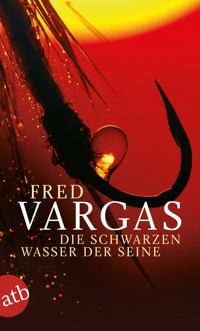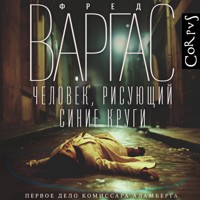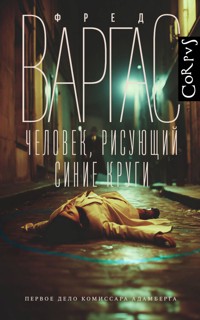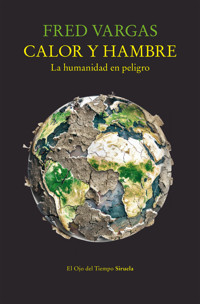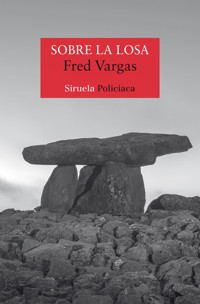
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
VUELVE LA REINA DE LA NOVELA NEGRA EUROPEA Uno de los libros del año para El Correo, El Cultural, La Vanguardia y Total Noir. Elegida Mejor Novela Negra Extranjera de 2023 por los libreros de la Comunitat Valenciana. Poco después de que el comisario Adamsberg haya regresado a París tras cerrar un caso en Bretaña, la policía de Rennes le pide ayuda para resolver un crimen que parece guardar relación con una oscura leyenda local: el fantasma de un conde apodado «el Cojo», cuya pata de palo sigue resonando por los corredores del castillo de Combourg. Adamsberg se desplaza con su equipo a la zona, donde se ha hallado el cadáver de un vecino después de que el siniestro caminar del cojo se oyera de noche por las calles de Louviec. En el transcurso de la investigación, el comisario no dejará de percibir, sin lograr conectarlas ni darles forma concreta, sus habituales «burbujas mentales», que preceden siempre a la inspiración necesaria para resolver cualquier misterio. Buscando la quietud que permita que estas afloren, comienza a visitar un famoso dolmen situado en las inmediaciones del pueblo. Allí, tendido sobre la losa superior, entre cielo y tierra, en una construcción de piedra de más de 3000 años de antigüedad, Adamsberg buscará la solución al enigma… Una magnética e inteligente trama con la que Fred Vargas demuestra, una vez más, por qué es considerada unánimemente como la mejor autora de novela policiaca del panorama internacional. «¿Soñador? ¿Perezoso? ¿O más bien un genio? Adamsberg es historia viva de la novela negra. Fred Vargas lo borda».Juan Carlos Galindo, El País «Tengo a Fred Vargas como una de las mejores novelistas francesas del momento en cualquier categoría y género».Fernando Savater «La autora más interesante del género policiaco en el presente».José María Guelbenzu «A veces parece que la prodigiosa Fred Vargas no es de este mundo. Y es que, como dice el comisario Adamsberg, quien se vuelve humano pierde sus cualidades divinas». Lilian Neuman, Culturas, La Vanguardia «Fred Vargas no es únicamente una de las mejores autoras policiacas del momento: es una de las mejores autoras. Sin más». Marina Sanmartín, ABC Cultural «Las novelas de Fred Vargas no se parecen a nada que se haya leído antes o que se vaya a leer en el futuro». Guillermo Altares, El País
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2023
Título original: Sur la dalle
En cubierta: fotografía © Noradoa / Adobe Stock
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Fred Vargas y Flammarion, París, 2023
© De la traducción, Anne-Hélène Suárez Girard
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19942-02-9
Conversión a formato digital: María Belloso
I
Gardon, el vigilante de la comisaría del distrito 13 de París, rayano en lo maníaco de tan meticuloso, estaba en su puesto a las siete y media en punto, con la cabeza inclinada hacia el ventilador del despacho para secarse el pelo, según su costumbre. Eso le permitió divisar a lo lejos al comisario Adamsberg, que iba aproximándose a paso muy lento, portando un objeto no identificado en los antebrazos, con las palmas de las manos hacia arriba y tanta precaución como si sostuviera un jarrón de cristal. Gardon —un apellido tan apropiado para su cargo de guarda que le valió muchas bromas de sus compañeros hasta que acabaron aburriéndose— no tenía fama de ser muy avispado, pero cumplía su misión con un celo casi excesivo. Misión que consistía en detectar cualquier cosa rara que se acercara, por mínima que fuera, y proteger la comisaría. Y en esa tarea era sobresaliente, tanto por su ojo de lince, entrenado por años de servicio, como por su inesperada rapidez de reflejos. No entraba cualquiera en el sanctasanctórum que era la Brigada Criminal, y uno tenía que enseñar una patita más blanca que la nieve para que ese cancerbero —que era de todo menos impresionante— accediera a levantar la reja protectora que cerraba la entrada. Pero nadie habría criticado la suspicaz obsesión de Gardon, que más de una vez había detectado bultos apenas visibles de armas disimuladas bajo la ropa o dudado de apariencias demasiado zalameras para parecerle naturales, desbaratando así las intenciones de los agresores. La mayoría de las veces habían sido intentos de liberar a un preso preventivo, pero también en alguna ocasión, de tentativas de liquidar a Adamsberg, ni más ni menos, y estas últimas eran cada vez más numerosas. Dos en veinticinco meses. Con el paso de los años y de los éxitos del comisario en investigaciones más tortuosas, su reputación había crecido a la par de las amenazas contra su vida.
Ese peligro no preocupaba en absoluto a Adamsberg, que persistía en ir a pie desde su casa hasta la brigada; tan habitado estaba por su despreocupación innata, que a menudo parecía rozar la negligencia, incluso la indiferencia, peculiaridad de su naturaleza que, por curados de espanto que estuvieran los miembros de su equipo, los desorientaba o a veces los exasperaba, al tiempo que dejaba inexplicados muchos de sus éxitos. Éxitos que se conseguían a menudo con métodos opacos, si es que se puede hablar de método en el caso de Adamsberg, y por vericuetos por los que pocos lograban seguirlo. A lo largo de las ramificaciones ininteligibles de sus investigaciones, que en ocasiones parecían dar la espalda al objetivo, se veían forzados a acompañarlo sin por ello comprender lo que hacían. Cuando sus ayudantes —sobre todo el primero de ellos, el comandante Danglard— le reprochaban la niebla en la que los dejaba debatirse, él abría los brazos en un gesto de impotencia, pues no era raro que fuera incapaz de explicarse a sí mismo sus propios planteamientos. Adamsberg seguía su viento particular.
Gardon abrió la ventana cuando el jefe estuvo a pocos metros de la escalera del viejo edificio y lo vio volverse para dirigir un breve saludo a dos mujeres que caminaban a veinte pasos de allí, aparentemente dos ejecutivas apresuradas, en realidad dos tiradoras de élite encargadas de proteger la ruta del comisario. Adamsberg sonrió. Sabía que debía esta reciente medida a los atentos cuidados del comandante, al igual que la del coche que montaba guardia por la noche frente al jardín que enmarcaba su casa.
—Gardon —dijo sin entrar, aún con los brazos extendidos—, voy a retrasarme un poco, tengo trabajo. Avisa a los que pregunten por mí, aunque me asombraría, no se puede decir que se masque el crimen últimamente; no salimos de los robos de aficionados.
—Eso es por el tiempo que hace, comisario, por este calor anormal en pleno mes de abril. No solo se carga el planeta, sino que a los asesinos les reseca el cerebro.
—Si usted lo dice, Gardon…
—¿Qué lleva ahí? —preguntó el guardia, clavando la mirada en la especie de bola roja que sostenía Adamsberg en brazos.
—Una víctima, Gardon, y mi deber es atenderla.
—Pero ¿piensa ir lejos así? Permítame señalar que va usted con el torso al aire, comisario.
—Soy consciente de ello, cabo. Solo son diez minutos de camino, como mucho. No se preocupe.
«Como siempre —pensó Gardon mientras cerraba la ventana—. La gente se va a reír de él, y a él le importa un comino», concluyó con toda la indulgencia que sentía por su jefe. Nunca se habría atrevido a hacer algo así, pero hay que decir que Gardon era blanco y gordo, mientras que el comisario, pese a ser muy delgado, tenía el torso macizo, dotado de músculos fibrosos a los que más valía no provocar.
Es cierto que, aunque la época de las canículas aún quedaba lejos, desde hacía una semana el termómetro batía récords que no auguraban nada bueno. Todos los oficiales que iban llegando poco a poco a la brigada estaban en mangas de camisa; preocupados, pero disfrutando a pesar de todo de ese tiempo inusualmente cálido.
A la vuelta de su misión, el comisario había atravesado con el torso desnudo la sala de trabajo común, saludando a unos y otros, dejándolos bastante estupefactos, y había echado mano, en el armario de su despacho, a una de sus eternas camisetas negras, como si no tuviera otra cosa que ponerse. Su atuendo nunca variaba, le parecía lo más sencillo. Todo lo contrario del comandante Danglard, a quien apasionaba la elegancia inglesa, sin duda para que las miradas se dirigieran a su ropa y no a su rostro desprovisto de encanto.
Adamsberg, sentado sobre el escritorio frente a un periódico abierto, ni siquiera volvió la cabeza cuando su segundo entró en su despacho, absorto como estaba en frotarse las manos y los brazos con un líquido de olor acre.
—¿Una nueva agua de Colonia?
—No, un remedio preventivo contra la sarna y la tiña. Tenía, suele pasar. Como yo lo sabía, tomé la precaución de recogerlo con mi camiseta, pero la veterinaria me ha prescrito esta desinfección.
—Pero ¿recoger a quién? —preguntó Danglard, a pesar de estar tan acostumbrado a las rarezas del comisario que no tendría ni que haberse inmutado.
—Pues ¿a quién va a ser? Él, el erizo. Un cabrón lo atropelló en coche, lo vi de lejos, y ¿cree usted que se habría detenido? No, por supuesto. Si hubiera menos idiotas en la tierra, no estarían las cosas como están. Y apresuré el paso hasta la escena del crimen…
—¿Del crimen?
—Sí, señor. El erizo es una especie protegida, no me diga que no lo sabe. ¿Acaso no le importa?
—Por supuesto que sí —dijo el comandante, extremadamente atento a las noticias ambientales, que no hacían sino aumentar su natural ansiedad—. ¿Y entonces?
—Y entonces recogí el animalillo, muy maltrecho; tenía las púas gachas, incapaz de ponerse a la defensiva.
—Puede que comprendiera que había encontrado un amigo —dijo el comandante esbozando su leve sonrisa.
—¿Por qué no, Danglard? Ahora que lo menciona, estoy seguro de que lo sintió. Su corazón seguía latiendo, pero su costado estaba muy dañado y sangraba. Así que lo llevé con cuidado a la veterinaria de la avenida. Un espécimen adorable.
—¿El erizo?
—No, la veterinaria. Lo examinó desde todos los ángulos y dijo que esperaba sacarlo de esta. Por suerte es un macho, así que no tiene crías esperando para alimentarse. En cuanto se recupere, tendré que ir a devolverlo a su hábitat, en esa arboleda que resiste con coraje a nuestros ataques. Si estoy ausente, Danglard, ¿lo hará usted por mí?
—¿Ausente?
Adamsberg dio unas palmadas en el periódico extendido ante sus ojos.
—Mire esto —dijo.
—No he visto nada especial en la prensa.
—Pues lo hay —dijo Adamsberg, siguiendo un titular con el dedo—. Mire —añadió, empujando el periódico hacia el comandante.
Llamó a la teniente Froissy mientras Danglard leía sin entender.
—¿Está libre, Froissy? —preguntó Adamsberg.
—Eso nunca, pero ¿de qué se trata?
—¿Podría conseguirme un ejemplar de France de l’Ouest? Creo que lo tienen en el quiosco.
—Ahora vuelvo. Compraré un cruasán por el camino, estoy segura de que no ha desayunado nada.
En realidad, compraría cuatro, sabía Adamsberg al colgar. Alimentar a los demás era una de las satisfacciones obsesivas de Froissy, que temía siempre la escasez, ya fuera para ella misma o para el resto. Efectivamente, volvió al cabo de quince minutos con una bolsa copiosamente llena, preparó el café y sirvió un desayuno completo a sus dos colegas.
—No veo qué tiene esto que ver con nosotros —dijo Danglard, que había doblado el periódico y desprendía con cuidado un trozo de cruasán.
—Porque no tiene nada que ver con nosotros, comandante. Ah, está más detallado en France de l’Ouest. Gracias, Froissy.
Adamsberg leyó lentamente el artículo a media voz, y Danglard tuvo que acercarse para oírlo.
—Ya ve —dijo entonces el comisario, tomándose el café.
—Si no toma al menos un cruasán, la va a conmocionar.
—Muy cierto. Froissy ya está conmocionada por naturaleza, no deseo empeorar las cosas.
—Solo veo que ha habido un asesinato en un pueblo de Bretaña.
—En Louviec, Danglard, en Louviec, anteanoche, el 18 de abril. Está a nueve kilómetros de Combourg, cené allí hace un mes, en una vieja posada. Y a la víctima, Gaël Leuven, la vi allí. Es el guarda de caza, un tipo recio como una roca bretona y ancho como un armario.
—Y llegó usted a conocerlo.
—En absoluto. Estaba en otra mesa con todo un grupo, y yo oía su conversación, hablaban del fantasma del castillo de Combourg. Supongo que lo sabe todo del tema.
—Malo-Auguste de Coëtquen, conde de Combourg, conocido como «el Cojo», porque perdió una pierna en la batalla de Malplaquet, en 1709, pierna que fue sustituida por una pata de palo —dijo Danglard como si fuera lo más normal del mundo—. El destino quiso que esa pata de palo siguiera rondando el castillo de Combourg, acompañada de un gato negro.
—Lo sospechaba —dijo Adamsberg, que se preguntaba si su ayudante no tendría tres cerebros suplementarios cuidadosamente disimulados.
En efecto, la cultura de Danglard era inmensa, abarcaba de la literatura al arte, del arte a la historia, de la historia a la arquitectura y así hasta donde alcanzaba la vista, con excepción de las matemáticas y la física. Por avezado que estuviera el comisario respecto a la insondable ciencia del comandante, así como a su prodigiosa memoria, a la cual recurría a menudo, Danglard seguía sorprendiéndolo. Porque ¿quién, fuera de Combourg, había oído jamás el hablar de Malo-Auguste de Coëtquen, nombre que él mismo tenía dificultad en recordar? La cultura de Adamsberg, criado pobremente en un remoto pueblo de los Pirineos con sus numerosos hermanos y hermanas, era, por su parte, limitada, y el hecho de que dibujara en clase en lugar de escuchar lo que se dijera no había ayudado. A los dieciséis años, había dejado la escuela con unos conocimientos rudimentarios y había iniciado su formación de poli. El que los conocimientos de Danglard fueran mil veces superiores a los suyos no lo incomodaba lo más mínimo. Al contrario, admitía sin pudor su propia ignorancia y admiraba la cultura del comandante.
—Pues sí, Danglard, ese Cojo era de quien hablaban. Recorre por la noche las escaleras del castillo de Combourg, pero también se aventura por Louviec, como si fuera su segunda residencia. Ahora bien, resulta que reapareció allí hace unas semanas, y que se oye su pata de palo golpear los adoquines en plena noche, tras catorce años de ausencia.
—Y ¿qué dejó a su paso, hace catorce años, aparte del terror?
—Un crimen, Danglard, lisa y llanamente. Un crimen ocasional, pero muchos supusieron que el Cojo había venido a Louviec a asesinar con premeditación y que esa muerte era obra suya. De modo que existía un gran temor a que su regreso anunciara un nuevo asesinato. Y así ha sido —dijo Adamsberg golpeando el periódico—. El artículo alude a la leyenda en tono jocoso, pero imagino que los habitantes deben de estar con el corazón en un puño. Es tan fácil, ¿verdad?, reírse en la distancia. Y esta vez no se trata de un crimen ocasional. Ese Gaël Leuven, el muchacho más fuerte del pueblo, acababa de salir de la posada cuando recibió dos puñaladas en el torso. No ha sido un robo, comandante, porque han encontrado el dinero que llevaba.
Danglard asintió con la cabeza y meditó unos segundos.
—Me inclino a creer que alguien habrá aprovechado el regreso del cojo para ajustar cuentas con ese tal Gaël. Sigo sin entender por qué este asunto lo tiene a usted tan preocupado.
—No lo sé, Danglard —dijo Adamsberg usando su sempiterna fórmula.
—Se lo voy a decir: porque hace un mes fue usted a Combourg y a Louviec, y eso es suficiente para que sienta sin razón alguna que el asunto lo concierne.
Y, como sucedía a menudo, había desaprobación en la voz de Danglard.
—Sin razón alguna, Danglard, es cierto.
II
Un mes antes, efectivamente, el comisario Adamsberg había delegado sus poderes en Danglard y, a las ocho de la mañana, estaba preparando la maleta para viajar a Combourg, en esta Bretaña que conocía escasamente. Los colegas lo envidiaban por ir a descubrir la luz incomparable de esa costa, los reflejos que proyectaba en cada grano de arena, insistiendo uno en que hiciera una incursión a Saint-Malo, otro en que recorriera las playas todavía salvajes, pero Danglard sabía que aquella corta estancia distaba de ser una fiesta para el comisario. Tras más de cuatro meses de agotadora e infructuosa persecución de un asesino enajenado que había violado y matado salvajemente a cinco chicas de dieciséis años, la sesión a la que acudía marcaba el punto final en la resolución del caso. O sea, papeleo, algo que el comisario aborrecía. Estarían presentes los otros cuatro comisarios que habían liderado la cacería bajo la dirección de Adamsberg, a quien algunos habían considerado discretamente demasiado lento, incluso abotargado; en definitiva, en absoluto a la altura de su reputación. Pero tuvieron que rendirse ante la evidencia: había sido él quien había establecido la conexión entre las cinco víctimas, dispersas por todo el Noroeste, gracias a los dibujos, pese a que eran muy incoherentes y dispares, de las laceraciones encontradas en los cuerpos, y de este modo había dirigido las pesquisas hacia un único asesino. Él, quien había rastreado el terreno en todas las direcciones, en las zonas boscosas y desiertas de Angers, Le Mans, Tours, Évreux y Combourg, donde habían sido descubiertos los cadáveres. Él, quien había deducido, a partir de un rastro muy fino de sangre, no coincidente con las laceraciones, que al asesino se le había roto el extremo del guante, y quien había pedido un análisis de ADN. Análisis que no había dado resultado: el autor del crimen no estaba fichado. Él, quien se había empeñado en elaborar una lista completa de las empresas del Noroeste que emplearan a representantes comerciales y camioneros, tanto si vendían libros como si vendían platos; y quien había reunido a suficientes hombres en todas las gendarmerías y comisarías de ese territorio para que tomaran muestras de ADN de todos los empleados itinerantes. Setecientas cuarenta y tres muestras ya habían sido analizadas cuando los compañeros de Adamsberg le rogaron encarecidamente que abandonara la tediosa e inútil búsqueda. Dos días más tarde, llegó un resultado, y este hecho improbable había dejado estupefactos a los miembros del equipo investigador. El tipo fue detenido en su domicilio, en Fougères, razón por la cual la reunión final se celebró no lejos de allí, en Combourg. Un hombre más que banal, de los que habría que mirar más de diez veces antes de poder reconocerlo en la calle, un rollizo padre de familia de cincuenta y tres años, calvo, rubicundo, cuyo rostro insignificante inspiraba confianza. Porque las cinco chicas, si bien habían cometido la imprudencia de viajar a dedo, sin duda debieron de echar un vistazo al conductor para hacerse una opinión antes de subir a bordo. Y, para ellas, ¿qué podía resultar más inofensivo que un viejo gordo, calvo, de aspecto paternal y bonachón?
Y era con las visiones de sus jóvenes rostros crispados y sus cuerpos acuchillados como Adamsberg iba a partir hacia Combourg, donde se redactaría el último informe colectivo en presencia del prefecto de Ille-et-Vilaine, que le entregaría con gravedad quién sabe qué medalla al mérito. Y mientras los miembros de la brigada elogiaban ante el comisario los destellos del sol en el cuarzo de las arenas bretonas, el comandante Danglard sabía que a Adamsberg, por sensible que fuera a la belleza, no le importaba estrictamente nada la arena en esos momentos. Por eso contuvo como buenamente pudo su inmensa erudición y le ahorró la historia de Combourg, de su impresionante fortaleza medieval y del hombre que había vivido allí toda su juventud: el escritor François-René de Chateaubriand, que seguía, ciento setenta y cinco años después de su muerte, garantizando la fama de la ciudad, rebautizada como «la cuna del Romanticismo». El comandante se limitó a entregarle las ciento veinte páginas del informe que había redactado en su nombre. Durante tantos años que llevaban trabajado juntos, era Danglard, apasionado amante de las letras y de la escritura —desde el mayor códice iluminado hasta el más modesto informe administrativo—, quien redactaba todos los documentos en lugar del comisario, de quien era sabido que carecía de talento para ese tipo de ejercicio. El comandante estaba dotado de un estilo notable, que adaptaba al lenguaje burocrático que se espera de un policía, y en particular de Adamsberg, confiriéndole una sencillez, no exenta incluso de torpeza, que lo hacía creíble. Y sobre todo disponiendo los datos en un orden temático y lógico, ya que el orden era lo último que Adamsberg sabía seguir.
Conduciendo sin prisas por la autopista en dirección a Rennes —pocos eran los que habían podido ver al comisario con prisas o impaciencia—, Adamsberg pensó que su único placer sería ver al comisario de Combourg, Franck Matthieu, con quien había pasado muchos días explorando la zona boscosa donde había sido encontrado el cadáver de la joven Lucile —la última de aquella terrible serie—, cuyo cuerpo llevaba el pequeño rastro de sangre que había desempeñado un papel tan crucial. Matthieu y él habían congeniado casi a primera vista, por diferentes que fueran, mientras que el comisario de Angers se había mantenido desconfiado durante toda su colaboración. En Matthieu, no había reticencias, ni celoso desprecio hacia un jefe enviado desde París, sino buen humor sin excesos, una naturaleza franca y discreta, y ningún desprecio por un hombre que a menudo era considerado en las comisarías de provincia como un soñador o un perezoso de sobrevalorada reputación. Un colega canadiense le había dicho una vez que era un «paleador de nubes», apodo que los miembros de su brigada utilizaban con moderación y dependiendo de las circunstancias. Matthieu, por su parte, no había dudado de la eficacia de Adamsberg más que Adamsberg de las cualidades de Matthieu. El comisario de Combourg —en realidad, de Rennes, pero Combourg estaba bajo su jurisdicción— había podido presenciar a veces las escapadas silenciosas y distraídas de su colega, o sorprender algún que otro comentario ajeno a cualquier nexo con la investigación. Asimismo, había podido observar su singular memoria visual —no había necesitado fotografías para recordar los trazados de las múltiples laceraciones en los cadáveres— y su desconcertante atención a los detalles insignificantes.
De este modo, a Adamsberg le resultaba fácil recordar con precisión el rostro y las expresiones de Matthieu, su redonda cabeza bretona de pelo casi rubio, sus pequeños ojos azules —un rostro de celta, como habría señalado Danglard—, un semblante benévolo al que Adamsberg estuvo aferrándose durante todo el viaje para alejar los macabros recuerdos de las últimas semanas, tan —y tan excesivamente— nítidos.
Aparcó con diez minutos de antelación frente a la comisaría de Combourg. La reunión, estrictamente administrativa, se eternizó durante más de dos horas, tal como había temido, y resultó tan plúmbea y soporífera como había previsto. Heredó, como correspondía, la tarea de redactar el informe de síntesis, teniendo así que cargar con los expedientes elaborados por sus otros cuatro colegas y guardándose en el bolsillo la reluciente medalla que le había entregado el prefecto. Al salir, demasiado aturdido para darse cuenta siquiera de la calidad del aire bretón, sus ojos buscaron inmediatamente a Matthieu, que se dirigía hacia él igual de adormecido.
—Malditas formalidades burocráticas —dijo Matthieu.
—Y todo el papeleo —dijo Adamsberg levantando la pesada bolsa y bendiciendo a Danglard, que iba a hacerse cargo de la tarea—. Cuatrocientas treinta páginas que reorganizar y sintetizar. Sin duda nos sentaría bien distraer nuestros pensamientos antes de pensar en ello. Vives en Rennes, pero ¿conoces el castillo de Combourg?
—Pero, vamos a ver —dijo Matthieu tras un breve silencio sorprendido—, ¿cómo no va a conocerlo un bretón? Cuando trabajamos juntos en Brissac, ¿no te tomaste el tiempo de ir a verlo? Solo eran siete kilómetros.
Adamsberg se encogió de hombros.
—Pues no, no lo hice. Mis colegas llevan dos días dándome la murga con eso. Es mi segunda misión: ver el castillo de Combourg. Parece imperativo y no sé por qué.
—Vamos —dijo Matthieu cogiéndolo del brazo—, lo entenderás enseguida. Lo vemos y tomamos una copa.
—Me parece bien —dijo Adamsberg, colgándose la bolsa al hombro.
Matthieu dejó a su colega en la calle, frente al castillo.
—Vuelvo en diez minutos —anunció yéndose con presteza hacia el centro de la ciudad.
Cuando regresó, doce minutos más tarde, el comisario Matthieu encontró a Adamsberg de pie en el mismo lugar, con el rostro hacia arriba, recorriendo con la mirada las almenas de la imponente fortaleza medieval que dominaba la ciudad en medio de sus bosques, a menos que estuviera observando las nubecillas que pasaban lentamente por encima de los tejados. Matthieu se colocó a su lado, con un pequeño libro en la mano.
—Entiendo por qué los colegas insistían tanto —dijo Adamsberg en voz baja, como si la impresionante y siniestra austeridad del viejo castillo lo obligara a bajar la voz.
—¿Te imaginas a ese pobre chico, obligado por la bestia parda de su padre a dormir solo en la torre más lejana? Todas las noches temblaba por ello, todas las noches cogía una vela y caminaba por el pasadizo, sin que nadie lo acompañara, hasta una habitación que estaba en el lado opuesto a todas las demás. Más tarde escribiría que ese padre despótico y cruel a veces le preguntaba a la hora de acostarse: «¿Tendrá miedo el señor caballero?». Y añadiría: «Cuando me decía eso, me habría hecho dormir con un muerto». Tenía ocho años. Pobre chaval.
—Pero ¿de qué niño estás hablando?
Matthieu pensó unos segundos.
—Entonces, ¿no sabes quién se crio aquí?
—Y si no lo sabes, ¿qué medalla te dan? —preguntó Adamsberg sonriendo.
La sonrisa muy irregular del comisario, tan seductora como involuntaria, que tantos empeños había doblegado durante los interrogatorios, desbarató la inusual seriedad de Matthieu.
—Toma —dijo Matthieu entregándole el libro—. Un arma imparable contra cualquier pregunta.
Adamsberg hojeó el libro rápidamente. Matthieu había elegido un texto breve lleno de ilustraciones. Se detuvo un momento en el retrato del vizconde François-René de Chateaubriand. Le sonaba el nombre.
—No creas —dijo Matthieu—. En mi propia comisaría, no hay un agente sobre diez que sepa exactamente quién era el ilustre habitante de la fortaleza. Y ni uno entre mil, ni yo mismo, que habría echado el guante al asesino de esas chicas. ¿Sabes lo que nos pone tan lúgubres?
—Esas chicas.
—Esas chicas. Te propongo aquella terraza, tomamos algo y te cuento la historia del ilustre habitante, del cual, puedes creerme, no he leído ni una línea. Solo conozco tres títulos de su obra. Ven.
En el corto trayecto hasta el café, Adamsberg envió una simple pregunta desde su teléfono móvil, mientras caminaba con su andar ligeramente danzante. Si había alguien que lo supiera, ese era Danglard. Adamsberg recorrió los interminables mensajes que le enviaba su colaborador, ahora ya lanzado, y zanjó la cuestión. Ahora él también lo sabía.
—Tu ilustre —dijo una vez que estuvo sentado delante de un tazón de sidra—, el vizconde François-René de Chateaubriand, es uno de los escritores franceses más importantes, precursor del Romanticismo y mundialmente famoso. —Adamsberg hizo una pausa, alzó los ojos hacia una bandada de gaviotas—. No me digas nada —dijo a Matthieu, levantando una mano—. Ya lo tengo. Y su obra monumental es Memorias de ultratumba.
—Has hecho trampa mirando en Internet. Me estás robando la anécdota.
—No he hecho trampa. He preguntado a uno de los pocos hombres de mi brigada capaces de responderme.
—¿A tu comandante Danglard?
—El mismo —dijo Adamsberg mientras garabateaba en su cuaderno—. Y eso que he tenido que interrumpirlo, su flujo de cultura es tan torrencial que es incapaz de contenerlo.
—Entonces no lo sabes todo —se burló Matthieu—. No sabes nada del Cojo y del gato negro, a los que él sí conoce sin duda.
—Y que son…
—Fantasmas. ¿Te imaginas por un instante la fortaleza de Combourg sin fantasmas? No tendría sentido. ¿Quieres otro tazón de sidra?
—¿Qué hora es?
—Menos de las siete. Demasiado tarde para conducir de noche después de un día como este. Te propongo un programa más divertido e instructivo.
Matthieu levantó la mano para pedir otra ronda.
—¿Tu historia de fantasmas?
—Por ejemplo. Pero sobre todo un encuentro que dejaría patidifuso hasta a tu comandante.
—¿Encuentro con quién?
—Con Chateaubriand.
—¿Con él? —preguntó Adamsberg, pasando a su colega la página de su cuaderno—. Me estás tomando el pelo, acabo de leer que murió en 1848.
Matthieu contempló el elegante retrato de Chateaubriand, finamente dibujado por Adamsberg, y que se parecía al personaje como dos gotas de agua.
—¿Cómo lo has hecho?
—¿Cómo? Pues lo he visto en el libro.
—¿Y eso te ha bastado? ¿Cómo es que el prefecto no te ha dado otra medalla? Yo no sé dibujar.
—Vuelve la página.
En la hoja siguiente estaba el rostro de Matthieu, cuyos rasgos más armoniosos y expresiones más vivas había realzado Adamsberg para hacer olvidar que no era un hombre muy apuesto.
—Joder —dijo Matthieu, atónito—. ¿Me lo firmas? Y ¿me lo das?
Mientras Adamsberg lo hacía, Matthieu se levantó, pagó al camarero y agitó las llaves de su coche.
—Date prisa, no quisiera llegar tarde.
—No sé darme prisa.
—Va a ser su hora.
—No me tomes el pelo —repitió Adamsberg, guardándose cuidadosamente el cuaderno en el bolsillo.
Matthieu arrancó y salió a toda velocidad hacia el pueblo de Louviec.
—Suele ir a cenar sobre las ocho a la posada de los Dos Escudos, que tiene uno de los mejores restaurantes de la zona. Con una excelente habitación para ti. Y un sinfín de dimes y diretes. Está en Louviec, un pueblo grande a nueve kilómetros de aquí. Una ventaja más para ti: es un auténtico pueblo bretón, casi intacto, con su granito cubierto de verdín, sus calles adoquinadas y resbaladizas, sus antiguas columnas medievales y sus bóvedas; en definitiva, todo lo que se pueda desear para olvidarse de París o de Rennes durante unas horas. Recomiendo la gallina con setas y gratén.
—Pues venga esa gallina —dijo Adamsberg mientras seguía a su colega al interior de la posada, casi llena, con una decoración ostensiblemente medieval. Reproducciones de tapices antiguos en las paredes, espadas, armaduras, mesas de madera.
—Vamos a sentarnos allí —dijo Matthieu—; yo, de cara a la puerta, así te aviso cuando entre. Suele cenar en esa mesa larga, así que podremos oír lo que se dice si escuchamos con atención.
—Ya ves que no era necesario darse prisa, llevamos veinte minutos de adelanto.
—Lo cual me da tiempo para contarte la historia del Cojo, —Matthieu torció levemente el gesto, como súbitamente reticente—. Pero no te sorprendas —añadió— si te parezco raro. Si me ves frotándome el ojo izquierdo o cubrírmelo con la mano.
—¿Te duele?
—Todavía no. Pero me duele siempre que hablo del fantasma. Nunca se lo he dicho a nadie, pero, no sé por qué, a ti no me importa contártelo. Eso sí, que quede entre nosotros.
—¿Crees en el Cojo?
—En absoluto. Pero cada vez que hablo de él, es como si me apretaran fuerte en el ojo. Cuando acabo la historia, se me pasa.
—¿Te pasa a menudo?
—Solo si hablo del Cojo. Ahora me vas a tomar por un pirado. ¿Y tú, tienes chifladuras?
—Ya ni las cuento. Así que no temas.
Matthieu sonrió y se tapó el ojo con la mano como medida preventiva.
—Te escucho —dijo Adamsberg, mientras la camarera les ponía los cubiertos.
—Es un fantasma muy antiguo. Fue antes de que el padre de Chateaubriand comprara el castillo. Era conde de Combourg, se llamaba Malo de Coëtquen. No se puede ser más bretón. Durante una batalla en 1709, perdió una pierna y desde entonces llevaba una pata de palo. Y por la noche, en el castillo de Combourg, se oye el repiqueteo del palo contra el suelo. Espera —dijo Matthieu consultando el móvil—, aquí tengo la frase de Chateaubriand: «Un tal conde de Combourg con pata de palo, muerto desde hace tres siglos» —en realidad en 1721— «se aparecía, decían, a ciertas horas y se lo oía en la escalera de la torre albarrana. Su pata de palo también se paseaba a veces sola, acompañada de un gato negro…». Otros contaban que a veces se oía maullar al espectro del gato. El padre de Chateaubriand creía esta historia a pies juntillas y se la contaba a los niños. Menudo cuentecito para antes de dormir, ¿no? Pásame agua, que me enjuague el ojo.
Matthieu mojó la servilleta en su vaso y se la aplicó en el párpado, que Adamsberg encontró, en efecto, un poco enrojecido.
—Ojo —advirtió—, ahí está, Josselin de Chateaubriand, el actual. Mira, pero sé discreto, es un hombre amable y humilde, a pesar de su atuendo un tanto inusual, pero, como comprenderás, lleva a cuestas su increíble destino, y eso pesa.
Ligeramente vuelto hacia un lado mientras bebía su copa de vino, Adamsberg vio, estupefacto, al hombre cuyo rostro había dibujado en su cuaderno. Con el cuerpo esbelto, los rasgos armoniosos, el mentón puntiagudo, la mirada ligeramente melancólica, los labios bien definidos, era el sosias absoluto del escritor. Adamsberg, que no había creído ni una palabra de aquel «encuentro» del que le había hablado Matthieu, lo miraba intensamente mientras el hombre iba saludando a todo el mundo con sencillez, de mesa en mesa, moviéndose con ligereza, bien vestido, sin ostentación. Pero, aunque sus ropas eran, tomadas por separado, clásicas —pantalón ajustado, camisa blanca, chaleco, chaqueta negra ligeramente larga—, el conjunto desprendía un aire decimonónico bastante notable, acentuado por un pequeño fular blanco anudado al cuello y por el cuello de la camisa alzado, que nadie criticaba, ya que era sabido que tenía la garganta frágil. Dependiendo de quiénes fueran unos u otros, le respondían «Buenas noches, vizconde», «Buenas noches, Chateaubriand» o simplemente «Buenas noches, Josselin».
—Lo estás mirando demasiado —susurró Matthieu—. Vuélvete hacia mí. Joder, que viene hacia aquí. Sobre todo, hazte el tonto, no lo reconozcas, eso le hará ilusión.
—Sin embargo, lleva una pinta un poco decimonónica, ¿o me equivoco?
—Es que se lo pidió el mismísimo alcalde. Por la publicidad, por los turistas, que quedarían decepcionados al ver a Chateaubriand en jersey y botas. Aporta mucho dinero a las empresas de Louviec, puedes creerme. Es una condición penosa para Josselin, que rechaza cualquier vínculo con Combourg y con su engorroso antepasado.
—Entonces, ¿por qué acepta prestarse a esto?
—A cambio, el alcalde lo subvenciona y lo aloja gratis. Para completar sus ingresos, da clases particulares de historia, literatura, matemáticas, ciencias naturales, arte, filosofía…, y me quedo corto. Sus competencias no son tan considerables como las de tu Danglard, pero son inmensas. Sus alumnos progresan rápidamente y está muy solicitado.
—Danglard es nulo en ciencias. De modo que su ropa es su uniforme de trabajo, por así decirlo.
—Exacto. Aun así, siempre me ha parecido que su atuendo no le disgustaba del todo. Creo que su antepasado lo tiene agarrado por una punta de la chaqueta, sin que él sea consciente en absoluto. Una chifladura, si lo prefieres.
Josselin de Chateaubriand fue hasta la mesa de los dos policías y tendió la mano a Matthieu, que hizo ademán de levantarse.
—Quédese sentado, Matthieu —dijo Chateaubriand con voz suave, casi musical—. Nos hemos cruzado en muchas ocasiones, en Combourg o en Louviec, como cuando hubo aquella intrusión en mi casa en que vinieron unos turistas imbéciles a hacer fotos y particularmente cuando algunos revolvieron todas las habitaciones en busca de no sé qué papeles que habría dejado el escritor. Los gendarmes de Combourg le pidieron ayuda.
—Hace cinco o seis años, sí. Un par de fanáticos. Acusados de allanamiento de morada. No encontraron nada, por cierto.
—Salvo mi vida privada —dijo Chateaubriand—, pero ya estoy acostumbrado. Y usted hizo gala de un tacto perfecto en este asunto.
—Agradezco su apreciación, señor —dijo Matthieu con una inclinación de cabeza.
—Por favor, llámeme Josselin, como todo el mundo aquí.
Acto seguido, el hombre se volvió cortésmente hacia Adamsberg.
—En cuanto a usted, si no me equivoco, su foto se publicó ayer en la prensa local. Es el comisario que ha puesto fin a la terrorífica escapada de ese asesino, y me honra felicitarlo. Pero no dan ningún detalle sobre el modo exacto en que llegó hasta él. ¿Supongo que es a propósito?
—¿Así que le interesa, Josselin? —preguntó Matthieu, un poco incómodo de llamarlo por el nombre, pero sabiendo cuánto deseaba Chateaubriand el trato sencillo.
—Ciertamente, cabe preguntarse cómo encontró el comisario la manera de salir de semejante dédalo.
—¿Tomará un tazón de sidra con nosotros? —preguntó Matthieu señalando una silla—. No creo que mi colega sea hombre de secretos.
Josselin dio las gracias con un gesto de cabeza y se sentó, apartando cuidadosamente los faldones de su chaqueta.
—Cinco víctimas, todas laceradas —dijo Adamsberg—, pero eso ya lo sabe usted. En total, ciento sesenta laceraciones, todas diferentes. Muy diferentes. Demasiado, diría yo.
—«Todo lo que es excesivo es insignificante», dijo Talleyrand, pero en su caso parece haber sido, por el contrario, significante.
—Así es, y a fuerza de examinarlas, pude detectar similitudes sin duda pequeñas pero claras y sistemáticas. Eso nos llevó directamente a un único asesino que operaba en todo el Noroeste. Hicieron falta más de setecientos análisis de ADN para identificarlo.
—¿Había encontrado usted ADN?
—En un rastro de sangre, leve pero más ancho que los de las laceraciones. Se le había roto el guante.
—Más de setecientos análisis… —dijo Josselin pensativo—. Pero ¿de quién?
—De multitud de representantes comerciales y camioneros regionales de los que recorren el Noroeste. Debo reconocer —dijo Adamsberg con una sonrisa— que dos de mis colaboradores no aprobaron esa última etapa y, por supuesto, tampoco aquellos a los que se pidió que se sometieran al examen, cosa que comprendo.
—Pues yo, comisario, por ocioso que pueda ser, lo habría apoyado hasta el fin en esta búsqueda de lo ínfimo, y permítame renovarle mis felicitaciones. Pero aquí están sus platos —dijo levantándose—, no quiero interrumpir más su cena. Gallina con setas, muy buena elección.
Se inclinó a modo de saludo y el fular blanco que llevaba al cuello cayó a los pies de Adamsberg, que lo recogió y se lo entregó.
—Lo siento —dijo Chateaubriand—, se me escapa todo el tiempo. Debería conseguir unos más largos, pero resultarían demasiado anticuados y no me apetece en absoluto —dijo con una sonrisa mientras se recolocaba la prenda.
Una vez que Chateaubriand se hubo alejado para conversar con el dueño de la posada —un hombre poderoso en la plenitud de la vida, alto e imponente—, Matthieu asintió con la cabeza.
—Perfecto —dijo—, le has contestado como si estuvieras hablando con cualquiera.
—¿Quieres decir que he hablado como cualquiera?
—¿Y qué? ¿Te avergüenzas de haber hablado como un policía? Pero si eso es lo que te había pedido, ¿no?
—Cabe preguntarse por qué deseaba tantos detalles. Espero haberlo satisfecho.
— ¿Temes haber decepcionado a un Chateaubriand? ¿Tú? Vamos, hombre, él no es el Chateaubriand. Te has dejado impresionar por su lenguaje un tanto rebuscado, y por su cara.
—¿Y cómo explicas que sea su viva imagen?
—Come, que se te va a enfriar —dijo Matthieu, llenando los vasos—. Ya te puedes imaginar que el tema ha hecho correr ríos de tinta. Espera un momento, escucha lo que se dice en la mesa grande, puede ser divertido.
Mesa grande que tenía nueve comensales, incluido Chateaubriand, que había ocupado su lugar habitual.
—Entonces, vizconde —dijo un tipo musculoso—, tú ¿qué dices?
—Es Gaël, el guarda de caza —susurró Matthieu—. Un provocador, un pendenciero. Josselin es uno de sus objetivos favoritos.
—Deja de llamarme vizconde, ¡maldita sea! No soy más vizconde que vosotros. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Yo ¿qué digo de qué? —añadió Josselin atacando una tortilla.
—Ya sabes de qué hablo. El Cojo de Combourg, hace tres semanas que vuelve a oírsele golpear las calles por la noche.
—Cierto —confirmó una mujer gorda—, lo oí ayer mismo bajo mi ventana, su pata de palo sobre los adoquines, yo estaba aterrorizada.
—Yo también —dijo un hombre, sacudiendo la cabeza—. Corrí a mirar por la ventana, pero no vi nada. Suele pasar con los espectros. Sobre todo con este, solo se le ve la pierna.
—Ese es el Jorobado, como puedes ver —susurró Matthieu, señalando a un hombre sentado en el mostrador de espaldas a la pared—. Maël Yvig. Mucha gente le toca la joroba para tener suerte, y eso lo saca de quicio, y es comprensible. Josselin nunca lo hace.
—¿Y por qué va a afectarme a mí más que a nadie? —preguntó Chateaubriand al guarda de caza.
—No te hagas el inocente, vizconde. Al fin y al cabo, el Cojo es del castillo de Combourg.
—¿Y yo lo soy, acaso? Todos sabéis que nunca he puesto los pies en el castillo ni tengo intención de hacerlo. Yo soy de Louviec, no de Combourg.
—Pero, de todos modos —insistió el guarda de caza—, el Cojo es un poco como un Chateaubriand.
—¿Y tú qué crees, Gaël? ¿Que he traído al fantasma del castillo para distraeros un rato?
—Es probable que sea un tipo o un niño que se dedica a dar golpes con un palo —dijo un hombre apuesto de tupida cabellera blanca, deseoso de aliviar la tensión.
—Ese es el doctor —explicó Matthieu—. Loig Jaffré.
—Ya, claro —dijo el Jorobado—. Josselin respeta a todo el mundo aquí y no anda buscando las cosquillas a nadie. Y haríais bien en hacer lo mismo, sobre todo tú, Gaël. El primero que se meta con él, se las tendrá que ver conmigo.
—No quita que el Cojo llevaba catorce años sin poner un pie, bueno, una pata de palo, en Louviec —dijo la mujer gorda—. ¿Os acordáis?
—Sí, estuvo golpeteando todas las noches durante dos o tres meses. Y ¿qué pasó entonces?
—El señor Armez recibió un tiro en su cama, y sus ahorros desaparecieron.
Adamsberg alzó una ceja hacia Matthieu, que asintió.
—Es el único homicidio que ha conocido Louviec, dejó huella —dijo Matthieu—. Aquí hay tanta calma que la gente se olvida de cerrar las puertas. El señor Armez guardaba estúpidamente su dinero debajo del colchón. Ya me contarás tú qué escondite. Pensamos en aficionados en ciernes, en cretinos sin escrúpulos, buscamos por todas partes a jóvenes que de repente se dedicaran a gastar dinero a espuertas, pero no encontramos nada. Entonces, y aquí es donde el caso fascina a los autóctonos, el Cojo desapareció de Louviec. Hasta los últimos tiempos.
—Y ahora que ha vuelto —dijo un tipo delgaducho—, ¿quién creéis que va a palmar?
—No sé dónde tenéis la cabeza —dijo Chateaubriand mientras escrutaba el color de su vino, alzando la copa a la luz con un gesto, todo hay que decirlo, más elegante que los de cualquiera de sus compañeros—. Para empezar, los fantasmas no existen, os lo recuerdo. Sois bretones, tenéis la cabeza bien puesta. Segundo, un fantasma no abandona su hogar. Tercero, el fantasma de Combourg nunca ha atacado a nadie, que yo sepa. Cuarto, hace catorce años, yo todavía no había vuelto a Louviec. ¿Os parece bien? Uno de vosotros oyó un golpeteo o soñó con él. Y desde entonces, os ponéis todos a oírlo. O más exactamente, lo imagináis. Alucinación colectiva. Todo esto es una quimera, y cuanto antes la olvidéis, antes desaparecerá vuestro Cojo.
La intervención de Chateaubriand y la llegada de tres botellas más pusieron fin a la discusión, que se perdió en la confusión general.
—¿De verdad se lo creen? —preguntó Adamsberg.
—Me temo que sí, en su mayoría. Depende, algunos un poco, otros mucho.
—Y ¿piensan que el Cojo viene aquí debido a la presencia de Chateaubriand?
—Más o menos, aunque, como has oído, Chateaubriand no estaba en Louviec hace catorce años. Pero en estos asuntos la lógica no entra en juego. Aquí, por ejemplo, mucha gente cree que, si alguien te pisa la sombra, y en particular la de la cabeza, daña la integridad de tu alma y, a la larga, te hace morir. Otros muchos, la mayoría, se ríen de eso y se divierten cruzando por encima de las sombras. Sobre todo los niños, que juegan en grupo, saltando sobre ellas hasta que los ahuyentan a bofetadas.
—Yo conocí esto en mi pueblo de los Pirineos. Mi abuela nos cogía de la mano y nos paraba en cuanto alguien cruzaba la calle. Para proteger nuestras sombras.
—Es algo que se remonta a la noche de los tiempos y ningún pueblo ha escapado a esta creencia —dijo Matthieu, apartando por fin la mano de su ojo—. Pero me estabas preguntando por este parecido asombroso. Solo hay tres hipótesis. Es tan raro tener un sosias que solo la teoría del impostor se sostendría. Cedí a la curiosidad y busqué. Examiné con lupa el registro de nacimientos de la parroquia y el del ayuntamiento. Nada —concluyó negando con la cabeza—. El papel no está rayado ni borrado, la letra del cura y del empleado del ayuntamiento son perfectamente reconocibles. Nació aquí, en Louviec, hace cincuenta y tres años, de un padre llamado Auguste-Félix de Chateaubriand. De modo que no ha aprovechado el parecido para alterar su nombre. Además, un impostor intentaría aprovecharse de ello, ¿no? Por el contrario, ese parecido solo le ha traído problemas. Vagaba de trabajo en trabajo, que le daban con los brazos abiertos debido a su cara y a su nombre, sin pedirle ningún diploma. De modo que, sin ninguna formación, como profesor de letras, por ejemplo, fracasaba en su tarea, más aún porque le horrorizaban los programas y las obligaciones. Una vida llena de fracasos y de caídas en picado que lo volvió a traer humildemente aquí, a Louviec.
—¿La segunda hipótesis?
—Su padre, también de Louviec, estaba tan orgulloso de su apellido y de su retoño que pasó años buscando en todos los archivos para rellenar el vasto árbol genealógico de la familia. Depositado en los archivos del ayuntamiento, Josselin ni siquiera lo quiere. El documento mide lo menos un metro por dos, y fue establecido con gran precisión, con todos los nombres y fechas —el padre era notario y de conocida probidad—. Estuve muchas horas examinándolo. Efectivamente, se encuentra un linaje de primos muy lejanos, entre los que figura un Josselin-Arnaud de Chateaubriand, el primero con este apellido, transmitido de generación en generación. Nuestro Josselin sería en este caso un primo en cuarto grado. Lejano, ¿no?, para semejante parecido.
—Demasiado.
—Queda la hipótesis del bastardo, mi favorita. Chateaubriand, el otro, el verdadero si se me permite decirlo, era un mujeriego. Conoció a tantas que es poco probable que esas uniones, breves o largas, no dieran lugar a una numerosa descendencia que él no reconoció. Pero supón que una de esas mujeres tuviera suficiente poder sobre él como para obligarlo a dar su apellido al niño. Entonces nuestro Josselin sería descendiente directo y llevaría legalmente su nombre.
—Aun así, a dos siglos de distancia estamos un poco lejos para que se le parezca tanto.
—No hay que olvidar que, en estas familias, eran frecuentes los matrimonios o las uniones consanguíneas. Esto podría haber amplificado la posibilidad genética de esta anomalía. No se me ocurre otra explicación, aunque no sea satisfactoria. ¿Te apetece una última copa antes de que nos separemos?
—No lo sé —dijo Adamsberg con gesto evasivo.
—Haz lo que prefieras, no te estoy obligando.
—No es eso —corrigió Adamsberg con ademán de disculpa—. Es solo que acostumbro a decir «no lo sé».
—Pero ¿por qué?
—No lo sé —dijo el comisario, sonriendo—. Vamos a por esa copa, Matthieu.
III
Al día siguiente, a las nueve, Adamsberg partió hacia París, con la cabeza todavía atestada de las historias del Cojo, de los pisadores de sombras y del refinado Josselin de Chateaubriand.
Y un mes más tarde, Danglard lo encontró en su despacho por la mañana, leyendo y releyendo el artículo sobre el asesinato de Louviec, que lo absorbía sin motivo válido. Gaël Leuven había sido un hombre agresivo, Adamsberg recordaba su enfrentamiento con Chateaubriand en la posada. Estuvo a punto de telefonear a Matthieu para pedirle detalles, pero Danglard tenía razón, no era asunto suyo en absoluto. Algo que también sabía Matthieu, que, a cientos de kilómetros de distancia, pensaba aun así en Adamsberg y sentía tentaciones de oír su opinión. Tras una hora de vacilación, cerró la puerta de su despacho y lo llamó.
—¿Adamsberg? Matthieu. Las cosas van mal por aquí, ¿estás al corriente?
—Sí, Gaël Leuven. ¿Dónde fue?
—En el callejón oscuro que llevaba a su casa. Volvía de la posada, muy borracho, al menos lo bastante como para haber dado el coñazo a un montón de gente. Incluido Josselin. Al sentarse, le derramó parte de su vino en el chaleco gris, supuestamente por accidente, pero no engañó a nadie. Has de saber (y Gaël no se cortaba en decirlo) que todo lo irritaba en Josselin: su nombre aristocrático, su atuendo «afeminado», sus rizos un poco largos. Por lo general, iba con cuidado, porque poca gente lo seguía en este terreno. Y todo el mundo sabe (ya te lo dije) que es el alcalde quien espera de Chateaubriand que cultive ese aspecto más bien elegante y anticuado. Pero cuando Gaël se pasa bebiendo, la cosa degenera. El dueño lo agarró por el cuello y lo echó de la sala.
—¿Cómo reaccionó Josselin? ¿A lo del vaso de vino?
—Se limitó a limpiarse el chaleco con una servilleta. Muy tranquilo.
—¿Y luego?
—Y luego el doctor, aquel tipo con una hermosa cabellera blanca, ¿lo recuerdas?
—Sí, intentó calmar los ánimos.
—Salió del albergue diez minutos más tarde y fue por el mismo camino que había tomado Gaël. Y lo encontró allí, tendido en un charco de sangre. Dos puñaladas en el pecho. Una le perforó el pulmón, la otra le fracturó una costilla y le lesionó el corazón. El doctor llamó a una ambulancia de Combourg y se quedó con el herido. Que habló.
Por el tono de voz de Matthieu, Adamsberg intuyó que algo iba mal.
—Te escucho.
—Antes, o no entenderás nada, te contaré en dos palabras la escena que había tenido lugar la víspera del asesinato durante una recepción en el ayuntamiento, con motivo de la inauguración de la exposición de un pintor local. Había allí unas sesenta personas, entre ellas un periodista amargado, odioso y con mala leche que lleva la sección de sucesos en La Feuille de Combourg y Sept Jours à Louviec. Sin saber que estaba presente, Josselin hablaba de la falta de respeto o la irrisión por parte de los periodistas, en general, de las que tanto había sufrido, so pretexto, explicaba objetivamente, de que se esperaba de él mil veces más que de un hombre corriente, lo que era realmente. Y ese periodista local, ese Germain Joumot, se le acercó y le sacudió el hombro con fuerza. Aunque Josselin es, en efecto, un tipo como tú y como yo, nadie le había puesto nunca la mano encima con violencia al «vizconde de Chateaubriand». De hecho, no hay motivo alguno para hacerlo. Joumot estaba hecho una furia (él también había pimplado bastante, estaba rojo como un pimiento) y tomó la defensa de sus colegas periodistas. Llamó a Josselin incapaz, fracasado, profesor lamentable, y concluyó que tener su careto y su nombre no le impedía ser un auténtico cero a la izquierda. Que publicaría la verdad sobre su nulidad en el periódico de Louviec, para que nadie lo ignorara. Todo el público quedó estupefacto y conmocionado, al igual que el alcalde.
—¿Qué hizo Josselin?
—Sacudió la cabeza, se encogió de hombros, se hizo con una copa de champán cuando pasó el camarero. Pero estaba claro que aquel torrente de insultos públicos (no todos infundados) lo había soliviantado. Él mismo no niega sus sinsabores profesionales, pero imagina que el cabrón de Joumot publicara un artículo así en el periódico local, llamando «cero» a Josselin de Chateaubriand: correría por todo el país en un santiamén y asestaría un duro golpe a tan venerado apellido. Entonces, de repente, Josselin perdió su calma habitual. Mientras el alcalde trataba discretamente de evacuar a Joumot, Josselin le metió un gancho al mentón que lo tiró al suelo, ante la aprobación general. Nada grave, pero humillante.
—Excelente. Yo habría hecho lo mismo probablemente.
—Y yo ni te cuento.
—Pero entonces Joumot tendrá aún más ganas de publicar sus infamias.
—No tendrá tiempo de hacerlo porque los directores de La Feuille de Combourg y Sept Jours à Louviec, escandalizados, lo han despedido. Pero la noche del asesinato aún no se sabía. Sin embargo, desde entonces, las palabras de este cabrón de Joumot se han extendido por todo Louviec. La mayoría de los habitantes lo lamentan, pero otros, envidiosos del prestigio local de ese «aristócrata», de ese «impostor», se alegran en secreto. No obstante, nada ocurre en secreto en Louviec. Si meas en un árbol en una punta del pueblo, al minuto siguiente todo el mundo se entera en la otra punta.
—¿Y qué tiene que ver esto con el asesinato?
—Ahora lo entenderás. Pero mantenlo en secreto.
—Naturalmente.
—¿Tienes un papel para escribirlo?
—Aquí mismo.
—Las últimas palabras del herido, las recogidas por el médico, ¿estás preparado?
—Te escucho.
—Te las voy a dictar, con pausas. Gaël ya no hablaba con fluidez, sus palabras estaban entrecortadas. Fíjate bien, me interesa tu opinión: «Vihc… joh… dao… coh…… ie… jjj… ge… meh… ta… mueh… to…». Hizo una pausa y añadió «som… ojo». Y ya está. Es acusatorio para Chateaubriand, Adamsberg, un desastre. Estoy consternado.
—Lo estudio como pueda y te vuelvo a llamar. No te precipites, recuerda que el tipo estaba borracho y moribundo. Eso no facilita… (espera, estoy buscando una palabra, ah, ya está). Eso no facilita la elocución ni el pensamiento.
Adamsberg comprendió inmediatamente qué era lo que angustiaba tanto a su colega. Cogió la nota y la analizó como lo habría hecho Matthieu. «Vihc… joh…» significaba «vizconde Josselin». Y el nombre del asesino es lo primero que se intenta comunicar. ¿Gaël Leuven llamó vizconde a Josselin? Sí, recordó que lo había llamado así, por irrisión. El resto de las palabras eran relativamente claras: «Ha dado una colleja a Germain», o sea a Joumot, luego algo relacionado con la muerte y el final seguía siendo indescifrable. Adamsberg volvió a estudiar las palabras de Gaël sin prejuicios y llamó de nuevo al comisario de Combourg.
—¿Y bien? —preguntó Matthieu, un poco alterado—. No saldrá de esta, ¿verdad? Estoy haciendo tiempo en espera del informe de la autopsia, pero no tengo elección. Interrogatorio y prisión preventiva.
—La acusación parece aplastante, no digo que no. Pero hay cosas que no cuadran, demasiadas cosas. ¿Estaba Gaël presente cuando ese Joumot insultó a Josselin en el ayuntamiento?
—Sí, y se tronchó de risa abiertamente, por supuesto. Estaba claro que le hacía gracia.
—Pero ¿por qué Gaël habría contado esa escena?
—Para explicar la furia de Josselin contra él.
—Pero lo primero que habría hecho Josselin habría sido matar a Joumot, no a Gaël, ya que aún no se sabía que el periodista sería despedido. Gaël se había tronchado de risa, por supuesto, pero eso no constituye un móvil. Gaël llevaba mucho tiempo provocándolo en la posada y nunca había habido consecuencias. ¿Era la primera vez que Gaël le echaba vino encima?
—Por lo menos la quinta vez. Que yo sepa. Tampoco estoy todos los días en Louviec.
—¿Lo ves?, y no por eso Gaël fue asesinado. Josselin no tiene motivos.
—Estamos de acuerdo, pero qué quieres que te diga, las palabras están ahí.
—Y entre ellas, hay una que no se sostiene. «ha dado una colleja a Germain». ¿Una colleja, Matthieu? Pero si esa es una palabra de chavales. ¿Te imaginas a Gaël diciendo «ha dado una colleja a Germain», como en un patio de recreo? Golpeó, le metió una hostia, le partió la cara, lo que quieras, pero no eso. No, no cuadra. A menos que Gaël hubiera vuelto a la infancia.
—Te sigo, pero el significado sigue ahí, no podemos hacer nada.
—Sigue ahí en lo que respecta a «vizconde Josselin», pero entonces toda la frase se tuerce y deja de tener sentido. Por no hablar del incomprensible final: «está muerto». ¿Pero quién está muerto, Matthieu? Y «som… ojo…», ¿qué entiendes?
—Nada más de lo que puedas entender tú.
—Aparte del nombre Josselin, ya ves que nada tiene sentido. Todo lo que podemos entender de las palabras de Gaël es «El vizconde Josselin ha dado una colleja a Joumot». Yo no llamo a esto una acusación de asesinato.
—No. Pero el comandante divisionario solo ve este nombre: Chateaubriand. Y me presiona. Un arresto tan espectacular no lo disgustaría del todo. ¿Cómo lo ves?
—No me has dicho si, de tanto pimplar y gritar, Gaël no se había buscado problemas durante esa noche en la posada.
—No del todo. La gente está acostumbrada a los excesos de beodo del guarda de caza, que no son frecuentes, por cierto. Lo oyen con un oído, les resbala como la lluvia en un tejado de pizarra, y siguen con sus conversaciones, hasta que el dueño lo echa para que los deje en paz. Ah, sí, aunque hay una cosa. Entró una mujer, no para cenar, sino para amenazar a Gaël con el puño y decirle: «¿Me quieres muerta o qué, Gaël Leuven? Si no me dejas en paz, te garantizo que me las pagarás». Y se fue inmediatamente. Esta mujer, la mercera, cree en el cuento de las sombras. Y como Gaël es el líder de los «pisadores de sombras», ella lo teme y lo odia. No creas que no he hecho mi trabajo: ha sido interrogada a primera hora de la mañana.
—¿Antes que Josselin?
—El doctor Jaffré tuvo que salir para atender urgentemente un parto, justo antes de que la ambulancia llegara al callejón. Por desgracia, en su precipitación, dejó allí su teléfono, y luego siguió con sus consultas durante todo el día. Así que no supimos de las últimas palabras de Gaël hasta anoche, cuando Jaffré nos llamó por fin desde su casa. Pero esta mañana, Josselin ha ido a pasear por el bosque y de compras a Combourg. Hace buen tiempo, puede tardar un buen rato. No voy a enviar a mis hombres bosque a través como si fueran de montería.
—Volviendo a la mujer. ¿Talla?
—Una fortachona. Recia, con los brazos como jamones. Esa tarde, Gaël le había saltado en la cabeza, bueno, en la sombra de la cabeza, por lo menos cinco veces seguidas. Según dice, cuando lo vio delante de la posada, no pudo resistirse a venir a cantarle las cuarenta. Y luego se fue directamente a casa, sin testigos.
—Podría perfectamente haberlo esperado en el callejón, cuchillo en mano.
—Pero amenazarlo delante de todo el mundo antes de matarlo es lo que se dice echarse la soga al cuello.
—Igual es un poco zopenca y actuó sin pensar.
—De que es un poco zopenca no hay duda. Pero, sobre todo, es la que lidera el grupo de cotillas. Hablar mal de todo el mundo, incluso de los niños, parece que la apasiona. Se llama Marie Serpentin, pero se la conoce sobre todo como «la Serpiente» o «la Víbora».
—Cómo se lo pasan en Louviec.
—Qué quieres que te diga, se aburren bastante.
—¿La Víbora? —repitió Adamsberg—. Empieza con «vi», como «vizconde».
—Pero «joh» no encaja. Pienso más bien que está un poco pirada. Soñaba con una familia ideal de siete hijos sin ser lo bastante guapa o lista para atraer a ningún tío. Se quedó sola en su mercería, y ya se sabe que cuando alguien habla mal de los demás suele ser porque se siente mal. Y meterse en historias de sombras hasta el fanatismo también suele venir de eso. Te da un objetivo. Pero de ahí a sacar un cuchillo hay un buen trecho.
—Estoy de acuerdo contigo. Pero lo que me interesa es que tienes otra sospechosa. Ella, y toda la gente que Gaël provocó al pisar sus sombras. ¿Tienes huellas?
—Sí, de lo más raras. Parece que el asesino resbaló en la sangre. Digamos que son huellas lisas con pliegues irregulares.
—El asesino se habrá atado bolsas de plástico alrededor de los zapatos. Habrás revisado todos los contenedores de la zona, supongo. ¿Para encontrar las bolsas y los guantes?
—A primera hora de la mañana. No había rastro de guantes, ni de tus bolsas.
—¿Qué hay de Josselin? ¿Cuándo salió de la escena del crimen?
—Se fue antes que los demás. Antes que Gaël. Veinticuatro testigos. Pero también él podría haber esperado a Gaël en el callejón. El asunto pinta muy mal, fatal. Te lo pregunto de nuevo: ¿cómo ves las cosas?
—Espera, déjame pensar un momento. Un momento largo, por favor, pienso tan despacio como camino y escribo. Y lo que es peor, no siempre pienso en orden.
Matthieu lo sabía, pero él, como tantos otros, valoraba la opinión de Adamsberg. Encendió un cigarrillo y pasaron más de cinco minutos antes de que el comisario volviera a ponerse al teléfono.
—Yo que tú, compañero, no me tiraría de cabeza.
—Porque tú nunca te tiras de cabeza.
—No te creas, me pasa a veces. Para ti, las últimas palabras de Gaël son acusatorias. Y sí, aparece el nombre de Josselin, y eso es grave, pero son solo fragmentos. Y el resto no salta a la vista. Si detienen a Josselin, la cara del «vizconde de Chateaubriand» saldrá en toda la prensa y apasionará a la opinión pública hasta el juicio. Pero en el juicio, Matthieu, incluso el más cretino de los abogados demolerá en un santiamén esa única «prueba», la famosa frase: no hay acusación, ni móvil, ni prueba material; solo disparates, incoherencias, la embriaguez de la víctima, otros sospechosos, el carácter pendenciero de la víctima, que se pondrá de relieve en contraste con el temperamento tranquilo y atento de Josselin. Respecto a ese Joumot, ya es otra historia, le dio un puñetazo. Pero ¿quién no lo habría hecho en su lugar? Al fin y al cabo, Matthieu, y gracias a la admiración por el antepasado escritor, que sigue derramándose sobre los hombros de su asombroso descendiente, puedes estar seguro de que será absuelto. Tras meses de prisión preventiva de los que serás responsable si no te contienes. Esto te dejará en una situación muy delicada. ¿Metedura de pata? ¿Precipitación? Te van a silbar los oídos y servirás de chivo expiatorio. El terreno no es lo suficientemente sólido. Y lo peor sería que podrías meter a un inocente en la cárcel.