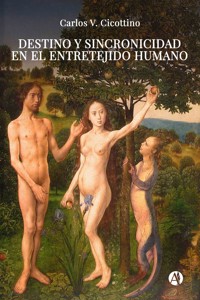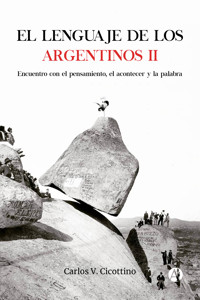7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Este conjunto de cuentos cortos y microrrelatos, agrupados bajo el título de "Sobrevuelos en la Torre Nubis", se encuadra dentro del género literario creado por el autor que ha denominado "Realismo hadático". Esta variable, sin antecedentes, cobijará otros trabajos de similares características en los que obre el destino como figura central. El Realismo Hadático pareciera trascender el mundo teórico real y acoplarse al lindante Realismo mágico, pero esto jamás ocurre. La ficción inverificable, la naturaleza mágica del mundo racional, el culto a lo inverosímil, están fuera de sus aspiraciones. Tampoco le compete la variable llamada Realismo Sucio, por no incursionar en la estética del grotesco, del entorno alienante, ni abarcar temáticas sórdidas extraídas de la "sucia realidad cotidiana". El Realismo Hadático invita al lector a navegar por dos realidades, la visible que esconde a la otra, a la intensa y misteriosa, a la que determina y encauza: la realidad invisible…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
CARLOS V. CICOTTINO
Sobrevuelos en la torre Nubis
Cicottino, Carlos V.Sobrevuelos en la torre Nubis / Carlos V. Cicottino. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5389-8
1. Narrativa. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice de contenido
Ataduras existenciales: Determinismo y causalidad
Hado (Destino)
Una mente perversa
La puerta de siempre
Rutina
Revelación
Kavanagh
Violetas...
Un breve viaje en subte
Faenas impecables
Punto y coma
Lunita tucumana
Incierto sobrevuelo
El mago lituano
El hombre de cabello blanco
El guardián
Atajo
Multinacional
Un día distinto
Carlitos
Benevolencia
Desquite
Glosario de términos condicionados y expresiones
El autor
Carlos V. Cicottino nació en la Plata y completó su bachillerato en el Colegio Nacional. Se recibió de periodista en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Incursionó a lo largo de su vida en diferentes doctrinas de carácter científico–espiritual.
Es autor de los libros “HIJO DE TIGRE, Guía de expresiones con acento argentino”, “EL LENGUAJE DE LOS ARGENTINOS, Expresiones, percepciones y modismos que nos vinculan”, “EL LENGUAJE DE LOS ARGENTINOS II, Encuentro con el pensamiento, el acontecer y la palabra” y, a editar, "DESTINO Y SINCRONICIDAD EN EL ENTRETEJIDO HUMANO".
Durante el período de enero a diciembre de 2021, en plena pandemia de Coronavirus, se “recluyó” en el piso 17 del edificio Torre Nubis en la ciudad de Córdoba, donde escribió los cuentos que hacen a este volumen. “Sobrevoló” historias vividas en el pasado y otras, surgidas de su espíritu creativo.
A Myriam, mi esposa.
“Feliz el que encuentra a la esposa enérgica y pura, compañera de las noches y de los días, apoyo de la juventud y de la vejez, colaboradora de sus trabajos, eco de su conciencia, bálsamo de sus penas, oración y consejo, descanso y aureola. En ella halla el esposo la naturaleza entera, la encarnación de la poesía, el ancla de su inquietud, la realización de sus ensueños. El verdadero matrimonio es una oración, un culto, una religión, porque es a la vez naturaleza y espíritu, contemplación y acción; porque participa visiblemente en la obra del infinito por el trabajo, por la fecundidad y por la educación, esta semilla triple del espíritu y de la vida.”
Enrique Federico Amiel
ATADURAS EXISTENCIALES: DETERMINISMO Y CAUSALIDAD
“Confunden sus deseos y sus proyectos con las razones impensadas, por las que existen, creen existir por sí mismos, y no son más que el señuelo que tiende, para perpetuarse, lo que los hace existir” (Juan José Saer)
“El hombre no puede escapar de este mundo de realidades porque vive atraído, atrapado e impulsado a la vida por un extraño y enigmático poder que tiene lo real”. (Xavier Zubiri)
“La naturaleza, a fuerza de luz y colores, distraía la atención de todos, para que no pensaran, para que no dudaran, para que siguieran confiando siempre en la equidad de sus leyes y en su poder soberano”. (Benito Lynch)
“Lo más cruel de la realidad es que mutila todas las posibilidades y escoge una sola”. (Tomás de Mattos)
“Dado que todo el Universo está regido por leyes mecánicas, nada ocurre por azar”. (Demócrito)
HADO (Destino)Instalación de lo imposible
En su taller recóndito, ausente de tiempo, disponiendo de la vastedad de la Creación, Hado va incesantemente forjando el acontecer que todo lo abarca. Se sabe un diseñador de mundos que no es divino. Reproduce sus pautas en desiguales configuraciones y otorga exclusividad a cada proceso. Recurre a retazos vinculantes de un pasado ya transitado que entremezcla, eventualmente, con recientes vivencias. Introduce, a través de aleatorios formatos, de diseños con múltiples bifurcaciones, lo coincidente, lo contingente, lo inesperado y, finalmente, lo conducente.
Aguarda a que su preparación decante en la matriz y se interpenetre con el aporte condicionante de los tres poderes que componen el universo. Insufla en ese espíritu, en esa esencia, aliento de sí mismo, otorgando el élam vital y el nivel de ser.
Deja espacio para la alteración, pero siempre sujeto a las Leyes Universales. Habilita así que la providencia y la adversidad en su perpetua contienda, arriben, de ser necesario, al extremo inverosímil del milagro una, y al tajante infortunio que puede derivar en la sinrazón del horror y el drama, en el caso de la otra.
Establece el entretejido que une y la dispersión que separa y distancia.
Depara. Da origen, plenitud, ocaso y final, dejando todo establecido y sincronizado. Todo. Absolutamente todo.
Ensambla en el plano astral al sueño como agente reparador, aliviando así a los seres de las agotadoras exigencias que impone el pertenecer, el trajín de vivir.
En lo humano, sus conformaciones pueden contener atisbos de carácter ancestral, kármicos o resabios de cultivados dones. Pero no siempre. No necesariamente. Acude a la Madre Naturaleza para dar instinto y sus singularidades, peculiaridad, corporeidad e identidad de género.
Monta un espectáculo de circunstancias, de simulación realista y lo unta de la “adherencia de la convicción” que le dará credibilidad. Se creerá que se rige aquello por lo que se es regido. Da así la direccionalidad que, además de modelar al ser, lo impulsa a construir su propia y ardua realidad poseyéndose a “sí mismo”. Esa ilusión de pertenencia, de autoría, de independencia, se plasmará en las sucesivas oleadas de vida que transitarán la fantasiosa escenografía de azar y necesidad. Es un recurso impermanente, temporario, dado que, estando sujeto al transcurrir, se irá desvaneciendo a medida que se lo consuma, que se lo viva. Está vedado presencialmente re–vivirlo.
Luego de asignar hábitat, desobligado de arraigo, deja que el tiempo, antes contenido, fluya libremente en su afán de posesión, poniendo en marcha el derrotero para las cosas y lo animado.
Y allí va cada destino y cada acontecer.
UNA MENTE PERVERSA
Escenario
Una lluvia intensa y fría castiga la estación de trenes de Río Santiago. Pocos pasajeros aguardan el transporte que los trasladará hacia La Plata. En su mayoría son empleados y algunos cadetes del cercano Liceo Naval Militar que sobresalen por sus vistosos uniformes. Se resguardan en el extremo del andén opuesto a las vías, alejados del agua que cae desde los tejados.
Sentado en la punta de un banco de madera se destaca la presencia de un hombre mayor. Tiene a su lado un portafolio y sostiene entre ambas rodillas un sobrio paraguas. Lo protege un perramus de color claro de ostensible calidad.
A pocos metros, un perro callejero se aproxima con una lentitud casi actuada, se desplaza pegado a la pared y se detiene próximo al hombre. Sobre un cartón achatado ensaya, por mandato ancestral, varias vueltas sobre sí mismo para finalmente tenderse y enrollarse como un ovillo, apoya la cabeza sobre su lomo y recién entonces, suspira. Pero poco dura su paz, sorpresivamente sobresaltado se levanta y con la cola entre las patas se aleja velozmente. Ocurre que la punta de un paraguas le acicateó las costillas causándole un inesperado dolor.
Perduración
Minutos después, con previos instantes de vacilación, un individuo decide abordar al pasajero en espera.
—Perdón, usted es el profesor Grimoldi ¿verdad?
—Sí, en efecto, Alejo Grimoldi.
—Yo fui alumno suyo en el colegio Nacional, hace ya muchos años, más de veinte...
—No me diga... ¿y cómo me reconoció?
—Sigue igual profesor ¿continúa ejerciendo?
—Si, en el Nacional ya no, pero dicto clases en el Colegio Sagrado Corazón, en la Facultad de Lenguas y en forma particular. Ahora vengo del Liceo Naval, donde ejerzo desde hace 30 años.
—Qué bien...
—¿Y usted de qué promoción es?
—Del 62, egresé como bachiller en el 62.
—En el 62, en el 62... Qué curioso, – reflexiona Grimoldi. – Dígame, ¿conoció o fue compañero de un tal Víctor Altube?
—No profesor, seguramente sería del turno tarde, porque los de la mañana nos conocíamos todos.
—Sí, era del turno tarde...
—¿Y por qué lo recuerda en particular, profesor? ¿Era muy buen alumno?
—No exactamente, no lo recuerdo por eso...
El tren se detiene y está a punto de partir. Grimoldi demora la respuesta, pega otra mirada a ese pasado que tanto ha recorrido y finalmente contesta:
—Lo recuerdo, lo recuerdo... porque tenía una mente perversa – Y sube al tren.
Manu militari
—¡Buenas tardes alumnos! – Así se anuncia en la puerta del aula Alejo Grimoldi con su voz aflautada, esperando la respuesta de los veintiún “curtidos” alumnos de quinto año, próximos a emprender otros caminos.
Los jóvenes debían incorporarse sobre el lado derecho del pupitre y, una vez encolumnados, responder al unísono letánicamente.
—Buenas tardes señor profesor...
Recién entonces ingresaba, pero no se dirigía directamente a su escritorio montado sobre una tarima de madera, no, no lo hacía. Se desplazaba teatralmente pasando revista, los observaba seriamente, y, estirando su brazo hacia adelante, colocando su mano de filo, a la que imprimía un movimiento vaivén de arriba hacia abajo, marcaba una línea imaginaria a la que ninguna cabeza, pie o mano, debía sobrepasar.
—Bien – Decía. – Así debe ser, estrictamente formados. – Y solo luego se sentaba.
La vanidad suele tener curiosas expresiones, pero aliada a la soberbia, conforman un engendro déspota e injusto.
Inconsciencia
Los hechos acontecen independientes de síntomas preliminares, ocurren y se precipitan sin el menor escrúpulo.
—¡Usted grandote! ¡Sí, usted grandote, sáquese la mano de la boca!
La orden sonó como un latigazo sonoro en mis oídos, un latigazo violento, agresivo, lanzado a menos de dos metros de distancia, dirigido a mí, pero lo suficientemente elevado para involucrar y alarmar al resto de mis atónitos compañeros que ignoraron en un principio quién era su destinatario.
El profesor continuó leyendo en francés “L’ Étrager” de Albert Camus.
Retiré la mano de la boca y le asigné una nueva tarea. Desplazándola hacia el bolsillo derecho del gabán azul, busqué el estilete con cachas de nácar blanco que encerraba una hoja reluciente, triangular, fina e inquietante como un bisturí. Lo sujeté, con el dedo pulgar quité el seguro, lo extraje exponiéndolo a la vista de Grimoldi y oprimí el botón de apertura. La hoja liberada produjo también un latigazo, pero diferente. Fue el inconfundible sonido metálico que emerge de ciertos dispositivos impulsados cuando los detiene bruscamente su tope, tal como un sable al ser envainada con firmeza su hoja, como soltar la corredera de una pistola o el accionar de un pasador en la puerta de rejas de una prisión.
Inicié entonces con el puntiagudo instrumento un simulacro de limpieza de uñas. El proceder, si bien desatinado, no pretendió amenazar ni amedrentar al profesor. Sólo fue sumamente idiota.
Olvidé la existencia de un factor: “la ley de las consecuencias involuntarias” que puede llevar una implementación a derivaciones no previstas. Y la ley, como toda ley universal, actuó inexorablemente.
La ira
Si Grimoldi simplemente se hubiese levantado y dirigido a la jefatura de disciplina, exponiendo lo sucedido como una amenaza armada de un alumno, la expulsión de Altube hubiera sido inevitable, pero no, no lo hizo. Fue arrebatado por un ímpetu secreto, más hondo que la razón. Sí, el destino suele ser despiadado con las mínimas distracciones y el profesor, en efecto, se distrajo.
Elevó ambas manos y, inmerso en el ardor que desata la ira, golpeó con la base de sus puños el escritorio. Una, dos, tres veces. Luego, con el rostro desencajado, incendiado y ojos desorbitados exclamó:
—¡Te creés que te tengo miedo! ¡A trompadas! ¡A trompadas te voy a sacar de la división! – Y, arrobado por sus propias palabras, erguido sobre la tarima de su escritorio, continuó repitiendo la bravata.
Amparo
Víctor se levantó y en silencio salió del aula. El resto de sus compañeros sólo se limitó a intentar ordenar la mente y digerir el suceso, cosa que no consiguieron en un principio, porque el temor hacia lo inexplicable obra como un alcaloide.
El miedo no necesita que lo llamen. Víctor percibió claramente el peligro, sabía que tenía que “golpear” primero y no dudó. Enfiló sus pasos hacia la Rectoría, la mayor autoridad del colegio, y llamó suavemente en la altísima puerta de madera.
El propio rector le abrió. Era un hombre bonachón, afable, solícito, de modales suaves y pulidos.
Víctor fue al asunto dotándolo de cierto dramatismo.
—Vengo a verlo señor, porque tengo miedo....
—¿Miedo? ¿Miedo de qué?
—El profesor Grimoldi me quiere pegar...
—Pero ¿cómo?, ¿por qué?
La verdad bien administrada debe ser la mejor manera de “confeccionar” un relato, así que se remitió a describir los hechos tal cual sucedieron, salvo una pequeña adaptación semántica: sustituyó la palabra sevillana o estilete por “cortaplumas” y aclaró que sólo pretendió limpiarse una uña...
Debió entonces someterse a una seguidilla de consejos respecto al correcto uso de modales y lo inadecuado de ciertas conductas, tales como peinarse en clase, “higienizarse” los oídos con el dedo meñique o, como en su caso, limpiarse las uñas. Era necesario que recibiera alguna amonestación verbal, obligada para las circunstancias.
Eso fue todo. Absuelto de culpa y cargo, nunca más fue requerido sobre ese asunto.
Humillación
Poco o nada pudo hacer Grimoldi para justificar su exacerbación. El tribunal de la “Santa inquisición” no lo condenó a la pena de la hoguera que significaría su definitivo alejamiento de la institución, pero tampoco lo eximió del sermón humillante que introdujo una y otra vez la incisiva frase: “actitudes de este tipo no son compatibles con el espíritu de este colegio”.
Fue tan profundamente herido en su amor propio, que esa herida jamás dejó de sangrar; tampoco recuperó la exultante seguridad en sí mismo de la que hacía derroche, ni siquiera el tiempo, que toda lo borra y cura, pudo darle consuelo o alivio.
Tal vez, si Grimoldi hubiese leído a Karl Jung habría reparado en “que aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que encierra el drama de lo sucedido”.
Protagonismo
Un pesado letargo cubre la estación de trenes como inicio del declive de la tarde.
El perro callejero se levanta, se acerca a una columna del andén, la olfatea detenidamente y luego la orina, dirige la mirada hacia el vacío y regresa a su cartón pisoteado. Nada sabe del transcurrir humano, de pasiones y dramas, de aquello que compagina la vida. Todo para él, como definitivamente lo es, se torna absolutamente inexistente. Entonces bosteza largamente, estira sus patas delanteras recreando desperezarse, da las consabidas vueltas sobre sí mismo y finalmente se acuesta para soñar con el tibio sol que lo calentará al día siguiente...
LA PUERTA DE SIEMPRE
Existe una atracción por lo sobrenatural y lo incierto que fascina al hombre. Sólo transitando no trillados senderos, se descubren nuevos mundos, porque lo conocido ya no guarda secretos...
* * *
El niño juega con los broches de madera devenidos en soldaditos, a falta de otros de plomo, diseño y colores. Para su mundo de fantasía no precisa más, son insustituibles.
—¿Querés venir conmigo? – le pregunta su hermana sustrayéndolo de la zona del encanto.
—¿Adónde vas? – le contesta.
—Acá enfrente, a la carnicería...
—Bueno, vamos.
Cruzan la calle empedrada tomados de la mano y se detienen frente a la antigua construcción que alberga al comercio. Cortinas metálicas recogidas se anteponen a las espaciosas vidrieras. Una de ellas presenta una amplia rotura que ha dejado un considerable orificio de cuyos bordes emergen filosos vidrios.
Llega de su interior el abejorreado sonido de la sierra eléctrica, mediante la cual, las manos precisas y seguras del carnicero van milimétricamente trozando costeletas que separa de un corte mayor.
La disposición del local es similar a la de todo establecimiento barrial de ese rubro: la clásica balanza, la picadora, cuchillos y chairas esparcidos. Cuelgan de ganchos, ristras de chorizos, morcillas, salchichas y longanizas. Dentro de las heladeras transparentes, en un prolijo e ininteligible ordenamiento, se alinean una dispar composición de trozos. En amplias bandejas se arremolinan separadamente, riñones, hígados, tripas, sesos, lenguas y mondongos, entre otras vísceras y menudencias, conformando un collage de retazos y cortes.
—¿Entrás conmigo? – pregunta la hermana.
—No. Mejor no. Mejor te espero acá afuera. – le responde.
—No te alejes y no te vayas a cruzar.
—Por supuesto.
Desde la vereda observa hacia el interior, prefiere no ingresar a la carnicería, le produce cierto rechazo, tal vez por el casi imperceptible olor a cebo, el aserrín esparcido sobre el piso, alguna cabeza de cabrito, impúdicamente expuesta, cuyos ojos saltones parecen suplicar clemencia. Sí, ese “carniceril” espectáculo de aromas, imágenes y colores, lo impresiona, le desagrada. Suele mantener al niño afuera. Pero no siempre...
El paso de un camión con acoplado, sacudido por la desigual disposición del empedrado, hace vibrar todo el entorno. Los vidrios no escapan al mandato de la traslación y crujen incómodos y amenazantes.
El hecho llama la atención del niño, quien repara minuciosamente en la rotura.
* * *
Cada forma, en lugar de imponerse, va penetrando por persuasión en la mirada.
Todas las cosas quieren persistir en su ser y todo final es una violencia, un dramatismo. Y tal vez al presentir su próximo desmantelamiento, su irremediable inexistencia, la vidriera dañada se vale de una nueva influencia. Y lo cautiva...
* * *
La observa con curiosidad. Con el cutis de sus deditos repasa, sin ejercer presión alguna, el filo de los bordes cortantes.
Y no duda.
Trepa al no muy elevado umbral de ladrillos, sobre el que apoya la cortina metálica cuando se la baja.
El puñado de clientes permanece ausente, remoto, aguardando su turno frente al mostrador, dando la espalda a la vidriera y conformando parte de una pared humana, que, por momentos, interrumpe todo acceso visual al carnicero por detrás de ella.
El niño hace una última inspección. Sin poder ladearlos, debe atravesar el orificio originado por los trozos de vidrio faltantes, sorteando por encima y por debajo dos fragmentos sobresalientes, cuyos agudos vértices confrontan en sus extremos, punta con punta. No es fácil, huir de uno implica enfrentar al otro.
Y allí va.
Apoya las rodillas percudidas, gatea hasta el borde del hueco y se detiene. Estira su manito derecha, logra correr una silla plástica del interior, acomoda su respaldar frente a él y se aferra del borde superior. Hace lo propio con la izquierda. Alarga hacia adelante su cabecita ingresándola en el interior del local. Procura que el cuello no roce la filosa punta ascendente y llega a trasponerla en parte con el pecho, pero siente de inmediato un pinchazo en el medio de la espalda. El vidrio superior le advierte que ha elevado demasiado el dorso, por lo que lo baja, hundiendo simultáneamente el estómago, porque en su avance, la filosa punta inferior ha penetrado levemente por encima del ombligo, dejando asomar una diminuta presencia de sangre. Contrae entonces más aún el abdomen, exponiendo las costillas a la vista.
Se cansa. Respira profundamente. Alinea el dorso y comienza a atraer hacia sí, elevándola, la piernita izquierda.
Entonces se escuchó el grito.
—¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! No te muevas.
El niño permanece estático.
El carnicero pálido, turbado por el inesperado sobresalto, rodea el mostrador y se abalanza sobre el pequeño.