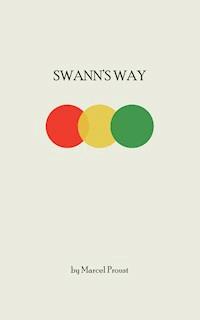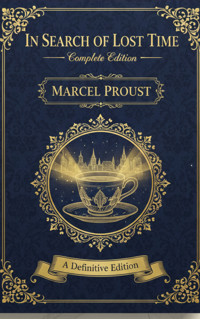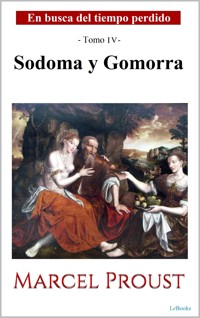
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: En busca del tiempo perdido
- Sprache: Spanisch
Sodoma y Gomorra , de Marcel Proust, es el cuarto volumen de la monumental obra En busca del tiempo perdido y representa una inflexión clave en la exploración del deseo, la identidad y la complejidad de las relaciones humanas. En este tomo, Proust profundiza en la homosexualidad masculina y femenina, abordando con aguda sensibilidad las dinámicas sociales que ocultan y revelan este aspecto de la vida afectiva. A través de observaciones minuciosas y una prosa introspectiva, el narrador examina las vidas secretas de personajes como el barón de Charlus y Albertine, desnudando las hipocresías y contradicciones de la alta sociedad francesa de principios del siglo XX. Desde su publicación, Sodoma y Gomorra ha sido valorada por su audacia temática y por la sofisticación con la que Proust entrelaza el deseo con la memoria, los celos y la percepción del tiempo. El volumen amplía la dimensión psicológica de la obra, cuestionando las normas morales y los convencionalismos que rigen las relaciones íntimas. Su estilo denso, lleno de matices y digresiones, exige un lector atento, pero recompensa con una riqueza inigualable de matices humanos. La relevancia perdurable de Sodoma y Gomorra reside en su capacidad de iluminar zonas oscuras de la experiencia afectiva y social, anticipándose a debates contemporáneos sobre género, sexualidad y libertad individual. Proust convierte la introspección en una herramienta de conocimiento profundo, mostrando cómo lo íntimo y lo social se entrelazan en una red de deseos, miedos y máscaras.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1048
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marcel Proust
SODOMA Y GOMORRA
En busca del tiempo perdido
Tomo 4
Título original:
“À la recherche du temps perdu”
Sumario
PRESENTACIÓN
SODOMA Y GOMORRA
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
PRESENTACIÓN
Marcel Proust
1871–1922
Marcel Proust fue un novelista, ensayista y crítico francés, ampliamente considerado como una de las figuras literarias más significativas del siglo XX. Nacido en Auteuil, un suburbio de París, Proust es conocido principalmente por su monumental novela en siete volúmenes En busca del tiempo perdido (À la recherche du temps perdu), una obra que revolucionó la forma y el alcance de la novela moderna. A través de la introspección, la memoria y una detallada exploración psicológica, Proust construyó una narrativa rica en matices que ha influido en generaciones de escritores.
Infancia y educación
Marcel Proust nació en una familia acomodada y culta. Su padre, Adrien Proust, fue un médico destacado, mientras que su madre, Jeanne Weil, provenía de una familia judía adinerada y tenía un profundo aprecio por la literatura y las artes. Desde pequeño, Proust sufrió problemas de salud, especialmente asma, que lo acompañarían durante toda su vida. Estudió en el Lycée Condorcet y posteriormente en la Sorbona, donde obtuvo un título en filosofía y literatura. Aunque trabajó brevemente en el sector público, pronto se dedicó por completo a la escritura.
Carrera y contribuciones
Los primeros escritos de Proust incluyen ensayos y cuentos publicados en revistas literarias, pero fue En busca del tiempo perdido, publicada entre 1913 y 1927, la que definió su legado. La novela explora temas como la memoria, el tiempo, el arte, el amor y la identidad a través de las reflexiones del narrador sobre su vida y las personas que lo rodean. Uno de sus pasajes más famosos — el de la magdalena mojada en té — desencadena una memoria involuntaria que abre la puerta a una exploración del pasado, ejemplificando el concepto de Proust de la “mémoire involontaire”.
Cada volumen de la novela, desde Por el camino de Swann hasta El tiempo recobrado, ofrece un retrato minucioso de la sociedad francesa, examinando las estructuras cambiantes de clase, la fluidez del tiempo y el mundo interior del individuo. La prosa de Proust es reconocida por sus frases complejas, su profundidad psicológica y su agudeza filosófica, lo que convierte su obra en un pilar del modernismo literario.
Influencia y legado
La influencia de Proust en la literatura es enorme. Su estilo introspectivo y su exploración del tiempo subjetivo anticiparon muchos de los temas que definirían la literatura modernista y posmodernista. Escritores como Virginia Woolf, James Joyce y Samuel Beckett se inspiraron en sus técnicas y su enfoque temático. Su manera de adentrarse en el funcionamiento interno de la mente humana y su énfasis en la experiencia sensorial y la memoria transformaron profundamente la estructura de la novela.
Más allá del ámbito literario, las ideas de Proust sobre la naturaleza humana, el arte y la memoria siguen resonando entre filósofos, psicólogos y artistas. Su obra es frecuentemente citada como una profunda meditación sobre el paso del tiempo y la persistencia del yo en medio del cambio.
Marcel Proust murió en 1922 a los 51 años, debilitado por sus problemas crónicos de salud y el esfuerzo agotador de terminar su novela. En el momento de su muerte, los últimos volúmenes de En busca del tiempo perdido aún no se habían publicado, pero pronto consolidarían su lugar en el canon literario.
Hoy, Proust es celebrado no solo como un maestro del estilo y del relato, sino también como un visionario que transformó el panorama literario. Su exploración de la memoria y la conciencia sigue siendo inigualable en alcance y profundidad, y En busca del tiempo perdido es frecuentemente considerada una de las mayores realizaciones literarias de todos los tiempos. El legado de Proust perdura como testimonio del poder de la literatura para iluminar la complejidad de la experiencia humana.
Sobre la obra
Sodoma y Gomorra, de Marcel Proust, es el cuarto volumen de la monumental obra En busca del tiempo perdido y representa una inflexión clave en la exploración del deseo, la identidad y la complejidad de las relaciones humanas. En este tomo, Proust profundiza en la homosexualidad masculina y femenina, abordando con aguda sensibilidad las dinámicas sociales que ocultan y revelan este aspecto de la vida afectiva. A través de observaciones minuciosas y una prosa introspectiva, el narrador examina las vidas secretas de personajes como el barón de Charlus y Albertine, desnudando las hipocresías y contradicciones de la alta sociedad francesa de principios del siglo XX.
Desde su publicación, Sodoma y Gomorra ha sido valorada por su audacia temática y por la sofisticación con la que Proust entrelaza el deseo con la memoria, los celos y la percepción del tiempo. El volumen amplía la dimensión psicológica de la obra, cuestionando las normas morales y los convencionalismos que rigen las relaciones íntimas. Su estilo denso, lleno de matices y digresiones, exige un lector atento, pero recompensa con una riqueza inigualable de matices humanos.
La relevancia perdurable de Sodoma y Gomorra reside en su capacidad de iluminar zonas oscuras de la experiencia afectiva y social, anticipándose a debates contemporáneos sobre género, sexualidad y libertad individual. Proust convierte la introspección en una herramienta de conocimiento profundo, mostrando cómo lo íntimo y lo social se entrelazan en una red de deseos, miedos y máscaras.
SODOMA Y GOMORRA
PRIMERA PARTE
Capítulo único
Primera aparición de los hombres-mujeres, descendientes de los habitantes de Sodoma que fueron perdonados por el fuego del cielo.
La femme aura Gomorrhe et l’homme aura Sodome.
Alfred de Vigny
Mucho antes de hacer a los duques la visita que acabo de contar (el día de la fiesta de la princesa de Guermantes) estuve al cuidado de su regreso y, en la espera, hice un descubrimiento especialmente relacionado con monsieur de Charlus, pero tan importante en sí mismo que he ido aplazando su relato hasta ahora, hasta el momento de poder darle el lugar y la extensión que quería darle. Como dije, había dejado el maravilloso punto de vista, tan confortablemente dispuesto en el piso alto de la casa, desde donde se dominan las accidentadas cuestas que llevan hasta el hotel de Bréquigny y en las que el campanile rosa de la cochera perteneciente al marqués de Frécourt pone una alegre decoración a la italiana. Cuando yo creía que los duques estaban a punto de llegar, me parecía más práctico apostarme en la escalera. Echaba un poco de menos las alturas. Pero a aquella hora, que era la del almuerzo, la añoranza era menor, pues no hubiera visto, como por la mañana, los minúsculos personajes de cuadro en que la distancia convertía a los criados del hotel de Bréquigny subiendo lentamente la abrupta cuesta, con un plumero en la mano, entre las grandes placas de transparente mica que tan graciosamente se destacaban sobre los contrafuertes rojos. Ya que no la contemplación del geólogo, tenía yo por lo menos la del botánico y miraba por las ventanas de la escalera el pequeño arbusto de la duquesa y la planta preciosa expuestos en el patio con esa insistencia que se pone en hacer salir a los jóvenes casaderos, y me preguntaba si, por un azar providencial, vendría el improbable insecto a visitar al pistilo ofrecido y desdeñado. Como la curiosidad me fuera enardeciendo, bajé hasta la ventana de la planta baja, abierta también, con los postigos a medio cerrar. Oía muy bien a Jupien, que se disponía a salir y que no podía descubrirme detrás de mi cortina, sin moverme hasta que me eché a un lado bruscamente por miedo de que me viera monsieur de Charlus, el cual iba a visitar a madame de Villeparisis y, en aquel momento, atravesaba despacio el patio, barrigudo, envejecido por la luz del mediodía, agrisado el pelo. Había sido necesaria una indisposición de madame de Villeparisis (consecuencia de la enfermedad del marqués de Fierbois, con el que monsieur de Charlus estaba a matar) para que hiciese una visita, acaso por primera vez en su vida, a semejante hora. Pues con aquella singularidad de los Guermantes, que, en lugar de amoldarse ellos a la vida mundana, la adaptaban a sus costumbres personales (no mundanas, pensaban ellos, y dignas, por tanto, de que se humillara ante ellas esa cosa sin valor, la mundanidad — y, así, madame de Marsantes no tenía un día fijo para recibir, sino que recibía a sus amigas todas las mañanas de diez a doce — ), el barón, dedicando ese tiempo a la lectura, a la búsqueda de viejos cachivaches, etc., no hacía jamás una visita sino entre las cuatro y las seis de la tarde. A las seis iba al Jockey o a pasear al Bois.
Pasado un momento, hice otro movimiento de retroceso para que no me viera Jupien; se le acercaba la hora de ir al taller, de donde no volvía hasta la noche, y eso no siempre desde que, hacía una semana, se había ido con sus aprendizas a la casa de campo de una clienta para terminarle un vestido. Después, dándome cuenta de que no podía verme nadie, decidí no molestarme, por miedo de perder, si el milagro había de producirse, la llegada, casi imposible de esperar (a través de tantos obstáculos, de distancia, de avatares contrarios, de peligros), del insecto enviado desde tan lejos como embajador a la virgen que llevaba tanto tiempo esperando. Yo sabía que esta espera no era más pasiva que la de la flor macho, cuyos estambres se habían apartado espontáneamente para que el insecto pudiera recibirla mejor; de la misma manera, la flor hembra que estaba aquí, si el insecto venía arquearía coquetonamente sus "estilos", y para que la penetrara mejor, le haría imperceptiblemente, como una jovenzuela hipócrita pero ardiente, la mitad del camino. Las leyes del mundo vegetal están regidas a su vez por leyes cada vez más altas. Si para fecundar una flor se requiere generalmente la visita de un insecto, es decir, el transporte de una semilla de una flor por ella misma, como los matrimonios repetidos en una misma familia, determinaría la degeneración y la esterilidad, mientras que el crecimiento operado por los insectos da a las generaciones siguientes de la misma especie un vigor que no tuvieron sus mayores. Pero este impulso puede resultar excesivo, puede desarrollarse la especie desmesuradamente; entonces, como una antitoxina defiende de la enfermedad, como el tiroides detiene nuestra obesidad, como la derrota castiga nuestro orgullo, la fatiga el placer, y como el sueño nos descansa a su vez de la fatiga, así un acto excepcional de autofecundación viene en el momento oportuno a apretar el tornillo, a echar el freno, a hacer que vuelva a la norma la flor que se había salido demasiado de ella. Mis reflexiones habían seguido una pendiente que describiré más adelante y había sacado ya del aparente ardid de las flores una consecuencia sobre toda una parte inconsciente de la obra literaria, cuando vi a monsieur de Charlus que salía de casa de la marquesa. Sólo hacía unos minutos que había entrado. Quizá se había enterado por ella misma, o solamente por un criado, de la gran mejoría o más bien de la curación total de lo que no había sido más que un pasajero malestar. En aquel momento en que creía que nadie le miraba, monsieur de Charlus, los párpados cerrados contra el sol, había aflojado en su semblante aquella tensión, amortiguado aquella vitalidad ficticias que sostenían en él la animación de la charla y la fuerza de voluntad. Pálido como el mármol, gruesa la nariz, sus finos rasgos no recibían ya de una mirada enérgica un significado diferente que alterase la belleza de su modelo; ya no era más que un Guermantes, parecía ya su estatua, él, Palaméde XV, en la capilla de Combray. Pero aquellos rasgos generales de toda una familia adquirían, sin embargo, en el rostro de monsieur de Charlus, una finura más espiritualizada, sobre todo más suave. Yo lamentaba por él que adulterara habitualmente con tantas violencias, con desagradables rarezas, cominerías, dureza, susceptibilidad y arrogancia, que escondiera bajo una brutalidad postiza la dulzura, la bondad que yo veía expandirse inocentemente en su rostro al salir de casa de madame de Villeparisis. Guiñando los ojos contra el sol, parecía casi sonreír, y yo encontraba en su rostro, visto así, descansado y como al natural, algo tan afectuoso, tan inerme, que no pude menos de pensar que si monsieur de Charlus se diera cuenta de que le miraban le daría mucha rabia; pues aquel hombre tan entusiasta de la virilidad, aquel hombre que tanto presumía de virilidad, aquel hombre al que todo el mundo le parecía odiosamente afeminado, me hacía pensar de pronto en una mujer: hasta tal punto tenía pasajeramente los rasgos, la expresión, la sonrisa de una mujer.
Iba a esconderme mejor para que no pudiera verme; pero no me dio tiempo, ni fue necesario. ¡Qué vi! Frente a frente, en aquel patio donde seguramente no se habían encontrado nunca (pues monsieur de Charlus no iba al hotel Guermantes más que por las tardes, a las horas en que Jupien estaba en el taller), el barón, que de pronto abrió mucho los ojos medio cerrados, miraba con atención suma al antiguo chalequero en el umbral de su tienda, mientras éste, súbitamente clavado en el sitio ante monsieur de Charlus, como si hubiera echado raíces, contemplaba maravillado la barriga del envejecido barón. Pero lo más curioso fue que, al cambiar la actitud de monsieur de Charlus, la de Jupien se puso inmediatamente a tono con ella, como obedeciendo a las leyes de un arte secreto. El barón, que intentaba ahora disimular la impresión sentida, pero que, a pesar de su afectada indiferencia, parecía alejarse de mala gana, iba, venía, miraba al vacío de la manera que él creía más favorable a la belleza de sus pupilas, tomaba un aire fatuo, desdeñoso, ridículo. Y Jupien, abandonando por su parte el aire humilde y bueno que yo le había conocido siempre, levantaba la cabeza — en perfecta simetría con el barón — adoptaba un porte digno, apoyaba, con grotesca impertinencia el puño en la cadera, sacaba el trasero, tomaba posturas con la coquetería que hubiera podido tener la orquídea ante el moscardón providencialmente aparecido. Yo no sabía que pudiera tener un aire tan antipático. Pero ignoraba también que fuera capaz de representar de improviso su papel en aquella especie de escena de dos mudos que, aunque fuera la primera vez que Jupien se encontraba en presencia de monsieur de Charlus, parecía ensayada durante mucho tiempo; no se llega espontáneamente a esta perfección más que cuando se encuentra en el extranjero a un compatriota, pues entonces el acoplamiento se produce solo, la interpretación es idéntica y la escena prevista, aunque los personajes no se hayan visto nunca.
Por lo demás, esta escena no era positivamente cómica, había en ella algo extraño, o, si se quiere, una naturalidad cuya belleza iba en aumento. Por más que monsieur de Charlus se esforzara en tomar un aire indiferente, en bajar distraídamente los párpados, de vez en cuando los alzaba y le echaba a Jupien una mirada atenta. Pero (seguramente porque pensaba que una escena como aquella no se podía prolongar indefinidamente en aquel lugar, bien por las razones que se comprenderán más adelante, bien por ese sentimiento de la brevedad de todas las cosas que mueve a que cada golpe dé en el blanco, y que hace tan emocionante el espectáculo de todo amor), cada vez que monsieur de Charlus miraba a Jupien se las arreglaba para que a su mirada acompañara una palabra, lo que la hacía sobremanera diferente de las miradas habitualmente dirigidas a una persona a la que se conoce poco o nada; miraba a Jupien con esa especial fijeza de alguien que nos va a decir: "Perdone la indiscreción, pero lleva usted pegado a la espalda un hilo blanco", o bien: "Creo que no me equivoco: usted debe de ser también de Zurich, me parece que le he visto muchas veces en la tienda de antigüedades". Una pregunta así parecía dirigir intensamente, cada dos minutos, la ojeada de monsieur de Charlus, como esas frases interrogativas de Beethoven, repetidas indefinidamente, a intervalos iguales, y destinadas con un lujo exagerado de preparaciones a dar paso a un nuevo motivo, a un cambio de tono, a una nueva salida a escena. Pero, precisamente, la belleza de las miradas de monsieur de Charlus y de Jupien estaba, por el contrario, en que, provisionalmente al menos, aquellas miradas no parecían destinadas a dar paso a nada. Aquella belleza era la primera vez que yo veía al barón y a Jupien manifestarla. En los ojos del uno y del otro se acababa de abrir el cielo, no ya de Zurich, sino de alguna ciudad oriental cuyo nombre no había yo adivinado aún. Fuere cual fuere el punto que pudiera retener a monsieur de Charlus y al chalequero, parecía que habían llegado a entenderse y que aquellas inútiles miradas no eran sino preludios rituales, algo así como las fiestas que se dan antes de una boda convenida. Más cerca todavía de la naturaleza — y la misma multiplicidad de las comparaciones es aún más natural, porque un mismo hombre, si se le mira durante unos minutos, parece sucesivamente un hombre, un hombre-pájaro, un hombre-pez, un hombre-insecto — , parecían dos pájaros, macho y hembra, intentando el macho avanzar, no respondiendo ya la hembra — Jupien — con ninguna señal a este manejo, pero mirando a su nuevo amigo sin extrañeza, con una fijeza atenta, considerada sin duda más turbadora y la única útil, desde el momento en que el macho había dado los primeros pasos, y limitándose a alisarse las plumas. Finalmente, no pareció que la indiferencia de Jupien le bastara; de la seguridad de haber conquistado a hacerse perseguir y desear no había más que un paso, y Jupien, decidiéndose a marcharse a su trabajo, tomó por la puerta cochera. Pero sólo después de volver dos o tres veces la cabeza salió a la calle, adonde el barón, temblando de perder la pista (silboteando con aire fanfarrón, no sin gritar un "adiós" al portero, que, medio borracho y atendiendo a unos invitados en la antecocina, ni siquiera le oyó), se lanzó muy de prisa a su alcance. En el mismo momento en que monsieur de Charlus cruzó la puerta silbando como un moscardón, otro, éste de verdad, entraba en el patio. ¿No sería el que la orquídea esperaba desde hacía tanto tiempo y que venía a traerle ese polen tan raro sin el cual continuaría virgen? Pero no seguía las maniobras del insecto, porque a los pocos minutos, Jupien, solicitando más mi atención (acaso para recoger un paquete que se llevó después y que, en la emoción que le produjo la aparición de monsieur de Charlus, había olvidado, o quizá sencillamente por una razón más natural), volvió, seguido del barón. El cual, decidido a cortar por lo sano, pidió fuego al chalequero, pero rectificó en seguida: "Le pido fuego, pero he olvidado los cigarros". Las leyes de la hospitalidad vencieron a las leyes de la coquetería. "Entre, se le dará todo lo que quiera", dijo el chalequero, en cuyo rostro la alegría sustituyó al desdén. La puerta de la tienda se cerró tras ellos y ya no pude oírles. Había perdido de vista al moscardón, y no sabía si era él el insecto que esperaba la orquídea, pero ya no dudaba que se diera, para un insecto tan raro y una flor cautiva, la posibilidad milagrosa de ayuntarse, cuando monsieur de Charlus (simple comparación para los azares providenciales, cualesquiera que sean, y sin la menor pretensión científica de identificar ciertas leyes de la botánica con lo que, muy mal llamado, se llama a veces homosexualidad), que, desde hacía años, no venía a aquella casa más que a las horas en que Jupien no estaba en ella, había encontrado al chalequero y, con él, la buena suerte reservada a los hombres del tipo del barón por uno de esos seres que hasta pueden ser, como veremos, infinitamente más jóvenes que Jupien y más hermosos, el hombre predestinado para que a aquéllos les toque su parte de placer en este mundo: el hombre al que sólo le gustan los señores viejos.
Pero lo que aquí acabo de decir es lo que no iba a comprender sino pasados unos minutos: tanto se adhieren a la realidad esas propiedades de ser invisible, hasta que una circunstancia la despoja de ellas. En todo caso, yo estaba, por el momento, muy contrariado por no oír ya la conversación del antiguo chalequero y del barón. Entonces me fijé en la tienda que estaba para alquilar, separada de la de Jupien sólo por un tabique muy delgado. Para ir a ella, no tenía más que subir a nuestro piso, ir a la cocina, bajar la escalera de servicio hasta las bodegas, seguirlas interiormente a todo lo largo del patio y, al llegar al lugar del sótano donde, hasta hacía unos meses, serraba el ebanista sus maderas, donde Jupien pensaba meter el carbón, subir los pocos escalones que conducían al interior de la tienda.
Todo el camino lo haría así a cubierto, sin que nadie me viera. Era el medio más prudente. Pero no fue el que seguí, sino que, pegado a las paredes, di la vuelta al patio por fuera, procurando que no me vieran. No me vieron, y creo que gracias a la casualidad más bien que a mi prudencia. Y en el hecho de haber tomado un partido tan imprudente, cuando el camino por la bodega era tan seguro, veo yo tres razones posibles, suponiendo que haya alguna. En primer lugar mi impaciencia. Quizá más un oscuro recuerdo de la escena de Montjouvain, escondido frente a la ventana de mademoiselle Vinteuil. En realidad, estas cosas a las que asistí tuvieron siempre, en el mismo escenario, el carácter más imprudente y el menos verosímil, como si revelaciones tales debieran ser la recompensa de un acto lleno de peligros, aunque clandestino en parte. En fin, apenas me atrevo, por su carácter de niñería, a declarar la tercera razón, que fue, estoy seguro, inconscientemente determinante. Desde que, para seguir — y ver cómo se desmentían — los principios militares de Saint-Loup, seguí con gran detalle la guerra de los Bóers, me había puesto a leer antiguos relatos de exploraciones, de viajes. Estos relatos me apasionaban y los aplicaba a la vida corriente para darme más valor. Cuando alguna crisis me obligaba a quedarme varios días y varias noches seguidas no sólo sin dormir, sino sin acostarme, sin beber y sin comer, en el momento en que el agotamiento y el sufrimiento llegaban a tal punto que perdía la esperanza de salir nunca de aquel trance, pensaba en algún viajero arrojado a la arena, envenenado con hierbas malsanas, tiritando de fiebre en sus ropas mojadas por el mar, y que, sin embargo, se sentía mejor al cabo de dos días, encontraba casualmente el camino en busca de habitantes, los que fueran, quizás antropófagos. Su ejemplo me tonificaba, me devolvía la esperanza y me avergonzaba de haber tenido un momento de desaliento. Pensando en los Bóers, que, frente a los ejércitos ingleses, no temían exponerse cuando, para llegar a una espesura, había que atravesar a campo raso, me decía: "Estaría bueno que fuera yo más pusilánime cuando el teatro de operaciones es solamente nuestro propio patio y cuando, yo que me he batido varias veces en duelo sin ningún miedo en el momento del asunto Dreyfus, la única espada que tengo que temer es la de la mirada de los vecinos que tienen más que hacer que mirar al patio".
Pero cuando llegué al taller, evitando hacer crujir el suelo, pues me daba cuenta de que el menor crujido en el de Jupien se oía en el mío, pensé
en lo imprudentes que habían sido Jupien y monsieur de Charlus y en lo bien que les había servido la suerte.
No me atrevía a moverme. El palafranero de los Guermantes, sin duda aprovechando la ausencia de éstos, había llevado a la tienda en que yo me encontraba una escalera que había estado hasta entonces en la cochera. Y si hubiera subido por ella habría podido abrir el ventanillo y oír como si me encontrara en la casa misma de Jupien. Pero tenía miedo de hacer ruido. De todos modos hubiera sido inútil. Ni siquiera tuve que lamentar no haber llegado a mi taller hasta pasados unos minutos. Pues, por lo que oí al principio en el de Jupien, y que no fue más que sonidos inarticulados, supongo que pocas palabras se dijeron. Verdad es que aquellos sonidos eran tan violentos que, de no repetirse sucesivamente y cada vez una octava más alto en quejido paralelo, habría podido yo creer que una persona estaba degollando a otra muy cerca de mí y que, después, el homicida y su víctima resucitada tomaban un baño para borrar las huellas del crimen. Posteriormente llegué a la conclusión de que hay una cosa tan estrepitosa como el dolor, y es el placer, sobre todo cuando va acompañado — a falta del miedo a tener niños, y aquí no era el caso, a pesar del ejemplo poco probatorio de la leyenda dorada — de los cuidados inmediatos de limpieza. Por fin, pasada una media hora (durante la cual yo me había encaramado a paso de lobo en mi escalera para mirar por el ventanillo sin abrirlo), se inició una conversación. Jupien rechazaba enérgicamente el dinero que monsieur de Charlus quería darle.
A la media hora salió monsieur de Charlus.
— ¿Por qué lleva la barbilla afeitada? — le dijo, zalamero, Jupien — . ¡Hace tan bien una hermosa barba!
— ¡Quita allá, es una porquería! — replicó el barón.
Remoloneaba aún en el umbral de la puerta, preguntando a Jupien cosas sobre el barrio.
— ¿No sabes nada del castañero de la esquina, no el de la izquierda, eso es un horror, sino del lado de los pares, un gran mozo muy moreno? Y el boticario de enfrente tiene un ciclista muy majo que lleva las medicinas.
Sin duda estas preguntas amoscaron a Jupien, pues, irguiéndose con la rabia de una gran coqueta traicionada, contestó:
— Ya veo que tiene un corazón de alcachofa.
Este reproche, proferido en un tono dolido, glacial y amanerado, debió de hacer mella en monsieur de Charlus, quien, para borrar la mala impresión que su curiosidad había producido, hizo a Jupien, en voz demasiado baja para que yo pudiera distinguir bien las palabras, una proposición que seguramente requería una prolongación de la estancia en la tienda y que halagó al chalequero lo bastante para borrar su disgusto, pues miró al barón a la cara, gruesa y congestionada bajo el pelo gris, con la expresión beatífica del amor propio profundamente halagado. Y, decidiéndose a conceder a monsieur de Charlus lo que acababa de pedirle, Jupien, previas unas palabras nada elegantes, como "¡tienes una bofetada!...", dijo al barón con gesto sonriente, emocionado, superior y agradecido:
— ¡Bueno, está bien, chiquillote!
— Si vuelvo al conductor de tranvía — insistió con tenacidad monsieur de Charlus — es porque, aparte de todo, la cosa podría tener algún interés para la vuelta. A veces, como el califa que recorría Bagdad detrás de un simple mercader, sigo a alguna curiosa personilla cuya silueta me hace gracia.
Hice aquí la misma observación que había hecho sobre Bergotte. Si alguna vez tuviera que contestar ante un tribunal, usaría, no las frases adecuadas para convencer a los jueces, sino esas frases bergottescas que su particular temperamento literario le sugería naturalmente y que gustaba de emplear. Análogamente, monsieur de Charlus usaba con el chalequero el mismo lenguaje que hubiera usado con la gente de su mundo y de su camarilla, exagerando hasta sus tics, bien porque la timidez contra la que se esforzaba en luchar le llevara a un excesivo orgullo, bien porque, impidiéndole dominarse (pues nos turbamos más ante quienes no son de nuestro medio), le obligara a descubrir, a poner al desnudo su naturaleza, que era en realidad orgullosa y un poco extravagante, como decía madame de Guermantes.
— Para no perder su pista — continuó — , salto como un profesorcillo, como un médico joven y guapo, al mismo tranvía que la modesta persona, de la que hablamos en femenino para seguir la regla (como se dice de un príncipe: ¿Está satisfecha Su Alteza?). Si cambia de tranvía, yo tomo, quizá con los microbios de la peste, esa cosa increíble que se llama "correspondencia", un número, y que, aunque me lo entregan a mí, ¡no siempre es el número 1! Así cambio hasta tres o cuatro veces de "coche". A veces voy a parar a las once de la noche a la estación de Orléans, y tengo que volver. ¡Y si no fuera más que a la estación de Orléans!... Pero es que,
por ejemplo, una vez no me fue posible trabar conversación antes y llegué hasta el mismo Orléans, en uno de esos horribles vagones en los que se nos ofrece como vista, entre triángulos de eso que llaman labor de malla, la fotografía de las principales obras maestras de la arquitectura de la red. No había más que un asiento libre; tenía enfrente de mí, como monumento histórico, una "vista" de la catedral de Orléans, que es la más fea de Francia, y me cansaba tanto mirarla, sin yo quererlo, como si me hubieran obligado a mirar sus torres en la bola de vidrio de esos portaplumas ópticos que dan oftalmías. Me bajé en Aubrais al mismo tiempo que mi personilla, a la que, ¡cielos!, esperaba su familia en el andén (cuando yo le suponía todos los defectos menos el de tener una familia). No me quedó más consuelo, mientras esperaba el tren para volver a París, que la casa de Diana de Poitiers. Por mucho que encantara a uno de mis antepasados regios, yo hubiera preferido una belleza más viva. Por eso, para evitar el aburrimiento de volver solo, me gustaría conocer a un mozo de los coches cama, a un conductor de ómnibus. Pero no te choque — concluyó el barón — , todo esto es cuestión de clase. Tratándose de jóvenes del gran mundo, como dicen, yo no deseo ninguna posesión física, pero no me quedo tranquilo hasta que los he tocado, no quiero decir materialmente, sino tocado su cuerda sensible. Una vez que un joven, en vez de no contestar a mis cartas, no para de escribirme, que está a mi disposición moral, me quedo satisfecho, o más bien me quedaría satisfecho si no me agarrara en seguida la preocupación por otro. Es bastante curioso, ¿verdad? A propósito de jóvenes del gran mundo, ¿no conoces a alguno?
— No, hijo mío. ¡Ah, sí!, uno moreno muy alto, con monóculo, que está siempre riéndose y volviendo la cabeza.
— No veo quién puede ser.
Jupien completó el retrato, pero monsieur de Charlus no llegaba a encontrar de quién se trataba, porque ignoraba que el antiguo chalequero era uno de esos, más numerosos de lo que se cree, que no recuerdan el color del pelo de las personas a las que conocen poco.
Mas para mí, que estaba al tanto de este defecto de Jupien y que sustituía moreno por rubio, el retrato me pareció que correspondía exactamente al duque de Chátellerault.
— Volviendo a los jóvenes que no son del pueblo — reanudó el barón — , ahora me trae loco un hombrecillo extraño, un pequeño burgués inteligente, que me trata con una incivilidad asombrosa. No tiene la menor idea del prodigioso personaje que soy yo y del microscópico microbio que él representa. Pero qué más da; ese borriquito puede rebuznar todo lo que quiera ante mi augusto manto de obispo.
— ¡Obispo! — exclamó Jupien, que no había entendido nada de las últimas frases que acababa de pronunciar monsieur de Charlus, pero que se quedó estupefacto al oír la palabra obispo — . Pero eso no pega con la religión — añadió.
— Tengo tres papas en mi familia — replicó monsieur de Charlus — y el derecho de vestir manto rojo, por un título cardenalicio, pues la sobrina de mi tío abuelo el cardenal aportó a mi abuelo el título de duque que sustituyó a aquél. Ya veo que las metáforas te dejan sordo y la historia de Francia indiferente. Por lo demás — añadió, acaso más como advertencia que como conclusión — , esa atracción que ejercen sobre mí los jóvenes que me huyen, claro que por miedo, pues sólo el respeto les cierra la boca para gritarme que me aman, requiere que sean de rango social eminente. Y, además, su fingida indiferencia puede producir, a pesar de eso, un afecto diametralmente opuesto. Neciamente prolongada, me da asco. Para poner un ejemplo en una clase que te será familiar, cuando mi hotel estaba en obra, para que no tuvieran celos entre ellas las duquesas que se disputaban el honor de poder decir que me habían tenido en su casa, fui a pasar unos días al "hotel", como dicen. Yo conocía a uno de los camareros de piso. Le indiqué a un curioso "botones" que cerraba las portezuelas y que rechazó mis proposiciones. Exasperado, para demostrarle que mis intenciones eran puras, mandé a ofrecerle una cantidad ridículamente alta por subir cinco minutos nada más que a hablar conmigo en mi cuarto. Le esperé en vano. Le tomé tal asco que salía por la puerta de servicio para no verle la cara a aquel miserable mozuelo. Después me enteré de que no había recibido ninguna de mis cartas: la primera la había interceptado el camarero, por envidia; la segunda, el conserje de día, por virtud; la tercera, el conserje de noche, porque le gustaba el "botones" y se acostaba con él a la hora en que se levantaba Diana. Pero el asco que le había tomado persistió, y ya podían traérmelo como una perdiz en bandeja de plata, que le rechazaría vomitando... Pero lo malo es que hemos pasado el tiempo hablando de cosas serias y ya no nos queda para lo que yo esperaba. Pero podrías serme muy útil, de intermediario... Bueno, no, nada más que la idea me rejuvenece y siento que nada ha terminado.
Desde que comenzó esta escena, ante mis ojos abiertos, se había producido en monsieur de Charlus una revolución tan completa, tan repentina como si le hubiera tocado una varita mágica. Hasta entonces, como yo no había comprendido, no había visto. El vicio (se habla así por comodidad de lenguaje), el vicio de cada uno le acompaña como ese genio que era invisible para los hombres mientras ignoraban su presencia. La bondad, la bellaquería, el nombre, las relaciones mundanas, no se dejan descubrir y se llevan escondidas. El propio Ulises no reconocía al principio a Atenea. Pero los dioses son inmediatamente perceptibles para los dioses, el semejante para el semejante, y así lo había sido monsieur de Charlus para Jupien. Hasta entonces yo me había encontrado ante monsieur de Charlus de la misma manera que un hombre distraído que, ante una mujer encinta en cuya cintura no ha reparado, cuando ella le repite sonriendo: "Me encuentro ahora un poco mal", se obstina en preguntarle indiscreto: "Pues ¿qué le pasa?". Pero si alguno le dice: "Está embarazada", de pronto ve el vientre y ya no verá nada más que el vientre. Es la razón que abre los ojos; un error disipado nos da un sentido más.
Las personas que no quieren poner como ejemplos de esta ley a los messieurs de Charlus que conocen, de los que, durante mucho tiempo, no habían sospechado, hasta el día en que surgen sobre la superficie lisa del individuo análogo a los demás, trazados con una tinta invisible hasta entonces, los caracteres que componen la palabra cara a los antiguos griegos, para convencerse de que el mundo que les rodea se les presenta al principio desnudo, despojado de mil ornamentos que ofrece a los mejor enterados, no tienen más que recordar cuántas veces, en la vida, han estado a punto de cometer una pifia. En el rostro privado de caracteres de este o de aquel hombre, nada podía hacernos suponer que era precisamente el hermano, o el novio, o el amante de una mujer de la que íbamos a decir: "¡Qué mula!". Pero entonces, por suerte, una palabra que le susurra un vecino corta en sus labios el término fatal. Aparecen súbitamente, como un Mané, Thécel, Pharés, estas palabras: es el novio, o es el hermano, o es el amante de esta mujer, y no está bien llamarle "mula" delante de él. Y esta sola noción nueva determinará todo un reagrupamiento, el retroceso o el avance de la fracción de las nociones, ahora ya completas, que teníamos del resto de la familia. Por más que a monsieur de Charlus se acoplara otro ser que le diferenciara de los demás hombres, como en el centauro el caballo, por más que este otro ser formara un cuerpo con el barón, yo no lo había visto nunca. Ahora lo abstracto se había materializado, el ser al fin comprendido había perdido de pronto su poder de permanecer invisible, y la transmutación de monsieur de Charlus en una persona nueva era tan completa, que no sólo los contrastes de su cara, de su voz, sino, retrospectivamente, hasta los altibajos de sus relaciones conmigo, todo lo que hasta entonces había parecido incoherente para mi inteligencia, se tornaba ahora inteligible, resultaba evidente, como una frase que, carente de sentido mientras está descompuesta en letras dispuestas al azar, cuando los caracteres se encuentran colocados en el orden debido expresa un pensamiento que ya no podremos olvidar.
Además yo comprendía ahora por qué un momento antes, cuando vi salir a monsieur Charlus de casa de madame de Villeparisis, me pareció que tenía aires de mujer: ¡lo era! Pertenecía a la raza de esos seres, menos contradictorios de lo que parecen, cuyo ideal es viril, precisamente porque su temperamento es femenino, y que en la vida son, aparentemente al menos, como los demás hombres; donde cada uno lleva, inscrita en esos ojos a través de los cuales ve todas las cosas del universo, una silueta inscrita en la pupila, para ellos no la silueta de una ninfa, sino la de un efebo. Raza sobre la cual pesa una maldición y que tiene que vivir en la mentira y el perjurio, pues sabe que se considera punible y vergonzoso, por inconfesable, su deseo, ese deseo que constituye para toda criatura el mayor gozo de vivir; que tiene que renegar de su Dios, pues hasta los cristianos, cuando comparecen ante el tribunal como acusados, les es forzoso, ante Cristo y en su nombre, defenderse como de una calumnia de lo que es su vida misma; hijos sin madre, a la que no tienen más remedio que mentir toda la vida y hasta a la hora de cerrarle los ojos; amigos sin amistades, a pesar de todas las que inspira su encanto, frecuentemente reconocido, y que su corazón, que suele ser bueno, sentiría; pero ¿se pueden llamar amistades esas relaciones que no vegetan más que a favor de una mentira y de las que, al primer arranque de confianza y de sinceridad que se vieran tentados a tener, se verían rechazados con repugnancia, a menos que se tratara de un espíritu imparcial, incluso afín, pero que entonces, extraviado por una psicología convencional, fundará en el vicio confesado el afecto mismo que le es más ajeno, de la misma manera que algunos jueces suponen y disculpan más fácilmente el asesinato en los invertidos y la traición en los judíos por razones sacadas del pecado original y de la fatalidad de la raza? Amantes, en fin, a los que — al menos según la primera teoría que yo esbocé entonces, que ya veremos después cómo se modifica, y en la que esto les hubiera contrariado más que nada si esta contradicción no se escondiera a sus ojos por la ilusión misma que les hacía ver y vivir — , casi siempre les está vedada la posibilidad de ese amor cuya esperanza les da la fuerza necesaria para soportar tantos riesgos y tantas soledades, pues se enamoran precisamente de un hombre que no tiene nada de mujer, de un hombre que no es invertido y que, por consiguiente, no puede amarlos; de suerte que su deseo no se vería nunca satisfecho si el dinero no les proporcionara verdaderos hombres y si la imaginación no acabara por hacerlos tomar por hombres verdaderos a los invertidos con los que se han prostituido. Sin honor sino precario, sin libertad sino provisional, hasta que se descubre el crimen, sin situación sino inestable, como en el caso del poeta festejado la víspera en todos los salones, aplaudido en todos los teatros de Londres, expulsado al día siguiente de todos los hoteles, sin encontrar una almohada donde posar la cabeza, dando vuelta a la noria como Sansón y diciendo como él:
Les deux sexes mourront chacun de son cóté;
hasta excluidos, aparte los días de gran infortunio en que la mayoría se congrega en torno a la víctima, como los judíos en torno a Dreyfus, de la simpatía — a veces de la compañía — de sus semejantes, a los que dan la ingrata ocasión de ver lo que son ellos pintado en un espejo que ya no les favorece y acusa todas las taras que no habían querido ver en ellos mismos y que les hace comprender que lo que ellos llamaban su amor (y a lo que, jugando con la palabra, habían incorporado, por sentido social, todo lo que la poesía, la pintura, la música, la caballería, el ascetismo, han podido añadir al amor) nace no de un ideal de belleza que ellos han elegido, sino de una enfermedad incurable; también como los judíos (excepto algunos que no quieren tratar más que a los de su raza y tienen siempre en la boca las palabras rituales y las chanzas consagradas), huyendo unos de otros, buscando a los más opuestos a ellos, a los que no quieren nada con ellos, perdonando sus sofiones, embelesándose con sus complacencias; pero igualmente confinados con sus semejantes por el ostracismo que los condena, por el oprobio en que han caído, y así han acabado por adquirir,
por una persecución semejante a la de Israel, los caracteres físicos y morales de una raza, bellos a veces, a veces horribles, encontrando un alivio (a pesar de todas las burlas con que el más mezclado, el mejor asimilado a la raza adversa y por ello relativamente menos invertido, en apariencia, fustiga al que sigue siéndolo más) en el trato de sus semejantes, y hasta un apoyo en su existencia, tanto que, aun negando que sean una raza (cuyo nombre es la mayor injuria), a los que llegan a ocultar que lo son los desenmascaran de buena gana, más que por perjudicarlos, lo que tampoco les disgusta, por disculparse, y así van a buscar la inversión como un médico la apendicitis, hasta en la historia, complaciéndose en recordar que Sócrates era uno de ellos, como los israelitas dicen de Jesús que era judío, sin pensar que no había anormales cuando la homosexualidad era la norma, que no había anticristianos antes de Cristo, que el delito lo crea el oprobio, porque no permite subsistir sino a los que eran refractarios a toda predicación, a todo ejemplo, a todo castigo, en virtud de una disposición innata tan especial que repugna más a los demás hombres (aunque pueda ir acompañada de altas cualidades morales) que algunos vicios opuestos, como el robo, la crueldad, la mala fe, mejor comprendidos y por tanto más disculpados por la generalidad de los hombres; formando una masonería mucho más extendida, más eficaz y menos señalada que la de las logias, porque se funda en una identidad de gustos, de necesidades, de costumbres, de peligros, de aprendizaje, de saber, de tráfico, de glosario, y en la que los propios miembros que desean no conocerse se reconocen inmediatamente por signos naturales o convencionales, involuntarios o deliberados, que descubren a uno de sus semejantes al mendigo en el gran señor al que cierra la portezuela del coche, al padre en el novio de su hija, al que había querido curarse, confesarse, al que tenía que defenderse, en el médico, en el sacerdote, en el abogado a quien han ido a buscar; todos obligados a proteger su secreto, pero con su parte en un secreto de los demás que el resto de la humanidad no sospecha y que hace que, a ellos, las más inverosímiles novelas de aventuras les parezcan verdaderas; pues, en esta vida de un novelesco anacrónico, el embajador es amigo del forzado; el príncipe, con cierta libertad de movimientos que da la educación aristocrática y que un trémulo pequeño burgués no tendría, al salir de casa de la duquesa se va a departir con el apache; parte reprobada de la colectividad humana, pero parte importante, presunta allí donde no está, ostentada, insolente, impune allí donde no es adivinada; con adeptos por doquier, en el pueblo, en el ejército, en el templo, en el presidio, en el trono; viviendo, en fin, al menos una gran parte, en la intimidad afectuosa y peli grosa con los hombres de la otra raza, provocándolos, jugando con ellos a hablar de su vicio como si no fuera suyo, juego que resulta fácil por la ceguera o la falsedad de los otros, juego que se puede prolongar durante años hasta el día del escándalo en que esos domadores son devorados; obligados hasta entonces a ocultar su vida, a apartar sus miradas de allí donde quisieran fijarse, a fijarlas allí de donde quisieran apartarse, a cambiar el género de muchos adjetivos en su vocabulario, imposición social ligera después de la coacción interior que su vicio, o lo que, impropiamente, así se llama, les impone no ya ante los demás, sino ante sí mismos, y de manera que a ellos mismos no les parezca un vicio. Pero algunos, más prácticos, más impacientes, que no tienen tiempo de ir a hacer su trato y de renunciar a la simplificación de la ida y a la economía de tiempo que puede resultar de la cooperación, se han agenciado dos sociedades, la segunda de las cuales está constituida exclusivamente por seres semejantes a ellos.
Esto resalta en los que son pobres y en los que llegan de provincias, sin relaciones, sin nada más que la ambición de llegar a ser un día médico o abogado famoso, con un espíritu vacío todavía de opiniones y un cuerpo sin maneras con las que esperan adornarle muy pronto, igual que comprarían para su pequeña habitación del Barrio Latino unos muebles a imitación de los que vieran en las casas de los que ya han "llegado" en esa profesión útil y seria que ellos van a emprender con la intención de ser en ella ilustres; en ellos, su gusto especial, heredado sin quererlo, como se heredan las disposiciones para el dibujo, para la música, la propensión a la ceguera, es quizá la única originalidad vivaz, despótica — y que una noche les obliga a faltar a una reunión útil para su carrera con unas gentes de quienes, por lo demás, adoptan las maneras de hablar, de pensar, de vestirse, de peinarse. En su barrio, donde, aparte esto, frecuentan solamente a condiscípulos, profesores o algún compatriota "llegado" y protector, no han tardado en descubrir otras personas hacia ellos atraídas por el mismo especial gusto, como en una ciudad pequeña se aproximan y amistan el profesor de segunda enseñanza y el notario porque a los dos les gusta la música de cámara o los marfiles medievales; aplicando al objeto de su distracción el mismo instinto utilitario, el mismo espíritu profesional que les guía en su carrera, lo ponen en reuniones donde ningún profano es recibido, como no lo es en las de aficionados a las tabaqueras antiguas, a las estampas japonesas, a las flores raras, y donde, por el gusto de aprender, por la utilidad de los intercambios y el temor a la competencia, reinan a la vez, como en una bolsa de filatelia, la estrecha camaradería de los especialistas y las feroces rivalidades de los coleccionistas. Por lo demás, en el café donde tienen su mesa, nadie sabe qué reunión es ésa, si es de una sociedad de pesca, de secretarios de redacción o de hijos del departamento del Indre: tan correcta es su traza, tan fría y reservada su actitud, de tal manera no se atreven a mirar sino a hurtadillas a los jóvenes de moda, a los jóvenes "leones" que, a pocos metros de distancia, hacen ostentación de sus queridas, y entre los cuales los que admiran sin atreverse a levantar los ojos sólo pasados veinte años, cuando unos estarán en vísperas de ingresar en una academia y otros serán unos viejos de casino, se enterarán de que el más seductor, ahora un grueso y encanecido Charlus, era en realidad de los suyos, pero en otro mundo, bajo otros símbolos exteriores, con signos extraños cuya diferencia les indujo a error. Pero las agrupaciones son más o menos avanzadas; y así como la "Unión de Izquierdas" difiere de la "Federación Socialista" y esta o la otra sociedad de música mendelssohniana de la Schola Cantorum, así, algunas noches, en una mesa, hay extremistas que se dejan poner una pulsera en el puño, un collar en el escote del cuello abierto, o, con sus miradas insistentes, con sus zureos, con sus risas, con sus caricias entre ellos, fuerzan a salir corriendo a una banda de colegiales, y son servidos, con una cortesía bajo la que fermenta la indignación, por un camarero que, como las noches en que sirve a los dreyfusistas, quisiera ir a buscar a la policía si no le conviniera más embolsarse las propinas.
A estas organizaciones profesionales opone el espíritu la preferencia por los solitarios, y sin muchos artificios por una parte, puesto que en esto no hace más que imitar a los propios solitarios que creen que nada hay más diferente del vicio organizado que lo que a ellos les parece un amor incomprendido, con cierto artificio sin embargo, pues estas diferentes clases responden, tanto como a tipos psicológicos diversos, a momentos sucesivos de una evolución psicológica o simplemente social. Y es muy raro, en realidad, que, un día u otro, no vengan los solitarios a incorporarse a tales asociaciones, a veces por simple cansancio, por comodidad (como acaban los más recalcitrantes por instalar en su casa el teléfono, por recibir a los Iena o por comprar en Potin). Por lo demás, son,
generalmente, bastante mal recibidos, pues, en su vida relativamente pura, la falta de experiencia, la saturación por ensimismamiento a que han quedado reducidos, han marcado con más fuerza en ellos esos caracteres especiales de afeminamiento que los profesionales han procurado borrar. Y hay que reconocer que en algunos de estos recién llegados, la mujer no está ya unida al hombre sólo interiormente, sino horriblemente visible, agitados como están en un espasmo histérico por una risa aguda que les convulsiona las rodillas y las manos, no pareciéndose a la generalidad de los hombres más de lo que se parecen esos monos de ojos melancólicos y ojerosos, de pies prensiles, que visten de smoking y llevan una corbata negra; de suerte que el trato con estos nuevos reclutas es considerado, y por otros menos castos, comprometedor, y resulta difícil su admisión; se les acepta, sin embargo, y entonces se benefician de esas facilidades con las que el comercio, las grandes empresas han transformado la vida de los individuos, les han hecho asequibles muchas cosas que eran demasiado caras y hasta difíciles de encontrar, y que ahora les asedian con la plétora de lo que, solos, no habían podido llegar a descubrir entre las grandes multitudes.
Pero aun con estos innumerables exutorios, la coerción social es todavía demasiado aplastante para algunos, que se reclutan sobre todo entre los que no se ejerce la coerción mental y que creen aún más raro de lo que es su género de amor. Dejemos por el momento a los que, por el carácter excepcional de su inclinación, se creen superiores a las mujeres, las desprecian, erigen la homosexualidad en privilegio de los grandes genios y de las épocas gloriosas y, cuando quieren hacer compartir su inclinación, más que a los que le parecen predispuestos a ella, como el morfinómano al que puede serlo, se dirigen a los que les parecen dignos de compartirla, por celo de apostolado, como otros predican el sionismo, el negarse al servicio militar, el saintsimonismo, el vegetarianismo y el anarquismo. Algunos, si se les sorprende por la mañana, todavía en la cama, tienen una admirable cabeza de mujer, hasta tal punto es general su expresión y simboliza todo el sexo; hasta su cabello lo afirma con su inflexión, tan femenina; suelto, cae tan naturalmente en trenzas sobre la mejilla que uno se asombra de que la mujer, la doncella, Galatea que se despierta apenas en el inconsciente de ese cuerpo de hombre donde está encerrada, haya sabido tan ingeniosamente, por sí misma, sin que nadie se lo enseñara, aprovechar salidas de su prisión, encontrar lo que era necesario para su vida. Seguramente el joven que tiene esa cabeza deliciosa no dice: "Soy una mujer". Aun cuando — por tantas razones posibles — viva con una mujer, puede negarle que él sea una mujer, jurarle que no tuvo jamás relaciones con hombres. Que le mire como acabamos de presentarle, tendido en el lecho, en pijama, desnudos los brazos, desnudo el cuello bajo el pelo negro: convertido el pijama en camisón de mujer, la cabeza en la de una española bonita. La amante se horroriza ante estas confidencias hechas a sus ojos, más verdaderas que pudieran serlo las palabras, los actos mismos, y que los actos mismos no podrían dejar de confirmarlas, si no lo han hecho ya, pues todo ser persigue su placer y, si ese ser no es demasiado vicioso, lo busca en un sexo opuesto al suyo. Y para el invertido el vicio comienza, no cuando traba relaciones (pues pueden imponerlas demasiadas razones), sino cuando recibe su placer con mujeres. El joven que ahora hemos intentado pintar era tan evidentemente una mujer que las mujeres que le miraban con deseo estaban condenadas (de no tener un gusto especial) a la misma decepción que las que, en las comedias de Shakespeare, se ven burladas por una joven disfrazada que se hacía pasar por un adolescente. El engaño es el mismo, el propio invertido lo sabe, adivina la desilusión que, caído el disfraz, sufrirá la mujer, y siente que este error es una rica fuente de fantástica poesía. Por otra parte, por más que no confiese, ni siquiera a su exigente amante (si ella no es gomorreana): "Soy una mujer", sin embargo, en él — y con qué tretas, con qué agilidad, con qué obstinación de planta trepadora — , la mujer inconsciente y visible busca el órgano masculino. No hay más que mirar esos bucles sobre la almohada blanca para comprender que, por la noche, si ese joven escapa de las manos de sus padres, pese a ellos, pese a él, no será para ir a buscar mujeres. Ya puede su amante castigarle, encerrarle: al día siguiente el hombre-mujer habrá encontrado el medio de agarrarse a un hombre, como la trepadora clava sus zarcillos allí donde se encuentre un azadón o un rastrillo. ¿Por qué, si admiramos en el rostro de este hombre delicadezas que nos seducen, una gracia, una naturalidad en la amabilidad que los hombres no tienen, hemos de sentirnos desolados al saber que ese joven busca a los boxeadores? Son aspectos diferentes de una misma realidad. Más aún, el que nos repugna es el más enternecedor, más que todas las delicadezas, pues representa un admirable esfuerzo inconsciente de la naturaleza: el reconocimiento del sexo por sí mismo, pese a las engañosas tretas del sexo, es como un intento inconfesado de evadirse hacia lo que un error inicial de la sociedad ha puesto lejos de él. Unos, sin duda los que tuvieron una infancia más tímida, no se preocupan apenas del tipo material de placer que reciben, con tal de que puedan aplicarlo a un rostro masculino. Mientras que otros, seguramente por tener más violentos los sentidos, asignan a su placer material localizaciones imperiosas. Acaso éstos escandalizarían con sus confesiones al término medio de la gente. Quizá viven menos exclusivamente bajo el satélite de Saturno, pues para ellos las mujeres no están del todo excluidas como para los primeros, que sin la conversación, la coquetería, los amores de imaginación no reconocerían su existencia. Pero los segundos buscan a las que les gustan las mujeres, porque éstas pueden procurarles un joven, aumentar el placer que sienten con él; más aún, pueden, de la misma manera, sentir con ellas el mismo placer que con un hombre. De aquí que a los que aman a los primeros sólo les causa celos el placer que éstos podrían sentir con un hombre, pues sólo ese placer les parece una traición, puesto que no participan del amor a las mujeres y no le han practicado sino como costumbre y para reservarse la posibilidad del matrimonio, imaginándose tan mal el placer de este amor que no pueden soportar que el hombre que ellos aman lo goce; mientras que los segundos inspiran a menudo celos por sus amores con mujeres. Pues en las relaciones que tienen con ellas, representan, para la mujer que ama a la mujer, el papel de otra mujer, tanto que el amigo celoso sufre de sentir al que él ama unido a la que es para él casi un hombre, y al mismo tiempo siente casi que se le escapa, porque para esas mujeres es algo que él no conoce, una especie de mujer. No hablemos tampoco de esos jóvenes locos que, por una especie de infantilismo, por fastidiar a sus amigos, escandalizar a sus padres, ponen como un empeño en elegir trajes que parecen de mujer, en pintarse los labios y sombrearse los ojos; dejémoslos, pues a éstos los veremos luego, cuando hayan pagado muy cara su afectación, pasarse toda la vida procurando en vano reparar con un atuendo severo, protestante, el daño que se hicieron cuando se dejaron arrastrar por el mismo demonio que lleva a las mujeres del barrio de Saint-Germain a una vida escandalosa, a romper con todas las costumbres, a escarnecer a la familia, hasta el día en que se ponen con perseverancia y sin resultado a volver a subir la cuesta que tan divertido les había parecido bajar o, más bien, que no habían podido menos de bajar. Dejemos también para más adelante a los que han concluido un pacto con Gomorra. Ya hablaremos de ellos cuando monsieur de Charlus los conozca. Dejemos a todos los que, de una o de otra variedad, aparecerán a su tiempo, y, para terminar esta primera exposición, digamos unas palabras de aquellos otros de los que comenzamos a hablar hace un momento, de los solitarios. Teniendo su vicio por más excepcional de lo que es, se han ido a vivir solos el día en que lo descubrieron, después de haber vivido mucho tiempo sin conocerlo, sólo más tiempo que otros. Pues nadie sabe desde el principio que es invertido, o poeta, o snob, o perverso. Un colegial está aprendiendo unos versos de amor o mirando unas estampas obscenas, se aprieta contra un compañero y se imagina solamente que están oficiando juntos en el mismo deseo de la mujer. ¿Cómo va a creer que no es como los demás, si la sustancia de lo que siente la reconoce leyendo a madame de Lafayette, a Racine, a Baudelaire, a Walter Scott, cuando no sabe aún observarse a sí mismo para darse cuenta de lo que él pone por su propia cuenta y de que, si el sentimiento es el mismo, el objeto difiere, de que lo que él desea es a Rob-Roy y no a Diana Vernon? Para muchos, por una prudencia defensiva del instinto que precede a la visión más clara de la inteligencia, el espejo y las paredes de su habitación desaparecen bajo cromos que representan a actrices, y hacen versos como:




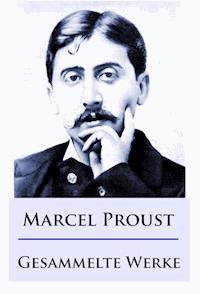

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)