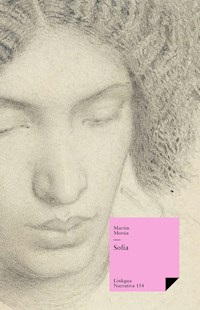
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Sofía es el primer volumen de la serie de cuadros sociales que, copiados del natural de la vida cubana, me propongo ofrecer a la respetable consideración de aquellos que me honren leyéndolos. He titulado Cosas de mi tierra la proyectada serie, porque, en realidad, aquéllas han de constituir el asunto de los trabajos que a Sofía seguirán —si a ello contribuye la protección que al volumen inaugural dispense el público lector, que, por cierto, ha de ser el colaborador imprescindible en este empeño crítico-social—. La serie resultará estrechamente entrelazada; pero esto, respecto de un volumen a otro, no significará continuación por necesidad. Cada tomo será una novela completa, independiente cada obra, sin perjuicio, no obstante, de que los personajes pendientes de solución en una, pasen a desenvolverse en otra, y aun los de relativa importancia en la anterior, lleguen a ser los caracteres más salientes de la composición inmediata. Hecha esta advertencia, a guisa de introducción presento mi primer libro original; y del ilustrado criterio del público dependerá lo restante. Martín Morúa
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martín Morúa Delgado
Sofía
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Sofía.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9816-735-1.
ISBN tapa dura: 978-84-9897-460-7.
ISBN ebook: 978-84-9953-454-1.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La vida 7
Al lector 9
I 11
II 25
III 39
IV 51
V 65
VI 81
VII 99
VIII 117
IX 135
X 157
XI 179
XII 195
Libros a la carta 213
Brevísima presentación
La vida
Martín Morúa Delgado (1857-1910) Cuba.
Hijo de padre español y madre negra, ex esclava, tuvo una formación autodidacta y múltiples ocupaciones, desde dependiente de una tabaquería hasta traductor literario. Fundó varias publicaciones periódicas y colaboró en otras, en Cuba y Estados Unidos, donde vivió tras ser acusado de colaborar con los independentistas, en 1881.
Conspiró con los revolucionarios del exilio cubano, durante un breve tiempo fue autonomista, y volvió a Cuba en una expedición en 1898. En la República llegó a ser senador. Sus novelas Sofía y La familia Unzúazu, se encuentran entre lo más representativo de su producción literaria.
Al lector
Sofía es el primer volumen de la serie de cuadros sociales que, copiados del natural de la vida cubana, me propongo ofrecer a la respetable consideración de aquellos que me honren leyéndolos. He titulado Cosas de mi tierra la proyectada serie, porque, en realidad, aquéllas han de constituir el asunto de los trabajos que a Sofía seguirán —si a ello contribuye la protección que al volumen inaugural dispense el público lector, que, por cierto, ha de ser el colaborador imprescindible en este empeño crítico-social.
La serie resultará estrechamente entrelazada; pero esto, respecto de un volumen a otro, no significará continuación por necesidad. Cada tomo será una novela completa, independiente cada libro, sin perjuicio, no obstante, de que los personajes pendientes de solución en una, pasen a desenvolverse en otra, y aun los de relativa importancia en la anterior, lleguen a ser los caracteres más salientes de la composición inmediata.
Hecha esta advertencia, a guisa de introducción presento mi primer libro original; y del ilustrado criterio del público dependerá lo restante.
Habana, abril de 1891.
Martín Morúa Delgado
I
¡Qué vista más encantadora! ¡Qué hermoso panorama! ¡Diríase que la naturaleza desarrolló esta concepción sublime y regaló con ella al hombre, para demostrarle incontestablemente su munificencia y su imponderable fuerza creadora!
Estamos en el mar, a la entrada de un puerto de la Costa norte, en el tercio occidental de la isla de Cuba. Sobre una declinante altiplanicie, al fondo de extensa y bien cerrada bahía, y rodeada más allá por la colosal herradura que semejan los cumbrosos montes, a espacio encuadrados por vistosas y bien cultivadas campiñas, cuya exuberancia frutal abarrota los depósitos y pudiera abaratar los mercados, se levanta majestuosa la pintoresca señorial ciudad de Belmiranda, cual en fantaseado lienzo la suntuosa gradería de un anfiteatro al aire libre.
Holgadas casas de excelente construcción moderna, formando calles rectas, anchas, largas; bien situados y espaciosos parques y alamedas; un magnífico teatro, a la cabeza de elegantes liceos, casinos y sociedades de distintos matices; quintas de caprichosas y espléndidas estructuras, que realzan el blanco margen de las playas arenosas, bañadas ledamente por el desfallecido oleaje de aquel mar en calma que, picado a veces, salta para refrescar con gruesas y amontonadas gotas las tendidas escalinatas de los edificios cercanos, albergues del buen gusto, el refinamiento artístico y la fastuosa opulencia de sus poderosos moradores. Y al término de tanta magnificencia, como inevitable contraste comunal, numerosas cabañas de pescadores, situadas en aldeano desorden, confundiéndose a distancia con el terreno trasfloreado que allí comienza a verdeguear en ascendente graduación hasta que, empinado a las montañosas cimas, forma por las oscilaciones del Sol clarísimo de esta mi noble tierra, los inimitables cambiantes que tanto desesperan a la impotencia del arte. ¡Oh, sí! Todo esto lo admiramos desde el mar, desde la cubierta de uno de los infinitos barcos de diferentes naciones que visitan el puerto.
Bajemos a la ciudad.
Divídese la de Belmiranda en populosas barriadas que, a la vista del observador extranjero, simulan otros tantos pueblos distintos a los cuales identifica el sello que les ha imprimido el mismo sistema social, el mismo régimen gubernativo.
Hacia el centro de la población, y frente a la casa-palacio del gobierno —vetusta mole de verdinegruzcos sillares e indefinido orden arquitectónico en sus acastilladas reminiscencias—, hállase situado el parque principal, sitio recreativo al que, por seguir la rutina de anticuadas costumbres, llámasele en nuestras poblaciones Plaza de Armas. Y a ella, en derredor de la lujosa fuente hidromecánica, tallada de buena mano en mármol exquisito, concurrían —especialmente por las tardes— las niñeras o «manejadoras», para recrear a los niños de sus cuidados; y tras ellas acudía la ociosa soldadesca, que pocas veces encontraba cuartel, y también la juventud criolla, desocupada y licenciosa, la cual daba casi siempre al traste con las pretensiones de los pequeños industriales peninsulares, quienes a su vez se acercaban atraídos por el grato olor de la «canela». Todas las clases de la sociedad belmirandense cruzábanse en aquel sitio, entrechocándose en la cruda guerra sorda que se hacían para lograr sus fines más o menos mal intencionados —que todos los que allí se disputaban la preferencia, iban solo a divertirse a costa de la virtud, o bien, estimulados por la desenvoltura de las criadas, ya esclavas, ya libres, y algunas que otras peninsulares a forasteras de otros países que en el paseo se juntaban.
Entre las manejadoras, jóvenes y bonitas con muy contadas excepciones, había una trigueña que se distinguía de sus demás compañeras por el carácter repasado y los dulces modales que realzaban su belleza natural; porque Sofía era una muchacha de mucho atractivo. Su estatura, más que mediana, una de esas estaturas de juventud eterna, lucía un talle largo, bien contorneado, y unos hombros con gracia tal colocados, que formaban un tronco perfecto, sobre el cual descansaba su hermosa cabeza ostentadora de una cabellera negra, reluciente, ondeada, magnífica; y cuyo rostro oval, de finísimas facciones; estaba iluminado por dos rasgados ojos de negras pupilas que derramaban torrentes de ternura, cautivando a cuantos las veían, admirando acaso más que todo aquel conjunto encantador, su habitual tristeza que le daba una expresión lo más interesante.
No hubo quien no se equivocara al dirigirse por primera vez a Sofía. Después de entablar conversación con ella, un sentimiento de dolorosa simpatía dominaba al nuevo conocido, que se retiraba lamentando la miserable condición social de aquella infortunada joven. Todas las criadas que con sus amitos iban a la plaza de recreo, sentíanse subyugadas por la amabilidad de aquella muchacha. Las negritas, y las mulaticas atrasadas de color, la miraban con cierta recelo al principio, obedeciendo inconscientes a las arraigadas preocupaciones de toda sociedad esclavista, considerándose inferiores a Sofía, porque la veían blanca y, lo que es más aún, seria y respetuosa con todos, cualidades poco comunes entre aquellas loquillas; pero luego vencía las preocupaciones el natural franco y modesto de la niña, que no entendía la superioridad que pudiera existir de esclavo a esclavo, considerada su esfera social. Sin embargo, más de una de sus compañeras tomó por ofensa o como desprecio a sus personas, el que no accediera nunca Sofía a las invitaciones continuadas que le hicieran para que tomase parte en ciertas diversiones, como paseos al Llano de los antojos, cabalgatas a la Cueva de los milagros, y romerías campestres a los diversos conocidos lugares de holgorio en las cercanías de la ciudad, o a las «bachitas» a puertas cerradas en ciertas casas y en calles de poco tránsito; fiestas que menudeaban los jóvenes criollos y los dependientes del comercio que habían sido por aquéllos admitidos, estimados ya como suficientemente «aplatanados»; fiestas en las cuales no consentían que tomasen parte los hombres de raza negra o mezcla reconocida, ni otras mujeres que las libertas bastante descocadas para el caso, y las criadas de casas particulares, a las cuales llamaban con guasona propiedad los mozos, «señoritas de zaguán».
Por instinto temía la joven a tales diversiones. Y los relatos que luego le hacían las muchachas asistentes a ellas, la convencieron de su clandestinidad. Así se lo manifestó una tarde a su amiga Teodora —mulatona de buenos años y mejores carnes, bien que un tanto flojas; viva de genio, de rostro bien cortado, al cual daban gracia peculiar sus apresillados ojos, que demostraban a las claras ser su poseedora uno de los más tempranos frutos de extracción mongólica—. Pero Teodora estaba siempre bien provista de argumentos para combatir cuantas objeciones se le opusieran a las «rumbantelas», en las que siempre se encontraba ella.
—¡No, muchacha, qué va! —decía en esta ocasión Teodora «la China», como le llamaban todos, menos Sofía—. Allí comemos, bebemos y bailamos con lo mejorsito de la gente de arriba. Los niños pepes más ricos y más buscáos por las señoritas blancas en sus reuniones, son los que nos buscan a nosotras y nos suplican pa que bailemos con ellos. ¡Ay, chica! ¡Si tú hubieras visto anoche! Celebramos un casamiento. María Roca, una muchacha muy bonita que echa cocó hasta no más... ¡Si tú debes conocerla! Es criada de mano de casa de don Fernando Roca... Aquella mulatica delgaíta, alta, que iba hasiéndose tóa un merengue en la procesión el otro día... ¿no te alcuerdas? Aquella que pasó po al láo de nosotras, llevando de la mano a una de las niñas de la casa, una rubiesita como de dies años...
—¡Ah, sí! Ya recuerdo —interrumpió Sofía—. Verdad que es muy bonita esa muchacha; y le caía muy bien aquel vestido de raso azul celeste con encajes...
—¡No digo yo! ¿Y la capota que llevaba? ¿Y el collar de perla? ¿Y el medio terno de brillante? ¿Y los sapato de raso, de corte bajo, del color del vestío? Y no hay que desir que esa no es como otras que tóo lo llevan prestáo de sus amas. ¡No faltaba más! María Roca es como yo; tóo lo que llevo siempre es miísimo, o si no mejor no voy a parte ninguna. Pues bien, toitiquitico ese rango sale de Ricardo Bonansa, un jovensito que te lo voy a enseñar cualquier rato. Es de los muchachos más rumbosos... Y anoche se casaron, muchacha...
—¿Cómo que se casaron? ¿Leonardo Bonanza no es blanco?
—Sin amparo, y bien blanco; pero ¿y qué? El casamiento fue secreto. Uno de los jóvenes que había allí, con lisensia del cura, trajo los vestíos y toitico, y en un altar que hisieron de la mesa del cuarto, los casó, muchacha, y tan bien como si hubiera sío un ministro del Señor. Todos fuimos testigos. Y antes de llegar al altar, ¿qué te figuras tú que le regaló Ricardo a María Roca?... ¡Náa menos que su carta de libertá, chica, que hasía ya muchos días que la tenía en el bolsillo sin que ella lo supiera!... Conque mira tú lo que sale de esas «reuniones de perdisión», como dicen los chachareros envidiosos...
Sofía se quedó muy pensativa un buen rato, después de esta relación de Teodora.
—Sí todo está bien —dijo luego abstraída—; pero no serán muchas las que alcancen la ventaja de María Roca, porque...
—¿Cómo que no? Pues pa que veas, Nolberto el baratillero me da cuanto le piido, y eso que es español; y anoche cuando lo vide, antes de dir a la bachita —por sierto que lo dejé cogiendo dieciocho; le di la gran engañá, muchacha—. Le dije que estaba mala y que me iba a recoger enseguida, pa que se fuera pronto, chica, y poderme escapar, que ya eran serquita de las nueve; pues bien, anoche me dijo que tóos mis trabajos se acabarían pronto, porque en cuanto hagan el balanse o qué sé yo qué de este año, en la casa que le da a vender la ropa, me va a libertar o a cuartarme en una buena cantidá, y que enseguida me pondrá mi casa amueblá, y con cama de jierro, conque mira tú... Yo, como que no soy boba, no le he dicho ni palabra de mi cuartasión —porque yo estoy cuartáa en 500 pesos—; pero ¿a mí qué? que suelte los chequendengues si quiée sabrosura.
—Ya tú ves. Y con todo eso, Norberto no va a esas bachitas... —argumentó Sofía.
—¡Síi!... ¿Quién dise?... ¡Vamos hombre!... ¿Y en dónde lo conocí yo si no fue en la comelata que dio Loreto Beragua el día de su santo el mes antepasáo? Lo que tiene que en la bacha de anoche no armitían españoles, y menos baratilleros; pero bien que sabe dirse visitando altares pa ver aónde puée colarse... Y pa que tú veas, entoavía si tú quisieras... el domingo hay una bachata de atóo meter en casa de ña Encarnación y ¡esa sí que va a ser la gran checha! pa los convidáos na más; como que será a puerta serráa... tú podías muy bien dir manque no bailaras, y te convenserías de la clase de gente que va allí a gosar. Y te alvierto de nuevo que esa no va a ser como las cunitas de bunga aflijía de la jente de casa particular. ¡Qué va! Muy contaítas serán las que asomen po allí el josico. Las hijas de ña Encarnación no se rosan con la gentusa, no te vayas a creer... y tóa la hembrería será de familias libres. Pero yo tengo allá bandera alta; porque mi madre fue muy amiga de la vieja, y me consideran mucho; ¿quién sabe si será porque le tienen miéo a mi lengua que no me la muerdo cuando veo que me tratan con despresio... porque ellas saben que yo las conosco a tóas, muchachas... Bién sabes tú que la que más y la que menos, tóas tenemos la noblesa en la cosina del amo, cuando no en los barracones del cañaverá. Conque, vamos, ya sabes que diendo colmigo no hay novedá... ¿te desides?...
Sofía, continuaba pensativa. Luchaba combatida por su modestia que se sublevaba ante tanta degradación moral, y su deseo de mejorar la condición humillante que la aniquilaba. ¿Quién podía asegurarle que entre la juventud enriquecida que concurría a las tales reuniones no podía encontrar su Ricardo Bonanza que la libertase y se casara con ella secretamente. Esto le atraía con fuerza incontrastable. Pero su incertidumbre duró solo algunos instantes. Luego recordó otros casos en que lo único que habían logrado las confiadas esclavas era aumentar el número de los criollitos de la dotación de sus dueños. Y ¡qué dolor para Sofía, verse como la pobre Filomena, la costurera de su propia casa, que tuvo un hijo con no se sabía quién, y fue a criarlo a un ingenio donde por castigo la habían mandado sus amos; porque ensoberbecida se atrevió a decirles que «el padre de su hijo tenía dinero sobrado para libertarla a ella y a él»! ¿Quién quitaba que cualquier mocito sin conciencia se burlase de ella, dejándola en peor situación de la que ella se encontraba? Más valía no exponerse. Había tiempo en demasía. «Si estaba de Dios», no le faltaría «su chungambelo» que hiciese su suerte. ¿No decían los viejos refranistas que «matrimonio y mortaja del cielo bajan»?
Así pensaba Sofía, sin imaginar un momento que aquello del casamiento secreto podía ser todo una grosera artimaña, lo que llamaban los jóvenes, a la moda, «una taquería», que costaba a lo sumo un par de 1.000 duros, al derrochador jovenzuelo de la acaudalada familia Bonanza. La inexperta muchacha lo había creído todo de buena fe. ¿Cómo podía figurarse que un hombre que libertaba a una mujer bonita y elegante, y le ponía casa de todo lujo, pensara en ello como en cosa pasajera? No; aquello era un acto serio. No podía ser de otro modo. ¿Lo creía de la misma suerte la bachillera Teodora? Podría sospecharse que no.
El Sol empezaba a trasponer su luz, y esta era la señal del desfile de las niñeras. Sofía prometió, por decir algo que no fuera del todo desagradable a Teodora, pensar en el asunto y contestar oportunamente a la zafia correntona. Y cogiendo de la mano a Julita, la niña que cuidaba, se despidió y tomó el rumbo de su casa.
Extrañábale a Sofía, por más que no se confesaba desearlo, el no haber visto a Federico en la Plaza de Armas aquella tarde. A cada momento habíale asaltado, a su pesar, el pensamiento, la ausencia del joven. Y sin darse cuenta de ello se engolfaba en conjeturas respecto del individuo en quien no quería pensar.
Estará por el Parque de la Marina —decíase interiormente, a la vez que se negaba a sí propia la importancia que para ella tuviera este hecho—. Y sin embargo; no atendía en nada a lo que la parlera Julia le decía, que eran muchas cosas sobre todo cuanto al paso veía, como sucedía siempre; y la niña protestaba a menudo del poco caso que le hacía la criada, quien en otras ocasiones la seguía con placentera atención en sus desaliñados discursos. Ahora no hacía más que caminar y caminar, sin soltar de la mano a Julita, que concluyó por hablar sola, si bien de poco en cuando dirigía un reproche a su guarda, porque no le contestaba a sus palabras. Pero Sofía continuaba en sus imaginaciones:
—Al parque sí, a ese parque de la mirandilla van todos los libertinos, a correr detrás de las pobres muchachas que van allí a pasear a los niñitos. Si no fuera por eso yo llevara a Julita por allá pero va tanta zarrapastrosa... ¡Claro! como que aquello está más solitario... Pero es más fresco y... ¡pero si van tantos hombres que le caen a una como la polilla!... ¡Se figuran que una es boba que les va a hacer caso! ¡Todos son lo mismo! ¿No ve Fico?... Le ofrecen a una villas y castillas, y luego se van riéndose de una... ¡Sí como que yo le voy a creer!
Apuesto cualquier cosa a que está por allá diciéndole lo mismo a cualquiera de esas mentecatas que estará dándose tonelete con el... ¡Si no fuera tan tarde!... no más que por ver si es verdad... ¡Ojalá que lo hubiera pensado más antes!... le hubiera dado una sorpresa... porque de seguro que está por allá luciendo el taco... para después venir... ¡sí, no tengas cuidado!... Deja que me venga otra vez con sus boberías... De todos modos, como que yo no lo voy a querer ¿qué me importa?... Pero he de decírselo para que no se crea que yo me mamo el dedo... Antes ¿qué había de faltar a embromarla a una haciéndose el que jugaba con la muchachita!... ¡Pero ya se ve! Mejor estará allá por su Parque de la Marina con toda la recua de negritas, y mulaticas sucias que van allí deseosas de que le digan ji para decir ja.
Llegaba en esto al zaguán de su casa, y enseguida se le desprendió de la mano la bella Julita, y con menuda carrera fue a caer sobre las piernas de Ana María, su madre, quien la estrechó amorosamente contra su corazón, colocándola después en sus rodillas e interrogándola con maternal dulzura.
Era ya de noche. Encendiéronse los tubos del gas y comenzó el ruido de los platos y la cristalería que preparaban para la comida los criados encargados de este servicio. Sofía servía a la mesa después que la ocupaban los amos.
¡Allí estaba Federico, vestido como para salir! Sofía no le había visto hasta entonces. ¿Era que no había salido en toda la tarde? Tal vez no había ido al Parque de la Marina; acaso había estado en su cuarto estudiando; quizás pensaba el mozo en ella, mientras Sofía por su parte le juzgaba con tanta ligereza, acusándole cruelmente de una falta que no había cometido...
Bien ¿y qué? A Sofía ¿qué le importaba? De todos modos ella no había de quererle. ¡No faltaba más! ¿Ella era boba?
En el cerebro de la muchacha se agitaba un mar de revueltas ideas, encontradas todas. Quería convencerse de que no le impresionaba el amor que le pintaba su amito; temíale sin saber por qué y no se daba cuenta de que su temor y su esfuerzo por convencerse a sí propia de su indiferencia; constituían su naciente interés, cuando menos, por el joven, y su preocupación por el apasionamiento de éste.
Sofía sirvió la mesa aquella noche sin alzar la vista cuando tenía que dirigirse hacia donde estaba Federico: Sirvióse el café, y al levantarse los comensales, dijo Magdalena a su hermano:
—¿Vas a acompañarnos a la velada, Fico?
—No, no me es posible —respondió vivamente Federico—; voy ahora mismo a salir, y volvería demasiado tarde para acompañarlas a ustedes; pero las encontraré allí y vendremos juntos.
Magdalena hizo un gracioso mohín que significaba su contrariedad, y Ana María dijo, dirigiéndose a Federico:
—¡Cosa más particular! Tú siempre tienes alguna diligencia precisa.
Y ambas hermanas, visiblemente disgustadas se retiraron hacia la sala, a tiempo que el reloj del comedor daba las ocho. Cosa de diez minutos más tarde estaba la señora en su gabinete, entregada a su criada especial, María Jesús; mientras que en el suyo Magdalena se encontraba con Sofía, que ejercía sus oficios de doncella de tocador.
—¿Me encuentras bien? —preguntó con graciosa y familiar coquetería Magdalena a su criada, cuando ésta hubo dado el último toque a su toilette.
—Encantadora, señorita —respondió Sofía con ingenuidad—. A pesar de la sencillez con que va la señorita, no creo que encuentre rival en la reunión de esta noche. ¡Tengo más ganas de ver un baile de la sociedad!...
—Te prometo —díjole la dama—, que en el primero que se celebre satisfarás tus deseos. A la fiesta de esta noche no me parece que irán muchas mujeres porque no hay baile; pero ten por seguro que allí asiste toda la sociedad de buen gusto. ¡Si hubieras visto el último baile!...
—Yo lo creo muy bien, señorita —repuso la muchacha—; pero en el último baile llevaba la señorita el traje más elegante que se ha visto entre las señoritas de mejor tono en esta temporada.
Y no le adulaba demasiado la esclava. Magdalena hacía tan maravillosas combinaciones que, desviándose prudentemente de los figurines que estudiaba, podían parearse con ellos en ingeniosidad y refinamiento, mejorándolos a menudo con la supresión acertada de algunas extravagancias de los árbitros de la moda.
La noche en que la presento al lector, ella que por la naturaleza estaba dotada de las más seductoras gracias personales, vestía un traje de finísimo nansú labrado, con sobrefalda de la misma tela, cayendo en lisas plegaduras sobre sus arqueadas caderas, y rodeados los extremos de magníficos encajes de Inglaterra, de apenas dos dedos de ancho, y sombreado el vestido por un lienzo de fular azul tan caprichosamente colocado en el interior, que parecía ser todo una sola pieza. El efecto era excelente. Como adorno cubridor de las costuras llevaba un cordoncito azul pálido, embrocado de hilo de plata, y luego una cinta de raso, también azul, un tanto más subido, que, plegada en suelto lazo de corbata, le caía desde el escotado pecho hasta más abajo de su estrecha y ajustada cintura. Nada de mangas; unas cuasi triangulares aletillas que por cada lado de ambos brazos subían, iban a unirse sobre sus abiertos, rosáceos y bien torneados hombros, sujetándolas dos grandes hebillas de nácar, de primorosa obra, a las cuales venían a rozar, en la línea braquial, los extremos superiores de unos altos mitones de fino punto de seda color rosa té, que encerraban sus brazos de modelo y ocultaban a medias sus manitas de niña mimada. Llevaba el cabello —aquel cabello acopiado, sedoso, cuyo castaño oscuro semejaba la melcocha de caña cuando va tomando su rubicunda brillantez—, llevábalo, digo, con artístico abandono recogido hacia arriba, formando en el vértice un enlazado moño que sugería la idea de una japonesa modificada, redondeando el pensamiento un caprichoso clavo de Carey, encabezado de perlas, el cual clavo, traspasando el rollo de un lado a otro, sujetaba la monísima armazón. En las orejas llevaba unas pequeñas perezosas de plata en forma de medias conchas, vueltas hacia fuera sus concavidades, abrillantadas a semejanza de la menuda arena salitrosa que las cubre, y sosteniendo cada cual una perlita que, en su oscilante posición, parecía próxima a desprenderse y rodar por «el suelo profanado por la planta del hombre». Y en el cuello lucía una riquísima sarta de genuinas perlas también, que formaba dos cadenas de macizo eslabonado en arco esférico, sujetando por cuatro de sus puntas una estrella americana, sembrada ésta de las mismas concreciones moluscóideas, de color gris mate, las cuales encubrían todo el metal de la preciada joya, en cuyo punto medio exhibía en miniatura el venerable busto de la anciana y ya difunta madre de la señorita. Dos culebras exquisitamente talladas al granulado, cada una con un par de pequeñas perlas brillantes por ojos, completaban el terno, enroscadas en el alto brazo, sosteniendo allí los mitones que a dos pasos de distancia simulaban a perfección la delicada epidermis de aquella mujer enloquecedora. Los zapaticos que aprisionaban sus enarcados pies criollos, coreaban el tono que les había dado el vestido, asomando al andar una garganta delatora de irresistibles encantos que el pudor ocultaba.
Aquella noche llevaba Magdalena el envidiado paipai que, siguiendo su inspirado designio, había hecho fabricar su hermano Federico por los mejores artistas de la afamada casa de Duvelleroy, cuando últimamente estuvo de recreo en París. Construido de escogidas plumas del nevado vientre del marabú, tenía en el centro, con las alas y la cola extendidas, como volando hacia la persona que en la mano tuviera aquel hermoso mueble, una paloma zurita, con su lomo azul espléndido, encarnada oscura la pechuga, y casi rodeando el abanico sus rémiges y rectrices de inimitable azul pizarra; y para que nada faltase a la sublime inspiración artística, en el córneo pico sujetaba la donosa avecilla una diminuta cartulina con una acuarela de Gavarni, representando un cupido con la aljaba repleta, el arco desarmado en la izquierda mano con abandono caída, y el dedo índice de la derecha oprimiendo suavemente el mofletudo carrillo, junto a la boca, e inclinada la frente en abrumada actitud meditativa.
Sofía tenía razón. Ni en conjunto ni en detalle habría en la fiesta que se celebraba aquella noche quien con éxito le disputase el triunfo a su señorita.
La joven salió envuelta en el nimbo arrobador de su hermosura, y dirigiéndose al aposento de su hermana la llamó. Ana María estaba también lista, y cual Magdalena, interesante, hermosa, con esa otra hermosura de las mujeres ya del todo desarrolladas, que fascina casi siempre más que la prístina belleza de la adolescencia.
Ana María dio un tierno beso a Julita, que como ángel de arte dormía en su pequeña cama de bronce, frente al lecho de su madre. Luego salieron las dos hermanas y ocuparon el carruaje que a la puerta les esperaba hacía ya más de media hora.
Eran las diez cuando, haciendo el cochero un simple acometimiento con la fusta al brioso tronco negro, de pura taza inglesa, partieron los soberbios brutos, a duras penas contenidos, sosteniendo su preciosa carga.
II
¡Pobre Sofía! Era una muchacha muy desgraciada. Cuando una vez, en los paseos que daba a la niña Julita, le interrogó una de sus compañeras, mujer de entrada edad, negra de respetable porte que solía decir que era el «jorcón de la casa» refiriéndose a la de sus señores por los muchos años que llevaba en ella; viendo Sofía el cariñoso interés que le demostraba la buena mujer, contándole su historia le había dicho:
—Yo no tengo padre ni madre. No los he conocido nunca. Yo no tengo familia. Siendo yo chiquita, doña Brígida, una señora isleña que había en casa de mis amos, me decía que ella era mi madre, y que nadie tenía que ver conmigo. Malenita era del mismo tamaño mío, porque solo me llevaba pocos meses. La niña Ana María sí, ella era mayor que nosotras dos, y era ya una señorita, y se casó con el caballero, y desde entonces parece que entró el enemigo malo en la casa. Fico era mayor que Malenita, y estaba estudiando cuando murió el ama en la Isla de Pinos. Habíamos ido allá para que él se diera baños y se murió a los dos meses. Pero como ya la niña Ana María se había casado, ella y el caballero quedaron hechos amos de todo, y en un decir Jesús el caballero lo viró todo al revés. Un día me dijo: «¿Y tú por qué le dices mamá a doña Brígida? ¿Tú no ves que eres una mulata y que ella es una señora blanca? Tú no tienes madre, ni padre. A nadie tienes más que a tus amos, y eres ya muy zangaletona para que no sepas que tu obligación es servir en lo que se te mande, y nada más». Doña Brígida se puso muy brava cuando yo se lo dije, y ya me parecía que en efecto era mi madre y que me iba a sacar de allí. Yo tenía entonces nueve años. Recuerdo perfectamente que doña Brígida decía: «No es mi hija, no; pero yo soy más que su madre. Atrévase a tocarla alguno para que sepan quién es Brígida Correoso de los Monteros». Entonces lloré mucho, porque comprendí de verdad que yo no tenía madre, que yo no tenía familia... El caballero se puso hecho una furia, y botó de la casa a doña Brígida, y ella salió amenazándolos a todos con que volvería con la policía, y se armó el gran escándalo; pero aquella misma tarde el amo me hizo que amarrara en un burujón algunas mudas de ropa, y me llevó en el tren al ingenio Candelaria cerca del poblado de Matarife, para que sirviera en la casa de vivienda. Cuando el amo se marchaba lloré, y me arrodillé delante de él, y me abracé de sus piernas y le supliqué para que no me dejase allí; pero él se puso más bravo entodavía y me dio una porción de golpes y de una patada me tiró en el suelo y enseguida se montó en el caballo y se fue. Después... ¡ah!... ¡después sufrí tanto tanto!... y no supe más de Malenita... ni de doña Brígida... ni de nadie...
Y la tierna y sencilla jovenzuela rompió a llorar en silencio al recuerdo tristísimo de sus desgracias. Sofía suspiraba con dolor agudo, aniquilante, y aquellos suspiros, rebosando de sentimientos de abnegación y humildad, conmovían, hiriendo en lo más íntimo a cuantos los escuchaban. ¡Pobre niña! Nació con un alma de ángel, y los caprichos del mundo egoísta la recluían a los sufrimientos del infierno. Con un corazón capaz de amar y de comprender el amor de que era digna, se veía despreciada de los que la rodeaban, encumbrados en su insólita soberbia.
El día que el señor Nudoso del Tronco la llevó al ingenio, lo hizo con cierto sigilo, para evitar el escándalo con que le amenazara la anciana doña Brígida. ¡Cobarde! ¿No era la muchacha su esclava? ¿No tenía él derecho a todo, hasta a la vida y muerte de su animado mueble, de su propiedad andante? ¡Cuán ridículo el tirano que no sabe serlo! ¡Cuán despreciable el déspota mañoso en la perpetración de su poder omnímodo!
Allá en la finca la dejó rigurosamente recomendada al administrador. No había de salir de la casa de vivienda. Serviría a la familia de aquél, y había que hacerle entender a «la engreída esclava», que «no todo el monte era orégano».
El administrador no necesitaba más explicaciones.
Componíase la familia de aquel encargado modelo, de su esposa y dos hijos: varón el uno, Menejildo, de unos quince años de edad y la otra, Antoñica, una rolliza trigueña de apenas trece, nacidos ambos y criados en un sitio de aquellas cercanías de las cuales no habían salido nunca.
Al día siguiente de estar en la finca, preparaba Sofía la mesa para el almuerzo, y a su lado estaba Antoñica. En su inocencia habían trabado amistad al momento las dos niñas. A una de las criadas, negra que tampoco había traspasado jamás los linderos de la hacienda en que naciera, ocurriósele decir que «parecían hermanitas» las muchachas. ¡Nunca lo dijera! Oyólo la madre, que se columpiaba en un mecedor de pajilla, de los cuatro que junto a una ventana formaban el rústico estrado. Alzó la vista la ignorante montuna, observó a las niñas, y creció su enojo cuando notó la enorme diferencia que resultaba a favor de Sofía. Echó una brusca reprimenda a la negra, amenazándola con enviarla al corte de caña si se le ocurría repetir tamaño ultraje, e hizo que su niña se sentara y dejase a la mulatica en sus obligaciones.
La infortunada esclava, que precisamente en aquellos instantes se hacía la ilusión de encontrar en Antoñica la sustituidora de Malenita, sintió un frío que le tomaba todo el cuerpo, el corazón saltóle a la garganta como si quisiese ahogarla, y en la congoja que la embargaba dejó caer la jarra de barro blanco, sucia de imposible limpieza, en la cual servían el agua; y toda temblorosa y aturdida miraba con espantados ojos a la guajira que, pálida, cárdena de pura cólera, se le venía encima como una maldición implacable. Descargó un tremendo golpe a la muchacha en la cara, acreció el escalofrío que a la desventurada niña sobrecogiera, se le desvaneció la vista, cayó en peso, y fue a dar con la cabeza en la plancha de asa rota que había para escorar la puerta del corredor. Allí quedó un momento aturdida. Diole la administradora un tirón de un brazo, púsola a viva fuerza en pie, y entonces vio que la sangre empezaba a empaparle el vestido por el hombro derecho. Alarmóse la mujer un tanto, porque todavía no tenía la certeza de la impunidad ni conocía la extensión de rigor y crueldad que podía emplearse con «la mulatica del pueblo».
Llamó doña Trifonia a las otras criadas, la cocinera y la sirviente que antes había hecho aquella natural cuanto inoportuna observación, y ambas le lavaron y vendaron la herida, que no era de consideración mayor, y todo quedó en calma tras infinitas amonestaciones por parte de la estulta y violenta señora.
No tardó en llegar don Mauricio, que así se llamaba el administrador, y después de muchos gritos amenazadores y otro tanto de groseras palabrotas contra la atemorizada Sofía, engullóse el almuerzo, compuesto de gruesa harina de maíz, bien mantecada; tasajo de vaca del país, aporreado con tomates; carne de puerco y plátanos verdes, aplastados, fritos, y boniatos y yucas salcochadas; y después de tomarse una buena taza de café tintoso, y encender un magnífico veguero que sacó de una yagua retorcida, llevóse la muchacha a la enfermería para que le curasen la herida, si era que había mérito para ello.
Era el enfermero un pobre viejo, hombre inteligente y honrado, especie de Jesucristo de negra tez y algodonada cabeza, tipo muy común en las dotaciones de esclavos; uno de esos seres que jamás han sufrido bastante, que encuentran siempre un atenuante a las injusticias humanas, pensando que peor pudiera haber sido el mal experimentado, y confiando siempre en una Providencia que inventaron los malvados para embaucar a los imbéciles.





























