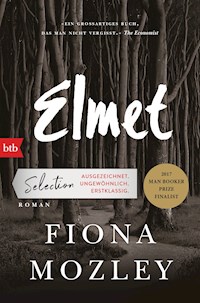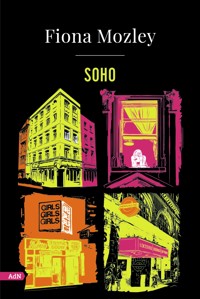
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Una dickensiana y trepidante comedia urbana de la finalista del Premio Booker «¿Sabías que en la época de los Tudor todos los burdeles estaban al sur del río, en Southwark, y que no fue hasta mucho después cuando se trasladaron al Soho? Lupanares, los llamaban en esa época.» Soho: un sitio cáustico, húmedo, insaciable. La única zona de Londres que realmente nunca duerme. Turistas que se pasean, oportunistas que merodean, adictos que se arrastran, trabajadoras del sexo que se exhiben para los clientes que las rondan, personas sin hogar, gente que está perdida. Bajan por la calle Wardour, se asoman por Dean, se meten en L'Escargot, se escabullen por callejones desiertos, esquivando borrachos y contenedores de basura, y salen a las bulliciosas avenidas desbordantes de energía, llenas de vida y desenfreno. En una esquina descansa un edificio, igual que los edificios contiguos. Sin embargo, este alberga una heterogénea muchedumbre de ricos y pobres, desde el sótano hasta la terraza de la azotea. En las últimas plantas, Precious y Tabitha han establecido su hogar, pero ahora corre peligro: la propietaria, una multimillonaria llamada Agatha, quiere expulsar a las mujeres que viven y trabajan allí para construir restaurantes caros y apartamentos de lujo. Los hombres como Robert, que visitan el burdel, tendrán que ir a otro sitio. Y las personas que, como Cheryl, duermen en el sótano, deberán encontrar otro lugar donde esconderse al caer la noche. Pero esas mujeres no piensan rendirse. Soho es su territorio y están dispuestas a luchar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mi hermana, Olivia
Solsticio de verano
Caracol común
En la esquina hay un viejo restaurante francés con manteles a cuadros rojos y blancos. El Des Sables lleva décadas en ese sitio y en ese período ha cambiado muy poco. Sirve los mismos platos, con ingredientes suministrados por los mismos proveedores, así como vinos de los mismos viñedos. Las botellas están guardadas en los mismos estantes y cuando las sacan y les quitan el polvo, vierten el sedoso caldo en los mismos juegos de copas, o en otros de un estilo similar, adquiridos esporádicamente para reemplazar los que se han roto. Los platos son los mismos: pequeños, redondos, de porcelana.
Cuando hace buen tiempo, colocan mesas fuera. Entre la calzada y la pared exterior del establecimiento hay un espacio donde las mesas están dispuestas apretadamente, con dos sillas encajadas debajo de ellas. Una de las mesas se mueve. En el transcurso de los años han plegado y han colocado debajo de la pata culpable miles de servilletas, cientos de clientes se han quejado y se han pasado a las mesas alternativas y miles más han soportado el inconveniente en silencio. El vino de las copas se les ha derramado, ellos han refunfuñado y han considerado la posibilidad de pedir un cambio de lugar, pero, finalmente, han optado por no hacerlo.
En ese restaurante sirven caracoles. En ese restaurante sirven caracoles desde el día que se inauguró. Cientos, miles, hasta millones de esos moluscos. Los tiran en agua hirviendo, sacan los cadáveres y los sirven con mantequilla de ajo. Las bolitas gomosas se cogen con tenedores o con los dedos y los espiralados caparazones se desechan.
Es un día de pleno verano, a la hora de la comida. Han sacado una caja de caracoles de la nevera y la han puesto a un costado, con su contenido listo para que lo sumerjan y lo escalden. La han dejado sola, sin vigilancia, mientras los chefs trajinan por la cocina con cuchillos afilados, ollas y sartenes, manojos de perejil y tallos de apio. Uno de los caracoles, más bien pequeño, se despierta de su frío sueño y trepa por el borde de la caja, desciende por el otro lado y llega a la encimera de acero inoxidable. Lentamente, baja hasta el suelo y luego se desliza hacia el fondo de la cocina, donde hay una puerta que da a la calle. Después de alrededor de veinte minutos, el caracolillo se encuentra en el callejón que está detrás del restaurante y se da un banquete con las hojas exteriores desechadas de una col rizada. Una vez saciado, continúa su viaje. Comienza a ascender por la pared, flexionándose y estirándose.
El edificio se encuentra en el Soho, en el centro de Londres. Los cimientos se instalaron en el siglo XVII, durante el interregno, en el espacio entre un padre y un hijo, en el signo & entre El rey ha muerto & Larga vida al rey. Ladrillos y yeso como revestimiento de una armazón de madera que ahora está torcida. Hay agujeros de carcoma en la madera y huellas de caracoles en los ladrillos.
El distrito fue una vez un barrio residencial. Londres estaba rodeada por una muralla y al norte se extendía un páramo. Había ciervos, jabalíes, liebres. El noroeste de Londres; el nordeste de Westminster. Hombres y mujeres salían al galope de ambas ciudades para cazar y bautizaron ese sitio con sus gritos: ¡So! ¡Ho! ¡So! ¡Ho!
Llegó la piedra. El ladrillo y el mortero reemplazaron a los árboles; la gente reemplazó a los ciervos; una pegajosa suciedad gris reemplazó a la pegajosa tierra marrón. Los senderos trazados por el paso de los animales se perpetuaron en piedra, se ensancharon, se flanquearon con murallas y puertas. Se erigieron mansiones para la alta sociedad. Había bailes, juego, sexo. Se tocaba música y se representaban obras. Se cerraban tratos, se tramaban sediciones, se planeaban traiciones, se guardaban secretos.
Llegó gente nueva. Vinieron emigrados de Francia, escapando de la revolución, la guillotina, la guerra. Las mansiones se dividieron y se subdividieron. Los salones se convirtieron en talleres; las recepciones, en cafeterías. Familias enteras vivían en una sola habitación y las enfermedades se propagaban. La sífilis creaba llagas en la piel y delirios en la mente. El cólera se ocultaba en el agua, se arrastraba por las alcantarillas, salía por las bombas y entraba en las gargantas humanas.
Se escribían libros, se destrozaban, volvían a escribirse. Karl Marx soñaba con la utopía mientras su esposa le preparaba la cena y fregaba el suelo. Sus amigos se encontraban en Great Windmill Street, la Gran Calle del Molino, donde en otra época el medio de producción había sido el viento.
Cuando lanzaron bombas sobre Londres, unas cuantas cayeron en el Soho. En las casas de estilo georgiano aparecieron lesiones oscuras y la gente se refugió bajo tierra.
Después de la guerra llegó el hormigón y las paralelas y los ángulos precisos que conectaban la tierra con el cielo. Se reconstruyeron casas, se reconstruyeron tiendas y se instalaron adoquines nuevos. Enterraron a los muertos. Enterraron el pasado. Aparecieron nuevas clases de hombres y nuevas clases de mujeres. Surgió el arte y la música y las minifaldas y los cortes de pelo elegantes que hacían juego con el perfil de los edificios. Se rodaron películas; se grabaron discos. El Soho se llenó de aparatos de sonido y visión. De corrientes eléctricas que surcaban cables e imanes y alambres de cobre y transmitían la atmósfera rítmica a salas oscuras donde la gente bailaba estilos nuevos, bebía y fumaba e ingería drogas nuevas importadas de viejos parajes. Y se volvía a hablar de revolución.
Y hablaron hasta que cambió el viento. Se impusieron el comercio, el sentido común y la decencia común, y los hombres y las mujeres aprovecharon todas las oportunidades. Se trazaron nuevas carreteras; se construyeron nuevos edificios de oficinas. Y se instalaron pisos de lujo en barrios bajos y derruidos, como resplandecientes dientes falsos en encías infectadas.
En la parte superior del edificio, cuya planta baja está ocupada por el restaurante, hay un jardín secreto. Lo sembraron las dos mujeres que comparten la buhardilla, donde los techos están inclinados y los tragaluces sobresalen. Al otro lado de las ventanas hay una cornisa en el punto donde el tejado se conecta con la pared exterior. Las ventanas son lo bastante grandes como para salir por ellas y en esa cornisa se puede estar de pie. Esto lo ha descubierto la mujer que se llama Tabitha. Es fumadora intermitente y la otra mujer, Precious, no le permite fumar dentro. Tabitha encontró unos escalones a lo largo de la cornisa y notó que, subiendo por ese tramo, se llega a una terraza plana, protegida por los tejados inclinados adyacentes, pero lo bastante abierta como para recibir el sol del mediodía.
Precious y Tabitha han llenado ese ámbito de vida. Empezaron con una planta de chile barata que Precious compró en el supermercado. Los chiles crecieron mejor de lo que se esperaba y Precious trajo otras. Primero, las típicas hierbas genéricas de un huerto: perejil, romero, cebollinos. Después añadió una rosa y plantas ornamentales. Cuando el clima es bueno y Precious y Tabitha tienen tiempo libre, se sientan juntas fuera.
—¿Sabes lo que me parece realmente repugnante?
—¿Qué te parece realmente repugnante, Tabitha?
—Que hayas puesto conchas de caracol molidas en torno a las plantas para impedir que los caracoles se las coman.
—¿Qué hay de malo en ello?
—Es raro. ¿Acaso no se usan las cáscaras de huevo para eso?
—Sí, pero a mí me dan las conchas que sobran de los caracoles en el restaurante de abajo. También me regalan conchas de mejillones, almejas y berberechos. Es lo que tengo a mano.
—Lo entiendo. Pero te estoy diciendo que no me gusta. Sería como si alguien construyera una valla para impedir que entre la gente y, en lugar de usar alambre o madera, utilizara huesos humanos. ¿Sabes lo que quiero decir?
—En realidad no.
Tabitha tiene un cigarrillo en una mano y un cigarrillo electrónico en la otra y sostiene ambos como si fueran copas de vino caro y ella estuviera degustándolas primero una y luego la otra. Le da una calada al cigarrillo real, retiene el humo entre las mejillas, hace un movimiento de remolino con los labios fruncidos y exhala; a continuación, repite el mismo proceso con el cigarrillo electrónico. Frunce el ceño y hace un mohín, profundamente concentrada.
—No es lo mismo —afirma.
—Jamás lo será. La cuestión no es si puedes o no notar la diferencia, sino si crees que podrás sustituir uno por otro.
—Bueno, pues no. La respuesta es que no.
—¡Por el amor de dios! ¿No podrías intentarlo, al menos?
—¡Ya lo he hecho!
—Durante más tiempo que, digamos, cinco segundos.
—No me gusta cómo se siente en la boca. Se siente artificial. Como el detergente.
—Porque los otros son cien por ciento naturales, carcinógenos orgánicos.
—Es tabaco de verdad, al menos. Extraído de una planta.
—Dámelos. —Precious coge el paquete de cigarrillos de la mesa que está al lado de la mujer mayor. Examina las lúgubres advertencias y las estremecedoras imágenes impresas a un lado del cartón, echa hacia atrás el brazo que utiliza para arrojar cosas y lanza los cigarrillos por el borde del tejado. La cajita traza un elegante arco sobre un costado del edificio y desaparece de la vista.
Tabitha, incrédula, abre mucho los ojos.
—Así podrías lastimar seriamente a alguien.
—Estaba casi vacía. Lo máximo que podría pasar es que alguien se corte con el papel.
—Esos cortes duelen —señala Tabitha. Vuelve su atención al cigarrillo encendido que todavía conserva en la mano y le da una calada larga, ostentosa. Le lanza el humo a su amiga—. ¿Y a ti qué más te da? El hecho de que yo fume.
—Bueno, que no quiero que te mueras.
—¿Me echarías de menos?
—Los funerales son caros.
—Tira mi cadáver al río.
—Eso espantaría a los turistas. Esos que hacen excursiones por el Támesis y que de pronto se encontrarían con tu fea cara flotando en la parte poco profunda del agua.
—He aquí una solución sencilla: lléname de ladrillos.
—Sería más fácil si dejaras de fumar.
—Puede que para ti.
—Bueno, al menos no lo hagas al lado de mi rosa. Ella no desea recibir el humo de tu tubo de escape.
—Oh, por el amor de dios. Está prohibido fumar dentro. Está prohibido fumar fuera. ¿Acaso nos encontramos bajo un régimen totalitario?
Suena un teléfono. Es una línea fija, pero con un dispositivo inalámbrico que Tabitha ha sacado fuera. Ella deja a un lado el cigarrillo electrónico, levanta el teléfono y sigue fumando el cigarrillo real mientras habla. Dice «sí» y «ajá» un par de veces y asiente como si la persona con la que habla pudiera verle el gesto.
Cuelga y deja el aparato al costado.
—Un cliente —se limita a decir.
Precious se ha inclinado sobre la maceta y está arrancando hierbajos. Se endereza y se quita los guantes de jardinería. Hunde la pala de mano en la tierra y arroja los guantes sucios sobre una de las sillas plegables. Pasa una pierna por un lado del edificio y, aferrándose a la barandilla, desciende por la escalerilla desde la que puede entrar al apartamento por la ventana abierta.
Abajo, en la acera, una mujer y un hombre están sentados a la mesa que se tambalea. Como ya se han sentado allí en otras ocasiones, la mujer ha colocado una servilleta de papel debajo de la pata culpable. El mueble ahora está inmóvil, pero el mantel a cuadros se agita con la brisa. Hay una botella de burdeos tinto, dos copas, un platillo de aceitunas verdes y otro para tirar los huesos.
—Es una broma, ¿verdad? —dice la mujer. Se llama Agatha Howard. Tiene alrededor de veinticinco años y se viste con elegancia pero con el estilo de una mujer mayor que ella, una política o una ejecutiva. Lleva un traje pantalón de lino, cuya chaqueta se ha quitado y ha doblado en el respaldo de la silla, y una blusa blanca abotonada al cuello. Tiene joyas en la muñeca y colgando de cada uno de los lóbulos de las orejas, pero estas últimas —rubíes engastados en oro— la envejecen. Sostiene una pequeña fotografía entre el pulgar y el índice. En la fotografía se ve un trozo de tela. Esa tela tal vez haya sido un pañuelo alguna vez, pero ahora está vieja, sin forma, con los bordes deshilachados. Es mayormente gris, pero en una esquina hay una mancha marrón oscuro.
—No bromeo —responde el hombre. Es un anticuario.
—Páseme el certificado de autenticidad.
El hombre le tiende a la mujer un certificado de autenticidad relacionado con el trozo de tela. Está mecanografiado en un papel timbrado y firmado. Agatha lo lee hasta el final, frunce el ceño y examina de cerca la firma.
—No he oído hablar de este historiador —dice.
—Es de Durham. Es joven, pero muy reputado.
—Si fuera muy reputado, yo habría oído hablar de él.
Agatha lee otra vez el certificado y luego vuelve a examinar la fotografía del trapo. Se supone que lo han mojado con sangre encontrada al pie de la guillotina y luego lo han conservado como un recuerdo del régimen moribundo.
—Yo estaría dispuesta a pagar una suma de dinero como esta por una reliquia de los Borbones, no por la de un miembro menor de la nobleza.
—No es un miembro menor. Es un descendiente de los reyes valones por vía materna.
Agatha reflexiona. Observa la fotografía otra vez y luego al hombre. Se acomoda en la silla y contempla la calle; a continuación, levanta la mirada y la dirige hacia unas cestas colgantes con geranios rojos. Dentro de una de ellas hay un paquete de cigarrillos que alguien ha desechado. La caja está en medio del follaje verde oscuro y uno de los cigarrillos ha quedado atrapado entre la tierra y el alambre metálico de la cesta.
Hoy en día, la gente no tiene respeto por nada.
Vuelve a mirar al hombre.
—No —dice.
—¿Qué?
—He dicho que no.
—¿Le gustaría venir a ver el original?
—No me interesa.
Él ya ha hecho tratos antes con ella, de modo que sabe que habla en serio.
—Bien —responde él—. Quédese con la foto, por si cambia de idea. —No parece ni ofendido ni decepcionado. No debería estarlo; Agatha ha invertido enormes cantidades de dinero en su negocio.
—Debo irme —le dice ella.
—¿No se queda a comer?
—No puedo, pero usted debería hacerlo. Este establecimiento no seguirá aquí mucho tiempo. Voy a renovar la mayor parte de esta calle. Los restaurantes como este son pintorescos, pero nada redituables.
El hombre la observa como lo haría un maestro desilusionado con un alumno descarriado. Le pregunta qué debería pedir.
—Los caracoles son excelentes.
Ella se levanta, golpeándose contra la mesa temblorosa. Se despide y se dirige hacia el final de la calle donde su chófer la espera en un Rolls Royce azul.
En la parte de la acera que está justo delante del restaurante francés hay una rejilla y a lo largo de la rejilla hay una compuerta. Debajo de la compuerta, que se abre y se cierra con bisagras oxidadas, hay un sótano oscuro y en el interior de ese sótano oscuro hay un número de personas. Dos de esas personas salen por la compuerta y se persiguen corriendo por la calle. Van de camino a un viejo pub, el Aphra Behn.
El Aphra Behn
Paul Daniels y Debbie McGee entran en un bar. El hombre al que llaman Paul Daniels y la mujer a la que llaman Debbie McGee entran en el Aphra Behn del Soho. Acceden a través de una puerta trasera y pasan a una cocina calurosa y mal iluminada. En la encimera hay una banquete de segunda mano: un plato de patatas fritas, un bote de salsa tártara, la corteza de una empanada bañada en salsa, una ensalada griega a medio comer con queso feta y semillas de granada.
El hombre al que llaman Paul Daniels y la mujer a la que llaman Debbie McGee pasan por la cocina sin tocar la comida y entran en el salón principal del pub. El camarero levanta la vista de su teléfono y los ve verter el líquido de las bebidas que han quedado sin terminar en una botella de plástico vacía. Ginebra, agua tónica, cerveza lager, ron, bebida de cola, vino espumante, Pimm’s, una fresa, una rodaja de pepino y un paraguas de cóctel. Paul Daniels enrosca la tapa de la botella y se la esconde en el abrigo, que lleva puesto incluso los días de calor. Esa mezcla es una póliza de seguros. La consumirá más tarde si no consigue pedir o robar algo mejor.
El camarero vuelve la atención a su teléfono. Desliza hacia la derecha todas las fotos de mujeres de dieciocho a treinta y cinco años que han subido sus perfiles a internet para que él las examine. Dejó de cumplir la indicación de sus empleadores de que mantuviera a raya a la chusma hace ya semanas, en el momento en que decidió que trabajar en el bar no era para él.
Llaman Paul Daniels a ese hombre porque hace trucos de magia a cambio de propinas y a la mujer Debbie McGee porque está siempre a su lado, pero, a diferencia de sus tocayos ilustres, no poseen experiencia, ni talento, ni riqueza y ni siquiera pueden congregar un público numeroso.
Paul Daniels hace una ronda por las mesas y los parroquianos que están de pie. Mete unos dedos delgados y morados en sus bolsillos y extrae una tacita y tres bolas rojas de esponja. Son más ligeras de lo que deberían ser por su tamaño; una ilusión óptica a pequeña escala. Se le pegan a los dedos como malvavisco. Empieza en la primera mesa con el truco de las tres tazas, aunque pocas veces le sale bien. Sabe cómo se hace, pero se desconcentra y se olvida de dónde ha puesto la bola. El hombre que tiene delante adivina su posición correctamente y da la vuelta a la tacita con una sonrisa de satisfacción.
—Aquí tienes, amigo —dice. Está vestido con un polo color rosa bebé que tiene un logotipo bordado en el pecho—. Ahora págame. —Extiende la mano.
En el Aphra Behn se sabe que no se puede permitir que Paul Daniels pierda. A pesar de todas las veces que sus naipes mugrientos se han deslizado de las mangas deshilachadas de su abrigo o que sus pañuelos de seda han revelado sus secretos demasiado pronto, los parroquianos leales del Aphra Behn fingen asombro y entregan sus peniques de buen grado.
El hombre del polo insiste en cobrar sus ganancias. No es un habitual del pub, sino un turista. Tiene la intención de pasar el resto de la velada contemplando a mujeres con implantes mamarios de silicona y el pelo de prisioneros rusos (cortado, importado, blanqueado, pegado al nuevo cuero cabelludo) quitándose la ropa y bailando para él mientras él les desliza billetes nuevos de veinte libras en las ligas. Es un hombre que conoce el precio de todo. Le gusta ganar y en esta ocasión lo ha hecho. Quiere sus cuarenta peniques: los veinte de la apuesta y los veinte de las ganancias.
Paul Daniels no está dispuesto a entregarle el dinero. Titubea.
—¿A qué juegas? —le pregunta el hombre al mago—. ¿Si ganas te quedas con el dinero y si pierdes te quedas con el dinero? Esa no es forma de llevar un negocio. ¿Quién va a jugar a tus tazas si lo que ofreces no es competitivo?
Paul Daniels rebusca con manos temblorosas unas monedas de cobre. Su caja torácica se estremece con disculpas incoherentes.
La mujer a la que llaman Debbie McGee permanece serena. Es una calma que se deriva de una ensayada apatía.
En el Aphra Behn nadie recuerda haber visto a Debbie McGee emocionada por algo. En otra época había muchas cosas que le proporcionaban placer: una película apasionante, una fotografía bien hecha de parientes y amigos, un karaoke a última hora de la noche, comida india para llevar. En otra época había otras cosas que la entristecían: una ruptura sentimental, noticias de huracanes, ver a su hermana menor partir de su casa por última vez. También hubo un período en su vida en el que la heroína era lo único que la ponía feliz o triste. Estaba feliz cuando la tenía; estaba triste cuando no. Esa época también pasó. A la mujer a la que llaman Debbie McGee ya no le queda nada que sentir.
Guarda silencio durante todo el intercambio. Sus ojos se vuelven al hombre que está detrás de la barra. Él ha dejado a un lado su teléfono para observar la disputa.
Algunos de los habituales se giran sobre los taburetes que están junto a la barra. Uno de ellos está festejando en silencio su sexagésimo cuarto cumpleaños. Aunque Robert Kerr está bebiendo cerveza junto a Lorenzo, su amigo, no le ha contado que se trata de un día especial. Se siente satisfecho con su rutina cotidiana y no quiere desbaratarla y, por otra parte, Lorenzo es mucho menor que él, lo bastante joven como para ser su hijo, y probablemente no estaría interesado en el festejo de cumpleaños de esa persona que ha sido su vecino y compañero de copas durante mucho tiempo.
Robert se da la vuelta para mirar, al igual que el resto del pub. Había esperado que aquello se resolviera pronto. Con un profundo suspiro, se levanta del taburete. El relleno de cuero ha adoptado la forma de sus nalgas después de varias horas de inmovilidad. Salva los cuatro o cinco pasos que lo separan de la escena del altercado.
—¿Sabes lo que eres, amigo? —pregunta. El turista tiene casi treinta años menos que él. No responde—. Eres un hijo de puta —le dice Robert.
Hoy en día las peleas son infrecuentes en esta parte de Londres. Cuando Robert llegó a esa área eran habituales. En aquellos tiempos, los atacantes portaban puños americanos y navajas de resorte.
El turista de la mesa observa fijamente el rostro de aquel hombre que lo supera en edad y en corpulencia. Repara en la cadena de cuero que rodea su grueso cuello y en la nariz que se ha roto y reparado varias veces. Ve la cicatriz de la frente, que es grande y que tiene la forma de un cuadrado perfecto, una cicatriz de la clase que no puede haber sido causada por un contratiempo.
Robert mete la mano en el bolsillo de sus tejanos y saca una moneda de cincuenta peniques. La deja caer dentro del gin-tonic del hombre.
—Con intereses.
El hexágono grasiento entra en contacto con el ácido de la lima y genera burbujas que chocan contra las paredes del vaso. El hombre no hace ningún intento por sacarlo.
Lorenzo, el amigo de Robert, lleva toda la tarde sentado a su lado. Son compañeros de copas habituales. Durante la intervención de Robert, Lorenzo se levantó sutilmente de su propio taburete —igualmente adaptado a la curva de su culo— y se deslizó por la puerta delantera del pub hacia la calle, donde ha encontrado a la persona encargada de la seguridad.
La persona encargada de la seguridad es una mujer de mediana edad llamada Sheila. Mide alrededor de un metro y medio de altura. Tenía el pelo gris y se lo ha blanqueado para que le quede rubio platino. Cada mañana se frota cera en las palmas y luego se pasa las manos por el pelo, formando puntitas y rizos. La han empleado para que ponga en vereda a los parroquianos y para que, con delicadeza, haga cumplir las reglas del pub. Sheila se asegura de que la gente salga a fumar fuera del edificio y que se mantenga detrás de la línea blanca que han trazado en la acera para demarcar el área en la que es aceptable beber y fumar. Saluda a los clientes que entran en el pub y al final de la noche les pide un taxi a los que están demasiado borrachos como para volver a casa por su propia cuenta. También interviene en caso de que se produzca algún jaleo, aunque hoy en día ello es una rareza; de otro modo los encargados del Behn habrían empleado a un segurata más musculoso para encargarse de esa tarea.
Lorenzo le hace a Sheila el gesto de que entre y le señala a Robert. El otro hombre aún no ha dicho nada.
Mientras tanto, Paul Daniels recorre las instalaciones con la mirada, en busca de una vía de escape conveniente.
Debbie McGee está junto a la barra, terminando una hilera de bebidas que han dejado un grupo de mujeres de mediana edad, quienes de pronto han empezado a albergar dudas sobre el sitio que habían elegido y están muy interesadas en darse prisa para llegar a un teatro de las inmediaciones donde se representa una versión de Julio César.
Sheila se ve enfrentada a un dilema. Le tiene cariño a Lorenzo, quien la ha hecho entrar para que expulse al turista. Robert también le cae bien, pero da la impresión de que él es el agresor. El hombre al que llaman Paul Daniels está dando vueltas por el pub a pesar de que ella le ha ordenado que no se acerque al establecimiento. En principio Sheila no pone objeciones a que ese hombre y esa mujer desesperados entren en el pub cada día durante un breve lapso de tiempo para ejercer su oficio, pero también es de esa clase de mujeres que se toman en serio su trabajo.
Robert ve la entrada de Sheila y sale a la calle, abriendo la puerta con un fuerte empujón del brazo izquierdo y luego dejando que se cierre con un golpe. Para él era totalmente natural salir de esa manera para fumar. Lo dejó hace unos años, pero todavía siente el impulso de parar de beber por un momento y salir a la acera a tomar el aire. Además, quiere darle a ese gilipollas la oportunidad de marcharse por la otra salida.
Paul Daniels también le evita a Sheila la incomodidad de un altercado. Recoge sus pertenencias de la mesa y se las guarda en el abrigo. Como gesto de despedida, levanta el vaso de gin-tonic y, mientras el hombre del polo rosa lo observa incrédulamente, se lo vierte por la ulcerada garganta de un solo trago, con moneda y todo. A continuación se dirige hacia la puerta delantera y sale deprisa. Debbie McGee nota sin expresión alguna la partida de su amado y lo sigue en silencio.
Robert Kerr conoce a la mujer que algunos llaman Debbie McGee desde hace muchos años. La conoció antes de que empezaran a llamarla Debbie McGee, cuando se la conocía por su nombre verdadero. La conoció antes de que ella encontrara al hombre con quien ahora recorre la calle, antes de que los huesos se le secaran y fracturaran y fueran escayolados por enfermeras preocupadas, antes de que la piel se le marchitara, antes de que ella se la atravesara con agujas desafiladas, antes de que adoptara la costumbre de dormir acurrucada entre hombres extraños. Robert la mira ahora y ve las numerosas estaciones que han pasado en el medio. Ve lluvia y viento. Ve meses de una enfermedad insidiosa. Ve momentos de una salud embriagadora. Ve pobreza y fortuna. Ve terror y hambre y dolor y esperanza. Ve el tiempo y a ella allí, inmóvil.
En el mismo bolsillo de sus tejanos del que extrajo la moneda de cincuenta peniques, encuentra un billete de veinte libras. Lo desdobla con la delicadeza con que un repostero trataría el hojaldre fino y lo extiende. El billete se agita con la brisa como un pañuelo cuando pasa un tren.
—No te lo gastes todo en caballo —le dice Robert—. Cómprate algunas patatas fritas o algo así. Y búscate un sitio decente para dormir.
La mujer a la que llaman Debbie McGee no mira al anciano a los ojos, sino que centra su atención en el billete. Lo coge con la mano derecha y se lo mete en la manga de su camiseta, demasiado ceñida incluso para su delgada contextura.
Al otro lado de la calle, Paul Daniels llora y suelta palabrotas y golpea el suelo con los pies. Levanta los brazos y clama al cielo. Despide flema y saliva por la boca. No presta atención a la situación de su acompañante ni tampoco mira hacia atrás para asegurarse de que ella lo siga, sino que sigue avanzando en zigzag por la calle, apartando a los peatones de su camino, provocando que varios taxis negros viren de golpe y se detengan.
Debbie McGee sí lo sigue. Se mantiene en las zonas de la acera sobre las que los altos edificios proyectan su sombra y donde han tirado gomas de mascar, hamburguesas comidas a medias y colillas de cigarrillo, y donde los perros y los borrachos defecan y mean.
La mujer a la que llaman Debbie McGee avanza al mismo ritmo que su amado. Robert Kerr la mira irse.
Calles familiares
Robert no vuelve a entrar para terminarse la cerveza. Hace calor y él y Lorenzo estaban bebiendo cerveza lager fría, que a estas alturas estará caliente. Mira hacia el interior del pub y ve a su colega charlando animadamente con el camarero y lo más probable es que sea sobre lo que acaba de ocurrir. Robert espera no haberlo abochornado. Ha hecho lo que había que hacer, pero no tenía ninguna intención de provocar un escándalo.
Sheila empieza a barrer la acera con una gruesa escoba de mango de madera. Robert está convencido de que la ha irritado, pero cuando ella se acerca a él, le sonríe. En ese momento, Robert piensa, como suele hacer cada vez que ve a Sheila o a cualquier mujer que considera buena y amable y honesta pero por la que no siente ningún deseo sexual, que debería casarse con ella. Pero el momento pasa, como ocurre siempre, y él piensa que de todas maneras presumiblemente ella ya tiene una relación con la encargada de seguridad del bar de lesbianas que está a la vuelta de la esquina.
Robert camina en dirección sur. Mira su reloj: las seis. Se pregunta si ya será lo bastante tarde como para visitar el otro lugar donde lo consideran un habitual. Estará abierto, pero puede que todavía sea demasiado temprano para esa clase de cosas. Aminora la velocidad y se entretiene mirando algunas de las tiendas y los restaurantes que se encuentran en el trayecto. Pasa delante de clubes privados con imponentes portones viejos que dan a rincones oscuros y sillones mullidos. Pasa delante de restaurantes y cafeterías y tiendas donde venden ostras y fideos y sashimi y yogur helado. En la esquina, un sex shop exhibe unos escabrosos tapones anales y ropa interior de cuero. Los encargados del establecimiento han colocado en el escaparate un póster tamaño A1 de dos hombres besándose. Sus cuerpos están bronceados y encerados y ligeramente aceitosos. Los dos llevan trajes de baño ceñidos y fluorescentes. Uno de los hombres está afeitado, pero el otro tiene una barba cuidadosamente recortada. Eso confunde a Robert. Sabe por Lorenzo que a esos hombres se los suele describir como «cachas», debido a su altura y a sus tensos músculos. Sin embargo, la presencia de la barba indica la categoría de «oso» a la que, según le gusta a Lorenzo informar a Robert, él, Robert, pertenecería si fuera un hombre homosexual. El hombre del póster desdibuja los límites entre ambas categorías. Robert pasa delante del sex shop reflexionando sobre cómo, a partir de la información que le ha sido suministrada, podría definirse a Lorenzo. Pero no lo recuerda. Lorenzo es solo Lorenzo.
Robert pasa delante del Des Sables y gira a la izquierda. El callejón sombrío por el que se desliza rebosa de pájaros. Hay palomas que recogen migas de empanadas de Cornualles de entre las tiras de rejillas de hierro forjado y murmuran entre sí distribuyéndose las sobras. Una paloma hembra arrastra una pata coja mientras la persiguen dos machos. Le lanzan piropos, pero ella se mantiene indiferente y continúa dando saltitos. Eleva su cuerpo desnutrido en el aire impulsada por unas alas delgadas pero poderosas y aterriza sobre un alféizar, colándose fácilmente entre los pinchos antipalomas. Los machos arrullan entre sí como preguntándose si perseguirla o no y luego toman la decisión compartida de saciar el hambre en lugar de la lujuria y reanudan sus picoteos. Más abajo, en el callejón, hay una paloma tan blanca que casi parece de la variedad de las domésticas. Sus níveas alas solo se ven alteradas por una irregular pluma de vuelo color polvo y coral que cuelga inclinada como si tuviera conciencia de su propia anomalía. Más allá de las palomas, una bandada de gorriones. Demasiado pocos, demasiado pocos. Cuando Robert llegó a Londres, hace casi cincuenta años, los gorriones difuminaban el cielo y estaban desperdigados por cada acera. En aquellas primeras décadas, eran una presencia habitual y él extendía sus manos desnudas y les daba de comer.
Robert entra en el burdel. Scarlet la Vieja está sentada detrás del pequeño escritorio. Karl está apoyado contra la pared, hojeando una revista femenina. Los dos levantan la mirada. Scarlet la Vieja tiene las pestañas pintadas de un tono cian brillante que le ilumina los ojos marrones y cansados de treinta años de largas noches y salones oscuros. Sus labios llevan el tono escarlata de su nombre. Ella saluda cálidamente a Robert. Karl es incluso más corpulento que él y tiene incluso menos pelo en la cabeza. Solo se viste de negro: tiene una camisa negra y un par de tejanos negros sujetados con un cinturón de cuero negro. Acusa la presencia de Robert y luego vuelve a su lectura. Casi nunca habla.
—¿Cómo estamos hoy? —pregunta Scarlet la Vieja.
Robert le contesta que él está bien y le pregunta cómo se encuentra ella.
—Oh, ya sabes —responde ella—. Con la ciática. No somos tan jóvenes como antes.
—No lo somos, en efecto.
Ella abre el registro. El único ordenador del burdel está conectado a la webcam de la planta superior. Scarlet la Vieja lleva su negocio con lápiz y papel.
—Tiffany, Giselle y Precious están disponibles ahora, o tenemos a Scarlet la Joven dentro de media hora, o a Cristal una hora más tarde. Candy tiene el día libre.
Robert, indeciso, levanta las manos.
—Acepto a cualquiera que quiera estar conmigo. Para un viejo matón como yo todas son absolutamente encantadoras.
—Precious, entonces. Tú y ella os lleváis bien.
Scarlet la Vieja hace una marca en el registro y le indica a Robert que aguarde en el salón de exposición.
—Avisaré a Precious que vas. Sírvete una copa.
Robert aprieta los nudillos sobre el escritorio de madera a modo de gesto de agradecimiento y se aleja de Scarlet la Vieja y de Karl. Cruza la puerta batiente que está a la izquierda del mostrador de la recepción y la sujeta para que quede cerrada antes de seguir su camino. Más adelante se extiende un pasillo largo y familiar. Las paredes están revestidas con una tela roja similar al terciopelo, pero con hebras más largas, como el manto de un perro greñudo. Ese tejido les proporciona una textura orgánica, como si hubiera crecido algo en el yeso. Robert extiende ambas manos, algo que hace siempre que atraviesa este pasaje conocido. Deja que las manos se deslicen por la tela. Le agradan las suaves cosquillas que ello le produce. La moqueta es igualmente roja y está rellena de una especie de felpa de satén. Los zapatos de Robert se hunden en ella. La iluminación es mortecina y rosácea. Hay unos largos cordones de seda rizados, cuyo rojo es el más subido de todos esos tejidos, que están cosidos al techo acolchado y que cuelgan hasta aproximadamente la altura de la cintura de Robert. El rojo de esos zarcillos de seda es como el rojo de la sangre de un toro. Como el rojo de la sangre de una cerda. Cuelgan como si gotearan.
Robert atraviesa la telaraña de tela. Siente cómo le roza y le acaricia la cara mientras se abre paso a través de ella, como si estuviera separando las aguas del mar. La luz de las bombillas rosadas se refleja en la tela roja de las paredes y del suelo y en los zarcillos carmesí. El pasillo está empapado de un espectro de rojos y ese rojo está vivo y se mueve.
Robert es daltónico. Para Robert, el rojo es verde y el verde es rojo y no hay nada en el medio. Cuando emprende ese corto trayecto entre el vestíbulo y la sala de espera, no piensa en el calor y en el clamor de la animada calle que está detrás ni en los placeres que lo esperan delante. Se encuentra en un bosque que conoce desde hace tiempo, en un bosque tan tupido y fecundo que no puede ver más allá de la extensión de un brazo hacia delante ni de la extensión de un brazo hacia atrás. Siente que esos tejidos son como follaje, como las tiernas agujas de abetos jóvenes. Busca un sendero entre las ramas que lo lleve a la sala que está más allá y, cuando llega a ella, parpadea, a pesar de que allí la luz es apenas un poco más fuerte.
Contra la pared del fondo se distingue un familiar carrito de bebidas, hecho de bronce, con jarras de vidrio y cristal que contienen líquidos marrones y dorados y color borgoña. Se sirve un whisky y espera. Después de alrededor de un minuto Scarlet la Vieja llega corriendo desde la recepción.
—He olvidado preguntártelo —dice—. ¿Qué servicio le digo que quieres?
—Un completo —responde Robert—. Es mi cumpleaños.
La teoría del derrame
En otra parte de la ciudad, Bastian observa a su novia mientras se acicala. Hay partes de esa rutina que tiene permitido ver y partes que no. Rebecca entra en el cuarto de baño para pasarse la cuchilla, depilarse y arreglarse las cejas, pero se pone el maquillaje delante del espejo de la sala. Guarda su inventario de accesorios en una caja de metal con compartimientos que se abren y se cierran como las puertas de un avión. Es un dispositivo de alta tecnología. Hay cajas dentro de cajas, así como cremas y geles y pinceles. Elige un tubo blanco y lo aprieta para verter una cantidad precisa de gel transparente sobre el dedo índice. Con las yemas de los dedos se lo extiende por toda la cara, luego saca un tarrito de plástico, desenrosca la tapa y la deja en equilibrio sobre la repisa. El tarro contiene un polvo fino que parece piel molida.
Bastian está sentado en el sofá con las piernas ligeramente separadas. Ha puesto las manos entre ellas y sostiene la chaqueta de un traje que le acaban de enviar. Bastian acostumbraba a comprar su ropa en tiendas caras de la calle principal, pero cuando su abuelo se enteró, le abrió una cuenta en una sastrería de Savile Row y lo llevó a que le tomaran las medidas.
Bastian sigue observando a Rebecca. Ella pasa por el polvo un pincel largo cuyas cerdas se abren como la cola de un pavo real y luego se da golpecitos con él en la cara hasta que el polvo se torna invisible. A continuación se ocupa de los ojos. Con un ruido metálico, abre un disco que contiene polvos de diversos tonos, divididos en secciones. Se aplica un poco de polvo beis y luego dos tonos de marrón. Vuelve a guardar los artículos en la caja y a continuación extrae un lápiz y un tubo largo y delgado que Bastian reconoce como rímel. Se pasa la punta del lápiz alrededor de los ojos para formar un contorno oscuro y a continuación se roza las pestañas con la punta del rímel negro al tiempo que se mira al espejo abriendo los labios. Termina este proceso y estornuda. Bastian ya ha notado previamente que ella estornuda después de tocarse las pestañas con el cepillo del rímel. Eso lo hace sonreír. Le recuerda al gato de su familia de cuando era un niño: una esponjosa hembra de pedigrí llamada Ronronea. A Ronronea le daba por estornudar cuando estaba excitada. Se detenía, se quedaba completamente inmóvil, se preparaba y cerraba los ojos. Cuando aparecía el estornudo, casi no emitía sonido. Los estornudos de Rebecca también son extrañamente silenciosos. Arruga la cara y sube los hombros hasta las orejas para prepararse para esa explosión menor e interior. Está muy atractiva cuando lo hace.
Rebecca es una persona muy medida. Bastian suele asombrarse por los niveles de autocontrol que es capaz de ejercer. Mantiene una estricta rutina; Bastian no recuerda ninguna ocasión en que ella haya llegado tarde. Come sano, practica ejercicio con regularidad, cuida su apariencia y sus hábitos domésticos son ordenados. Piensa antes de hablar. Sus estornudos suponen una aberración menor, una nota errada en una sinfonía que de otra forma sería perfecta.
Rebecca tardó mucho en permitirle a Bastian presenciar esa parte de su rutina. Se conocieron en Cambridge, durante la primera semana del primer semestre, y para la Navidad ya habían entablado una relación. Durante tres años, antes de que se graduaran y se mudaran a ese apartamento, Bastian jamás le vio la cara sin maquillar ni el pelo sin alisar. Ella traía su caja de maquillaje cuando se quedaba a dormir en su habitación y, por la mañana, se encerraba en el baño y salía de él convertida en un prístino facsímil de la Rebecca del día anterior. Cuando se fueron a vivir juntos, ese régimen se relajó, pero solo un poco. Rebecca empezó a salir del baño con el pelo envuelto en una toalla y sin maquillaje. Ahora está de pie delante de él, preparándose.
Todavía hay muchas cosas que Rebecca no permite que Bastian vea, pero él encuentra pruebas de ello en el apartamento. Ve sus pinzas en un estante del armario del baño y su cuchilla de afeitar sobre el borde de la bañera con hebras de pelo oscuro atrapadas entre las hojas. Ha abierto la cesta con tapa que ella ha ubicado junto al inodoro para guardar la parafernalia que precisa para la regla. También le llegan rastros olfativos de ella. A veces percibe el olor de su menstruación y la queratina chamuscada del pelo alisado.
Rebecca ya ha pasado al pelo. Sujeta hileras de mechones marrón oscuro entre tenacillas calientes y alisa las ondas y las áreas irregulares. A continuación, se aparta del espejo y examina su reflejo. Se acomoda un par de pelos rebeldes.
Bastian se incorpora y le da unas palmadas a las arrugas de la chaqueta para alisarla. La gira en el aire por encima de los hombros y mete los brazos en las mangas. Se acerca al espejo y revisa su propio aspecto. Se ve más o menos como desea verse o, al menos, se ha reconciliado con la imagen que presenta.
Puede que su rostro se incline un poco hacia lo femenino. Se considera razonablemente atractivo, pero no es uno de esos hombres de mandíbula recia y cuadrada y ceño seguro de sí mismo.
El traje le queda bien. Gira a la derecha y luego a la izquierda como hizo la primera vez que se lo probó. Está entallado en los hombros y en la cintura. Le dijeron que ese corte destacaría su delgado torso.
Bastian pone una mano delicadamente en la cintura de Rebecca y se inclina para besarla en la mejilla.
—Vas a correrme el maquillaje. —Ella se aparta.
Bastian retrocede, más frustrado que herido, y se acerca al aparador. Coge las llaves y la cartera y se las guarda en un bolsillo del pantalón.
Van en un taxi negro al Soho, puesto que la demora de los Uber es excesiva. El conductor es del West End y durante un breve lapso habla con Bastian sobre el club de fútbol West Ham, hasta que se da cuenta de que su pasajero no tiene la menor idea de qué es eso. Luego les cuenta una historia sobre un restaurante donde comió un suflé de algas. «¡Algas! ¡Un suflé hecho de algas!» A continuación enciende la radio.
Cuando cruzan el Támesis, el sol ya está bajo en el cielo sobre el palacio de Westminster. Esculpe halos temblorosos encima de las torrecillas góticas, convirtiendo cada una de ellas en una antorcha flameante. Bastian busca su teléfono para hacer una foto. El taxi aminora la velocidad a causa del atasco que se ha formado en el puente. Bastian divisa una bandada de cisnes entre las sombras de la orilla norte, la más grande que ha visto jamás en esa ciudad. Deben de ser al menos treinta, inclinándose sobre el agua, un clan de polluelos que jamás dejaron a sus padres, ni crecieron, ni encontraron pareja, ni criaron a sus propios polluelos.
Bastian le da un codazo a su novia. Ella se inclina sobre él para mirar por el cristal y sigue con los ojos el dedo de él, que apunta hacia el río. Luego se echa hacia atrás.
—Oh, por dios, Bastian, ya sabes que les tengo fobia a las aves.
—Lo siento. —Bastian se gira y continúa contemplando la amplia familia de cisnes. Sus miembros siguen balanceándose con satisfacción sobre la corriente.
Rebecca no les tiene fobia a las aves; simplemente, no le gustan: debido a la forma en que se mueven cuando caminan o vuelan, a los sonidos que emiten y a las áreas de la ciudad en las que habitan. Las considera antihigiénicas. Utiliza la palabra «fobia» porque eso le proporciona un peso adicional a su desagrado.
El taxi deja el puente y continúa por una serie de calles apartadas, una ruta que solo conocen los conductores de los taxis negros y los mensajeros en bicicleta. Pasan delante de imponentes terrazas georgianas que han sido reconvertidas en pisos y oficinas. Se deslizan por calles estrechas bordeadas de tiendas y restaurantes. Sienten la prosperidad y la pobreza debajo de las ruedas del coche cuando avanzan primero por un asfalto liso o por prístinos empedrados y a continuación por tramos llenos de baches e irregulares. Este camino les hace atravesar las pocas manzanas de viviendas de protección oficial que todavía permanecen en ese sitio, como parientes zafios al final de una fiesta.
—En la Edad Media, los cisnes representaban el sexo —informa Bastian a nadie en particular—. Había imágenes de cisnes sobre el umbral de los burdeles clandestinos.
Rebecca lo mira.
—¿Acaso no era todo un símbolo del sexo en la Edad Media?
Bastian sigue con la vista clavada en las puertas y en los ladrillos y en las señales y en los peatones que pasan al otro lado de la ventanilla del taxi.
—No —se limita a responder—. No todo.
El coche se detiene delante de un club. Bastian saca la cartera, le entrega dos billetes de veinte libras al chófer y le indica con un gesto que se quede con el cambio. No le gusta llevar monedas. Le abultan en la cartera, lo que le arruina la línea del bolsillo de la chaqueta. Y ser dadivoso con las propinas le proporciona la placentera sensación de su propia generosidad. Después de todo, se supone que la riqueza se derrama hacia abajo.
Baño caliente
Precious le permite a Robert que le dé un beso de despedida. Le tiene cariño a ese hombre, en cierto modo, y no le parece que haya nada de malo en consentirlo.
—Hasta que volvamos a encontrarnos —dice él, en una imitación de un actor de comedia musical de los cincuenta. Se ríe de su propio chiste. Precious también se ríe. Es buena en lo suyo. Se sienta en la cama, se cubre los muslos y los pechos con una bata de seda holgada y permite que su cliente vuelva a besarla antes de marcharse.
Tabitha entra por una puerta que está detrás de la cama. Trae una pila de toallas limpias. Las deposita junto a una bañera de cobre que está situada a un lado de la habitación, abre el grifo de agua caliente y el líquido cae a chorros en la bañera. El cobre zumba con el golpe del agua, emitiendo una nota musical que se va amortiguando a medida que el agua se acumula y sube. El vapor genera un olor metálico, pero cuando se le añade aceite de lavanda, este se convierte en el aroma dominante.
Tabitha se hace llamar Tabitha desde que se inició en ese oficio.
Además de las mujeres que trabajan con su cuerpo, hay otro personal en el edificio. Cada mujer cuenta con una asistenta, que es de más edad y que en otra época también ejercía el oficio. Las asistentas ayudan a las mujeres en su vida cotidiana. Cocinan, limpian y representan un incremento de las medidas de seguridad existentes en el lugar de trabajo: permanecen en la habitación contigua, desde donde pueden oír si algo va realmente mal. Cuando es necesario, llaman por teléfono a la planta baja y requieren la presencia de alguno de los guardias de seguridad, como Karl. Muchos de ellos son exmilitares y cobran de un fondo común. Cuando se los llama, acuden y, si se les solicita, sacan a los hombres de las camas de las mujeres, los arrojan a la calle y se aseguran de que no vuelvan jamás. El fondo común también costea el salario de Scarlet la Vieja. Al igual que las asistentas, ella también fue una trabajadora sexual en otro tiempo. Ahora se sienta en el mostrador de la entrada y organiza las citas de las chicas.
Tabitha es una de las asistentas y cuida muy bien su puesto. Examina la temperatura del agua y luego abre el grifo del agua fría hasta que la bañera está llena.
—¡No! —insiste Precious—. ¡Caliente! ¡La quiero caliente! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Nada de agua fría hoy!
—¡Te vas a quemar!
—Tonterías —responde Precious. Se levanta de la cama y deja que la bata se le deslice hasta el suelo. Alza una pierna hasta el borde de la bañera, estira los dedos del pie como una niña que finge ser una bailarina clásica y los deja en el aire en una pose calculada. Mira a Tabitha y entorna los ojos. Tabitha le sostiene la mirada e imita su expresión. A continuación Precious zambulle los dedos estirados, así como el pie y la pierna, en el agua humeante.
No rechista. Tabitha retrocede y se cubre los ojos, como si fuera su propia piel la que está hirviendo. Precious se ríe a carcajadas y extiende la mano para obligar a la mujer mayor a acercarse al espectáculo. Echa la cabeza hacia atrás y aúlla. No es la risa mansa y coqueta que emite delante de los clientes. Es un rugido. Pasa el peso a la pierna sumergida y luego deja caer todo el cuerpo en el agua de lavanda.
—Eres horrorosa, eso es lo que eres —observa Tabitha.
—Y tú un encanto.
Tabitha sonríe a pesar de sí misma y se lleva la sonrisa a la cocina. Vuelve con dos copas altas y delgadas de vino blanco espumoso.
—¿Un prosecco?
—No estaría mal —dice Precious y acepta la copa. Se le ha formado condensación en la superficie, que se acumula en gotitas en los puntos en que la toca con sus dedos calientes.
Tabitha regresa a la cocina para preparar la cena. Camina encorvada. Tiene las piernas arqueadas y las caderas muy desgastadas.
Precious se extiende en la bañera y apoya lánguidamente en el borde la mano que sostiene el vino, que tiembla un poco. Relaja todos los músculos de los que tiene conciencia y deja que su cuerpo se balancee sobre el colchón de agua compactada. Está dolorida. Ha sido un día largo y su trabajo no es fácil.
Sus piernas sobresalen de la superficie del agua y asoman por un extremo de la bañera de pie. El agua sube y chorrea hacia el suelo, cayendo sobre el laminado imitación caoba.
Precious se lava con una sola pastilla de jabón, no con los frascos de caras cremas para baño y ducha que descansan en su armario. Hay algo nostálgico en ese jabón nuevo, envuelto en papel. Se pone de pie y se pasa la pastilla por la piel: rodeándose la nuca, metiéndosela entre las piernas. Se despoja de la mugre, de la delgada película de hollín que se ha acumulado con el humo de los tubos de escape de la ciudad de fuera, las huellas digitales de cinco hombres, el semen y la saliva de esos mismos hombres y la grasa de sus propios poros. El jabón va desprendiendo esas sustancias, quitándoselas de la piel y soltándolas en el agua humeante. Precious separa su cuerpo de la bañera y coge una de las toallas limpias. Está fría y almidonada. Se frota con ella y se arranca de la piel el resto de la suciedad y las células muertas, luego se pone otra bata, más cómoda.
Tabitha sale de la cocina con dos platos de carne y pastel de riñón.
—¿Has vuelto a hacer esa cosa esponjosa de carne y salsa? —pregunta Precious.
Tabitha deposita los platos sobre la mesita auxiliar y vuelve a la cocina en busca de los guisantes y las patatas horneadas.
Comen juntas. Precious aplasta la carne y el pastel de riñón con el reverso del tenedor y luego añade los guisantes a la mezcla antes de metérselo todo en la boca. Tabitha dice que sus modales en la mesa son asquerosos. Beben más vino y discuten sobre la posibilidad de comprar muebles nuevos para el apartamento. Tabitha saca un crucigrama de cultura general que está en el medio del periódico. Algunas de las letras ya han sido completadas a lápiz.
—Dios griego del vino —dice Tabitha—. Siete letras.
—Dioniso.
—¿Cómo se deletrea?
Precious lo deletrea.
—No, tiene que tener una «m». La tercera letra es una «m».
—Entonces, has rellenado mal la otra respuesta —responde Precious. Le saca el periódico y pasa el dedo índice por la lista de pistas—. Aquí está —dice—. Quince vertical no es McCorory, es Ohuruogu. —Precious coge el lápiz, borra el error y efectúa la modificación necesaria. Su amiga recupera el periódico con una mirada de gratitud reticente.
Siguen con el crucigrama hasta que la cena está terminada. Tabitha lleva los platos a la cocina. Desde la otra habitación, dice:
—Hemos recibido otra carta de Howard Holdings.
Lo ha dicho de manera tan despreocupada que Precious no la ha oído. Lo repite, esta vez más fuerte.
—Hemos recibido otra carta de Howard Holdings.
—¿Dónde está? —pregunta Precious, en esta ocasión inmediatamente. Se levanta de la mesa y empieza a buscar en el apartamento, levantando toallas y ropas esparcidas—. ¿Ahora qué quieren esos cabrones?
—Está en el cajón debajo de las llaves.
Precious va hasta el armario y encuentra la carta, metida otra vez en el sobre, mezclada con la otra correspondencia.
—¿Cuándo la abriste?
—Esta mañana. No te lo dije porque sabía que te enfadarías. Que te pondrías así.
—Pues claro, joder.
Precious saca la carta del sobre y la extiende. Mientras lo hace, Tabitha le resume su contenido.
—Es prácticamente lo que habías predicho.
—Están tratando de sacarnos de nuestras casillas.
—Probablemente.
—Quieren expulsarnos.
—Quizá. Aunque también puede que lo único que quieran sea sacarnos más dinero.
—De ninguna manera —dice Precious—. Ya he tratado con gente así antes. Y he visto lo que está ocurriendo en todo el barrio.
Precious lee la carta un par de veces más, luego se ciñe el cordón de la bata y sale del apartamento, dejando la puerta abierta. Camina por el pasillo. Algunas de las puertas tienen una señal que indica que sus ocupantes están atareadas con un cliente, otras no. Precious llama a un par de puertas y retrocede para darles a sus dueñas tiempo de responder.
Se abre una de las puertas y asoma una cara. Al ver a Precious, la mujer la abre más, sale al umbral y se apoya contra el marco. Lleva un pantalón y una chaqueta de chándal color rosado, lo que le indica a Precious que se ha tomado el día libre. Su pelo largo está teñido de un tono entre morado y rojizo y lo lleva atado en una coleta muy apretada.
—Ya pensaba que te vería esta noche —dice Candy.
—¿Has leído la carta?
—Sí.
—¿Qué opinas?
—Que tú tenías razón y que yo estaba equivocada. No se detendrán hasta que nos echen. ¿Te he contado que hablé con algunas de las chicas de Brewer Street? Las están expulsando, directamente. Perdón, no las están expulsando. Les están rescindiendo el contrato de alquiler. O no se lo están renovando, o algo así.
Precious cruza los brazos. Todavía tiene la carta en la mano derecha y la arruga en el hueco del codo izquierdo.
—Ni siquiera puedo —dice. Es lo que siempre dice cuando está demasiado enfadada para construir una frase correcta.
—Lo sé, cariño —responde Candy.
—Ni siquiera es el dinero. Ni siquiera es la perspectiva de mudarme, en realidad, aunque es evidente que no deseo hacerlo. Es el hecho de que esos cabrones creen que pueden tratarnos así. Es la falta de respeto.
—Lo sé, cariño —repite Candy.
—Mira, ¿las otras chicas también han recibido cartas?
—Supongo que sí. —Candy cruza el pasillo y llama con fuerza a otra puerta. Se oyen gritos desde el interior, primero la voz de un hombre y luego la de una mujer. Hay pisadas y la puerta se abre mínimamente, sujeta por la cadena de seguridad.
—¿Qué ocurre? —susurra entre dientes Scarlet la Joven.
—¿Qué cojones pasa? —grita el hombre desde el interior—. Espero que esto me lo descuentes de la tarifa.
Scarlet la Joven se da la vuelta hacia su cliente y pone una voz dulce y maleable, una voz que reserva para los hombres.
—Un minuto. —Vuelve a girarse hacia Precious y Candy y su voz recupera su timbre normal—. Mejor que valga la pena.
—¿Has recibido esta carta? —le pregunta Candy. Señala la carta que lleva Precious en la mano.
—¿Te da la impresión de que estoy leyendo aquí dentro? —responde Scarlet la Joven.
—Es de los caseros —dice Precious.
—Oh, joder. ¿Estamos fuera?
—Todavía no. Solo nos están subiendo el alquiler, pero esta vez no se trata de un aumento pequeño.
—No me jodas. Si quisiera perder el ochenta por ciento de mis ingresos cada mes seguiría con un puto chulo.
Desde el interior del cuarto llega la voz del hombre.
—Yo ya estoy perdiendo el ochenta por ciento de mi erección.
Candy no puede evitar reírse.
—No te rías —la reprende Scarlet la Joven—. Es un tipo gracioso, pero también un completo gilipollas. Escuchad, acabaré rápido con él y saldré a buscaros. Traed a las otras chicas, ¿vale?
—En mi casa, apenas estés libre. Le diré a Tabitha que ponga el agua para el té.
—Al carajo con el té. Dile que abra una o dos botellas. Y nada de esa basura de la tienda de la esquina. Todas sabemos lo que tenéis escondido de vuestro viaje a Francia.
Après nous
—Sería mucho más fácil para todos si se fueran por su propia voluntad.