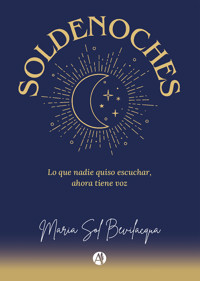
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Hay cuerpos que duelen en silencio. Hay voces que nunca fueron escuchadas. Y hay libros que no se escriben para entretener, sino para resistir. Soldenoches es el relato de una mujer que decide nombrar lo innombrable. A través de capítulos que oscilan entre la poesía y la confesión, entre la belleza y la rabia, esta novela testimonial nos lleva por un viaje íntimo, incómodo y profundamente humano. No es una historia sobre una enfermedad. Es una sobre lo que ocurre cuando el dolor se convierte en palabra. Y la palabra, en legado. Nació sin permiso, como un amanecer: desde un cuerpo que trabaja, ama y resiste. Porque incluso en lo invisible, hay luz que no se apaga. Para quienes alguna vez dudaron de su cuerpo. Para quienes alguna vez fueron silenciados. Para quienes aún no se atreven a hablar. Este libro es para ustedes. María Sol Bevilacqua
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MARÍA SOL BEVILACQUA
Soldenoches
Lo que nadie quiso escuchar, ahora tiene voz
Bevilacqua, María Sol Soldenoches : lo que nadie quiso escuchar, ahora tiene voz / María Sol Bevilacqua. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6961-5
1. Novelas. I. Título. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenido
Agradecimientos
Prólogo
Lo que no quiero olvidar
La casa de los espejos
El día que no hubo mate
El ruido que no era ruido
La taza que se cae
El cuerpo que no avisa
El vivero de los lentos
La voz que se quiebra
La casa que se achica
Los domingos de Silvio
La escuela de los gestos
El cuerpo que no firma
La bicicleta de Nora
Lo que queda
Umbral
Primer contacto
Diálogo invisible
Visiones
Revelación
Cuando
Las preguntas que nadie hace
Cuando alguien escucha
Cuando la verdad se vuelve pública
El cuerpo también escribe
Carta a la que aún no se atreve
La respuesta que no esperaba
Lo que no se puede callar
La estación de los pájaros quietos
Caminar con sombra, arder con fuego
El chico que aprendió a quedarse
Lo que el mar no dice
Lo que no se dice
El murmullo que no supe callar
La casa que respiraba memoria
La cita invisible
La luz no siempre entra por la ventana… a veces, se filtra por los recuerdos
La que se sienta a mi lado
El día después
Donde el cuerpo se detiene
La forma que toma lo invisible
Yo soy la que permanece
Agradecimientos
A mis padres, por darme la vida, sin ustedes, esta novela no tendría voz.
A Adrián, mi compañero de vida, de cuerpo y de silencio. Por sostenerme cuando no puedo más, por entender sin preguntar, por estar sin invadir. Tu ternura cotidiana es el refugio donde mi alma descansa.
A Marcos y Matías, mis hijos, mi todo; y a Juan Carlos por acompañarlos en su cotidiano, por estar presente en su mundo. Esta novela es también para ustedes, para que sepan que la palabra puede resistir el olvido, que el cuerpo puede ser memoria, y que el amor puede escribirse aun cuando duele. Gracias por enseñarme a mirar el mundo con ojos nuevos, incluso en los días más oscuros.
A mi médico neurólogo P. López, que apareció como quien no busca pero encuentra. Gracias por escuchar más allá de los síntomas, por ver el cuerpo como un mapa y no como un obstáculo. El destino nos cruzó, y yo lo agradezco.
A Vero, mi jefa y compañera, que me banca con todo
lo que estoy transitando. Gracias por tu presencia silenciosa, por tu confianza, por tu humanidad. Tu forma de estar me enseña que el trabajo también puede ser abrigo.
A mis compañeras y compañeros de trabajo, que me sostienen cuando el cuerpo se apaga. Gracias por ver más allá de lo visible, por entender sin que tenga que explicar, por quedarse cuando el llanto no se puede esconder.
A mi familia, por preocuparse, por actuar. Gracias por ser familia en lo concreto, en lo urgente, en lo humano.
A quienes leen desde lo invisible. A quienes sienten sin decir nada.
Esta novela también es suya.
Y a la escritura, que me permite dejar memoria viva.
Que me permite resistir el olvido. Que me permite amar, incluso cuando duele.
Prólogo
No todo se cura.
Pero hay palabras que, al ser pronunciadas, comienzan a arder distinto. Hay nombres que no sanan, pero iluminan. Soldenoches no es un título: es un conjuro. Una forma de habitar el cuerpo cuando el cuerpo se vuelve ajeno. Una forma de decir “aquí estoy” cuando el mundo se calla. Una forma de escribir con la mano temblando, de abrazar sin fuerza, de resistir sin ruido.
La enfermedad llegó como llegan los eclipses: sin pedir permiso, sin anunciarse. Se instaló en mi mediodía como una noche larga, como una sombra que no se va, como una pregunta sin respuesta. Desde entonces, cada día es un campo minado de gestos invisibles:
¿Me levanto? ¿Me muevo? ¿Lo digo? ¿Lo escondo?
Cada decisión es una batalla. Cada paso, una hazaña. Cada silencio, un grito que no se escucha. Y, sin embargo, sigo. Sigo porque aprendí que no todo se cura, pero todo puede transformarse. Que hay dolores que no sangran, pero pesan. Que hay miradas que no curan, pero sostienen. Que hay gatos —como el mío— que se acuestan a tu lado como si supieran, y tal vez, lo saben.
Soldenoches es mi nombre secreto. Mi forma de nombrar la ternura cuando duele. La rabia cuando salva. El humor cuando rescata. Es el instante en que el cuerpo se quiebra, pero el alma se alza como puede. Es el poema que escribo con la voz rota. Es el refugio que construyo con palabras que no buscan respuestas, sino compañía.
Este libro es un abrazo sin brazos. Una lámpara encendida en medio del apagón. Una invitación a decir: “Yo también tengo mis soldenoches”. Y que, en ese reconocimiento, nos miremos sin miedo, nos abracemos sin palabras, nos salvemos sin saber cómo.
Porque esta es mi historia, pero también puede ser la tuya. Porque todos, de alguna manera, vivimos entre soles que arden y noches que duelen. Y entonces, te pregunto:
¿Qué nombre le darías a tu forma de resistir?
Lo que no quiero olvidar
Escribo para que el tiempo no me robe lo que fui. Para que mis hijos, algún día, puedan leerme y reconocerse en mí.
No escribo solo para recordar. Escribo para dejarles algo que no se borre. Porque quizás, en unos años, me miren con preguntas que ya no pueda responder. Porque hay recuerdos que se me escapan como hojas en otoño, y si hubiese sabido que esto iba a pasarme, habría escrito cada día. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido.
Mi primer hijo llegó cuando tenía veinticuatro años. Era abril, y el mundo parecía abrirse en flor. Nació un viernes, el 27, a las 7:25 de la mañana. Pesaba 3.570 gramos y era perfecto. Lo miré y entendí que el amor podía doler de tan inmenso. Aprendí a ser madre con él, sin manuales, sin certezas, solo con la intuición latiendo fuerte. Dormía toda la noche, como si supiera que yo necesitaba ese respiro para entenderlo. Fueron cuarenta y cinco días de exclusividad, de miradas que hablaban, de silencios que enseñaban. Después, la rutina nos reclamó. Volví al trabajo. Nos levantábamos temprano, lo abrigaba con cuidado —tanto que solo se asomaba su carita— y junto con su papá lo llevábamos a la casa de mi mamá. Ella fue siempre abrigo, sostén, presencia. Nunca me faltó.
Cinco años después, un 23 de diciembre de 2006, a las 15:30, llegó Matías. Mi segundo hijo. Su llegada fue luz en medio del calor. Pesaba 3750 gramos, pero lo que traía no se podía medir. Era presencia. Era promesa. Era belleza intacta. Apenas nacido, ya era hermoso. Tenía la delicadeza de lo nuevo y la fuerza de lo eterno. Su piel tibia, sus párpados cerrados como pétalos, sus manos mínimas que parecían buscar el mundo sin apuro.
La ciudad ardía. Afuera, el sol quemaba los balcones. Adentro, todo era calma. Esa Nochebuena la pasamos en la clínica, entre luces tenues y murmullos de pasillo. Después de la cena, cuando el silencio parecía instalarse, mi familia apareció sin aviso. Entraron como quien sabe que el amor no espera. Con copas, con abrazos, con lágrimas que no pedían permiso. Brindamos alrededor de Matías, como si él fuera centro, altar, estrella. Y yo los amé. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta. Mirando a Matías. Sintiéndolo respirar. Y entendí que hay momentos que no se repiten. Que hay amores que nacen con nombre propio. Desde el primer momento, quise que Marcos fuera parte de todo. Que viviera el nacimiento de su hermano como algo propio. Tres días después de estar en casa, en pleno calor, Macu jugaba en la pelopincho. Maty dormía la siesta en su cama. El mayor nunca dormía a la tarde, pero bastó ver al bebé en su lugar para que quisiera hacerlo. Salió del agua, lo sequé, y fue directo a acostarse. “Marcos, no lo despiertes, porque si lo hacés, lo vas a tener que dormir vos”, le dije tres veces. Y claro, lo despertó. El bebé lloró. Entonces le dije: “Ahora hacelo dormir”, veinte minutos después, los dos dormían. En la misma cama. Macu abrazando a Maty. Desde ese día, Marcos fue todo para Matías. Lo cuidó, lo acompañó, lo incluyó en cada juego, en cada festejo, y lo retaba sino quería comer. Yo los miraba, con el corazón lleno, sabiendo que ese vínculo era un regalo que no se compra ni se enseña. Que nace solo, cuando el amor es más fuerte que el egoísmo.
La casa de los espejos
La primera vez que lloró sin saber por qué, fue en el pasillo del hospital Ramos Mejía. No había recibido malas noticias. No había dolor físico. No había nadie que la mirara. Pero algo se quebró, como si el cuerpo hubiese decidido que ya no podía sostener el silencio de adentro. Lloró con una risa entrecortada, absurda, como si el llanto y la risa se hubieran confundido en una misma grieta. La enfermera la miró de reojo, sin detenerse. “Debe estar nerviosa”, pensó. Pero no era nervios. Era otra cosa. Algo que no se explicaba con palabras comunes.
Desde entonces, empezó a habitar una casa invisible. Una casa con habitaciones emocionales que se abrían sin aviso. En una vivía la tristeza sin causa. No era melancolía, ni duelo. Era una niebla que se posaba sobre los hombros, incluso en días de sol. En otra habitación vivía el miedo. No el miedo racional, sino ese que se instala en el pecho cuando el cuerpo se vuelve impredecible. ¿Y si mañana no puede caminar? ¿Y si se olvida el nombre de su hija? ¿Y si nadie entiende que no es exageración?
En el consultorio de la psicóloga del Hospital, escuchó por primera vez que no estaba sola. Que, en Argentina, miles de personas atravesaban lo mismo. Que no era debilidad, ni falta de voluntad. Que había estudios en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro que hablaban de lesiones cerebrales que alteraban el ánimo, la motivación, la capacidad de regular emociones. Que la fatiga no era solo física, sino también emocional. Que la irritabilidad no era mal carácter, sino un síntoma. Que la apatía no era pereza, sino una desconexión profunda entre el deseo y la energía.
Pero lo que más le dolía era la incomprensión. En su barrio, nadie hablaba de eso. “Tenés que ponerle onda”, le decían. “Salí a caminar, eso te va a levantar el ánimo”. Como si el cuerpo obedeciera al optimismo. Como si la mente no estuviera también enferma.
Empezó a escribir. No para explicar, sino para resistir. En cada párrafo, una emoción encontraba su nombre. En cada escena, una mujer como ella lloraba en un colectivo, reía en un velorio, se quedaba inmóvil frente a una taza de té. No eran personajes. Eran espejos. Y en cada espejo, una verdad que no podía seguir oculta.
En el Centro de Rehabilitación, conoció a otras mujeres que también escribían. Una joven que había dejado la facultad porque no podía concentrarse. Una madre que sentía culpa por no poder jugar con sus hijos. Un hombre que se reía sin motivo y luego se encerraba a llorar. Todos distintos. Todos iguales.
La casa de los espejos se volvió coral. Cada emoción tenía su voz. Y aunque la enfermedad nunca se nombraba, estaba en cada gesto, en cada pausa, en cada palabra que temblaba. Porque lo invisible no es lo que no se ve, sino lo que no se quiere mirar.
Y ella, desde su escritorio, decidió que esa casa debía abrir sus puertas. Que cuidar la mente era también cuidar la dignidad. Que la literatura podía ser refugio, pero también trinchera. Que la emoción no era un síntoma menor, sino el corazón mismo de la resistencia.
El día que no hubo mate
La casa olía a pan tostado, pero nadie lo había preparado. Era el aroma que quedaba de días anteriores, como si la memoria olfativa se negara a rendirse. Afuera, el cielo estaba encapotado, pero no llovía. El aire tenía esa densidad previa a la tormenta, como si el mundo contuviera la respiración.
Ella estaba sentada en la cocina, frente a una mesa de fórmica verde con bordes gastados. El mate estaba servido, pero frío. La bombilla se hundía en el agua como un ancla. No lo había tocado. No por olvido, sino por una especie de parálisis emocional que no dolía, pero pesaba. Como si el cuerpo supiera que ese día no iba a avanzar.
El reloj hacía tic, tic, tic. Cada segundo era una gota que caía sobre el alma. No había tristeza. No había enojo. Solo una especie de suspensión. Como si el tiempo se hubiese detenido en una curva sin salida.
En la radio, una voz hablaba de política, pero ella no escuchaba. Lo que sí escuchaba era el zumbido del tubo fluorescente que titilaba sobre su cabeza. Ese sonido agudo, persistente, que parecía burlarse de su silencio. También el crujido de la silla cuando se movía apenas, como si el cuerpo quisiera rebelarse, pero no encontrara cómo.
La heladera arrancó con su ronquido habitual. Y en ese momento, sin saber por qué, se le llenaron los ojos de lágrimas. No por algo que pensó. No por algo que sintió. Sino porque el cuerpo decidió llorar. Como si la emoción estuviera alojada en los músculos, no en el alma.
Recordó entonces el guiso de lentejas que había preparado la semana anterior. Con panceta, zanahoria, pimentón y ese toque de comino que aprendió de su abuela. Lo había cocinado con ganas, con música de fondo, con la ventana abierta. Ese día había sido otro cuerpo. Otro ánimo. Otra ella.
Pero hoy no. Hoy no había guiso, ni música, ni ventana abierta. Solo el mate frío, el zumbido, el pan tostado fantasma y una lágrima que no pedía permiso.
El teléfono sonó. No lo atendió. Sabía que era su hermana. Y sabía que, si hablaba, iba a tener que fingir. Fingir que estaba bien, que solo estaba cansada, que había dormido mal. Pero no era eso. Era otra cosa. Algo que no se podía explicar sin que la voz temblara.
Entonces se levantó. Caminó hasta el espejo del baño. Se miró. No había nada raro. Ninguna señal. Ninguna marca. Pero en sus ojos había una historia que nadie leía. Una historia de días como ese, donde la emoción no tenía nombre, pero sí cuerpo.
Volvió a la cocina. Tiró el mate. Lavó la bombilla. Encendió la hornalla. No para cocinar, sino para escuchar el sonido del gas encendiéndose. Ese clac que le recordaba que todavía podía hacer algo. Aunque fuera mínimo. Aunque fuera solo eso.
Y en ese gesto, en esa chispa, en ese sonido, algo se movió. No mucho. No suficiente. Pero algo.
Porque a veces, la vida se mide en sonidos. En platos que no se cocinan. En mates que no se toman. En lágrimas que no se explican. Y en cuerpos que, sin decirlo, están pidiendo que alguien los vea.
El ruido que no era ruido
A él le gustaba llegar sin avisar. No por sorpresa, sino por costumbre. Sabía que ella no atendía el teléfono cuando el cuerpo se le volvía sombra. Así que esa mañana de domingo, con el cielo de Buenos Aires partido en dos —mitad celeste, mitad amenaza—, se apareció con medialunas tibias envueltas en papel madera y un termo que aún humeaba.
La puerta estaba entreabierta. El pasillo olía a humedad vieja, esa que no se va ni con lavandina. Al entrar, lo recibió el silencio. No uno cualquiera. Un silencio denso, como si las paredes hubieran absorbido todos los sonidos y los guardaran en secreto.
Ella estaba sentada en el sillón de cuerina, con las piernas cruzadas y la mirada clavada en el piso. No lo vio entrar. O sí, pero no reaccionó. En la mesa había una taza con restos de té, una servilleta arrugada, un libro abierto por la mitad y una vela apagada. Todo parecía detenido, como si el tiempo hubiese olvidado pasar por esa casa.
Él dejó las medialunas sobre la mesa sin decir nada. El papel crujió. Ese sonido fue lo primero que rompió la quietud. Después, el clic del termo. El vapor subió como un suspiro. Ella parpadeó, apenas. No habló.
Entonces él se sentó frente a ella. Observó. No con lástima, sino con esa mezcla de desconcierto y ternura que se tiene cuando uno quiere entender algo que no se puede explicar. El aire olía a yerba vieja. A encierro. A algo que no era tristeza, pero tampoco calma.
En la radio, sonaba un tango instrumental. Bandoneón y piano. El volumen era bajo, como si alguien lo hubiese puesto para no molestar a los pensamientos. Afuera, un perro ladraba. Adentro, el reloj marcaba las diez y cinco. El segundero parecía más fuerte que nunca.
Ella se levantó de golpe. Caminó hasta la cocina. El piso crujía bajo sus pies descalzos. Abrió la heladera. Se quedó mirando. No buscaba nada. Solo necesitaba ese frío en la cara. Él la siguió con la mirada. No dijo nada. Sabía que cualquier palabra podía romper algo que aún no se había formado.





























