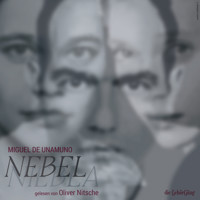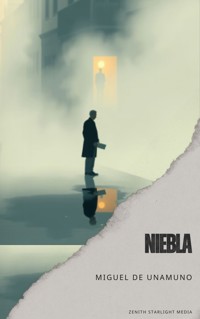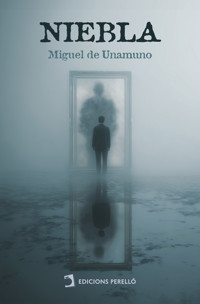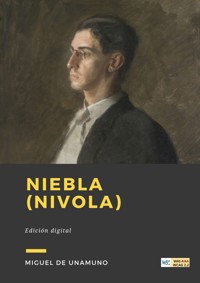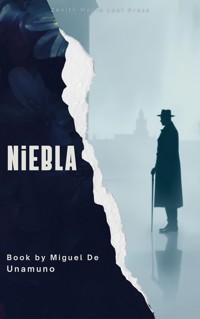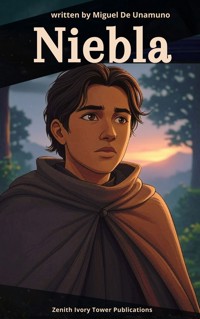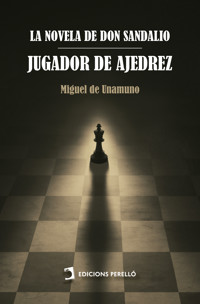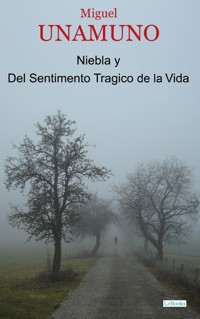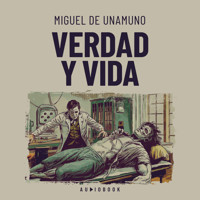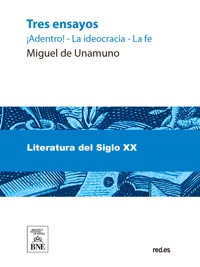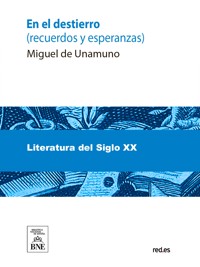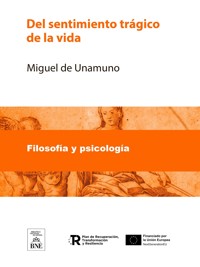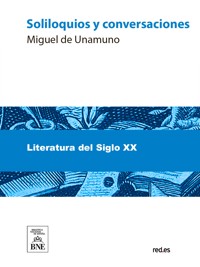
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1911
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado a partir de la edición impresa de 1911, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
Soliloquios y conversaciones
Miguel de Unamuno
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
Soliloquios y conversaciones
CONVERSACIONES
CONVERSACIÓN I
CONVERSACIÓN II
CONVERSACIÓN III
A MIS LECTORES
SOLILOQUIO
DIVAGACIOMES DE ESTÍO
DESAHOGO LÍRICO
EL ESCRITOR Y EL HOMBRE
MALHUMORISMO
CONFIDENCIAS
LA SIMA DEL SECRETO
AL SR. A. Z., AUTOR DE UN LIBRO
EN DEFENSA DE LA HARAGANERÍA
REPUTACIONES HECHAS
EL PEDESTAL
EL DESDÉN CON EL DESDÉN
VULGARIDAD
PÚBLICO Y PRENSA
NUESTRAS MUJERES
A UNA ASPIRANTE A ESCRITORA
A LA SEÑORA MAB
LOS ANTIPOLITICISTAS
DON QUIJOTE Y BOLIVAR
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
CONVERSACIONES
CONVERSACIÓN I
PERO hombre, eso ya nos lo ha dicho usted otras veces! ¡Cómo le gusta repetirse!
—Oiga, oiga lo que dice al respecto el gran humorista yanqui (ó yanqués, si usted quiere), Oliver Wendell Holmes en su libro «El autócrata de la mesa redonda».
Fuí, cojí el libro de un estante, lo abrí por uno de los pasajes que tengo en él señalados, y lo traduje.
«No ha de suponer usted que las observaciones que hago en esta mesa son como los sellos de correo, que no cabe usarlos sino una sola vez. Si cree usted eso, se equivoca. Tiene que ser un pobre hombre el que no se repita amenudo. Imagínese al autor de aquel excelente consejo «conócete á tí mismo», no volviendo á aludir á él durante el curso todo de una larga existencia. Las verdades que un hombre lleva consigo son como sus instrumentos, ¿y cree usted acaso que un carpintero está obligado á no usar del mismo cepillo sino una sola vez para alisar una tabla nudosa, ó á colgar el martillo luego que metió con él un clavo? Jamás repetiré una conversación, pero una idea amenudo. Usaré de los mismos tipos cuantas veces guste, pero no de las mismas estereotipias. Un pensamiento es amenudo original, aunque lo haya usted expresado cien veces. Le ha llegado á usted de nuevo por un nuevo camino, por una nueva asociación de ideas».
Cerré el libro, lo dejé en el sitio que en mi librería le tengo asignado, y volviéndome á mi interlocutor, le dije:
—¿Qué tal?
—No está mal la cita—me contestó—y sobre todo ingeniosa. Y por lo que hace á eso de la originalidad de los pensamientos...
—Ah, en cuanto á eso—le interrumpí—me acude á la memoria otra preciosa cita.
—¿De quién?
—Mía.
—¿Pero se dedica usted á las autocitas?—me dijo no sin cierta maligna ironía.
—¡Qué le vamos á hacer, amigo, hay que defenderse! Pero yo lo hago noblemente y sin engaño. Y como le decía respecto á eso de la originalidad, tengo dicho en alguna parte...
—¿Dónde?—me interrumpió.
—Por esta vez no hago el reclamo de mis libros—le dije, y proseguí:—tengo dicho en alguna parte que así como uno no es propiamente hijo de quien lo engendró—cosa muy fácil y sin mérito alguno—sino de quien lo crió, formó y educó, poniéndole en el puesto que le corresponde, así una idea no es hija de aquel que primero la concibió, sino de quien la crió, formó y educó, es decir, de quien le dió su expresión más adecuada y la colocó entre las demás ideas, sus compañeras, en el complejo y contexto donde adquiere su valor todo. ¿No está bien?
—Muy bien, como...
—¡Cómo mío!—me anticipé á declarar.
—¡Pero es defender la piratería literaria!—exclamó el pobre hombre.
Estuve á punto de decirle que era un incomprensivo, pero como este mi amigo es una buena persona y suele hablar muy bien de mí y hasta me hace el artículo, me abstuve, por cariño y por cálculo, de darle un disgusto así, limitándome á contestarle:
—No, hombre, no, es defender la originalidad. La originalidad es eso. No acuñar moneda, sino saber usarla. ¿Y quién le ha dicho á usted que no pueda uno entender y usar una idea mejor que aquel á quien primero se le ocurrió? ¿Es que cree usted que Máuser, el inventor del fusil que lleva su nombre, sea quien mejor lo maneje? Además no es preciso entender una idea como la entiende su progenitor. Hasta el entender mal una cosa suele ser fuente de grandes pensamientos.
—¿Cómo? ¿cómo? eso si que no lo entiendo.
—Pues sí, amigo, hasta las erratas son fecundas. ¡Cuántas ideas nuevas no han sido sugeridas por una errata! ¿No ha oído usted eso de que el ave fénix renace de sus cenizas? Pues no hay tal ave fénix. Fénix, phoenix en griego, significaba la palmera y un ave, y el proverbio era que la palmera renace de sus cenizas, que se encendía un bosque de palmeras y éstas vuelven á brotar. Y los que luego ignoraron que se trataba de la palmera achacaron al ave el milagro.
—Es curioso...
—¿Y no ha visto usted á la Santísima Virgen María pisando la cabeza de una serpiente? Pues las sagradas letras no dicen eso; no dicen que la mujer quebrantará la cabeza de la serpiente, sino su linaje, su hijo. En la traducción se cambió «ella» por «él» y de ahí ha venido todo. Hay hasta teorías, hasta sistemas enteros, fundados en malas traducciones, en erratas, en no haber entendido el texto. Espere usted.
Volví á acercarme á mi librería y tomé de ella el libro de Renán sobre Averroes y el averroísmo.
—Vea usted lo que dice Renán al exponernos cómo el averroísmo es la historia de un contrasentido. Dice: «Para el filólogo un texto no tiene más que un sentido; pero, para el espíritu que ha puesto en ese texto su vida y sus complacencias todas, para el espíritu humano que á cada hora experimenta nuevos anhelos, la interpretación escrupulosa del filólogo no puede bastarle. Es menester que el texto que ha adoptado resuelva todas sus dudas, satisfaga todos sus deseos. De aquí una especie de necesidad del contrasentido en el desarrollo filosófico y religioso de la humanidad. El contrasentido, en las épocas de autoridad es como el desquite que toma el espíritu humano contra la infalibilidad del texto oficial... ¿Qué sería de la humanidad si desde hace diez y ocho siglos hubiera entendido la biblia con los léxicos de Gesenius ó de Bretschneider? No se crea nada con un texto que se comprende demasiado exactamente. La interpretación verdaderamente fecunda, que en la autoridad aceptada de una vez para siempre sabe hallar respuesta á las exigencias sin cesar renacientes de la naturaleza humana, es obra de la conciencia más que de la filología.» Estas son las últimas palabras de este libro de Renán—añadí, cerrándolo—y yo, filólogo como él, las suscribo y hago mías.
Cuando volví de haber dejado el libro en su sitio, mi amigo, mirándome con malignidad, me dijo:
—Ahora espero que me haga usted mención de sus propios comentarios al «Quijote», inspirados en ese criterio.
—Como usted, amigo, se me ha anticipado á citármelos, renuncio yo á ello—le dije.
—Y de todo esto, ¿qué sacamos en limpio?—me preguntó en seguida.
—¡Bah!—le contesté—la cosa es matar el tiempo y excitar la imaginación.
—¿Para qué?
—Para darle carrera y que corra.
—¿No será mejor aquietarla y darle reposo?
—¡Ay, amigo! he ahí mis dos grandes anhelos, el anhelo de acción y el anhelo de reposo. Llevo dentro de mí, y supongo que á usted le ocurrirá lo mismo, dos hombres, uno activo y otro contemplativo, uno guerrero y otro pacífico, uno enamorado de la agitación y otro del sosiego. ¿Ha oído usted hablar de Roberto Burns? ¿ha leído usted alguna de sus admirables poesías?
—He leído—me contestó—lo que de él dice Carlyle en su libro sobre los héroes y el heroísmo y algunas referencias sueltas. Pero en cuanto á poesías suyas no conozco ninguna.
—Pues es lástima y es lástima que no sepa usted inglés para poder leerlas en su original, en su dialecto escocés del inglés. Pero ya que no una poesía, voy á traducirle un pasaje de uno de sus escritos en prosa. Dice:—y tomando otro libro, leí: «Mi peor enemigo soy yo mismo. Hay dos criaturas á que yo envidiaría—á un caballo salvaje que atraviesa las selvas de Asia y á una ostra en alguna de las costas desiertas de Europa. El uno no tiene deseo ni satisfacción, y la otra no tiene ni deseo ni miedo.»
—¿Y sabía Burns—observó mi amigo—si las ostras tienen deseos y si pasan miedo?
—¡Oh! en cuanto á la psicología de las ostras.... empecé yo; pero mi amigo me interrumpió diciéndome:
—Dejemos la psicología. ¿Qué utilidad reporta?
—La de las ostras—le dije—una muy grande para la ostricultura. Créame usted, un ostricultor ha de ser ante todo un gran psicólogo. Lo mismo por supuesto, que un ganadero de cualquier clase de ganado. Para criar vacas ú ovejas hay que estar enterado, me parece, de la psicología vacuna y ovejuna.
—Sí—dijo mi amigo—recuerdo haber oído aquello de abrir ostras por la persuasión.
—¡Y no es un disparate, no!—exclamé.
—Se puede abrir ostras con un cuchillo, por la violencia y se las puede abrir por la persuasión.
—¿Cómo?
—Metiéndolas en agua salada, en agua marina. Se creen en su elemento y cuando se imaginan estar seguras, entonces se abren ellas solas. ¿No sabe usted lo que cuenta Heródoto de los pescadores de perlas?
—¡Deje usted ahora á Heródoto!
—Bueno, lo dejaremos por hoy, pero á condición de que otro día he de leerle lo que al respecto dice Heródoto. No le perdono á usted Heródoto.
—Y usted mismo, ¿qué dice al respecto?
—Que he abierto no pocas ostras por persuación.
—¡Usted!
—Si, yo, aunque soy tan poco persuasivo. Pero lo que sé sobre todo es embarcar cerdos. Y esto gracias á la psicología.
—A ver, á ver...
—Cuentan del gran Federico que solía disfrazarse y recorrer rincones de su reino observando á las gentes. Y dice la leyenda que estando una vez así, disfrazado, en los muelles de un puerto prusiano, vió á un pobre hombre que se empeñaba en meter cerdos en un barco, empujándoles hacia él para que entrasen por una pasarela. Y los cerdos reculaban. Visto lo cual le sugirió el gran rey que los pusiese de espaldas al barco y los empujara hacia adelante, hacia fuera de él, y ellos, por hacer lo contrario y resistirle, recularían hasta embarcarse. «¡Como se conoce,—cuenta la leyenda que dijo al rey su súbdito—como se conoce que usted ha sido porquero...!»
—Y tenía razón—insinuó mi amigo.
—En efecto—me apresuré á añadir—ser rey ó ser porquero puede llegar á ser la misma cosa. Entre un rey de puercos y un porquero de hombres hay poca diferencia. Y sobre todo digamos aquello de Kierkegaard, el gran danés: «prefiero ser porquero en Amargerbro y ser entendido por los puercos á no ser poeta entre los hombres.» No recuerdo las palabras precisas, pero, espere usted, que ahí está el libro.
—No, no lo coja usted; si dice así precisamente, bien, y si no, ¿no quedábamos en la utilidad y fecundidad de las equivocaciones y contrasentidos?
—Es cierto—le dije, y no me moví de mi asiento para ir á cojer el libro.
Y me puse á pensar, mientras seguíamos conversando, que otra cita le encajaría á mi amigo.
Porque el lector se habrá percatado ya de que en esta conversación uno de mis principales objetos era irle colocando á mi interlocutor unos cuantos pasajes que me habían llamado especialmente la atención en mis recientes lecturas. Y, así llevaba yo de tal modo la conversación, contando siempre, claro está, con la complacencia de mi amigo, que fuera á recaer precisamente en los tópicos correspondientes á las citas que tenía de antemano aparejadas.
Y aquí podría citar aquel famosísimo cantar popular que citó una vez en nuestro parlamento el gran erudito y apreciable estadista D. Práxedes Mateo Sagasta cuando citó:
Tengo unas calabazas
puestas al humo,
al primero que pase,
se las emplumo.
Y esto, lectores míos, no debe extrañarles. Es la corriente manera que hay aquí de hacer piececillas cómicas y hasta comedias. Un autor cómico, de eso que llaman el género chico, se dedica á coleccionar chistes, chascarrillos, dicharachos, juegos de palabras, y cuando tiene ya una regular cosecha de ellos escribe una pieza para irlos colocando, vengan ó no á pelo. Y se ve desde luego que tal ó cual situación no está traída sino para justificar, mejor ó peor, tal ó cual chiste.
Es decir que los chistes no son orgánicos, no surgen del conjunto, no brotan del argumento general cómico de la pieza, sino que ésta no es sino un pretexto para irlos ensartando. Y el público tan contento.
¿Y esto que nuestros autores cómicos hacen con sus piezas, no puedo hacer yo en mis conversaciones? Mayormente cuando otros lo hacen también en las suyas. ¿Ó es que se creen ustedes que no es sino una invención aquella anécdota del que preguntaba: «¿han oído ustedes un cañonazo?» y al decirle que no, añadía: «pues á propósito de cañonazo...» y colocaba su cuento.
Yo me he impuesto la obligación—mejor diré en cierto sentido necesidad—de dirigirme á ustedes, mis queridos lectores, cada quince días, y tengo que inventar asuntos. Y no pocas veces ocurre que no los hay. ¿Por qué entonces no me ha de ser permitido distraerles á ustedes con una conversación suelta, como la de hoy, en que vaya ensartando las citas mas curiosas ó sugerentes de mi última cosecha?
Además esto de tener que ensartar citas es una cosa tan generadora como la rima. Porque ya sabrán ustedes, y vaya de cita, que Carducci, siguiendo no recuerdo ahora á quién, le llamó á la rima «rima generatrice», rima generadora. Y en efecto, la necesidad de colocar un consonante le obliga á un poeta, á un gran poeta, á seguir una nueva asociación de ideas. Y este lazo de asociación que parece meramente externo meramente acústico, introduce un cierto elemento de azar, de capricho, que Novalis estimaba tan esencial en la poesía. Porque si la poesía no nos liberta de la lógica, maldito para lo que sirve.
Y aquí vuelve á venírseme á las mientes otro pasaje de Oliver Wendell Holmes cuando nos dice que la obra de un espíritu lógico es construir un «pons asinorum», un puente para borricos, sobre congostos que la gente viva puede saltar sin necesidad de semejante estructura. Y á renglón seguido diserta muy agudamente sobre esos hombres lógicos, sutiles dialécticos, óptimos abogados, pero que no tienen relaciones primarias con la verdad. «Según yo entiendo la verdad», añade el autócrata de la mesa redonda—The autocrat of the breakfasttable»—á lo cual uno de sus comensales, le dice que habla como un trascendentalista. Para este comensal era bastante el sentido común, «common sense» y el autócrata le replica: «exactamente, mi querido señor; el sentido común, según usted lo entiende».
Eso digo yo también desde aquí á aquellos de mis lectores que me honran dirigiéndome cartas, firmadas, pseudónimas ó anónimas, haciéndome observaciones, que agradezco, sobre estas mis correspondencias. Sí, mis queridos señores, la verdad, la justicia, el sentido común, según ustedes lo entienden.
Pero dejemos esto y volvamos al hilo de nuestro discurso.
Pero... ¿es que hay discurso? ¿es que hay hilo? ¿No quedábamos precisamente en que esto era una especie de conversación para ir engarzando en ella los pasajes de mis lecturas que me hubiesen últimamente chocado? ¿en que esto es una especie de sarta sin cuerda?
Y así es también nuestra vida, una sarta sin cuerda. ¿Es que la vida de muchos de nosotros tiene más unidad interna, más coherencia que esta conversación, ó lo que fuere? La unidad la dá el tono, no el argumento. No son los escritores fragmentarios los que menos unidad íntima nos muestran.
Y esto de hablar así con el lector tiene otra ventaja que señaló también nuestro ya conocido Oliver Wendell Holmes, y es que moldea para nosotros mismos nuestro propio pensamiento. Hay quien piensa en voz alta, y yo uno de ellos. Cuando estoy callado sueño, pero no pienso. Yo hablo lo mismo con la lengua que con la pluma en la mano. «El lenguaje hablado es tan plástico—dice el autócrata de la mesa redonda—que se puede retocarlo, extenderlo, alisarlo, quitarle y ponerle, y heñirlo tan fácilmente trabajando este blando material, y así resulta que no hay nada como él para modelar. De él se sacan los bocetos que se trasladan luego al mármol ó al bronce de los libros inmortales, si es que uno llega á escribirlos».
Ya conocéis, pues, el origen y la finalidad de estas conversaciones. Y lo pongo en plural porque suponiendo que ésta haya sido de vuestro agrado pienso reincidir en ellas. De vez en cuando, bajo este nombre genérico de: «Conversación» os daré así una sarta de reflexiones sueltas sobre lo que se presente. Y espero que me ayudaréis y que mi interlocutor no sea siempre ficticio.
CONVERSACIÓN II
EN estas tardes pardas, mientras tardas las horas resbalando van dejando tras sí huella de tedio, el único remedio—¡triste estrella! tan desterrado al verse, es acojerse al golfo del recuerdo de lo que nunca fué.
—¿Cómo, cómo es eso del recuerdo de lo que nunca fué? A ver, explíquemelo usted.
—¿Ah, pero estaba usted ahí...? Y yo que me creía solo...
—Y por eso recitaba versos en voz alta...
—Me ha sorprendido usted ¿Pero no se ha apostado usted alguna vez en un oculto observatorio cerca de un camino solitario para observar cómo los más de los transeúntes, si se creen solos y sin testigos, van hablando y accionando en voz alta?
—Creo haber hecho esa observación, en efecto.
—No lo dude usted, cuando el hombre se cree solo conversa en voz alta, dialoga.
—¿Dialoga? ¿con quién?
—Consigo mismo. Nuestra conversación interior es un diálogo y no ya sólo entre dos, sino entre muchos. La sociedad nos impone silencio y una conversación ficticia. Porque la verdadera conversación es la que sostenemos en nuestro interior. Después que usted y yo nos separemos continuaremos conversando uno con otro, y yo me diré lo que debía decirle ahora y no se lo digo y me contestaré lo que usted debe contestarme y no me contesta. ¡Si usted supiera cuánto me acuerdo de las cosas que debí decirle á usted en tal ó cual ocasión y no se las dije! Ya ve, pues, cómo puede uno acordarse de lo que no fué, sino debió haber sido.
—Pero es que si uno se acuerda de ello es porque de uno ó de otro modo fué.
—Es usted un racionalista impenitente y formidable y á un hombre así no se le debe recitar poesías. Usted, amigo, no puede en estas tardes pardas, en esas horas muertas que resbalan dejándonos huella de tedio acojerse al recuerdo de lo que no fué. ¡Y si viera usted qué dulce es ello!
Es soñar un pasado venturoso
¡hermoso ensueño!
es con el sueño rehacer la vida
perdida ya.
—¡Ay amigo! ¡fantasías de poeta! Lo vivido, vivido; á lo hecho pecho y agua pasada no mueve molino.
—¡El racionalista! ¿Y sabe usted lo que es hoy que ya ha pasado, el pasado? ¿Es que hoy tiene para usted más realidad lo que ayer le sucedió que lo que soñó ayer?
—Es que, amigo, lo que soñé me sucedió también. No soy tan materialista como usted supone.
—¿Y por qué—añadí exaltándome—en vez de soñar un porvenir dichoso no hemos de soñar un venturoso pasado, que fuímos lo que no fuímos, que nos sucedió lo que no nos sucediera?
—Es lo mismo.
—Sí, usted lo ha dicho, es lo mismo.
—Y además—añadió mi interlocutor grave y solemnemente—es ese gran consuelo de la vida, ese, que nos imaginamos que fué lo que no fué, que computamos como victoria lo que fué derrota...
—Sí,—le interrumpí—ya José de Maistre dijo que ganar una batalla es creer que se ha ganado.
—Y hacerlo creer á los demás.
—Para hacer creer á los demás que se venció en algo precisa creerlo uno primero.
—O la inversa, para creerlo, precisa hacerlo primero creer á los demás. Entre los cuales se cuenta uno mismo.
—¿Cómo? ¿cómo?
—Sí, uno se cuenta entre los demás. Ya he dicho que somos muchos. Y esa conversación interior de que le hablaba tiende sobre todo á convencerle de algo á nuestro auditorio interior. Es rehacer la vida, perdida ya.
—Usted, amigo, lo tengo visto, tiene la obsesión del tiempo y de la eternidad.
—Sí, sí. El tiempo, el espacio y la lógica son nuestros tres más crueles tiranos. ¿Por qué no he de poder vivir ayer, hoy y mañana á la vez? ¿por qué no he de poder estar aquí y ahí á un tiempo? ¿porqué no he de poder sacar de unas mismas premisas cuantas conclusiones me convengan? Esto del tiempo me atormenta y por eso quiero rehacer la vida perdida ya.
Es volver á vivir del tiempo fuera
en la esfera bendita
de la infinita libertad
la de soñar que fué lo que no fuera.
—Y no hay más libertad que esa; lo digo yo, el racionalista. Es decir que no hay libertad.
—¿Quién sabe?
—¿Cómo quién sabe?
—¿Sí, quién sabe? Acaso la eternidad es la substancia del tiempo, como el mar es la substancia de las olas, y de la misma manera la libertad es la substancia de nuestras esclavitudes todas....
—¡Uf! ¡qué archimetafísico!
—Lo más metafísico es acaso lo más poético.
—O viceversa. Todo es poesía. Y la suprema poesía la de esa infinita libertad de soñar lo que no fuera. Figúrese usted que en vez de haberme casado con mi quinta novia, Rosa, la morena, la que es hoy mi mujer, me hubiese casado con Margarita, con mi primera novia, la que es hoy mujer de Alberto. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿cómo nuestros hijos?
No, no con Rosa, fué con Margarita
y cerrando los ojos ¡fácil cosa!
á la verdad,
á la verdad tiránica, intratable,
cuán dable es construir un nuevo nido,
prendido allá en las nubes irisadas
que mece el aura de la eternidad.
—¿Luego le pesa á usted haberse casado con Rosa?
—No, no, no, Dios me libre. Es que si me hubiese casado con Margarita soñaría un pasado con Rosa, un pasado que no fué. Es que además del nido que tenemos en tierra, el nido real, el que guarda las realidades, conviene tener otro nido aéreo, de ensueño, prendido de las nubes, un nido de ilusiones. Y este nido protege á aquél. El que no tiene este nido en las nubes tampoco tiene nido propio en la tierra, sino que es como el cuco, que pone sus huevos en los nidos ajenos. El cuco no sueña, no lo dude usted; el cuco no es idealista, no es soñador. ¿Y cómo va á serlo si no tiene nido propio? Sólo en el nido se sueña de veras. Se sueña de todo; se sueña en otros nidos. El cuco...
—Vamos, sí, el soltero.
—Exacto, el soltero no puede soñar un hogar. Quiero decir el soltero de cierta edad é impenitente...
—Por algo he oído decir que los más trágicos adulterios son los dobles, cuando ambos adúlteros son casados. Un casado parece que dispone de más artes que un soltero para la seducción de la mujer ajena.
—No, es que ambos sueñan en otro nido. Y un soltero, un cuco, uno que no tiene nido, ¿cómo va á soñar en otro? Creo que es verdad eso, que los adulterios dobles son los terribles. Si D. Juan Tenorio llega á casarse ¡qué de estragos más no habría hecho! Y luego hay la participación del engaño. «Yo engaño á mi marido, es verdad—se dice la culpable—pero él engaña á su mujer». Pero dejemos esto que es escabroso.
—Siempre es escabroso meterse á soñar que fué lo que no fué. Lo que fué fué y se acabó.
—Pero.
¿Fué lo que fué? ¿quién sabe?
La nave surca al infinito océano,
y en sus cristales,
iguales todos,
no deja trazo de su errante surco
ni huella en su regazo.
—¿Es que cree usted que no dejamos huella de nuestro paso por el mundo?
—Sí, en nosotros mismos, en las figuraciones de nuestros prójimos, ¿pero en las realidades? Los más no dejamos más huella que la huella que deja una nave en el mar. ¿Puede usted señalarme en el océano la ruta de las naves, la de las que arribaron felizmente á puerto, la de las que se perdieron? ¿En el regazo del mar queda de la nave que la surcó huella?
No, no es sino ella,
la nave misma es, rápida ó tarda
la que guarda esas olas que pasaron,
olas que sólo fueron
sueños del mar...
—Sí, sueños del mar. El mar también sueña y son sus olas sus ensueños; sueña la eternidad, el tiempo; sueña Dios el mundo. ¡Ay el día que despierte!
—Hombre, no diga usted esas cosas!
—Ah, pero ¿no ha pensado usted nunca en aquellas proféticas palabras del hombre Shakespeare, cuando dijo que «estamos hechos de la madera misma de los sueños»? ¿No ha pensado usted que no somos sino sueño, «sueño de una sombra», según las palabras, proféticas también, del hombre Píndaro? ¿No ha pensado usted si no somos un sueño de Dios?
—¡Que no diga usted esas cosas, le he dicho! ¡Que no diga extravagancias!
—¡Ah ya!
—¿Cómo ya?
—Sí, ya, entiendo. Pues sí, es nuestra nave, es nuestra alma la que guarda las olas pasajeras del mar. Nuestra carga espiritual, nuestro tesoro es recuerdo de olas que pasaron.
¿No llevamos en esta nave acaso
lo que al paso soñamos,
y sólo en sueños fué?