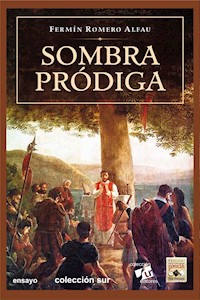
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Un acercamiento singular a la fundación de la mítica ciudad de La Habana. Esta libro es fruto de una larga y acuciosa investigación en archivos y la prensa cubana de todos los tiempos, que han ido registrando en cada momento las luces y sombras, las ocultaciones y las revelaciones sobre los antecedentes y accidentes del crecimiento de la leyenda y la historia verdadera del origen y fundación de una de las ciudades más importantes del nuevo mundo. El editor, profesor e investigador Fermín Romero aporta una parcela casi desconocida por el gran público de los cimientos de esa leyenda que es la capital de la mayor de las Antillas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
edición auspiciada por
el festival internacional de poesía de la habana
y el movimiento poético mundial
Edición: Gladys Armas Sánchez
Diseño de cubierta y diagramación: Alejandro F. Romero Ávila
Coordinación editorial: Yanixa Díaz / Katy D’Alfonso / Marlene Alfonso
© Fermín Romero Alfau, 2019
© Colección Sureditores, 2021
ISBN: 9789593023061
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Centro Cultural CubaPoesía
Casa del Alba Cultural
Línea No. 556 esq. a D
El Vedado, 10400 La Habana, Cuba
colección sur
dirigida por alex pausides
http//www.cubapoesia.cult.cu
http//www.palabradelmundo.cult.cu
http//www.festivaldepoesiadelahabana.com
A San Cristóbal de La Habana en sus 500 años.
Nuestra isla comienza
su historia dentro de la poesía.
José Lezama Lima
Pórtico
Primero al sur de una costa inhóspita y pobre –¿25 de julio de 1514?–, luego las márgenes de un río... y al fin el mar otra vez. La ciudad se afirmó sobre una tradición. Su evocación en la costa norte –¿16 de noviembre de 1519?– parece eternizarse en la incertidumbre, lo que hace que conserve el goce de lo mítico y lo real. La leyenda pasó de mano en mano, y de boca en boca se asentó en los rincones de la ciudad, se detuvo en los grandes portones y en los patios interiores, y en voz del tiempo fue representando un paraje idéntico, como una vieja copia que se renueva y fortalece.
La remembranza se hizo historia cuando el reclamo tradujo su esencia: bajo una frondosa ceiba, y muy cerca de un mar acogedor, oficiose la misa inaugural y constituyó el primer concejo. Así se fue hablando siempre de una ceiba, de aquella, y el lugar aspiró a la trascendencia de lo permanente.
Un feliz día la obra del hombre concibió perpetuar el recuerdo, allí donde la fantasía de la realidad escogió el paisaje. Otra era ya la ceiba, y otra fue después, sin la cara renuncia de aquella, faro y símbolo como esta. Ahora, un obelisco de noble piedra en el tibio espacio en que se dice vivió y murió el insigne ejemplar, y unas inscripciones que perpetúan el supremo acontecimiento.
Pero el tiempo, cual verdugo insobornable, llenó de sombras el altar sagrado, y el descuido y la indiferencia y la despreocupación confabularon un olvido impío.
Otro día se restauró el pilar, y otros detalles propiciaron mayor autenticidad a la leyenda; y ello dentro de un entorno recogido por un templo, en cuyo ambiente el suceso invocado se apura en tornarse creíble. En su interior se mueven los supuestos y reales actores de tres escenas representantes de su naturaleza.
Escuchad la voz serena del Templete con su mensaje lírico y nostálgico, obra de una íntima poesía incunable. En su ámbito se atesora un credo y una existencia en comunión indisoluble, propiedad individual de quien necesita la ciudad para evaluar más íntegra su existencia.
El arribo de los navegantes europeos a los escenarios americanos vendría fusionado a los valores que una empresa económica de su tipo resultaba, puesta en práctica en un raudo proceso de colonización que tuvo como ordenamiento trasplantar postulados jurídicos hispanos y la redacción de otros amparados en la nueva realidad. La sicología de las tripulaciones que cruzaron el temido océano respondía al principio recogido de obrar y destruir en nombre del rey. Cuanta riqueza se extrajese de aquella efervescente naturaleza debía ante todo favorecer los intereses monárquicos.
Casi veinte años después de que el gran almirante llegara a sus costas, se inicia la colonización de Cuba. Es el momento en que Diego Velázquez desembarca por el litoral suroriental. De inmediato sobreviene la resistencia de un reducido grupo, nativo del rosario insular, que reconoce en las huestes españolas el vejamen y el maltrato físico. En tanto se esgrime la cruz de la «pacificación», fluye la puja por fundar las primeras poblaciones, constituidas en su mayor parte por aborígenes y asentadas de una vez con la categoría de villas. Una de las siete distribuidas durante el dominio del adelantado, la bautizada hacia el suroeste por Pánfilo de Narváez, cobró enseguida una especial relevancia que habría de influir muy pronto en la administración general de la isla.
Mucho se ha escrito y debatido acerca del espacio y tiempo en que los apremios conquistadores fijaran el más primitivo núcleo de La Habana. Las actas oficiales que normalmente detallaban la vida diaria de la villa supónese fueran pasto del hurto, de la irreverente polilla o de las llamas, que tras las depredaciones en el siglo xvide piratas y corsarios sellaba en muchos casos una sensación de triunfo, aunque al no encontrarse comprobante mínimo alguno se ha llegado a dudar de haberse escrito la relación habitual e-n el momento aquel de la fundación. La costa sur de la isla, pese a no reunir quizás las exigencias mejores, confiaría a cambio un comercio más directo con los enclaves centroamericanos y un esperanzador refugio para las embarcaciones náufragas.
En aquella ocasión un río fue padre y aliado para el fundamento, opción justificada desde los mismos albores de la humanidad por los múltiples beneficios que su cercanía propiciaba. A falta de documento probatorio recúrrese a referencias indirectas y a noticias transmitidas por los cronistas, con todas las vaguedades y hasta contradicciones que en ellas se advierten. Este río, puesto a circular por Francisco López de Gómara para angustia de los historiadores, se ha venido identificando, junto a las inevitables controversias, con la corriente del Mayabeque. Según Diego Velázquez en unas de sus Cartas de Relación al rey, San Cristobal «era un gran batey, rodeado de bujíos, con sus respectivos caneyes [...]. Estaba cerca de la costa sur, en un llano fértil y ancho, sobre el río Güinicaxima».* Tal correspondencia fue sumando adeptos desde que Arrate escribió que era muy posible fuese el que entonces llamaban de la Bija, nominación con que también fue expresado el río.
Otro de nuestros primeros historiadores, Ignacio José de Urrutia y Montoya, dice en cambio tener la seguridadde que hubo dos poblaciones de La Habana: una en la costa sur, que él sitúa en el paraje o inmediación de la bahía de Cortés, en la actual provincia de Pinar del Río –aunque sin relacionarla con río alguno–, y que expresa llamaron San Cristóbal; y la segunda en la norte con el nombre de Puerto de Carenas –por haber en 1508 carenado Sebastián de Ocampo sus maltrechas naves durante su bojeo a Cuba–; y que la de San Cristóbal al sur hubo de reunirse con la de Carenas al norte, y concurrir los vecinos las denominaciones de San Cristóbal de La Habana.
En 1519 el navegante Juan de Grijalva hallaría vecinos en la costa norte con provisiones para las embarcaciones, mientras que Cortés lo observaría igualmente en la sur por ese mismo año. Cartas hay de los siglos xvi yxvii que imprimen a San Cristóbal de La Habana en la banda austral, al este del actual Batabanó, como si perseverara en coexistir con la versión septentrional, que ya daba noticias de su asiento. Así lo registra el mapa de 1564 de Paolo Forlano, el Matheu Nerenium Pessiolem de 1604, el Mercatorius de 1606 y el plano de 1607 de Bertolio Cecelli. Dónde y cuándo se produjo la sencilla ceremonia no ha logrado precisarse, lo que ha dado cauce a tanteos y afirmaciones más o menos acogidas tras el afán de rescatar el sitio donde fuera estacada la villa.
Un dato, empero, debe importar de la escritura de Gómara: nada puede hacer pensar, pese a comenzar a escribir su historia hacia 1540, que el nombre del río fuese una creación suya, pues tal argumentación carece de sentido, mucho más un término con tanta carga fonética, condición que, junto a su evocación criollista, hace decir a Bachiller y Morales que solo sea usado por los poetas. Bernal Díaz del Castillo, que no aprobó nunca la visión magnificada y exenta de realismo en muchos pasajes de los relatos de Gómara, no rebate al capellán cuando, al relatar la partida de la expedición de Hernán Cortés, dice que se fue con la gente por tierra a La Habana, poblada entonces al sur, en la boca del río Onicajinal, aunque a decir verdad tampoco el hecho de no haber refutado esa afirmación implica una coincidencia obligatoria.
Al parecer los que han desconfiado de la veracidad de ese caudal lo han hecho a partir de no haberse hallado ninguna referencia suya en la geografía en torno a la ensenada de la Broa, de ahí que otros, no dudando de la aseveración de Gómara, han dirigido su atención hacia supuestas voces corruptas donde pudiera estar agazapada la corriente. De esa búsqueda lingüística ha manado el río del Rosario o de Belem, que dice Pérez-Beato en épocas idas recibió el nombre de Cajunagua; o el Hondo, que ha tiempo llamose Ajiconal, según García del Pino. Para muchos, la incógnita podría despejarse de una vez mediante excavaciones; pero resultará poco probable encontrar restos delatores y fieles de una agrupación de unos cuantos pobladores establecida por tres, cuatro o cinco años en una costa baja y expuesta a las inundaciones y tempestades que siempre han amenazado la región occidental de la isla.
Pese a todo, el Mayabeque no ha dejado de juntar afectos; repárese asimismo que Onicajinal –como bien hace observar García del Pino– al igual que Mayabeque, es denominación indígena, lo que no supone, de tratarse del mismo río, un cambio de los conquistadores. Han aparecido comentarios en torno a un estudio histórico-geográfico que determinó como paraje más probable de asentamiento de la villa –con el apoyo de un mapa confeccionado por Esteban Pichardo en 1849– la región enmarcada en la circunferencia de radio igual a 4-5 kilómetros, con su centro en la localidad de Aranguito-Guajenes, lejos de la costa, entre Melena del Sur y el río. De ahí que resulte el entorno de Melena del Sur para que su espacio lo privilegiara, y el fervor de tal convicción lo llevara a su escudo con la frase latina Hic primo Habana condita est (Aquí primero fue fundada La Habana). Hasta tanto no aparezcan vestigios testimoniales esperanzadores y confiables que ayuden a estimar rigurosamente algún otro lugar, habrá que continuar del brazo del Mayabeque, con todas las aprobaciones, recelos y escepticismos que su corriente siga arrastrando.
Otra tanta oscuridad envuelve la fecha de fundación. Desde Gil González Dávila se ha venido repitiendo a 1515, y que su nombre, siguiendo una muy vieja costumbre, revela de por sí el supremo instante: 25 de julio, día en que la cristiandad rinde culto a San Cristóbal, devoción muy popular en Europa durante el medioevo; pero también quizás por ser el portador de Cristo una especie de guardián entre los viajeros y navegantes; o que con tal nominación se quiso hacer honor del insigne genovés. Arrate, por su parte, repite con el cronista de Felipe III que por celebrarse de vieja data San Cristóbal tanto el 25 de julio como el 16 de noviembre, y con el propósito de no embarazar las festividades de Santiago el Mayor –también el 25 de julio– con las celebraciones en la isla, cambiose esta para la segunda por especial indulto apostólico de León X en 1520 y sancionado por los reyes de España. Esto ha contribuido a que sean más quienes nieguen la razón histórica en torno a sus traslados.
En cuanto al año, se han echado a rodar con diferente suerte y preferencia 1515 y 1514.** Quizás la creencia de que San Cristóbal de La Habana fuese la última villa de aquellas siete tenga su origen al decir Bartolomé de las Casas que con la primera, que fue la de Baracoa, hubo al principio seis villas, y que después se pobló la de Carenas. Habla el padre Las Casas de La Habana del norte, no la del sur, que según él mismo ya estaba fundada, cuando al comentar el hallazgo por los españoles de un pan de cera en la arena manifiesta que fue hallado en la costa sur, donde estaba la villa de La Habana.
En una de las cartas que los oficiales reales enviaran al rey sobre el gobierno de la isla –escrita el 1 de agosto de 1515 desde la recién estrenada Santiago– se lee que en la isla hay levantadas siete iglesias, lo que obliga a pensar que La Habana fue fundada antes que Santiago y, según lo deducido por Irene Wright, necesariamente en 1514, porque, de acuerdo con la distancia que media entreLa Habana y Santiago de Cuba, de haber sido en 1515, no era posible informar a las autoridades que allí estaban en el breve tiempo entre el 25 de julio y el 1 de agosto, por lo que hay más filiación en tomar a 1514 como el año de fundación. Del día y mes exactos las pretensiones, ya dentro de tantas tinieblas, parecen insolubles, habida cuenta que hasta ahora no han existido otros intentos que ese peregrino 25 de julio, sobre el cual recae poca o ninguna estimación histórica.
Sobre la palabra Habana se habla de que ha de pesar mucho que los conquistadores, al avanzar hacia Occidente en 1513, dejaran testimonio sobre Habaguanex, cacique indiano cuyo nombre sea quizás la clave del origen de la denominación de la ciudad, y también que sabana y Habana eran originalmente idénticos.
Muy pronto la villa se desplazaría hacia la costa norte para asirse al pequeño saliente occidental de la bahía de Carenas, llegada de una brevísima estancia en áreas aledañas a la desembocadura de un río patrimonial de nombre Casiguaguas, Prensa, Chorrera o Almendares. Alrededor también de su supuesto primer traslado abundan los juicios no siempre coincidentes, al igual que las causas. Urrutia cree fuese el mal terreno –que toma de las Décadas de Antonio de Herrera–, la peste de hormigas que dice haber padecido las islas de barlovento, que picaban como avispas, y secaban los naranjos y otros muchos árboles, lo que hizo necesario poner los pies de las camas dentro del agua, razones al parecer con tintes pintoresquistas para poder aliarse incondicionalmente a ellas. De extraordinario interés tuvo que resultar el descubrimiento del piloto Antón de Alaminos –curiosamente hacia 1519– de un paso al sur de las islas Lucayas, dotado de una mayor seguridad y rapidez en el encuentro del océano Atlántico, y las ventajas que de conjunto una corriente como la del Golfo constituían para la navegación. Sin duda el cambio de rumbo de la ruta y carrera del oro que trajo la conquista de México, en la que se enrolaron casi todos los vecinos de La Habana, puede justificar con abundante fuerza la mudanza.
La villa en la costa norte cobraba una posición geográfica más consecuente con ese tráfico que despertaba tantas ambiciones y sueños. Adjúntese que ya muchos moradores disfrutaban de parcelas de tierra –incluyendo a Velázquez, como lo deja ver en su testamento– a poca distancia de la bahía. Para Jenaro Artiles la villa no se trasladó de una costa a otra, sino que poco a poco se fue poblando a orillas del Casiguaguas, como antesala del poblamiento junto a la bahía. Tal parecer infiere que el vocablo traslado





























