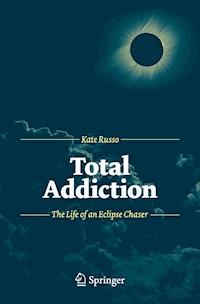Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Una divertidísima historia sobre estar perdido en el lugar que mejor conoces Bennett Driscoll es artista: antiguo nominado al premio Turner y estrella en declive. A los cincuenta y cinco su esposa lo ha abandonado, hace dos años que no vende ningún cuadro y su galería quiere dejar de representarlo porque su obra tendrá más valor en sentido retrospectivo... cuando haya muerto. Así que, con una casa grande en un barrio del oeste de Londres y sin ingresos, no le queda más remedio que mudarse al estudio que tiene en el jardín trasero y alquilar la casa a través de una popular plataforma de alquileres vacacionales: AirBed. De pronto, a Bennett todo se le pone cuesta arriba: se siente un intruso en su propia casa, su hija Mia se ha marchado a estudiar Bellas Artes y cualquier posible relación se acaba antes de empezar. Todo eso cambia cuando tres huéspedes distintas (Alicia, una estadounidense solitaria; Emma, la artista torturada; y Kirstie, una divorciada que se atreve a ser un poco optimista) sacan a relucir partes de sí mismo que creía haber perdido hacía tiempo. Cálida, ingeniosa y del todo compasiva, la novela "Superhost" es un retrato cautivador de la mediana edad, las relaciones y lo que verdaderamente implica que se te presente una segunda oportunidad en la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Tom
Los demonios que te atrapen
En la jerarquía de las manchas de la ropa de cama, la sangre ocupa el primer puesto. Y, aunque todo el mundo cree que el semen es peor, se equivoca. La culpa es de aquella serie tan exitosa en la que unos inspectores alumbraban una habitación de hotel con una luz ultravioleta y todo se iluminaba con un amarillo fluorescente que indicaba los fluidos corporales que había por toda la sábana. Desde entonces, los clientes de los hoteles apartan el cubrecamas porque dan por sentado que estará lleno de corridas de cualquier desconocido. Y es posible que así sea; por ese motivo, en la casa de cuatro dormitorios que Bennett Driscoll alquila por días, prefiere usar edredones con fundas intercambiables. Un poco de jabón, agua caliente y un centrifugado riguroso bastan para deshacerse de cualquier rastro de virilidad que haya en las fundas. Las manchas que de verdad suponen un problema son las que se detectan a simple vista: cuando Bennett aparta el edredón el día que salen sus huéspedes, lo que más teme encontrar es sangre.
«Joder…»
Ahí están, en mitad de la sábana bajera. Son un par de gotas, nada más; pero las sábanas de Bennett son de un blanco tan radiante que las gotas resaltan como una bufanda roja abandonada en la nieve. Para quitarlas le hará falta lejía y frotar mucho. Hace poco ha comprado un cepillo de uñas o, según el uso que piensa darle, el cepillo de la sangre, para combatir con él las manchas más difíciles. Al principio tiraba a la basura las sábanas con marcas visibles y compraba otras, pero ya hace un año que pone en alquiler a través de AirBed su casa de un barrio residencial de Londres y ha tirado cinco juegos de sábanas que aún podrían haberse usado sin problema. La lejía es más barata. Levanta las esquinas de la bajera y la hace una bola en el centro de la cama. Si la mancha ha traspasado al protector del colchón, tendrá el doble de trabajo.
«Maldita sea...»
Hace poco le otorgaron el estatus de superhost en la página web de AirBed, un honor que se ha ganado por su índice de respuestas rápidas y por las excelentes críticas que recibe. A pesar de que nunca había aspirado a ser anfitrión, mentiría si dijese que esa medallita que aparece junto a su fotografía no lo llena de orgullo. Hasta hace dos años, Bennett se dedicaba al arte a tiempo completo y jamás titubeaba al responder la pregunta «¿A qué te dedicas?». De hecho, nadie tenía que preguntárselo: era el conocido pintor Bennett Driscoll. Todo el mundo lo sabía. Bueno, tal vez todo el mundo no, pero las personas suficientes como para no tener que molestarse en alquilarles su casa a los turistas. Por desgracia, las cosas cambian, y los gustos, también. Antes, todo lo que pintaba se vendía y en 2002 había una lista de espera. Pero ahora, dieciséis años más tarde, en su almacén se acumulan más de cien cuadros. Su última exposición en solitario fue en 2013, de la que el crítico del Guardian escribió: «A Driscoll le importan tan poco las últimas tendencias de la pintura que uno se pregunta si acaso le presta alguna atención al mundo del arte contemporáneo». Eso lo cabreó, más que nada porque era verdad. Sin embargo, ahora sabe que una crítica mala es mejor que no tener ninguna. Desde que los críticos de arte no reseñan su obra, Bennett estudia con atención todos los comentarios de AirBed como si fueran el Sunday Times y los peina buscando nuevos matices sobre sus capacidades como anfitrión. En general, son del estilo: «Bennett ha sido un anfitrión acogedor y gentil», «Bennett nos ha ayudado mucho», «Bennett tiene una casa preciosa» y «La próxima vez que visite Londres volveré a alojarme en casa de Bennett». No tienen la calidad del Times, pero aun así es agradable recibir críticas favorables. Bueno, es agradable recibir críticas, a secas. De vez en cuando se pregunta si su exmujer, Eliza, entra en la página de AirBed para leerlas. Lo más seguro es que no. Hace un año se marchó a Estados Unidos a vivir con un inversor de fondos de alto riesgo que se llama Jeff y se llevó con ella el salario de su empleo en la industria editorial, que, hasta el momento del divorcio, era con lo que cubrían las facturas. Fue entonces cuando Bennett decidió irse a vivir al estudio que tiene al fondo del jardín y poner la casa familiar en AirBed. Cree que el estatus de superhost no impresionaría a Eliza: casi nada la impresiona. Pero a él le gustaría mucho que alguien escribiera: «Bennett tiene una casa muy bonita. Ha sido el anfitrión perfecto. Mejor dicho, el hombre perfecto. Apasionante, interesante y atractivo a partes iguales. Sería el marido perfecto. Le compré varios cuadros porque estoy convencida de que son el summum del arte contemporáneo». Sin embargo, de momento no ha habido suerte.
Al salir al pasillo desde el dormitorio, desde el otro extremo de la casa se oye el bombo distante de una canción de hiphop. Bennett baja el montón de sábanas por la amplia escalera, cuidándose de mirar por un lateral para ver por dónde pisa. A medida que cruza el espacio diáfano de la planta baja, la música se oye cada vez más alto. Canta confiado, aunque no se ve del todo capaz de rapear la letra. Las palabras le salen de manera melódica y cada una dura un milisegundo más de lo que debería. Descubrió el rap más o menos cuando empezó a alquilar la casa, en la misma época en la que Eliza se marchó. Aunque habría sido incapaz de nombrar una sola canción, ella afirmaba que odiaba el hiphop.
La noche que descubrió al rapero Roots Manuva había salido a cenar con su hija. Estaban en un restaurante de moda en el barrio de Shoreditch, un sitio de los que afirman servir comida callejera, pero con la comodidad de sentarse en el interior. Ni que decir tiene que la música estaba demasiado alta; se había dado cuenta, aunque Eliza no estuviera allí para señalarlo. Tenía que gritar para que lo oyesen, cosa que le costaba, teniendo en cuenta que la tarea en cuestión era explicarle a Mia el motivo por el que su madre acababa de largarse a Nueva York. En un momento dado, Mia, que necesitaba recobrar la compostura, se marchó al baño. La idea de que su hija estuviera llorando sola en un cubículo lo horrorizaba, pero esperó con paciencia y resistió el impulso de entrar en el baño de señoras para ver cómo estaba. En ese momento, él era una de las pocas personas de la Tierra para las que el móvil no era el método más evidente de distracción. ¿Para qué sacar el teléfono sino para hacer una llamada? Pero como necesitaba distraerse con algo, se puso a escuchar la música del restaurante con mucha atención.
El capataz se ha cargado el chisme biónico.
Diez pintas a velocidad de vértigo.
Todo el día tirados, y dicen que no es productivo,
pero eso depende de los demonios que te atrapen.
No tenía ni idea de qué era un «chisme biónico» (y sigue sin saberlo), pero eso de «todo el día tirados» y «los demonios que te atrapen» le había calado hondo.
«No puedo seguir parada aquí contigo», le había dicho Eliza dos semanas antes. Desde entonces, ella le había presentado los papeles del divorcio, y ahora él hacía lo que podía por explicarle a su hija de dieciocho años algo que ni siquiera él comprendía. ¿Llevaba veinte años parado sin avanzar y no se había dado cuenta? Durante todo su matrimonio, él creía que era de fiar, un buen padre y marido. Eso es lo que las mujeres quieren, ¿no? Fiabilidad. O no. Debería preguntarles a ellas lo que quieren, no darlo por sentado. Eliza siempre se lo recordaba. Su propio padre había sido de todo menos fiable. Bueno, eso no era del todo cierto porque podías confiar en que estaría borracho todo el tiempo; era un hombre desdichado a quien solo lo alegraba enumerar todos los agravios que le habías hecho. Bennett era feliz, o eso creía él. Le encantaba ser artista. Quería a Eliza y a Mia con todo su corazón. ¿Por qué no iba a quedarse parado? ¿Adónde podría haber querido ir? Sin embargo, según Eliza, estaba atrapado. «Los demonios que te atrapen.» ¿Qué demonios le habían destrozado el matrimonio y por qué no se había percatado de ellos? Eso era lo que sopesaba cuando Mia regresó a la mesa.
—¿Qué canción es esta? —le preguntó.
Como admiradora irreductible de Father John Misty, se encogió de hombros sin saber la respuesta y se sentó.
—Disculpa. —Bennett paró a una camarera que llevaba apresurada un plato de mazorcas mexicanas a la brasa—. ¿Puedes decirme qué canción es esta?
Mia, avergonzada, enterró la cara en las manos.
—Roots Manuva, Witness —contestó la chica con un tono que insinuaba que debería haberlo sabido.
Bennett sacó el cuaderno negro que llevaba en el bolsillo de la americana y escribió: «Rus Maniuba Witness». No tenía ni idea de cuál de las tres palabras era el artista y cuál la canción, pero ya lo buscaría en Google.
Cuando se despidieron con un abrazo al final de la velada, Mia rompió a llorar. Se había ido de casa el mes anterior, pero le dijo que volvería para hacerle compañía.
—No, no pienso dejarte —contestó él abrazándola fuerte—. Además, sin los ingresos de tu madre, tendré que poner la casa en AirBed.
Eso la hizo llorar aún más, y él se sintió todavía más culpable. Aunque estuviera atrapado, no podía dejar que Mia se quedase varada con él.
Esa noche llegó a casa y compró Witness, de Roots Manuva, en iTunes. Se la puso veinte veces seguidas antes de irse a la cama.
La música se atenúa en cuanto llega al lavadero, un anexo de la cocina donde hay una lavadora y una secadora enormes, al estilo estadounidense. Hace diez años, cuando Eliza pidió los electrodomésticos en John Lewis, Bennett pensó que estaba loca. ¡El impacto medioambiental de esos putos cacharros sería inmenso! Pero a Eliza le encantaba vivir como si fuera una americana en Londres. Casa grande. Coche grande. Lavadora y secadora la hostia de grandes. «En Estados Unidos saben lo que es comodidad —decía—. Allí no les gusta sufrir.» Estaba convencida desde hacía tiempo de que el modo preferido de Bennett era la tristeza. Y no solo la de él, sino la de los hombres británicos en general. Esas sandeces autocríticas de los noventa con el pelo lacio a lo Hugh Grant habían calado en sus psiques y el daño que les habían hecho a todos era irreparable. Sin embargo, a la larga, el coche, la casa, la lavadora y la secadora dejaron de ser suficientes. Eliza necesitaba un hombre estadounidense.
Bennett estira la sábana encima de la secadora. Después de bajar una botella de lejía del estante superior, vierte un poco sobre la mancha. Coge el cepillo de la sangre, adopta la postura adecuada echando un pie atrás para conseguir mejor tracción y la secadora se sacude atrás y adelante mientras él frota y unos cuantos mechones le tapan los ojos. Tiene suerte de no haber perdido mucho pelo, aunque empieza a clarear por la coronilla. Su solución es peinárselo hacia atrás y le basta con un poco de gomina para mantenerlo en su sitio. A Eliza le resultaba pegajosa, y a Bennett le satisface saber que Jeff, el nuevo novio, no tiene ni rastro de pelo y el brillo de su calva va a juego con el de los tejidos de sus trajes hechos a medida. «Capullo.»
Deja de frotar para ver cómo progresa. Casi ni se nota la diferencia. Se pone a ello de nuevo y dobla más la rodilla delantera para acercarse mejor al enemigo número uno. Enfrascado en la tarea, se sobresalta cuando empieza a sonarle el móvil en el bolsillo delantero de los vaqueros.
—¡Mia! ¡Hola, cariño!
Estos días le cuesta más de lo habitual controlar los vaivenes del corazón.
—Vienes esta noche, ¿verdad? —canturrea ella, directa al grano.
—Claro que sí. —Continúa dándole a la mancha con la mano libre—. Cuando reciba a una huésped voy para allá.
—Hmm. Vale.
No es ningún secreto que Mia no está de acuerdo con que la casa en la que creció aparezca en AirBed.
—Llega a las cuatro. Le doy las llaves y pillo el metro. Podría estar allí sobre las cinco y media, ¿te parece bien?
—Sí, me va bien.
—Tengo muchas ganas de ver tus cuadros.
—Esta mañana me han hecho una buena crítica.
—¡Genial!
No puede evitar una radiante sonrisa de orgullo.
—Pero el tutor les ha dicho a todos los del taller que mi padre es Bennett Driscoll. Menudo gilipollas.
—Tampoco es para tanto.
—No quiero beneficiarme de tu éxito.
—Estoy limpiando manchas de sangre de unas sábanas. ¿Es ese el «éxito» al que te refieres?
—¡Qué asco, papá! Si les cuentas eso a mis compañeros, te mato.
Él sonríe de oreja a oreja. Hace tiempo que horrorizar a su hija se convirtió en uno de sus más grandes placeres. A sus diecinueve años, hacerla rabiar como una condenada es más fácil que nunca. ¿Por qué le confiaría Bennett Driscoll a un puñado de capullos de la Facultad de Bellas Artes que alquila su casa a través de AirBed? ¿Hay algo peor que admitir que sus cuadros ya no se venden? Preferiría ver a Eliza acostándose con Jeff. Aunque, pensándolo bien, mejor no.
—¿Me dejas que te lleve luego a cenar? —le pregunta.
—¿Puedo invitar a Gemma y a Richard?
«No. No. No. No.»
—Claro que sí, cariño. A quien tú quieras.
La siguiente huésped es Alicia, una joven de Nueva York. Al principio le había dicho que viajaría con un grupo de amigos, cosa que a Bennett le dio que pensar. Prefiere a las familias, pero la foto del perfil de Alicia, en la que posa sonriente delante del puente de Brooklyn, deja ver cierta ingenuidad que le da confianza. Hace un mes, cuando reservó la casa, le dijo que la acompañarían entre tres y cinco amigos, que aún no estaba segura de cuántos. Bennett le había explicado que en la casa podían dormir seis personas con comodidad, pero que por favor no fuesen más de ocho. No será un problema, escribió ella dos días antes de la llegada y anunció que al final llegaría sola. Él no quiso fisgonear, pero ¿qué hacía una joven de veintipico sola en aquella casa grande de un barrio de Londres? Su tamaño era más que suficiente para tres, pero para uno era enorme. Él lo sabía de sobra.
El primer día, cuando cayó en la cuenta de que Eliza y Mia se habían ido para siempre, el silencio le resultó insoportable. Ahora el hiphop lo sigue por toda la casa como si fuera su séquito y camufla su soledad. La noche que escuchó Witness veinte veces seguidas, después se sintió un poco tonto. Bennett sospechaba que Roots Manuva rapeaba sobre algo que tenía que ver con injusticias raciales y que él no debía identificar esos demonios con los suyos, pero no podía evitarlo. Le encantaba la urgencia de la canción y no tardó en ser propietario de todo el repertorio del rapero. El Bennett de antes había sido más de Billy Bragg. Admirador de Jeff Buckley. De toda esa «autocomplacencia nostálgica y deprimente», como lo llamaba Eliza. Pruebas musicales de que él jamás cambiaría. Había pasado toda la vida esquivando las cosas que «no eran para él» y cumpliendo de manera diligente con el perfil de gustos respetables del hombre blanco de clase media. Pero ahora ha decidido que ceñirse a lo estipulado es una tontería. Ahora intenta que nada le importe un culo (una modalidad diferente que le enseñó Mia de la típica frase), pero en realidad todo le importa muchos culos. Sin duda, una cantidad de culos debilitadora. Ni siquiera consigue armarse del valor suficiente para contarle a nadie aparte de a Mia (¿hay alguien más que Mia?) que desde hace un tiempo está obsesionado con el rapero. ¿Qué pensarían? ¿Es su recién descubierto amor por el hiphop un «que te den» dedicado a Eliza? Él se dice que no, que es más que eso, pero… sí, bueno, más o menos.
Cuanto mayor se hace, más difícil le resulta vivir en el presente, como Eliza quería que hiciese. El pasado es demasiado vasto para no hacerle caso y el presente está demasiado cerca, como cuando te examinas los poros en un espejo de aumento. El año pasado, la galería que lo representaba desde hacía treinta años le insinuó que les sería más valioso cuando estuviera muerto. La Galería Libby Foster empezó a representarlo en 1988, justo después de que se graduase en el Royal College of Art, pero a lo largo de la última década las ventas han menguado. Libby insistió en que no era solo él: muchos artistas sufrían por culpa de la recesión económica. Justo antes de que Eliza se marchase, le llegó una carta de Libby por correo postal.
Querido Bennett:
Sentimos informarte de que, tras mucha consideración, la galería ha decidido no seguir representando a artistas vivos. Teniendo en cuenta que el coste de los alquileres en Londres está en alza, ha llegado la hora de que renunciemos a nuestro espacio formal de exposición y nos centremos en representar el patrimonio de William Warren, Christopher Gray y Tyson Allen Stewart en el mercado de las ferias de arte.
Llamó a Libby de inmediato.
—Has recibido la carta —respondió ella—. Me encanta tu trabajo, Bennett. Tú lo sabes. Pero es que no se vende, al menos ahora. Si en un futuro vuelve a llamar la atención, nos interesaría gestionar tu patrimonio.
—¿Os interesará representarme estando muerto? —quiso aclarar él.
—Ya no representamos a artistas vivos. O sea, que sí.
«A la puta mierda el presente.»
Alicia llega a las cuatro, tal como había planeado, arrastrando una maleta. Es de constitución esbelta y lleva la melena lisa y de color rubio tostado recogida en una coleta. A través de las gafas gruesas de montura de carey se le ven los ojos cansados. Bennett la ve acercarse por la ventana delantera del salón. Le gusta observar a sus huéspedes cuando llegan porque espera vislumbrar algún detalle de su verdadera personalidad antes de saludarlos. Arrebujada en un abrigo cruzado de lana de color azul marino, Alicia camina encorvada, arrastrando la maleta por el caminito de gravilla. Se muerde el labio inferior como si quisiera confesar algo cuando le abra la puerta. Desde que vive sumido en una soledad profunda, a Bennett le da la sensación de que es capaz de adivinárselo a los demás. Alicia está sola. A medio camino hacia la entrada, ella se detiene para ajustarse la coleta: la separa en dos mitades y tira de ambas. Él recuerda que Eliza y Mia también lo hacían. Adoraba todas sus extrañas costumbres, sus rituales femeninos, que le eran tan ajenos. Al abrir la puerta, no puede evitar sonreír para sí.
En cuanto ve la sonrisa, ella sonríe aliviada.
—Debes de ser Alicia.
—¿Bennett?
Él asiente con la cabeza.
—Pasa, por favor.
A pesar de haberla invitado a entrar, tarda un momento en apartarse. Lo sorprenden los ojos cansados, vidriosos y un poco oscuros de Alicia. Las miradas cansadas siempre le han parecido atractivas; según él, cuando más guapa estaba Eliza era al final de un día largo. Alicia adelanta un pie y lo mira expectante. Él le hace un gesto grandilocuente y se aparta por fin, dejando ver el gran vestíbulo y la amplitud y modernidad del espacio.
Ella mira hacia atrás y levanta la pesada maleta para traspasar el umbral.
«Cógele la maleta, mendrugo.»
—Deja que te ayude.
Al ir a por el asa, le roza la mano: la tiene suave, pero fría por el aire invernal. Incómodo con la sensualidad de los pensamientos que le han llenado la cabeza de pronto sin su permiso, Bennett carraspea.
—La subo al dormitorio principal. Supongo que querrás dormir allí, ¿no?
Y ahora la imagina desnuda sobre su cama.
«Pervertido.»
Se pasa la mano por el pelo, un tic nervioso que le acompaña desde que le alcanza la memoria.
—Supongo que sí —contesta ella mientras mira a su alrededor—. Esta casa es enorme.
Él sonríe desde el pie de la escalera sin saber muy bien qué responder.
—¿Dónde vives ahora? —pregunta ella.
Bennett le señala la ventana que Alicia tiene a su espalda. A través del cristal se ve una construcción pequeña al fondo del jardín, no mucho más grande que una caseta, pero sí mucho más sólida.
—Ah.
—Ni te darás cuenta de que estoy aquí, te lo prometo. Soy artista. Es donde vivo y trabajo.
Ella se fija en los cuadros que cuelgan a su alrededor.
—¿Son tuyos?
—Ese sí.
Le señala un cuadro grande: un diseño intrincado de color azul y rojo, parecido a una alfombra persa.
—Vaya. Qué bonito. —No parece saber qué más decir—. Me sabe mal ocuparte toda la casa yo sola.
—Pues no debería. La has pagado.
Empieza a subir los escalones con la maleta a cuestas. Se pregunta si ha sido brusco, así que se vuelve hacia ella.
—Siéntete como en casa.
—Todos mis amigos se echaron atrás después de que hiciera la reserva —explica ella—. Ahora mismo ninguno tiene suficiente dinero.
Él asiente, lo comprende.
—¿Tienes algún plan mientras estás aquí?
—Espero ver a viejos amigos. Hice un máster en la London School of Economics hace unos años.
«Nostalgia», piensa Bennett. Todo el mundo la persigue. Es evidente que Alicia ya es consciente de su propio error: no se puede volver atrás.
—Te subo esto —dice, y señala la maleta—. Y luego te dejo con lo tuyo. Pero, si necesitas algo, ya sabes dónde estoy.
—Genial, gracias —responde ella, y se dirige a la gran cocina.
Él la contempla mientras abre al azar el cajón de los cubiertos. Cuando Alicia lo mira de nuevo, coge el asa de la maleta y carga con ella el resto de los escalones.
A las cuatro y media, Bennett abre la puerta trasera del jardín, que da a Blenheim Road. Se mete los auriculares blancos de botón en las orejas y hace girar la rueda del iPod. Todavía usa el dispositivo que Eliza y Mia le regalaron en las navidades de 2006, aunque ya está anticuado. «Puedes tirarlo, papá. No me ofenderé», le ha dicho su hija muchas veces. Pero no puede tirar nada que le haya regalado ella. En el estudio todavía guarda la primera escultura de barro que le hizo cuando tenía cuatro años: un busto masculino sobre un pedestal. Cree que puede ser él, pero nunca lo ha tenido muy claro. Lleva quince años colocado en el mismo alféizar, demasiado frágil para moverlo. «Ahora puedes meter toda la música en el móvil —suele añadir, y le hace parecer más madre que hija—. Es más fácil.» Cuando Eliza aún no se había ido, él casi no usaba el iPod, sobre todo porque ellos dos iban juntos a casi todas partes y no necesitaba distraerse. Ahora que va siempre solo, se ha convertido en su compañero íntimo.
Gira hacia Priory Avenue y se dirige al metro. Bennett y Eliza compraron la casa en 1994. Era de las pocas viviendas del barrio de Chiswick que no eran adosadas y a Eliza le robó el corazón. Ese mismo año, a él lo nominaron al Premio Turner. No lo ganó, pero las ventas se dispararon igualmente. La serie de desnudos sobre tejidos de estampados complejos que reflejaban la rica historia del diseño textil en el barrio de Spitalfields de Londres gozaron de un éxito inmediato. Ni siquiera le hizo falta una hipoteca. Con la crisis de 2007, perdieron mucho dinero en inversiones y en ventas de cuadros. Por suerte, el sueldo que Eliza ganaba en una editorial era un ingreso estable, pero ahora Bennett cree que los esfuerzos que tuvieron que hacer fueron el principio del fin. Estaba dispuesto a renunciar a restaurantes buenos, a comprar a lo loco en Selfridges, a los electrodomésticos gigantescos y al coche de gama alta, siempre y cuando pudieran mantener la casa que era el hogar de su familia. Quizá fuera hasta romántico. Sin embargo, al final, no es que Eliza le tuviera más aprecio al dinero que a él, pero pensaba que Bennett carecía de la ambición necesaria para volver a la cima. La preocupaba que se le acabasen las ideas. Y a él, que ella tuviese razón. Aún sigue preocupado por eso.
Acerca el título de transporte al lector de la estación y se abre la barrera. La verdad es que, de haber podido elegir dónde vivir, habría comprado una de las casas victorianas del East End. En Whitechapel, quizá, con su historia, las tiendas antiguas y los pubs tan oscuros. Había crecido cerca de su barrio actual, en Hammersmith, y en aquella época se moría por dejar atrás el ambiente residencial del oeste de Londres. Durante los noventa, contemplaba con celos cómo sus amigos artistas formaban un núcleo creativo en el East End. En aquella época, recorría toda la línea District del metro al menos tres veces a la semana, de oeste a este, para visitar estudios y exposiciones. Pero en cuanto nació Mia, los desplazamientos a Whitechapel le resultaron imposibles. Le costaba incluso llegar a su propio estudio de Ealing. Eliza quería que pasara más tiempo con su hija, pero al mismo tiempo la frustraba su baja productividad. Y ese era solo uno de los abundantes enigmas irresolubles de los veinticinco años de matrimonio. Cuando él propuso construir un estudio en el jardín de atrás, al principio Eliza se opuso.
—Quedará feísimo —protestaba—. Devaluará la propiedad.
—Pero no tenemos pensado venderla —contestaba él—. ¿Qué más da cuánto valga?
Ella lo miraba ceñuda, Dios sabe por qué. Bennett creía que la casa le gustaba mucho.
—No paras de poner impedimentos —dijo él—. Tienes que ayudarme a resolver los problemas, mi amor.
Siempre la llamaba «mi amor» pensando que era entrañable. El año pasado, en mitad de una discusión, ella le dijo que le parecía condescendiente. Eso lo hirió muchísimo.
Lleva un tiempo en que le cuesta recordar los buenos tiempos que pasó con Eliza; sin embargo, esos recuerdos le vienen de golpe, como una patada veloz en el estómago, cada vez que se sienta en el metro. Desde el primer día de su relación, siempre que iban juntos en metro, Eliza lo cogía del brazo, le apoyaba la cabeza en el hombro, y él le alisaba el pelo y le daba un beso en la coronilla. Ella siempre llevaba la melena suelta; la tenía espesa, castaña, rizada. No se la cortó como tantas mujeres cuando se hacen mayores. Siempre le olía a flores. Dios, eso le encantaba. Ella lo acariciaba con la nariz y le daba un beso en el brazo. Todas las veces, joder. Ahora, cada vez que se sienta en un vagón, parece un lunático acompañado de un amigo invisible. Sin el apoyo de Eliza no sabe cómo sentarse y se remueve en el asiento, incapaz de ponerse cómodo. Así que hoy toquetea la rueda del iPod con ánimo de encontrar el volumen adecuado para sofocar todo eso.
Cambia de línea para ir a King’s Cross; hace un tiempo que se trasladó allí la Facultad de Bellas Artes y Diseño de la Universidad Central Saint Martins, donde Mia está en primero, estudiando Pintura. Cuando él tenía diecinueve años, el barrio de King’s Cross jamás podría haber sido sede de una escuela de arte. Hace treinta y cinco años era uno de los vecindarios más sucios y transitorios de Londres, una herida abierta entre Bloomsbury e Islington, llena de pubs sórdidos y hoteles aún peores que amparaban a vagabundos, traficantes y prostitutas. Habiendo crecido en uno de los barrios arbolados, cuando oía las historias que contaban de King’s Cross era como oír hablar de Vietnam: allí sucedían atrocidades, cierto, pero al menos estaba lejos. Cuando él y sus amigos se hicieron más mayores y empezaron a coger el metro solos, los viajes a King’s Cross se convirtieron en un rito de iniciación. Era muy fácil decirles a tus padres que ibas a Leicester Square a ver una película. King’s Cross estaba tan solo a cuatro paradas más. Recordaba la primera vez que fue con sus amigos: todos tenían quince años y Bennett era tal mindundi que sus amigos ni siquiera lo habían avisado de adónde iban. Todavía se acuerda de cuando se levantó al oír «Leicester Square» por el altavoz y sus amigos se rieron nerviosos y se quedaron donde estaban. No le hizo falta preguntar cuál era su destino real. Ya lo sabía.
Su amigo Stuart le dio un codazo mientras subían por la escalera mecánica de la estación de King’s Cross.
—¿Cuánto llevas?
—No lo sé. Unas treinta libras, creo.
Sabía que esa era la cantidad exacta. Su vecina, la señora Garvey, le pagaba treinta libras por limpiar la jaula de su periquito cuando se marchaba de vacaciones.
—Bennett lleva treinta —gritó Stuart escalera abajo—. ¿Con eso qué le hacen?
Los otros dos chicos, que estaban más abajo, se echaron a reír. Owen y Jay, un par de idiotas, eran los cerebros de la operación. Stuart era el intermediario, el que le comunicaba los planes de los otros dos a Bennett. También le tocaba convencerlo de todo lo que habían decidido. Los tres habían intentado ir a varios sitios sin él, pero resultó que Bennett Driscoll le confería credibilidad a cualquiera de sus argucias. Sus padres estaban mucho más dispuestos a darles permiso si sabían que el buenazo de Bennett también iba. «Qué chaval más majo», decían todos.
—Fijo que por eso se la chupan —gritó Owen desde más abajo.
No hacía falta susurrar. No tenían nada de que avergonzarse.
—¿Cómo? ¿Qué dices?
Lo cierto es que no debería haberse sorprendido. Llevaban semanas hablando sobre prostitutas, desde que una tarde, en casa de Jay, su hermano Neil les llevó unas cervezas y les dijo que eran idiotas si esperaban que las chicas del instituto Godolphin se les abrieran de piernas. «Con cincuenta napos tendréis todo lo que queráis», les había asegurado.
—Mi hermano me dijo que, por veinte, su colega Jeremy le metió el dedo a una en el coño —dijo Jay, y añadió una práctica demostración visual que consistía en deslizar el dedo índice al interior del puño a través del agujero que formaba con el pulgar y el índice.
—Sí, yo he traído las cincuenta —repuso Owen con orgullo.
—Yo no quiero nada —afirmó Bennett, pero se arrepintió de la declaración de inmediato.
—No seas marica —le gritó Jay tan alto que los que bajaban por la otra escalera mecánica se volvieron a mirarlos.
Sin embargo, sabía de sobra que Bennett era de todo menos eso. Lo había visto languidecer de deseo por Beatrice Calvert, la morena de ojos azules cuyo padre daba clases de Lengua en su instituto para chicos. Se había dado cuenta de que los lunes y los jueves ella iba a buscar a su padre después de clase, así que Bennett se apuntó a la Sociedad Shakespeariana, que quedaba los mismos días, para tener motivos para estar por ahí. El problema era que odiaba a Shakespeare. Y lo odió aún más cuando, al final, un año después, Beatrice empezó a salir con Jay.
Al subir de la parada de metro, los recibió un aire veraniego que olía a tabaco, vómito y meados. A primera vista, parecía que allí había más golfas que prostitutas, aunque Bennett no las sabía distinguir. Según Neil, el hermano de Jay, las prostitutas se acercaban a ti. Hasta ahí llegaba el plan: esperar a que los abordase alguna. Habían oído que el mejor sitio era Caledonian Road, así que fueron para allá y se plantaron en la acera como pasmarotes: cuatro adolescentes con la camiseta del Chelsea que llamaban la atención más que un delfín en un safari.
Una mujer con tacones y gabardina caminaba hacia ellos. Owen, confiado, avanzó unos pasos.
—Tiene pinta de puti —les dijo a sus amigos por encima del hombro.
Ella lo miró sin inmutarse y pasó de largo.
—Que te den, comemierda.
Bennett pensó que aquel era el mejor resultado que podía haber esperado.
—Si nos vamos ya, aún llegamos a la peli —propuso con la esperanza de sacarle partido al orgullo herido de su amigo.
—Ni de puta coña, tío. He venido a mojar, no a que me insulten.
Esperaron en silencio otros quince minutos, hasta que se les acercó una joven que llevaba un vestido negro y estrecho, y que, sin duda, iba puestísima. A medida que se aproximaba, Bennett pensó que no podía ser mucho mayor que ellos. Tenía una pinta extraña, como una niña pequeña jugando a disfrazarse con las cosas de su madre.
—¿Tienes dinero? —le preguntó a Owen intentando enfocar la vista.
—Tengo cincuenta.
—Vale. —Miró a los otros tres—. Espera, todos por cincuenta no.
—Tenemos ciento ochenta en total —aportó Jay.
A ella se le encendió la mirada.
—Ah, entonces vale.
Los llevó hacia Pentonville Road. Caminaba deprisa, estaba destemplada y algo temblorosa.
Bennett cogió a Stuart del brazo y se quedaron atrás. Sacó la cartera.
—Toma, te doy mi dinero. Yo paso.
—Ya lo sabíamos, amigo. Te toca vigilar; por si viene la policía o algún chulo cabreado.
—¿En serio?
No había peor tarea que asignarle a Bennett, un chaval flacucho con fama de asustadizo. Salvo, quizá, hacer que se follara a una prostituta.
—Claro que sí.
Cuando la prostituta los llevó a un patio oscuro y húmedo con una puerta metálica al fondo, Owen ya le había plantado la mano en el culo. Los cuatro chicos la siguieron en fila y en silencio por la escalera; cómo no, Bennett hacía de coche escoba. Arriba del todo, en la cuarta planta, la chica abrió otra puerta y, al otro lado, había un cabeza rapada. Bennett sospechaba que era el único que pensaba en las salidas de emergencia. El skin miró a Owen y luego a los otros tres. A juzgar por su expresión, aquello lo había visto mil veces.
Le tendió la mano a Owen pidiendo el dinero.
—Cincuenta. Se paga primero. Entráis de uno en uno.
La prostituta ya había entrado en la habitación. ¿Era su cuarto? Bennett pensó que estaría bien si al menos tuviera habitación propia. Jay y Stuart se apoyaron en la pared de ese pasillo deslucido, así que Bennett hizo lo mismo. En cuanto entró en contacto con ella, una tira de papel floreado se desprendió como una cascada y le cayó en la cabeza. Había tenido la precaución de mantener las manos delante; a pesar de que aún faltaba mucho para saber de la existencia de la luz negra, sospechaba que las paredes estaban cubiertas de semen. El pasillo apestaba a maría, a sudor y a otro olor que ahora Bennett sabría que es sexo, pero que entonces no identificó. Ninguno de los tres se dirigió la palabra y enseguida oyeron el crujido de la cama. Luego vino un gemido. Tenía que ser Owen: la chica no había dicho ni pío desde que los había reclutado. En el pasillo, se miraron los pies. Era posible, esperaba Bennett, que a los otros dos les entrase el canguelo.
Los crujidos y gemidos acabaron, y el cabeza rapada preguntó:
—¿Quién va ahora?
Todos se miraron. Jay y Stuart se habían quedado blancos.
Owen abrió la puerta mientras se abrochaba los pantalones. Ni siquiera miró a sus amigos, sino que se dirigió a la escalera.
Bennett fue tras él de inmediato; en parte para ver cómo estaba su amigo, pero más que nada para salir zingando de allí.
—Si no vais a pagar, largo —oyó que les decía el skinhead a los otros dos.
Segundos después, las pisadas de Jay y de Stuart resonaron en los peldaños.
Al llegar al patio, Owen siguió caminando y aceleró, de tal manera que Bennett tuvo que correr para alcanzarlo.
Owen se volvió a mirarlo, pero no se detuvo.
—Déjame, coño.
—¿Qué ha pasado?
—Ya te gustaría saberlo. Pues consíguete una, colega.
Al final Bennett lo adelantó y lo obligó a pararse.
—Has salido corriendo, como si te pasara algo.
Owen intentó rodearlo, pero ser asustadizo te hace más rápido y Bennett consiguió interceptarlo.
—Vale: no he podido. ¿Contento?
Bennett lo miró confuso.
—Pero si te hemos oído…
—Me ha hecho una cubana —susurró.
De eso se avergonzaba.
Si hablaba de la misma chica que habían pillado en Caledonian Road, tenía las tetas como un par de dedales. La expresión de Bennett debía de delatar sus dudas, porque Owen se puso a la defensiva.
—Sí, ya lo sé. Vamos, que le he frotado la polla en las costillas. —Miró a los otros dos, que ya se acercaban—. No les digas nada.
El tema no volvió a salir. Unos años después, Owen se fue a estudiar a Australia y no regresó jamás.
Cuando el metro entra en la estación de King’s Cross, Bennett no puede evitar pensar en cómo reaccionaría Owen ahora a ese barrio. ¿Se acuerda alguna vez de esa chica? Nadie le preguntó cómo se llamaba. Tampoco es que Bennett piense en ella; solo le ha vuelto a la memoria durante el último año, cuando imagina a su propia hija andando por Caledonian Road. Ese patio ya no existe: han construido un edificio de apartamentos de lujo.
Aparte de los recuerdos que aún conservaba de King’s Cross en los ochenta, cuando Mia anunció que su intención era estudiar arte en Saint Martins, Bennett se inquietó. Él esperaba que siguiera los pasos de su madre y se metiera en alguna editorial. Aunque no era ni mucho menos la industria fuerte y estable que había sido, seguía siendo mil veces mejor que el mundo del arte: Penguin aún no ha anunciado que su intención sea publicar solamente a escritores muertos. Sí, le preocupa que Mia tenga que abrirse paso en la escena ultracompetitiva y dominada por hombres de las galerías y no quiere que tenga que lidiar de manera constante con la inseguridad económica que tiene él. Pero se trata también de algo más: no está seguro de cuánto talento tiene su hija. Es una idea horrible y lo sabe, una idea que no se atreve a pronunciar delante de nadie. Cuando ve su trabajo, no está seguro de verle potencial, pero se dice que ella aún está en primero y que sus opiniones no son ni mucho menos el alfa y el omega de la crítica de arte. Seguro que su punto de vista es demasiado cercano y, además, ¿qué sabe él? Está pasado de moda y valdría más muerto.
Sale de la estación y se ajusta el abrigo y la bufanda, protección contra la humedad penetrante de enero. Solo en Londres la niebla puede parecer angular y agresiva. Se acuerda de su huésped, Alicia. Tal vez debería enviarle un mensaje para avisarla de que hay una manta en el estante superior del armario de la ropa de cama. Saca el móvil, pero vacila. No, seguro que lo encuentra ella misma. Ha mencionado que tenía un máster. El concepto de un armario de ropa de cama no le será ajeno. Aun así, no para de pensar en ella, sola y temblorosa. Escribe un mensaje mientras sortea la multitud de pasajeros:
Hola, Alicia. He pensado que a lo mejor pasabas frío esta noche…
Alicia responde enseguida:
Gracias, Bennett. Supongo que no he elegido el mejor mes para venir.
Se acuerda de esa sonrisa dulce y autocrítica que le ha ofrecido por la tarde, cuando le ha abierto la puerta.
«Cambia el chip, Bennett», piensa.
Unos minutos más tarde, se encuentra delante de Saint Martins y respira hondo. Es su alma mater y el último lugar que querría visitar ahora, teniendo en cuenta que su carrera está de capa caída. Se detiene al llegar a una fuente grande que hay ante la facultad: los chorros que salen de los adoquines hacen dibujos, iluminados por luces espectaculares de colores. Está equipada con detectores de movimiento que cierran los surtidores de agua si alguien intenta atravesarla, de modo que se puede pasar por en medio sin mojarse. En ese momento, el concepto maravilla a una niña de cuatro años que corre atrás y adelante, dando gritos por el centro de la fuente. Su madre la vigila con impaciencia.
Para Bennett, esta clase de opulencia no tiene sentido en una escuela de arte. Las fuentes son para los héroes de guerra, no para los estudiantes. A ellos les interesaría más una máquina gigante de tabaco. Prueba de ello son los cuatro alumnos que en ese instante se apiñan alrededor de un único cigarrillo y le impiden el paso hasta la puerta. Mia, gracias a Dios, no está entre ellos.
—Perdón —le dice al grupo, y se quita los auriculares.
Al principio ninguno le hace caso, preocupados como están por proteger el solitario cigarrillo liado de la niebla que amenaza con apagarlo. No se percatan de él hasta que Bennett saca el iPod anticuado del bolsillo y pulsa el botón de pausa durante unos segundos para apagarlo. Contemplan cautivados mientras él desliza el botón de la parte superior para bloquearlo antes de enrollar los auriculares de botón alrededor del aparato y guardárselo de nuevo. Lo miran de arriba abajo. Es un hombre de aspecto elegante y distinguido, su ropa en conflicto directo con el iPod. Una chica se fija en la chaqueta, un abrigo marinero de lana gris oscura con botones de carey. Le pasa el cigarrillo al tipo que está a su lado, que le da una calada mientras estudia la bufanda de cuadros de Bennett, de esas que lleva Brad Pitt cuando sale en las revistas de famosos. El otro joven pone el punto de mira en los vaqueros de color índigo oscuro. Parecen caros porque lo son. Bennett los lava del revés en un ciclo para ropa delicada, tal como indica la etiqueta. La cuarta joven dirige la mirada a las botas de cuero marrón abrillantado con cordones encerados de color caqui. Todas las prendas son de hace varios años: ya no puede permitirse comprar en Selfridges, pero esos pamplinas no tienen por qué saberlo. Todos levantan la mirada para verle la cara al mismo tiempo.
—¿Qué tal, colega? —le pregunta una de las chicas.
Lleva un peto vaquero y, debajo, un sujetador de encaje de color amarillo mostaza. Para encima ha escogido una camisa de franela roja y negra, que no se ha abotonado, y un gorro de lana de color naranja chillón a juego con el tinte morado. Da saltitos, incómoda por el frío.
Bennett quiere decirle que se abroche la camisa y que no es su «colega».
—¿Eres el padre de Mia? —pregunta ella.
—Sí.
¿Cómo puede haberlo sabido?
—¿Vais a clase con ella?
Todos musitan una u otra variación de una respuesta afirmativa y se miran el calzado, que no es adecuado: tres pares de zapatillas de lona y uno de bailarinas de estampado de leopardo.
—Te acompaño —le dice uno de los chicos después de dar una calada. Es el que lleva vaqueros negros pitillo y una sudadera de INXS—. Comparto uno de los estudios con Mia.
A Bennett le resulta imposible saber por su expresión si eso es bueno o malo. El chico le devuelve el cigarrillo a uno de sus amigos.
—Sígueme, Bennett Driscoll.
Alarga el nombre, que ha pronunciado con acento de escuela privada, como si fuera un presentador de televisión. Abre la puerta y hace una floritura para invitar a Bennett a pasar, cosa que hace que sus amigos se rían. «¿Por qué les hace tanta puta gracia?», se pregunta Bennett. ¿Es posible que esos chavales sepan que el nombre «Bennett Driscoll» no abre tantas puertas como antes? ¿Es por eso que este crío le ha abierto la puerta con semejante extravagancia? ¿Es sarcasmo?
Bennett mira una vez más hacia el patio. La niña sigue corriendo por la fuente, dando chillidos de asombro. ¿Por qué va a entrar en el edificio con ese muchacho de aspecto mugriento? A él sí que le vendría bien meterse en una fuente. De las que te mojan. Sin embargo, lo sigue hacia el interior, a regañadientes.
—También estudiaste en Saint Martins, ¿verdad? —le pregunta el joven.
Lleva los vaqueros tan estrechos que le acortan el paso.
—En un tiempo muy lejano.
—¿Y luego al Royal College?
«¿Qué ha hecho este tío raro? ¿Leerse mi página de Wikipedia?»
No está seguro de si eso lo intimida o lo halaga. Quizá esta noche sea el masaje que su ego necesita.
—Así es.
—Qué bien. Bastante ideal, tío.
«Me he pasado la mañana limpiando sangre de una sábana blanca. No es ideal, tío.»
—Por cierto, me llamo Evan.
«¿Cuándo fue la última vez que te lavaste el pelo, Evan?»
—Encantado de conocerte.
Le ofrece la sonrisa profesional que solía esbozar ante los coleccionistas en las inauguraciones, pero le resulta extraño. Hace mucho que no tiene que usar esos músculos.
Evan abre una puerta cortafuegos que da a un pasillo estrecho y, de nuevo, deja que Bennett pase primero.
—Es la segunda a la derecha.
Y se lo señala, por si acaso.
La puerta está abierta y de dentro salen voces. Bennett asoma la cabeza al estudio, que es grande y está montado para unos ocho alumnos. Los suelos pintados de color gris no cambian de facultad a facultad ni de década en década. El olor del aguarrás y de la cola hacen que se sienta como si volviera a tener veinte años. Durante un segundo.
—Adelante, puedes pasar. —Le sonríe, ha notado su falta de confianza—. Eres Bennett Driscoll.
«Para de decirlo.»
—¿Te traigo una cerveza, Driscoll?
«Mejor vete a tomar por el culo.»
Bennett cruza una mirada con Evan y se siente culpable de inmediato. Por su cara, diría que para ese crío mugriento sería un honor llevarle una cerveza.
—¡Papá!
«Ay, gracias a Dios.»
Se vuelve y ve a Mia, que lo saluda agitando la mano como loca desde un rincón de la sala; es evidente que no quiere ni acercarse a Evan.
—Primero voy a saludar a mi hija —dice, y deja a Evan plantado en mitad del estudio.
Abraza a Mia, pero aguanta la tentación de levantarla del suelo. Sigue siendo tan liviana que podría hacerla girar por los aires, pero eso no significa que deba hacerlo, por mucho que eso le permitiera pensar, aun de manera temporal, que todavía tiene seis años.
—Evan es un horror —le susurra ella al oído durante el abrazo.
«Y que lo digas.»
—Tampoco es para tanto…
Tiene la esperanza de que su hija sea más tolerante con el resto de los seres humanos que él, a pesar de que de momento la cosa no va bien.
Se le ocurre que, a diferencia de sus compañeros de clase, Mia ha hecho el esfuerzo de arreglarse un poco; lleva un vestido rojo de lana y leotardos negros. La melena larga de rizos castaños le llega hasta media espalda, como a su madre, pero ella lleva un flequillo rizado. Sonríe radiante, las pecas de su cara siempre parecen rezumar entusiasmo. En ese momento, se da cuenta de a quién le recordaba la niña que corría por la fuente. En su cabeza, Mia siempre preferirá atravesar una fuente dando gritos que compartir tabaco con un grupo de idiotas sarcásticos.
—¿Cuál es tu obra? —le pregunta.
Mia se aparta para revelar un cuadro de metro y medio de alto que parece ser… una vulva. La inocencia en la que estaba pensando Bennett queda aniquilada. Ella no dice nada, sino que le da tiempo para digerirlo. De pronto, la idea de que su hija eche un piti con unos idiotas sarcásticos le resulta preferible a plantearse el origen del cuadro. El silencio le martillea la cabeza mientras contempla la pintura sin saber qué decir. Mete las manos en los bolsillos de la chaqueta (cualquier extensión de piel desnuda le parece demasiado expuesta) e intenta convencerse de que el cuadro representa una flor, algo en plan Georgia O’Keeffe, pero no es así. No cabe la menor duda de que se trata de una vulva. A pesar de lo mucho que lo preocupaba el talento que Dios pueda haberle otorgado o no, en este caso Mia ha captado de manera efectiva la esencia del sujeto, ha transmitido su profundidad y reproducido los contornos a la perfección.
¿Era de esto de lo que se reían Evan y sus amigos? A lo mejor no se reían porque él se había salido del mapa; quizá se rieran porque sabían lo que su hija estaba a punto de presentarle. De no estar pasándole a él, sería para morirse de risa. No aparta la mirada del cuadro, pero de pronto se pregunta si lleva demasiado tiempo contemplando esa vulva, un tiempo inquietante.
«Por Dios, ¿no será la suya?»
—Te has quedado sin palabras —comenta Mia al final.
¿La mira a ella o sigue contemplando el clítoris de óleo? ¿Será capaz de alternar entre su hija y el chocho gigante que ella ha pintado? No lo sabe. Nunca había tenido que plantearse semejantes preguntas.
—Sí —escupe por fin.
Ha decidido mantener la vista en el clítoris.
—Papá, tú pintabas desnudos. Es lo mismo.
«No, no es lo mismo.»
Extrae una mano del resguardo que le ofrece el bolsillo para comprobar que tiene el pelo en su sitio.
«Sip, sigue en su sitio. ¿Y ahora qué? Di algo que no sea raro.»
Solo se le ocurre una pregunta.
—¿Esto lo has pintado… del natural?
«Menos mal que ibas a decir algo normal.»
Al final, se vuelve para mirarla y se da cuenta de que ella intenta por todos los medios no reírse.
—De una fotografía.
—Vale…
—De una publicación de medicina. —Le señala un tomo grande que hay sobre el escritorio—. Cada vez me interesa más la anatomía.
Por fin puede sonreír un poco.
—Eso parece.
Siente alivio, aunque en realidad no entiende por qué. El cuadro sigue siendo una vulva de metro y medio que ha pintado su hija. De hecho, si le hubiera dicho que era lesbiana y se trataba de la vulva de su amante, es posible, aunque extraño, que eso lo entusiasmara. El lesbianismo debía de ser preferible a toda una vida con uno de los Evan del mundo. O uno de los Bennett, para el caso. Siempre ha recelado de la naturaleza cruel de su sexo, hasta tal punto que sospecha que si su hija no comparte su vida amorosa con él, es a propósito. Sabe que no tiene agallas para soportarlo.
La rodea con un brazo.
—Estoy orgulloso de ti.
Le da un beso en la cabeza. Le huele el pelo igual que a Eliza.
—¿En qué vas a trabajar ahora? ¿O es mejor que no lo sepa?
—Los pies son muy difíciles. —Le indica un montón de dibujos que hay sobre la mesa, todos de pies y dedos de los pies vistos desde diferentes perspectivas—. Muchos de esos son del natural.
Bennett los hojea, contento de mirar algo distinto, y se detiene en un dibujo a carboncillo que parece el pie de un hombre, peludo y con surcos profundos en los nudillos. Sonríe para sí antes de preguntar:
—¿Es del pie de Evan?
—Puaj, ¡no!
¿Cómo puede ser tan fácil chinchar a una chica que expone unos genitales gigantes de manera voluntaria en la pared de su estudio? El hecho de seguir siendo capaz de hacerla pasar en dos segundos de cero a roja como un tomate lo reconforta.
—¡Papá, es el pie de Richard! ¿No lo reconoces?
—Por suerte, no.
Pensar en los pies descalzos de Richard lo incomoda. Desde hace unos años, Bennett es consciente de que Richard, un buen amigo de Mia desde la infancia, está prendado de él. Y hace mucho que eso dejó de ser un halago. Esperaba que Richard se fuera a la universidad y dirigiera esa energía sexual mal invertida hacia algún profesor, pero sigue en Londres, trabaja en una cafetería australiana del Soho y comparte un antiguo piso de protección oficial de Dalston con Mia y su otra amiga del colegio, Gemma.
—¡Señor D!
«Hablando del rey de Roma…»
Bennett se vuelve y ve a Richard, un oxímoron andante y flaco como un alambre que viste una camiseta de tirantes de redecilla y una americana de tweed. Llega con Gemma, una chica ruidosa y desgarbada cuya mayor aspiración vital es, tal como ella lo dice, «domar a un banquero». Esa noche parece lista para una sesión fotográfica, con kilos de maquillaje y tacones de ocho centímetros. Le echa el ojo al cuadro y chilla.
—¡No me puedo creer que lo hayas pintado! —exclama mientras sacude a Mia por los hombros.
—¡Estás hecho un pincel! —exclama Richard.
Retrocede un paso y observa el buen vestir de Bennett con verdadera admiración.
—Me encanta la bufanda. —Estira el brazo y acaricia el tejido entre el pulgar y el índice—. ¿De dónde es?
—De Selfridges.
Le tiende la mano al chaval con la esperanza de que pare de acariciarlo.
—Maldita sea. ¡Pensaba que ibas a decir en Primark!
Richard se salta el apretón de manos y se acerca para abrazarlo. Huele a cuando tocaba clase de gimnasia del colegio: sudor, redes y colonia barata.
—¿Qué tal va el negocio del café? —pregunta Bennett mientras intenta liberarse del abrazo.
—Muy bien.
Richard saborea las palabras y asiente con aire contemplativo, como si ser barista fuera una profesión que escoges y no un trabajo que tienes.
—Soho es genial para ver famosos. ¿Por qué no has venido? ¡Te haré el mejor flat white que hayas probado!
«El único flat white que haya probado.»
—Ya casi no bajo al Soho.
Cosa que es cierta.
—¿Ni siquiera para verme a mí?
Richard le da una palmadita juguetona.
«Madre mía.»
A Bennett no le queda más remedio que recurrir al cuadro de la vulva en busca de socorro.
—¿Qué te parece, Richard?
Richard mira el cuadro y retrocede de un salto.
—¡Aterradora!
Se vuelve hacia Bennett y, con total sinceridad, dice:
—Mi peor pesadilla.
En la misma plaza que Saint Martins está el restaurante vegetariano más de moda de todo Londres: Acreage.
—¡Hacen que las verduras sepan igual de bien que la carne! —exclama Gemma cuando Bennett pregunta dónde ir a cenar—. Son platos pequeños —añade.
Su tono indica que eso es bueno. Mia es vegetariana desde hace cinco años, así que cuando a su hija se le ilumina la cara con la idea, Bennett se alegra de poder darle ese gusto.
—¿No has ido todavía? —le pregunta al salir de la facultad.
—¡Yo no me lo puedo pagar!
«¿No puedes permitirte platos pequeños de verduras?»
—Bien —dice, y la agarra para acercársela—. Me alegro de que podamos ir.
Gemma y Richard van varios pasos por delante y caminan como si llegaran tarde. Bennett y Mia andan con más pausa.
—¿Has andado por encima? —pregunta él, y señala la fuente al pasar.
—Sí, el primer día lo hicimos todos.
—Antes he visto a una cría correr por en medio. Me ha recordado a ti cuando eras pequeña.
A Mia le da un escalofrío. Él sabe que se ha cansado de su sentimentalismo posdivorcio.
—Pruébalo. Es divertido —le propone ella, y le da un empujoncito.
—Nah. Todos tenemos hambre. Vamos a cenar.
—Son dos minutos.
Mira los chorros de agua que se elevan hacia el cielo. Allí ya no hay nadie, la tiene toda para él, pero no puede admitir ante su hija que la fuente lo pone nervioso. Sabe que es irracional, pero está convencido de que el agua no se cortará cuando él se plante encima. ¿Por qué siempre cree que ciertas cosas que los demás dan por sentado a él no le funcionan? Está seguro de que el agua seguirá manando y le dará en la cara y le empapará la ropa. La clase de experiencia que haría que sus antiguos amigos Stuart, Jay y Owen se partieran de la risa si las fuentes como aquella hubieran existido en su juventud. Mira el cielo oscuro. Debe de parecer que está rezando y eso quiere decir que tiene una pinta ridícula. Sin embargo, decide que esa es su única defensa contra el agua. ¿Es posible que semejante fuente detecte la presencia de un hombre que lleva parado desde hace veinticinco años sin ni siquiera haberse dado cuenta?
—¿Quieres que te lleve de la mano? —le pregunta Mia.
«Será cara dura la cabrona…»
—Ponte en el centro. —Mia saca el móvil—. Que te hago una foto.
Él se acerca y se mete las manos en los bolsillos. Cierra los ojos y coloca el pie en una espita. De pronto, todas las que le rodean el pie se apagan. Abre los ojos y contempla la hermosa bota marrón, seca como una piedra. Observa a Mia, que lo anima como si fuera un niño atreviéndose por primera vez con el pasamanos del parque. Entra con cautela, disfrutando de cada chorro de agua que desaparece a su paso. Cuando por fin llega al centro, se vuelve hacia su hija, que hace fotos mientras el agua sale disparada a su alrededor a una distancia segura. Bennett se saca las manos de los bolsillos y con ellas hace que los chorros se enciendan y se apaguen, se enciendan y se apaguen. Bennett es detectable. Está vivo.
El restaurante es un hervidero. Tendrán que esperar una eternidad a que les den una mesa, pero a Bennett no le importa porque así pasa más tiempo con Mia. Aguardan alrededor del atril de la entrada y examinan la nave cavernosa: cocina abierta, barra larga, ventanas grandes, ladrillo visto y…
«¿Cómo? Pero ¿qué cojones…?»
—Papá, ¿ese no es tuyo?
Mia señala un cuadro que cuelga de la pared del fondo. Es un bodegón de berenjenas, calabacines y tomates sobre una mesa cubierta con una tela cuya filigrana solo podría haber pintado Bennett Driscoll.
«En serio, ¿qué coño pasa aquí?»
—Sí —contesta él, y se fija mejor, sin dar crédito—. ¿Cuánto tiempo lleva esto abierto?
Todos miran a Gemma porque ella es la experta. Al menos se comporta como si lo fuera.
—No mucho. Hará unos seis meses.
Bennett no ha cobrado dinero a cambio de un cuadro desde hace más de un año, pero no está dispuesto a admitirlo. Ahora lo miran a él, que se encoge de hombros, confundido.
—¿No se lo has vendido tú? —pregunta Richard escandalizado.
Siempre se emociona cuando las cosas se complican.
—Pues no.
Bennett mete las manos en los bolsillos del abrigo y aprieta los puños en secreto.
El jefe de sala vuelve al atril de la entrada; es un joven cuya expresión seria es más apropiada para conducir a las tropas al frente que para organizar comensales en mesas.
—¿Cuántos? —pregunta, y se enfrenta a la mirada reprobadora de Gemma.
—¿Dónde habéis conseguido ese cuadro?
Gemma señala la obra de arte como haría el dueño de un perro con un charco de pis. Quiere rebozarle la cara en él.
—¿Disculpa?
La mira como si estuviera loca.
Gemma levanta la voz.
—¿Dónde comprasteis ese cuadro?
Él lo mira.
—No sabría decírtelo. —Vuelve a concentrarse en las mesas—. ¿Cuatro?
Gemma no hace caso de la pregunta.
—Este hombre de aquí —dice, y señala a Bennett— es quien lo pintó, y a él no se lo habéis comprado.
«Cierra el pico, Gemma.»
El jefe de sala mira a Bennett y espera confirmación.
Bennett asiente en silencio. Sí, lo pintó él.
—Puedo preguntarle al encargado dónde se compró, pero no estoy seguro de que lo vaya a saber.
¿Qué más quieres que diga? Eso está por encima de su categoría profesional.
—No importa —dice Bennett.
Se saca la mano del bolsillo un instante para descartar la idea con un gesto.
—De momento puedes ponernos en una mesa buena —continúa Gemma con su tono autoritario—. Pero sus representantes se pondrán en contacto con el encargado mañana por la mañana.
«¿Qué representantes?»
Poco después de que lo nominaran al Premio Turner, Bennett decidió abandonar los desnudos y optar por el producto fresco. Para entonces ya llevaba un tiempo casado y tenía una hija en camino: invitar a extrañas a que se desvistieran en su estudio ya no le parecía correcto. Al fin y al cabo, los desnudos habían empezado un poco por casualidad. Durante su periodo como estudiante en Saint Martins, Bennett se había prendado de Henrietta, una alumna escocesa que estaba dos cursos por encima de él. Era escultora y pasaba todo el tiempo en el aula donde posaban los modelos, dibujando y modelando figuras de arcilla. Tenía una melena pelirroja de rizos alocados e iba a todas partes con un delantal manchado de barro. Se mordía las uñas hasta que le desaparecían casi por completo. Henrietta representaba todo lo que Bennett había imaginado que eran los auténticos artistas y, además, a ella le gustaba acariciarle el pelo rubio y ondulado. ¿Qué otra cosa podía hacer un joven impresionable aparte de dejar de lado su interés por los bodegones y pasar unas cuantas horas al día haciendo bocetos de las extremidades de desconocidos junto a la mujer de la que estaba enamorado? Durante todo un curso, la siguió a todos lados como un cachorro hambriento. Resultó que, gracias a esa obsesión con ella, se convirtió en un excelente pintor del cuerpo humano. Sus cuadros le granjeaban mucho interés por parte de los tutores, así que empezó a presentarse a concursos y siempre lo seleccionaban. Al final del primer curso, cuando Henrietta se largó a Glasgow sin ni siquiera despedirse, no vio motivos para dejar la anatomía. De hecho, para entonces ocurría algo extraño: otras mujeres acudían al aula de dibujo para estar cerca de él. Quién lo habría pensado.