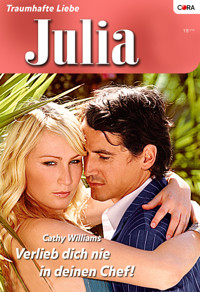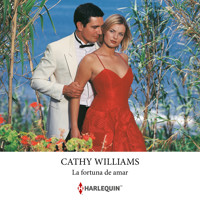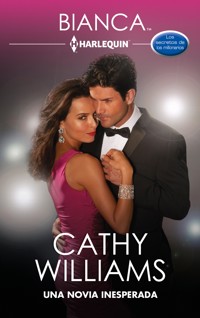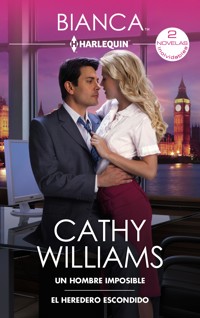1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Su plan era muy simple… ¡Seducirla! Cuando la abogada Rose Tremain puso en peligro el último negocio de Arturo da Costa, el multimillonario decidió ponerla a prueba, pero cuando se conocieron la atracción entre ambos resultó ser irresistible. Así que decidió seducirla. Se aseguraría de que Rose se sintiera tan abrumada por el placer que se olvidara de la causa por la que estaba luchando. Hasta que se dio cuenta de que él también sentía la misma adicción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Cathy Williams
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Táctica de seducción, n.º 2703 - mayo 2019
Título original: The Tycoon’s Ultimate Conquest
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-830-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
HAY UN problema –declaró el hombre de mediana edad que estaba sentado enfrente de Arturo da Costa sin más preámbulos.
Art se echó hacia atrás en la silla, cruzó los dedos de las manos sobre su estómago y miró fijamente a Harold Simpson, un hombre que solía ser tranquilo y moderado, y que hacía tan bien su trabajo que jamás le había oído decir antes que tuviese un problema. Dirigía el amplio departamento jurídico de su creciente imperio con una eficiencia impecable.
Así que Art frunció el ceño al oír aquello y pospuso mentalmente la reunión que tenía media hora después, dando por hecho que la conversación iba a durar más de lo que había calculado.
–Cuéntame –le pidió, sabiendo que Harold no estaba entre los que se sentían intimidados por su arrogante e impredecible jefe.
–Se trata del proyecto de Gloucester.
–¿Cuál es el problema? Tenemos todos los permisos. El dinero ha cambiado ya de manos. Todo está firmado.
–Ojalá fuese tan sencillo.
–No entiendo dónde está la complejidad, Harold.
–Supongo que la palabra «complejidad» no es la correcta en este contexto, Art. Yo, más bien, describiría la situación como molesta.
–No te entiendo –admitió Art, inclinándose hacia delante–. ¿Acaso no te pago para que te ocupes de todos los posibles problemas?
Harold cambió el gesto al escuchar aquella reprimenda y Art sonrió.
–Han hecho una sentada.
–¿Qué?
En vez de responder, Harold abrió su ordenador portátil y lo giró hacia su jefe. Después esperó a ver su reacción, una reacción que habría hecho buscar refugio al hombre más valiente.
Cólera.
Art miró el artículo de prensa que tenía delante. Era de un periódico local que no debía de leer casi nadie y que cubría una zona en la que debían de vivir más ovejas que seres humanos, pero que, no obstante, tendría repercusión.
Apretó los labios y volvió a leer el artículo, tomándose su tiempo. Después estudió la fotografía en blanco y negro que lo acompañaba. Una sentada, personas protestando, pancartas, mensajes moralistas acerca de los crueles promotores que pretendían saquear la zona. En otras palabras, él.
–¿Y te has enterado ahora? –preguntó, mirando hacia lo lejos, pensativo, sabiendo que iba a empezar a dolerle la cabeza.
–Se estaba cociendo –comentó Harold, cerrando el ordenador–, pero pensé que podría controlar la situación. Por desgracia, la abogada que trabaja para los manifestantes está decidida a ponernos todos los obstáculos posibles. El problema es que, en una comunidad tan pequeña, aunque pierda el caso, que lo va a perder, porque, tal y como tú has dicho, lo hemos hecho todo bien, las consecuencias podrían… afectarnos.
–Admiro tu manera de utilizar los eufemismos, Harold.
–Podrían hacer que una urbanización de lujo que en circunstancias normales se vendería en un abrir y cerrar de ojos gracias a la apertura de la estación ferroviaria a tan solo unos kilómetros, se quedase vacía. Van a pelear por que no se construya en espacios verdes y les da igual ganar o perder. El caso es que a los ricos que viven en casas caras les gusta mezclarse con los habitantes locales y convertirse en pilares de la comunidad y no van a querer que el bar del pueblo se quede en silencio cada vez que ellos entren, ni que les tiren huevos podridos a las paredes en mitad de la noche.
–No sabía que tuvieses tanta imaginación, Harold –comentó Art en tono divertido, a pesar de saber que su abogado tenía toda la razón–. ¿Y cómo se llama la abogada?
–Rose Tremain.
–¿Señorita o señora Tremain?
–Señorita, sin duda.
–Ya entiendo lo que ocurre. ¿No tienes una fotografía? ¿Has hecho una búsqueda por Internet?
–No le gustan las redes sociales para uso propio –le dijo Harold con cierta admiración.
Art arqueó las cejas.
–No tiene ninguna cuenta en las redes sociales… Lo sé porque ya he pedido que lo averigüen para poder saber algo más de ella, pero no ha habido suerte. Hay noticias acerca de casos que ha llevado en el pasado, pero nada de información personal. Yo solo he hablado por teléfono con ella hasta el momento y, por supuesto, he intercambiado algún correo electrónico. Te podría dar mi impresión personal…
–Soy todo oídos.
–No se va a dejar comprar –anunció Harold sin más.
Aquella habría sido la primera opción de Art.
–Todo el mundo tiene un precio –murmuró este–. ¿Seguro que no tienes ninguna fotografía?
–Solo aparece en una noticia de la semana pasada.
–Vamos a echarle un vistazo –sugirió Art.
Harold buscó entre los documentos que tenía encima de la mesa.
Art miró la fotografía. Efectivamente, debía de estar soltera y tenía aspecto de hippy feminista que pretendía salvar el mundo. Era una fotografía de una de las manifestaciones, con la gente sentada, con pancartas y parafernalia suficiente como para pensar que no se iban a mover de allí. Art dudó que se hubiesen mostrado tan tenaces en invierno, pero era verano.
Y fuese lo que fuese lo que aquella abogada morena les hubiese dicho, los había convencido, porque todo el mundo parecía tan indignado como ella.
Estudió a la señorita Rose Tremain, que señalaba a alguien con el dedo, iba despeinada y andrajosa. Art estaba acostumbrado a salir con mujeres salidas de las pasarelas, amigas de diseñadores que cuando no estaban trabajando de modelos estaban en un centro de belleza poniéndose todavía más guapas.
Aquella mujer no se iba a vender por dinero, pero había muchas maneras de atrapar a un gato…
–Así que no se la puede comprar –murmuró–. Bueno, habrá que encontrar otra manera de convencerla de que deje el caso y saque a esas personas de mis tierras. Cada día que perdemos, me cuesta dinero.
Sin dejar de mirar la fotografía, llamó a su secretaria y le pidió que pospusiese todas las reuniones de las dos próximas semanas.
–¿Qué vas a hacer? –le preguntó Harold con incredulidad, incapaz de creer que su jefe, adicto al trabajo, fuese a tomarse dos semanas libres.
–Me voy a tomar unas vacaciones –le dijo Art sonriendo–, pero sin dejar de trabajar. Tú vas a ser el único que tenga esta información, Harold, así que no se lo cuentes a nadie. Si existe una causa, salvar a las ballenas o sea la que sea, a la que pueda contribuir generosamente para que la señorita Tremain cambie de idea, voy a averiguarla.
–¿Cómo? Si pretendes hacer algo ilegal, Art…
–Por favor –respondió él, riéndose–. ¿Ilegal?
–Bueno, poco ético.
–Eso depende, amigo mío, de lo que uno considere como poco ético…
–Ha venido alguien a verte, Rose.
Rose levantó la vista al oír a la chica que estaba en la puerta del despacho que compartía con Phil. Trabajaban en una oficina bastante grande en el bajo de la casa de estilo victoriano en la que también vivía, pero estaba bien así. Con el alquiler que le pagaban Phil y dos personas más a las que había alquilado oficinas, donde se celebraban reuniones del club de jardinería y de bridge una vez por semana y se reunían también madres con sus hijos dos veces por semana, cubría los gastos de la casa que había heredado de su madre cinco años antes.
En ocasiones pensaba que sería agradable poder separar el trabajo de su vida personal, pero, por otra parte, no perdía tiempo en desplazamientos, así que no se podía quejar.
–¿Quién es, Angie?
Llegaba en mal momento. Era media tarde y todavía tenía mucho por hacer. Le habían salido tres casos casi al mismo tiempo y todos eran complicados, de legislación laboral, su especialidad.
–Se trata del terreno.
–Ah. El terreno –repitió ella, poniéndose en pie y notando que tenía los músculos entumecidos.
Phil se dedicaba al derecho de propiedad y estaban compartiendo el caso. Un caso que los estaba ocupando mucho más de lo que habían esperado porque a cierto magnate del mercado inmobiliario se le había ocurrido comprar sus zonas verdes para construir una urbanización.
Phil era relativamente nuevo en la zona, pero ella llevaba toda la vida viviendo en el pueblo y había adoptado la causa de buen grado.
De hecho, incluso había permitido que los manifestantes se reuniesen en su amplia cocina.
Y se sentía orgullosa de ello. No había nada que se le atragantase más que los grandes negocios y los empresarios multimillonarios que pensaban que podían hacer lo que quisiesen con la gente sencilla.
–¿Quieres que me ocupe yo? –le preguntó Phil, levantando la vista de su escritorio, que estaba tan desordenado como el de ella.
–No –le respondió Rose sonriendo.
Jamás habría soñado con tener un compañero de trabajo de tanta confianza. A los treinta y tres años, Phil parecía un búho sobresaltado, con aquellas gafas circulares de metal y el rostro redondo, pero era más listo que el hambre y conseguía muchos casos nuevos.
–Si me han mandado a uno de sus abogados más experimentados, estoy dispuesta a enfrentarme con él. Me parece insultante que hasta ahora solo hayan enviado a jovencitos. Demuestra lo seguros que están de que nos van a poder ganar.
–Me gusta ver que confías en que vamos a ser capaces de hacer que se arrodillen ante nosotros –comentó Phil sonriendo–. DC Logistics es casi la dueña del mundo.
–Lo que no significa que vaya a ser también la dueña de este pedazo de tierra –replicó ella.
Intentó rehacerse el moño informal con el que empezaba siempre el día, pero se rindió al ver que su pelo tenía su propia causa.
Se miró en el espejo de plata que había entre dos estanterías llenas de libros jurídicos y estudió su rostro.
Nadie la había acusado nunca de ser guapa, así que hacía tiempo que Rose había aceptado que no lo era, que no encajaba en esa definición. Tenía un rostro fuerte e inteligente, la mandíbula firme, la nariz casi afilada y unos ojos marrones claros que eran, a su parecer, lo más bonito que tenía.
Todo lo demás… no estaba mal. Era un poco alta de más, un poco desgarbada y le faltaba pecho, pero no eran cosas por las que preocuparse, así que no se preocupaba.
–¡Venga! ¡Vamos a ver qué nos traen esta vez!
Le guiñó un ojo a Phil y asintió cuando Angie le dijo que había llevado al visitante a la cocina.
Y salió del despacho sin saber qué esperar.
Seguro que alguien con un exceso de peso, de dinero y de confianza. Alguien a la altura de su carrera, con todo lo que conllevaba un puesto tan importante. Angie no le había dado pistas, era homosexual y nunca se fijaba en el sexo opuesto.
Rose solo tenía veintiocho años, pero las personas que aquella importante empresa había enviado hasta entonces a hablar con ella le habían parecido mucho más jóvenes.
Empujó la puerta de la cocina y se quedó allí parada unos segundos.
El hombre estaba de espaldas, mirando por la ventana hacia el jardín, que a su vez daba al campo.
Era alto, muy alto, mucho más alto que ella.
Y parecía estar bastante musculado. Tenía los hombros anchos y la cintura estrecha, y los pantalones vaqueros que llevaba puestos se pegaban a sus largas piernas.
¿Qué clase de abogado era aquel?
Confundida, Rose se aclaró la garganta para avisarlo de su presencia y el hombre se giró lentamente.
–Mi secretaria no me ha dicho su nombre, señor…
–Frank –respondió él.
Y se acercó despacio, cosa que molestó a Rose porque, al fin y al cabo, aquella era su casa y aquel hombre parecía dominar todo el espacio.
–Bien, señor Frank. Tengo entendido que está aquí por el tema del terreno. Si su compañía piensa que esta estratagema va a funcionar, temo decepcionarlo, pero no.
Rose retrocedió porque sintió que lo tenía demasiado cerca y fue hacia la tetera, pensando después que tal vez debiera ofrecerle algo de beber.
–Siéntese si quiere –añadió–. Aparte los papeles.
–¿Qué estratagema?
Rose vio cómo leía las pancartas que estaban encima de la mesa de la cocina, tomaba una y la levantaba en silencio antes de volver a dejarla donde la había encontrado.
–¿Qué estratagema? –repitió.
–La de mandar a un abogado en pantalones vaqueros –replicó ella, mirándolo con desdén.
Consiguió mirarlo mal porque le parecía tan guapo que la ponía nerviosa.
Él se sentó, pero no como se sentaban los abogados, y eso también la molestó. Tenía las piernas completamente estiradas, parecía relajado, pero elegante al mismo tiempo, con unos vaqueros y un polo desgastados que Rose tuvo la sensación de que estaban hechos expresamente para él.
Le sirvió un café. Tenía aspecto de ser de los que tomaban el café solo, sin azúcar.
–¿Piensan que nos van a ablandar mandándonos a alguien en vaqueros? ¿Que nos van a engañar haciéndonos pensar que no es un abogado? –inquirió.
–Ah… –murmuró él–. Esa estratagema.
–Sí. Esa. Pues no va a funcionar. Mi equipo y yo estamos comprometidos con la causa y le puede decir a sus jefes que pretendemos luchar contra esa horrible urbanización hasta nuestro último aliento.
–Creo que sobrestima mi cualificación –respondió él, dando un sorbo al café–. Excelente café, por cierto. No soy abogado, pero, si lo fuera, intentaría no ir siempre de traje de chaqueta.
–¿No es abogado? Entonces, ¿se puede saber quién es? Angie ha dicho que había venido por algo relativo al terreno.
–¿Angie es la chica con el pelo de punta y el pendiente en la nariz?
–Eso es. Y también es una secretaria extremadamente eficiente y un genio de la informática.
–Bueno, pues tenía razón en algo. He venido por lo del terreno. A unirme a la causa.
El plan de Art era muy sencillo. Se le había ocurrido en cuanto Harold le había informado de que no iba a conseguir solucionar el problema con dinero.
«Si no puedes vencerlos, únete a ellos».
Y había sabido qué esperar, pero, en persona, aquella mujer que lo miraba con el ceño fruncido no era tal y como se había imaginado.
No estaba seguro de qué tenía de diferente y, después de unos segundos, decidió que su imaginación le estaba jugando una mala pasada porque sí que iba vestida tal y como se había esperado, con unos pantalones anchos de colores estridentes. Muy prácticos, teniendo en cuenta la temperatura, pero nada favorecedores. Una camiseta holgada y unas sandalias también muy prácticas completaban el conjunto.
El pelo, muy rizado, parecía imposible de domar.
Pero aquella mujer tenía presencia y eso era algo que Art no podía negar.
No era guapa, no en el sentido convencional del término, pero era llamativa. Por primera vez en mucho tiempo, a Art se le había olvidado por un instante qué hacía allí, sentado en aquella cocina.
Y entonces había recordado que iba a unirse al grupo de personas que protestaban contra su urbanización. Así podría llegar hasta aquella mujer y convencerla, desde dentro, de que aquella era una batalla perdida.
Le haría cambiar de opinión o, mejor dicho, la haría entrar en razón, porque era evidente que no podía ganar aquella guerra.
Pero no podía utilizar tácticas represivas porque, tal y como Harold le había advertido, entrar con energía e intentar aplastar a la oposición tendría consecuencias catastróficas en una comunidad tan pequeña y unida como aquella.
Así que solo iba a hacer que viese su punto de vista y la mejor manera de hacerlo era desde dentro, tras haberse ganado su confianza.
Necesitaba suavizar aquella revuelta porque tenía planes a largo plazo para el terreno, planes que incluían un alojamiento tutelado para su hermanastro autista, al que quería mucho.
No obstante, en vez de ir directo al terreno, había preferido presentarse primero a la mujer que se interponía en sus planes. Se le daban bien las mujeres y eran pocas las que no caían rendidas a sus encantos. La vanidad no era uno de sus defectos, era realista. ¿Por qué no utilizar ese encanto para llegar a aquella mujer?
Si fracasaba tendría que solucionar el problema desde su despacho, pero merecía la pena intentarlo.
Aquel era el motivo por el que se había tomado aquellas vacaciones sin precedentes. Y allí estaba.
Había empezado a dejarse crecer la barba y el pelo, y había cambiado los trajes a medida por los vaqueros desgastados y un polo negro.
–¿De verdad? –preguntó ella en tono cínico.
–De verdad. ¿Por qué duda?
–Porque no encaja en el perfil de manifestante que tenemos aquí.
–¿No? ¿Por qué no?
–En resumen, porque no tengo ni idea de quién es. No lo reconozco.
–¿Y conoce a todos los que protestan?
–A todos y, en la mayoría de los casos, a sus familias. Usted no es de por aquí, ¿verdad?
–No –murmuró él, dándose cuenta de que no estaba preparado para aquella línea de ataque tan directa.
–¿Y de dónde es exactamente?
Él se encogió de hombros y cambió de postura en la silla. Estaba empezando a entender que las personas a las que había enviado allí hubiesen fracasado. En esos momentos, Rose lo miraba como si fuese sospechoso de algo o tuviese una enfermedad contagiosa.
–¿Acaso alguien puede decir de dónde es? ¿Exactamente? –repitió él, devolviéndole la pregunta.
Ella lo miró todavía peor.
–Sí. Todo el mundo. Yo soy de aquí y siempre he vivido aquí, salvo el tiempo que estuve en la universidad.
–Yo vivo la mayor parte del tiempo en Londres –respondió él, lo que era técnicamente cierto.
También solía rondar por hoteles de cinco estrellas de todo el mundo, que le pertenecían, o en una de las muchas casas que tenía, aunque menos. ¿Quién disponía de tiempo para disfrutar de una casa frente al mar?
Por extraño que pareciese, aquella respuesta la satisfizo, porque su manera de mirarlo cambió.
–¿Y qué está haciendo aquí? –le preguntó con curiosidad–. Es decir, ¿por qué esta causa? Si no es de la zona, ¿qué más le da que destruyan esas tierras o no?
–«Destruir» son palabras mayores –respondió él, indignado, pero contuvo la ira y la miró con inocencia.
Era una mujer muy llamativa. De mirada felina y boca sensual. Y parecía inteligente, aunque esa no fuese una cualidad en la que él soliese fijarse en las mujeres, pero en aquella ocasión funcionaba, porque le estaba costando mucho esfuerzo apartar la mirada de ella.
Rose jugó con sus dedos para entretenerse, horrorizada al darse cuenta de que se estaba ruborizando. Aquel hombre la estaba mirando fijamente y su cuerpo reaccionaba de manera inesperada.
–Es la palabra más adecuada, dada la situación –replicó, más severamente de lo que pretendía.
Jamás había sido tan consciente de sus carencias y, de repente, se sentía con aquellos pantalones anchos, que tan cómodos le resultaban en verano, tan atractiva como si se hubiese envuelto en un par de cortinas.
Se recordó a sí misma que ni era modelo ni estaba en una pasarela. El hábito no hacía al monje…
Pero, por primera vez desde que tenía memoria, deseó ser algo más que una abogada que trabajaba duro en nombre de los desvalidos. Deseó ser sexy y atractiva, y que la quisiesen por su cuerpo y no por su cerebro.