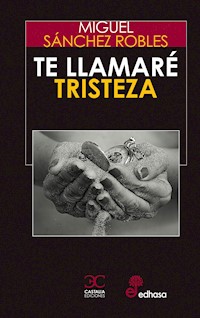
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CASTALIA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
PREMIO TIFLOS NOVELA 2022, que cada año otorga la ONCE. Tristeza es nombre de muchacha recién salida de la adolescencia. Así la llaman, y así la reconocen quienes conviven con ella. Y será Tristeza quien dé voz a su propia historia, a su propio desgarro, una voz única, intensa, fresca y poética. En instantes deshilvanados en tiempo y en espacio, la historia de Tristeza nos subyuga y conmueve. La inteligente y bella joven conoce demasiado pronto el sufrimiento y encadena desdichas. Esperanzada siempre, busca ángeles en la Tierra y lee, sobre todo lee, porque le fascina, y también para abstraerse de su propio mundo y de la angustia que la corroe. Hasta que encuentra a su ángel en una partida de póker. Su nombre es Nemo, y todo cambiará…, pero por poco tiempo. Entre el nihilismo y la verdad poética, es ésta una novela sobre esa luz que la alegría no ve, pero sí la desgracia. Miguel Sánchez Robles borda una historia cautivadora, narrada como un caudal incesante, en mil pedazos rotos, como es la vida de su protagonista, con una prosa vibrante, moderna y enérgica, de recuerdo en recuerdo. Y el resultado es sencillamente inolvidable. Algunos Premios Tiflos novela anteriores: La piel del lagarto, Retrato de cadáver con fondo vegetal, El asesinato de Lord Conan Whitehall
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un jurado presidido por
Andrés Ramos Vázquez,
vicepresidido por
Ángel Luis Gómez Blázquez e Imelda Fernández Rodríguez,
y compuesto por:
Luis Mateo Díez Rodríguez,
Manuel Longares Alonso,
Ángel Basanta Folgueira,
Pilar Adón,
Penélope Acero Cayuela, editora,
y Clara Barbero Penas,
que actuó como secretaria,
otorgó a la presente obra el
XXIV PREMIO TIFLOS DE NOVELA
convocado por la
En nuestra página web: https://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado.
Diseño de la sobrecubierta: Edhasa
Ilustración de la cubierta: «El tiempo entre las manos»,Francisco Martínez López
Primera edición: mayo de 2022
Primera edición en e-book: mayo de 2022
© Miguel Sánchez Robles, 2022
© de la presente edición: Edhasa (Castalia), 2022
Diputación, 262, 2º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 93 494 97 20
España
E-mail: [email protected]
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita descargarse o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra. (www.conlicencia.com; 91 702 1970 / 93 272 0447).
ISBN: 978-84-9740-902-5
Producido en España
La vida es una flor
que le hemos podido robar al infinito.
Dedico este libro a las personas
que me enseñaron eso.
«No hay viento favorable para
quien no sabe dónde va».
Sófocles
«Eros...
esa pequeña bestia dulce y amarga».
Anne Carson
Naces, creces, te tomas los biberones y el Apiretal, pasas fiebre, eres feliz con tus muñecas y tus lápices, vas a la escuela, tienes la regla, comienzan a despuntar tus pechos, te tatúas una letra china en la espalda, terminas el bachillerato y enseguida la vida se pone a jugar contigo como si fueras la bola de una de esas máquinas de pinball.
TE LLAMARÉ TRISTEZA
INSTANTES EN UNA
MÁQUINA DE PINBALL
No se lo he dicho nunca, pero mamá sabe que, si no existiesen los libros, yo no podría vivir o no sabría vivir o no querría vivir, por eso me mira ahí tan preocupada. También sabe que no me interesan las películas en las que vuelan dragones, que no sobrevivo bien a las fiestas ni a los cumpleaños, que no sé digerir esa vida frenética que es como un after que no cierra nunca y que mis ojos se queman fácilmente con las llamas de la realidad. Le atormenta que yo no sea normal como las otras chicas de mi edad y tenga siempre esa palidez mía como de no tener sangre; y eso nos hace desdichadas a ambas. Ella y yo pertenecemos a ese grupo de gente pobre sin ninguna clase de ambiciones que, cuando se le rompen las gafas, le atan la pata con esparadrapo, a esa clase de gente que cree que las tortugas lloran, aunque solo sea sal eso que sale siempre por sus ojos, a esa gente que se asombra de que la leche sea tan blanca y el mundo tan sucio, a esa gente humilde y sin estudios que, si entra al Museo del Prado, a lo mejor se tira mucho rato mirando El sueño de Jacob.
Ustedes lo entienden todo a la primera, ven lo fácil, lo simple, lo correcto, la puta línea recta, el universo mismo como pequeños fragmentos de melón, pero yo, no. Yo nací turbia, espesa, complicada, me trago la vida como si fuera comida de hospital y el día en que cumplí quince años mi padre murió por sobredosis en un descampado de Alcobendas. Estamos ahí esperándole muchas horas para celebrarlo, mamá y yo con la tarta encima de la mesa y esa ansiedad terrible de verle entrar por la puerta y comenzar a encender las velas. Esa noche lloré mucho. Vino la policía a decírnoslo como rompen un charco las ruedas de los coches. Gasté todas mis lágrimas y las que tenía guardadas para cuando muriera la abuela. No he vuelto a llorar así. Desde entonces el mundo me ha parecido siempre un sanatorio enorme lleno de enfermos pendientes de diagnóstico. Una semana después de aquello, entré en una iglesia, me senté en un banco y miré durante casi una hora entera a un Cristo muy grande clavado en una cruz de madera. Hablé con él muy despacio, en voz baja. Creo que solté esporas. Ese día tuve miedo de convertirme en una de esas niñas que no vuelven a casa porque ya no pueden soportar lo que allí les espera y viven para siempre como un sucedáneo de Robinson Crusoe.
«Mi vida se arrastra por la realidad como si llevara sobre sus espaldas los restos podridos de un elefante con arrugas. Nunca pedí a Dios: «Hazme pura, Señor, pero no todavía», porque jamás tuve fe ni soñé con ser casta. Pensar es como tener fe, escribir es como tener fe, acudir al instituto es como tener fe, aprenderte los pronombres y los verbos irregulares y los ríos más largos de España y el complemento directo es como tener fe, pintarse las uñas y comprar vitaminas y hacer yoga y poner una lavadora es como tener fe. La gente tiene fe. Somos criaturas con fe atrapadas en el túnel de la existencia, enterradas vivas en ello. Ni tan siquiera he servido para vender ropa o hacer cosas idiotas con serpientes en circos. Nunca he olido como las azafatas de FITUR. Yo solo sirvo para pensar cuánto de tristes son los ojos húmedos y hermosos de los caballos de color hígado...». Le cuento todo esto a Nemo entre sollozos para que me dé calor y me abrace un poco porque estamos desnudos y borrachos a las seis y media de la tarde de un miércoles de febrero en la habitación número siete de un puticlub de Albacete, y lo hace. Sabe darme calor. Besarme con la fiebre de su lengua en mi boca.
Mamá dice que, cuando yo nací, todavía sonaban un poco los Bee Gees. Mamá dice que la abuela, de joven, se peinaba como si fuera una diosa. Mamá me habla de cuando era niña y el abuelo le perfumaba las alas a las palomas sentado en la puerta de un cortijo que tenía dos álamos enfrente. Estamos solas, y le escucho decirme todas esas cosas con ternura y con lágrimas que no llegan abajo, se pierden en su rostro. Estamos muy solas, y nuestra casa es enorme, antigua y con ventanas viejas que dan a las vías del tren. Es un hogar sin alma, con goteras, sin cuadros, sin enseres, sin nada que nadar, sin alegría. Papá lo vendió todo poco a poco. El estuco es azul claro y se cae a pedazos. Ni siquiera tenemos calefacción. Nos tapamos con mantas y nos estamos calladas o hablando con nostalgia del pasado sentadas en un sofá de escay. Papá ya no existe, le mataron las deudas y la heroína, y mamá lleva ahora un rosario blanco en el bolsillo de su bata. El teléfono no suena nunca porque nos lo han cortado. A veces alguna rata cruza por la sala pegada a los zócalos y luego se acerca un poco a nosotras moviendo su hocico para intentar olernos, como queriendo tomar confianza y meterse despacio en nuestra vida. Mañana es lunes, viene la asistente social y mamá y yo hacemos eso: hablar un poco de cuando nací, mirar la pared de enfrente y escuchar pasar los cercanías con un ruido brutal que estremece los cuerpos y las ansias y vuelca casi siempre un nuevo pedacito de estuco. Todo está limpio, quieto y ordenado. Existir era eso, y yo lo escupiría como cuando, de niña, tiré un juguete al agua de una acequia y no volví jamás a por él.
«¡Nena, la belleza siempre duele! Es como un ángel que no sabe dónde posarse ni cómo ni cuándo detener sus alas. Pero, si aterriza en un rostro como el tuyo o en unas piernas así, entonces nos deja a los demás un pico de amargura y de deseo». Él, adulto y atrevido, me dice eso en un bar. Yo sé que va bebido o drogado. Le agradezco sus palabras, pero me siento incómoda. No sé seguir estando ahí. Pienso que quiere hacerme daño. Me gustaría mucho seguir hablando con él. Me gustaría preguntarle si también ha leído a Cioran, pero soy incapaz; cojo el gabán de cuero de papá y salgo corriendo sin saber hacia dónde.
Es mi mirada de asombro frente al mar cuando tenía cuatro años. Me llevaron por primera vez y, al verlo, me puse las manos en la cabeza y dije:
–¡Hostia, papá, cuánta agua en la calle!
He terminado de leer La campana de cristal de Sylvia Plath. Me arreglo un poco delante del espejo del armario de luna. Me pongo mis medias blancas de criatura perfecta y delicada. Cojo otra vez ese chaquetón de piel marrón de papá que me viene grande y salgo a la calle. Me voy a buscar gente que intenta ponerse de acuerdo con la vida, ponerse guapa de alcohol en los bares, apuntarse a algo, buscar un acto cultural que dé sentido a su existencia, gente normal con ganas de vivir y ser feliz un poco, aunque solo sea un rato.
«Hola. Soy la hija con piercing del dueño del bar de al lado. No he ido a la universidad, no he hecho másteres ni posgrados, no tengo una formación en nada, no he leído mucho, casi no poseo opinión sobre lo que sucede en el mundo, no soy interesante, solo soy normal, pero de combustión rápida, ¿entiendes? Te veo muchas mañanas deambulando por aquí ¿Quieres un cigarrillo? ¿Te vienes a un concierto? Tengo dos entradas». Y me voy con ella. En ese momento no sabía que intentaría después besarme muchas veces con lengua. Todo el mundo ha querido besarme siempre la boca o ponerse de rodillas para quitarme despacio los vaqueros.
Hubiera deseado que papá fuese un héroe normal, aunque pesara más de cien kilos o le faltaran los dientes de delante. Que hubiera tenido una pastelería o una tienda de vender vinagre y hubiese ido siempre con la camisa bien metida dentro de los wrangler. Me hubiera gustado un padre que me besara por las noches antes de acostarme. Uno de esos padres de amplio espectro que son buenos como el pan y dulces como una miel espesa y nutritiva. Pero mi padre no tuvo nunca una pastelería ni se pasaba las noches trabajando en ella ni me leía cuentos ni creía en el Ratoncito Pérez ni pesaba más de cien kilos. Mi padre no era ninguna clase de héroe. Ni siquiera era un padre corriente que ejerciera de padre. Ni siquiera llegué a saber nunca cuánto me quería. Mi padre era un funcionario autonómico que estaba alcoholizado desde joven y después se pasó a la heroína y metió el infierno en casa. Los padres así, en vez de un corazón, tienen una pequeña puerta en el pecho que, si la abres, puedes ver cómo ladra un perro enloquecido.
Ese día siento angustia en un vagón de metro. Me encuentro desprotegida y débil andando por Madrid rodeada de mendigos violinistas, de patinadores con auriculares sin cable, de negros vestidos como aves del paraíso, de intelectuales con bufanda abrazados a una bolsa de papel repleta de productos dietéticos y botellas de ginebra o de vodka, de otras muchachas de mi edad que son afortunadas y le dan gracias a Dios por sus muslos perfectos y sus cabellos rubios y por sus clítoris intactos y por sus dentaduras con aparatos de metal, de vallas publicitarias enormes que exhiben rostros gigantescos de personas extrañas y famosas que sonríen sin motivo, de autobuses cargados de gente callada y pálida que parece no ir a ningún sitio y que quizás lo haga todo con el espíritu de esos cangrejos oportunistas que se alimentan de cualquier cosa.
Miento. Estoy en el instituto y miento cuando me preguntan en qué trabajan mis padres. Soy adolescente y ya sé mentir. Incluso creo que sé que Dios ha muerto. Siempre sospeché eso y apenas me hace gracia el melodrama de nuestra existencia. Esa de ahí soy yo mintiendo. Sí, ahí. De pie. El primer día de clase del primero de bachillerato que repetí varias veces. Diciéndole al profesor de Lengua que es nuestro tutor: «Me dan miedo las tarántulas y los coches de choque, pero creo mucho en los ángeles, en las golondrinas y en los escapularios. Tengo dieciséis años y muchas pecas y no sé lo que quiero ser de mayor. Ah, y también tengo algo de niña áspera y vieja que pilla enfados silenciosos contra el mundo y la gente».
Es Navidad, y aún no he roto mi vida para siempre. Todos están comprando gambas baratas o flipando con las luces como si hubiera aterrizado un ovni y una paloma triste bebe el agua sucia de un charco. Voy pensando por la calle y mirando mucho al suelo con indolencia distinguida. Llevo mi abrigo rojo que me encontré en el parque. Siento lástima por todas esas tiendas que tienen en la puerta una vaca de plástico y venden imanes para la nevera y cosas pequeñas que no sirven para nada. He entrado a una y estoy mirando por mirar. La palabra felicidad no es sometida a examen por nadie. Es clara como un segmento y no debería serlo. Eso me da rabia.
Le digo: «Yo era un adolescente sedienta de literatura y de poesía que soñaba con abrazar el mundo y se perdió en la vida como una manzana recién pisada en la calle o un perro híbrido con cascabeles en los tobillos desorientado en Vietnam». Él me dice: «Bebe. Quiero verte borracha y escupir en tu boca». Y yo pienso que éste no es el mundo en que quería vivir y siento que el sol está cansado de brillar y que solo la belleza en realidad debería de hacer posible el sexo. Y que voy a dejar que me escupa en la boca.
Niños guapísimos a la orilla del mar. Olor a apio a la orilla del mar. Una sandía abierta a la orilla del mar. Mis primas me llaman. Mi madre corta el pan. Mi abuela ríe. Alguien llena los vasos y hay un perro precioso que me mira a los ojos.
Los rostros dormidos tienen algo sublime. Cuando una duerme así, ya no siente que todo es un pantano que se desborda sobre la realidad. Qué guapa era yo dormida encima del sofá mientras mamá cosía algo a mi lado con el televisor sin sonido.
«A veces, sin poder evitarlo, el corazón se me para medio segundo más de lo normal. Es en cualquier parte, hija mía, pero sobre todo en mitad de la tarde de este invierno tan raro. Entonces me apuro y me tiemblan las manos porque me acuerdo de cuando era yo quien le ponía a papá los algodones en el prepucio para sujetarle el pus. Ni siquiera era capaz de ponérselos él mismo. Hoy estaría bien no llorar». Eso me dice mamá, y yo no sé a esa edad qué hacer con sus palabras ni qué es un prepucio.
Él me da unas pastillas para abortar. Lo hice. Lo hice todo. Tomarlas. Sangrar. Abortar. Ir a urgencias... Ese día pensé que la vida es un chicle que apenas vale diez céntimos. Morirse no es nada. Una vez que estás muerto se te olvida. Estuve dos semanas andando sola por los parques y pensando esas cosas para consolarme. Por eso quise matarme, pero tuve miedo. No fui capaz de hacerlo. Me subí a un tren sin billete. Nadie me dijo nada y me quedé dormida. Cuando me desperté, miré por la ventanilla y estaba amaneciendo en un rastrojo inmenso y amarillo en las afueras de Alicante.
Creo que eso es mi corazón latiendo en alguna ecografía o el corazón de Nemo o el corazón de la abuela o el corazón de mamá.
Es uno de esos días en que la vida parece fotografiada por un optimista. Papá está ahí encantador. Nos besa mucho, y en la comida cuenta: «Me dio Francés una mujer muy guapa que fumaba Ducados...». Parece Bambi a punto de ser atropellado.
Libros. Muchos libros. La gente los considera caducados y ni siquiera los recicla, ha comenzado a tirarlos junto a los cubos de basura. A deshacerse de ellos. Sobre todo, si son viejos y llenos de palabras espesas. Ni siquiera se molestan en meterlos dentro, los arrojan directamente al suelo. Muchos días, al atardecer, salgo a coger algunos. Mamá se enfada porque le estoy llenando la casa.
Mamá es dulce y asustadiza. Viene cargada de bolsas de supermercado. Está muy delgada, como yo, y le han comenzado a salir en el rostro muchísimas arrugas de sufrir, de esas que surcan la cara a las esposas de los drogadictos. Mamá se esfuerza por hacer las mismas cosas que hace todo el mundo. Mamá adora la Navidad y las fiestas de guardar. Cree en eso de que la vida es hablar de tonterías con gente a la que quieres. Todos los sábados por la mañana va a un sitio importante y trae bolsas con compresas y comida. Venera al Papa de Roma. Vota siempre a partidos de centro o de derecha. Se horroriza cuando, en la televisión, Bart Simpson dice que Blancanieves tiene cara de ciega con diabetes que trabaja de puta en un night club. Va a misa. Sabe perfectamente quiénes son Bertín Osborne y Jorge Javier. Incluso sabe quiénes son Gloria Lasso y Betty Missiego y guarda en un cajón algunos de sus discos de vinilo. Mamá se sabe todo lo que sale en la tele porque se sienta en el sofá casi todas las mañanas y todas las tardes y se pone a ver programas en los que primero sacan gente que es desgraciada o quiere encontrar pareja, después siguen a famosos con un micrófono en la mano y al final pasan a crímenes o a guerras. A veces me cuenta que, cuando fue al instituto, la nombraron «miss cabello bonito» en Santo Tomás de Aquino, y que, en una ocasión, cuando era muy joven, durmió con otra amiga en el techo de un coche en Ibiza. Mamá hace muy bien de comer cuando hace de comer. Los macarrones le salen formidables. Mamá es muy buena. Sin embargo, papá la destruyó.
En todo creo y todo me defrauda. Es mi rostro muy triste de muchacha sin suerte. Escucho a un profesor que nos dice: «Entender el presente es más difícil que tratar de escribir la Crítica de la razón pura. Incluso nadie sabe a día de hoy si Dios sigue vivo». Y lo apunto encima de una de las páginas de mi libro de Sociales, debajo de esta frase que le he escuchado a alguien: «Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe la primera hostia».
Hormigas en la leche. Ese día vomité.
Tiran un poco de zumo de melocotón en el suelo. Pisan el césped con zapatos anaranjados de más de doscientos dólares. Te hablan y parecen decirte: «Estas son nuestras palabras pasivas y nuestras frases hipócritas y, si no te gustan, tenemos otras para ti, cariño». No hacen falta dos dedos de frente para darse cuenta de que sus vidas están vacías como la mía.
Es uno de esos grafitis que Terko y yo sacamos de frases de los libros que me encuentro en la calle y después escribimos con horribles letras grandes y negras en las traseras de los edificios y en los muros de la estación del tren. «Estoy asqueada de vivir en este mundo antiguo. Europa es fea como una vieja puta repintada». ¿Quién escribió eso? No me acuerdo ya.
No sé lo que es. Parece un cuadro al óleo. ¿Un puñado de arcilla sobre un vestido blanco? No. Son mis manos de niña unidas en mi primera comunión. Y después son mis labios pegados por la sed después de haber comulgado.
Voy a cumplir dieciocho años muy pronto y tengo vuelcos pequeños en el corazón al beber cerveza. Estoy leyendo un periódico para ser despreciable. Creo que alguna vez me ganaré la vida hablándole a los viejos sobre la vejez o a los niños sobre el castigo atómico del Japón. He comenzado a abandonar libros por la desilusión, películas por la desilusión, conversaciones por la desilusión, clases de Matemáticas por la desilusión. Me pregunto qué es la Copa Davis. En todas partes hablan de ella. Pero a mí me gustaría saber cómo es. Tenerla en la mano. Contar todas las avellanas sin cáscara que caben dentro. Saber qué hacen con esa ensaladera de oro blanco quienes la ganan, dónde la ponen, cómo la limpian con un trapito húmedo y todo eso.
Es un sexto piso con vistas a más sextos pisos en un barrio en el que la realidad funciona como un cigarrillo mal apagado y hay hogares que son como una caja llena de criaturas muy vivas. Un piso estrecho con dormitorios de hostal que nos han buscado los de servicios sociales. Mamá y yo vemos un programa basura. Cuando pones la tele es como si te dijeran: «Inyéctate esta mierda». Hablan como si teatralizaran una rabieta. Ella y yo tenemos hambre, y tal vez frío en los pies. Y rostro de personas que Dios ha condenado al desamor eterno.
¡Pájaros! Un pájaro es un milagro hecho con un pequeño trocito de carne y de felicidad. Ser un pájaro enjaulado es triste y fácil, pero ser un ave libre y sobrevivir en la naturaleza sin ayuda ni instrucciones, solo gracias a tu tenacidad y a tu ingenio debe de ser muy difícil. Por eso los admiro. Los veo volar como algo que arde y existe por sí mismo y me asombro de que estén ahí cada día. Los veo volar y siento como si Dios hubiese echado un puñado de colonia francesa al aire.
Es verdad eso de que los niños crecen y nunca más parecen lo que han sido. Un día eres bebé y te asombras y diviertes con cualquier cosa, y, sin darte cuenta, de pronto eres mayor, te han crecido del todo ya los pechos, eres pobre, no has terminado los estudios, no tienes trabajo, no tienes alegría, te aburres en la playa, sacas un libro y le explicas a tu madre, que está a tu lado: «Las palabras que no dicen nada me dejan un hueco en el cerebro parecido a una cueva muy cutre. ¡Hay tantas palabras en el mundo que no dicen nada, mamá!». Ella no quiere que yo lea, porque a veces le digo cosas así. Quiere que busque un novio o me divierta jugando al baloncesto. Le gustaría que me peinara mejor. Le gustaría que fuese como otras muchachas de mi edad que sobreviven felices en hogares humildes en los que la vida siempre parece una parábola cristiana. Me inspecciona los libros que saco de la biblioteca. Cuando no estoy en casa, los hojea y lee con temor lo que he subrayado. Es verme con un libro y sentir que llevo en las manos unas tenazas para cortar alambradas o algo parecido, porque ella cree en eso de que el cerebro funciona mejor si está contento y no soporta ya la densidad que hay en los libros o en las películas muy tristes. Sin embargo, yo soy feliz leyendo. No he aprobado nunca ningún curso completo, casi ninguna asignatura, pero he leído a Cortázar, a Umbral, a Kafka, a Anna Harendt... Me he salvado de algo leyendo todo eso y, cuando abro un libro, siento siempre esa gratitud que me ayuda a soportar la existencia y a soportarme a mí misma ¡Qué mal suena «mí misma»!
Terko es un muchacho triste con papada precoz. Es mi compañero de pupitre y es áspero y solitario como yo. Nos llevamos bien, pero me repugna un poco porque tiene a veces boqueras, unas horribles boqueras blancas en las comisuras de sus labios grandes. A él tampoco le gusta venir al instituto. Tampoco aprueba nada. Es grafitero y firma así: Terko. Le digo: «A que no tienes huevos de preguntar al profesor de qué sirve saber colocar correctamente Saturno en el Sistema solar». Y levanta la mano y lo pregunta. Pero no ocurre nada. A nadie le hace gracia esa cosa. El profesor no le responde y sigue dibujando con mucha indiferencia en la pizarra los nombres de las capas de la atmósfera.
Algunos de estos clientes hablan mucho serrín; viven solos, y en los días normales están llorosos y trágicos porque no saben muy bien qué hacer con su cupo de tiempo destinado para estar en la Tierra. Detrás de cada uno de ellos no hay más que un hombrecillo aficionado a la vida. Van al trabajo. Luego vuelven a casa. Se masturban. Encienden un cigarrillo. Buscan en la tele un canal de goles, piden una pizza por teléfono y se toman una pastilla para dormir. Este tiene toda la pinta de ser uno de ellos. Me pregunta: «Oye, ¿las muchachas de los puticlub estáis tristes los martes?». Y consigue hacerme reír ese día.
Me limpio mis zapatos con saliva. Tengo nueve o diez años, salgo de la escuela y me siento en el borde de una acera para escupirme en los dedos y frotar mis mocasines viejos con mi «escupe». Siempre he llevado el calzado limpio y reluciente. A mamá le gusta verme con los zapatos como nuevos. Dice que en los zapatos y el pelo limpio se nota lo curiosa que es una mujer. Eso le enseñaron mis abuelos. Luego se ríe ella misma de lo que le enseñaron, y a mí me fascina verla reír así.
Mamá y yo vamos por la calle y llevamos bolsas con pañales a casa de la abuela. Quizás demos pena porque se ve y hasta se huele en nosotras la falta de dinero y de ambiciones. Las dos tenemos la misma etiqueta de pobreza en el rostro y en la mirada. Es una forma de mirar, calculando si hubiéramos sabido que vivir era esto... También pienso que quienes nos miran con pena por esa falta de dinero y de ambición que hay ahora en nosotras tienen a los abuelos en residencias.
Hoy el mar está en calma, brilla mucho al mediodía. No debería ponerse así, como un animal manso y bellísimo, tan luminoso, tan azul, tan tranquilo, tan reluciente, como un vestido nuevo de novia.
Echaría las mañanas enteras viendo cómo limpia la cabeza a las merluzas ese muchacho hermoso y superficial que hace muy bien el amor conmigo por las tardes en los probadores de Zara.
La lluvia en los cristales tiene un poder enorme sobre mí. Mirarla es mi manera de estar sola en el mundo. Le daría mi vida al agua que resbala igual que los diabéticos se inyectan insulina.
Es débil y callado. Muy delgado. Muy pálido. Es un muchacho sin palabras que sabe mucho de informática. Vivo con él. Lo conocí en la calle y me enseñó a escuchar a Leonard Cohen en la oscuridad de las habitaciones de estudiantes. Es uno de esos jóvenes a los que les pregunto algo y enseguida beso. Ganamos un poco de dinero repartiendo publicidad. Estamos en un bar. Bebemos cerveza. Ha entrado gente que celebra algo. Quieren obligarnos a cantar con ellos. «¿Es que no sabes que acabamos de ganar la liga, tío?». Él responde: «No me gusta el fútbol, me gustan las otras cosas». «¡Ah, no te gusta el fútbol! ¡Te gustan las otras cosas! ¿Entonces tú qué eres? Tú lo que eres es un intelectual de mierda. ¡Eh, chicos, tenemos aquí a un intelectual. A un buen hijo de puta negativo! ¡Mirad, mirad, es éste! ¡Dice que no le gusta el fútbol!». Nos escupen en la cara y tenemos que salir huyendo. Sería cómico si no fuera tan cierto.
Me parece rollo todo eso de «Eucalipto» y Melibea. Lo he puesto así en un examen, «Eucalipto» y Melibea. Lo he puesto por eso mismo, porque me parece un rollo brutal, inane y aburrido. Es un texto que no entiendo ni siento el más mínimo interés por él. Y mira que me gustan los libros que no comprendo del todo. Los libros que me hacen buscar palabras preciosas y complicadas que nunca he oído. Lo he puesto así y el profesor en clase lo lee en voz alta para que se partan todos de risa conmigo. «Eucalipto y Melibea, Eucalipto y Melibea, Eucalipto y Melibea...», dice con sorna el muy sádico. Cree que me he equivocado y que todos se van a reír de mí. Pero nadie se parte de risa como él esperaba. El único que se parte de risa es él. Él solico, con una risa falsa muy cutre, muy tontita. Él, que ni siquiera ha sabido comprender que lo he puesto así porque me importa una mierda.
Me voy de casa. Me voy del instituto. No creo que saber que el brontosaurio existió y cómo se hacen las raíces cuadradas llegue a servir para algo en mi futuro. Estoy dispuesta a vivir con cualquiera. Huyo de todo porque creo que es saludable huir de lo que se espera de mí, de esa pequeña muerte diaria que consiste en hacer cada día lo que se espera de cada uno de nosotros. Fumo mucho en los parques. Camino por las calles a altas horas de la noche. Busco algo en los ojos de los desconocidos.
Parece el propietario de una casa de bizcocho y azúcar. «¿Eres un hombre unicoño?», le pregunto. Y se troncha de risa. «¿Qué son los hombres unicoño?». Respondo: «No lo sé, pero un día papá dijo que odiaba a los hombres unicoño».
El viento sacude las hojas de los árboles y me produce ganas de vivir. Llevo una cazadora negra de piel vieja, llena de hebillas y cremalleras inútiles, que me encontré encima del techo de un coche aparcado. Voy por la calle y el aire me levanta la falda. Me siento en el poyo del escaparate de una pajarería y mastico chicle mientras pienso que todos somos animalicos desvalidos que hacen las cosas con una disimulada y extraña desidia de existir. Sí, estoy segura de que ahí pensaba en eso y en todas esa cosas unidas y sumadas que constituyen mi desgracia y que después fui aprendiendo a expresar bien con palabras en la segunda parte de mi vida.
Ahí acabo de encontrarme unos guantes de látex sobre el césped. Soy una cría, y los niños del barrio juegan a Batman con sus amigos delgados en una calle sin asfaltar. Otros le arrancan plumas a las palomas vivas que han cazado con un garbillo del abuelo de alguien. El aire huele a humo de camiones que pasan hacia la fábrica de harinas. Y ahora entiendo lo cerca que he estado siempre de la desgracia y la infelicidad.
Un malboro encendido a punto de llegar al filtro y yo pensando en todas las excusas románticas que pudieran consolar mi alma. Cuando una fuma así, se da cuenta de que en la vida todo parece cerca, pero en realidad no lo está.
En el cielo no hay ni una sola nube y ha comenzado a amanecer. Estoy muy cansada. Camino por los puentes de encima de la autopista. A lo lejos, veo la luz verde de un taxi que no puedo parar para que me lleve a casa porque no llevo nada de dinero. Solo llevo pañuelos de papel y el calor de mis manos en los bolsillos.
Es un teatro enorme. Todo está forrado de terciopelo rojo. Huele como a cortinas calientes. La gente del público lleva ropa muy cara. Algunas mujeres se han puesto collares y enseñan sus clavículas perfectas y bronceadas. No hago más que mirar cómo van vestidas y cómo saben estar sentadas calladas. Le digo a Nemo: «No me gusta la ópera porque los que salen se untan la cara con betún y se ponen gabanes demasiado grandes que parecen muy usados y que no son suyos de verdad. Como podrás ver soy profunda y aburridamente triste, como las naranjas que se caen de los árboles por la noche». Entonces me sonríe y me da un beso en la frente. Es un beso de amor.
Mamá me ha llevado al mar. Me veía seria y aburrida y me ha traído a la playa. Desde que no existe papá, se preocupa mucho por mí. Sufre y dice que tengo la palidez de Greta Thunberg y la tísica belleza de las muchachas pobres del Nepal. ¿Dónde habrá oído eso del Nepal?
Es el anciano del parque que me daba a veces dinero para comprarme un bocadillo. Ese día hablo con él. Me confiesa: «No me suicido porque tengo que alimentar a las ardillas y a los pájaros que vienen cada día a mi vera y también porque el mes que viene tengo una cita del podólogo. Y porque me he comprado una bonita edición de El Quijote para colorear. Estoy convencido de que en alguna parte del mundo podría estar comenzando la Tercera Guerra Mundial ahora mismo. Cuando te veo leer sola y callada, siempre deseo que ojalá contigo ocurra de verdad eso que sucede cuando los hijos de los obreros leen Literatura en vez de aprender a ser menestrales». ¡Menestrales! Otra palabra nueva que tengo que buscar.
A veces el hall parece una galería de muñecos enfermos o de boxeadores tristes que apenas tienen fuerzas para creer en sí mismos. A veces todos los clientes son mayores como en ese día y caminan por los pasillos con un whisky o un coñac en la mano como si estuvieran a punto de caerse de un momento a otro, pero no se caen nunca. Estoy segura de que han venido aquí para protegerse del sinsentido y del vacío de sus vidas, incluso de la enfermedad de sus mentes y sus cuerpos. El sexo es la manera más útil para protegerse de eso. «Follar es lo único que desean los que van a morir», leí en una novela de Roberto Bolaño, y no se me ha olvidado todavía.
Mamá parece ahí una mujer vestida en una película para huir de la guerra. Me siento a su lado en el sofá y recuesto mi cabeza en su pecho para escucharle el corazón. Tal vez la vida debería ser eso, este minuto intenso que durase cien años en el alma.
Terko discute a gritos con el profesor de Filosofía sobre si Pedro Almodóvar es triste o es feliz. Los dos están pirados, pero todos los demás nos partimos de risa.
Ahí estoy, leyendo a Kenzaburu Oe. Acabo de encontrar un libro suyo en una acera junto a unos desechos de poliéster. Es un premio Nobel de literatura, pero no creo que nadie sepa que existe. Es posible que ni mis profesores de Lengua sepan que existe. Comienza así: «La tarde caía y la fiebre de principios del verano había abandonado el ambiente, al igual que la temperatura abandona a un gigante muerto».
Eres tú. Tan guapo. Tan callado. Tan serio. Me gustas porque formas parte de la gente que sabe que nada es tan sencillo, porque vas por la calle con un trébol a veces en la boca y siempre te comportas como una oficina con ventiladores silenciosos o como una mascota cerca de una tumba. Eres tú la mañana en que me acerqué a ti para preguntarte cómo te llamas y me dijiste: «Alguien perdido». Y yo te respondí: «Alguien perdido sale a buscar a alguien perdido». Y te vi sonreír por primera vez. Es uno de esos instantes en los que una siente que el amor va a poder con todo. Pero luego se va por donde vino. Los árabes dicen que quien ama muere para sí y, si no es amado, muere dos veces.
Estoy en la escuela y busco «coño», «puta» y «mierda» en los diccionarios Vox que nos deja la maestra. Y ahora que lo pienso, a lo mejor papá, en ese mismo instante, estaba drogándose en algún maldito sitio oscuro que yo imagino muy sucio, tirando su vida por un barranco. O a lo mejor no. A lo mejor estaba sentado en su oficina rellenado papeles y tratando de llevar un sueldo a casa como tantos padres.
Me refresco la cara en esa fuentecilla en la que hay que pisar en el suelo para que salga el chorro. Después miro hacia el cielo diez minutos. Es precioso ese azul que hay detrás de las ramas de los árboles. Entonces veo llegar de nuevo al anciano que me dio dinero para comprarme un bocadillo. Se ha sentado a llorar y a liar tabaco.
Es muy de noche. Voy a su lado. Hemos andado mucho por las calles sin apenas hablarnos. Sigo viviendo, pero tengo tanto dolor dentro que quisiera no seguir. Eso me pasa a ratos. Entonces nos paramos y él se fuma un porro en un rincón que huele a orina humana. Durante unos meses de mi vida solo fui eso: Una desgraciada que vivía dentro de una furgoneta en un aparcamiento de Vicálvaro con un muchacho huraño y me pasaba las tardes mirándole fumar porros como si yo fuera su perro.
Quiero mucho a mamá, aunque sea una de esas personas que no saben muy bien lo que hacer con su vida, pero sí con la tuya. Sé perfectamente todo lo que quisiera hacer con la mía. No me lo ha dicho nunca, así: punto por punto, pero lo sé y no me gusta. Incluso me gustaría que me gustase y poder darle algún día todo lo que ella quiere que yo sea, en vez de esta muchacha pálida y callada que se mira al espejo y le escupe diciendo que a los locos nos gusta ser carcoma.
Leo, y he parado un poco para pensar. Sé que no he nacido para obedecer. Soy muy joven aún y ya me doy cuenta de esa tontería que coloniza la vida de la gente y de que todos formamos parte de un castillo de naipes. No creo mucho en Dios, pero a veces entro a una iglesia y le pido a la Virgen saber qué es el amor o que me devuelva mi infancia. Ni siquiera me emociona el olor de un coche nuevo. Mi ilusión es conducir trenes británicos o aprender a recitar algún día la Divina Comedia en italiano, entera. Cuando me aburro, abro un libro y leo. Eso me salva de algo que no sé lo que es.
Estamos en un patio. Mi abuela bate tres huevos en un plato de loza. Las nubes pasan despacio por el cielo y las hojas de los árboles están verdes y nuevas. Alguien me llama. Es mamá. Nadie dice mi nombre tan bien como mi madre.





























