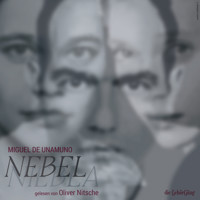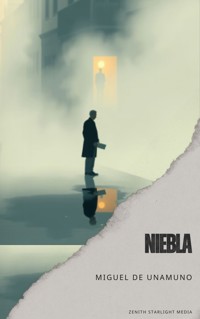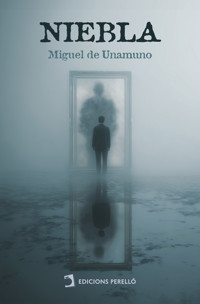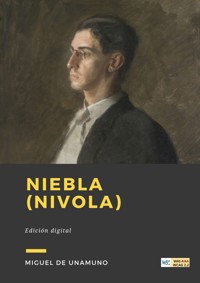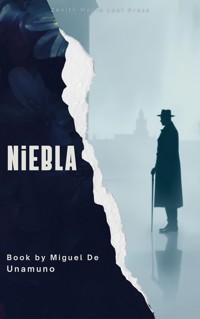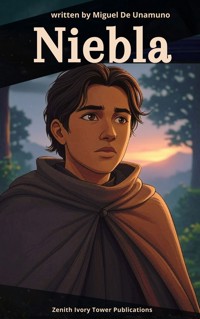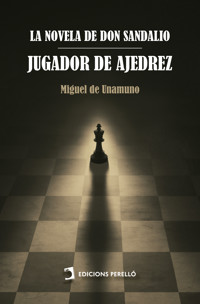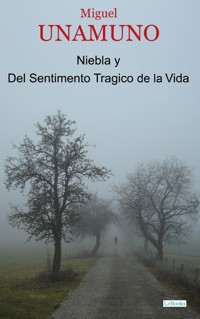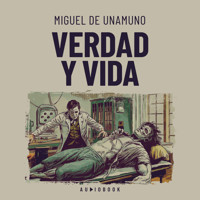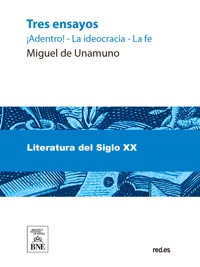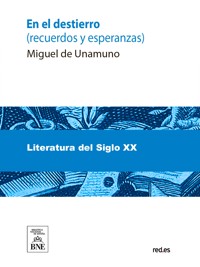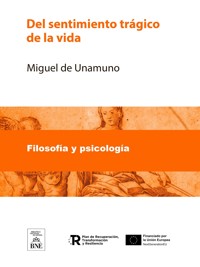Teresa : rimas de un poeta desconocido presentadas y presentado por Miguel de Unamuno E-Book
Miguel de Unamuno
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1923
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado a partir de la edición impresa de 1923, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
Teresa: rimas de un poeta desconocido
Miguel de Unamuno
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
Teresa: rimas de un poeta desconocido
Unamuno, poeta
PRESENTACION
RIMAS
EPISTOLA
NOTAS
DESPEDIDA
NOTAS
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
Unamuno, poeta
Para “La Nación”
Cuando apareció el tomo de poesías de Miguel de Unamuno, hubo algunas admiraciones e infinitas protestas. ¿Cómo, este hombre que escribe tan extrañas paradojas, este hombre a quien llaman sabio, este hombre que sabe griego, que sabe una media docena de idiomas, que ha aprendido sólo el sueco y que sabe hacer incomparables pajaritas de papel, quiere también ser poeta? Los verdugos del encasillado, los que no ven que un hombre sirva sino para una cosa, estaban furiosos.
Y cuando manifesté delante de algunos que a mi entender, Miguel de Unamuno es ante todo un poeta y quizá sólo eso, se me miró con extrañeza y creyeron encontrar en mi parecer una ironía.
Ciertamente, Unamuno es amigo de las paradojas —y yo mismo he sido víctima de alguna de ellas—; pero es uno de los más notables removedores de ideas que haya hoy, y, como he dicho, según mi modo de sentir, un poeta. Si poeta es asomarse a las puertas del misterio y volver con, en los ojos, un vislumbre de lo desconocido. Y pocos como ese vasco meten su alma en lo más hondo del corazón de la vida y de la muerte. Su mística está llena de poesía, como la de Novalis. Su pegaso, gima o relinche, no anda entre lo miserable cotidiano, sino que se lanza siempre en vuelo de trascendencia. Sed de principios supremos, exaltación a lo absoluto, hambre de Dios, desmelenamiento del espíritu sobre lo insondable, tenéis razón si me decís que todo eso está muy lejos de las mandolinas. Pero las mandolinas no son toda la poesía. Mandolina y viola de amor tocan para las horas que pasan en lo ligero de la vida. Y cuando suene la trompeta final, la aún simbólica y apocalíptica trompeta, tened por seguro que no existirá un sólo rosal plantado sobre la tierra.
A muchos nos ha perseguido la obsesión del enigma de nuestro ser y de nuestro destino futuro, y por eso quizá nos hemos refugiado en lo que a la tierra atañe, en el amor de la primavera y de la alegría, buscando después, en las angustias de lo porvenir, los ojos a lo alto, el lucero de Jesucristo.
Un día, en conversación con literatos, dije de Unamuno: un pelotari en Patmos. Le fueron con el chisme, pero él supo comprender la intención, sabiendo que su juego era con las ideas y con los sentires, y que no es desdeñable el encontrarse en el mismo terreno con Juan el vidente.
Es lo que él se considera: escultor de niebla y buscador de eternidad. Esto se ve en sus otras obras que no son versos, en sus ensayos sobre todo; en sus ensayos a la inglesa escritos a lo unamunesco, esto es, con el emersoniano «whim», con capricho. La originalidad de este hombre, dicen las gentes, está en decir todo lo contrario de lo que dicen los demás, en dar vuelta como a un guante a las ideas usuales. Este es el señalado y censurado prurito de paradojismo. Esto causa, naturalmente, la estupefacción de los que no tienen nada que oponer al ímpetu ordenado de los carneros de Panurgo.
Unamuno, de la pajarita de papel ha ido a la tribuna pública, a la conferencia; se ha hecho notar en el movimiento social de su patria, y ha tenido el singular valor de decir lo que él cree la verdad, sin temor a inmediatas y temibles hostilidades. Siempre, como veis, un poeta.
* * *
Ya sé que muchos observan: ¿Y sus versos, y la forma de sus versos? Para mí esa es una de las manifestaciones de su inconfundible individualidad. Ha habido sabios o pensadores que hayan hecho versos, como Littré, o Taine. El ha hecho ejercicio retórico, o deporte intelectual. En Unamuno se ve la necesidad que urge al alma del verdadero poeta, de expresarse rítmicamente, de decir sus pesares y sentires de modo musical. Y en esto hay diferentes maneras, según las dotes líricas del individuo; y no porque una música no se parezca a la del autor por vosotros preferido, hemos de concluir que no es buena. No todas las aves tienen el mismo canto, como todas las flores no tienen la misma forma ni el mismo perfume. En la poesía francesa, las rosas de un Bauville no se parecen en nada a las flores casi minerales de un Baudelaire, o, en otro sentido, de un Leonte de Lisle, y mucho menos a los lirios lunares de un Pauvre Lilián. Cada jardinero cultiva sus plantíos preferidos. Y aún hay los que nocturnamente aman ir a coger la parietaria.
Una frecuentación concienzuda de los clásicos de todas las lenguas, ha dado a la expresión poética de Miguel de Unamuno cierta rigidez que hay quienes suponen dificultad en la expresión rítmica de la palabra. Yo no he visto escribir versos al Rector de la Universidad de Salamanca, ni conozco su método de trabajo, ni sus bregas con el pensamiento y con el verbo. Pienso, sin embargo, que debe escribir sus composiciones con facilidad, pues las teorías de estrofas, en su ordenación que parece forzada, marchan holgadamente en la procesión poemática. No es, desde luego, un virtuoso, y esto casi me le hace más simpático mentalmente, dado que, tanto en España como en América, es incontable, desde hace algún tiempo a esta parte, la legión de pianistas. El no da tampoco superior importancia a la forma. El quiere que se rompa la nuez y vaya uno a lo que nutre. Que se hunda uno en el pozo de su espíritu y en el abismo de su corazón, para buscar allí tesoros aladínicos. El tiene el respeto y la adoración del verso, de modo que no contemporiza con quienes le usan en fábulas de juglar. Lo del clown del circo francés, le pondría furioso. Si le fuera posible, cantaría únicamente en una música interior que no pudiese ser escuchada fuera, tal como el sonar de esas fuentes subterráneas cuyo cristalino ruido de aguas halla tan sólo repercusión en lo cóncavo de las grutas esculpidas de estalactitas.
Lo que resalta en este caso es: la necesidad del canto. Después de fatigar los brazos y mellar las hachas en la floresta de lucubraciones, llega un momento en que es preciso buscar un rincón apacible de verdor y frescura donde reposar y en donde se ponga el alma limpia a oir el canto de los ruiseñores. Esos ruiseñores, como aquel pájaro de paraíso que oyó cantar al monje de la leyenda, saben de lo eterno, de lo que no tiene que ver con lo cambiante y efímero de nuestra vida terrena, y con nuestro rápido paso por la existencia, que es el de una irisada burbuja.
La necesidad del canto: el canto es lo único que libra de lo que llama Maeterlinck lo trágico de todos los días. A medida que el tiempo pasa y a pesar del triunfo de los adelantos materiales, la omnipotencia órfica se acentúa y se hace cada vez más invencible. Y el poeta ve pasar triunfante, al lado del aviador, el vuelo dominante de la oda.
Unamuno sabe bien que el verso, por la virtud demiúrgica, tiene algo de nuestra alma al salir de ella, que es uno de los grandes misterios del espíritu, que es un rito mortal para el cual la iniciación viene de una voluntad divina. Dice a sus versos:
Ios con Dios, pues que con El vinísteis
En mí a tomar cual carne viva, verbo,
responderéis por mí ante El, que sabe
que no es lo malo que hago, aunque no quiero
sino vosotros sois de mi alma el fruto,
vosotros reveláis mi sentimiento,
¡hijos de libertad! y no mis obras
en la que soy de extraño sino siervo;
no son mis hechos míos, sois vosotros,
y así no de ellos soy, sino soy vuestro.
¿Quién diría que en este solitario de su propio Port Royal, que en este místico de última hora y de siempre—que en este cerebral, hubiese lo que se llamaba en el siglo XVIII un hombre sensible? Es verdad que él dará, desde luego, la clave de su psique:
Piensa el sentimiento, siente el pensamiento.
Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido.
¿Sentimiento puro? Quien en ello crea,
de la fuente del sentir nunca ha llegado
a la viva y honda vena.
Al canon: «De la musique avant toute chose», opone, hablando de sus cantos:
Peso necesitan, en las alas, peso,
la columna de humo se disipa entera,
algo que no es música es la poesía,
la pasada sólo queda.
Luego expresará algo que parecerá incomprensible a los infatigables organilleros que camelan poesía a su manera, en incontenible chorro:
Mira, amigo, cuando libres
al mundo tu pensamiento,
cuida que sea, ante todo,
denso, denso.
Y cuando sueltes la espita
que cierra tu sentimiento,
que en tus cantos éste mane:
denso, denso.
Y el vaso en que vino escancies,
de tu sentir los anhelos,
de tu pensar los cuidados,
denso, denso.
Mira que es largo el camino
y corto, muy corto, el tiempo;
parar en cada posada
no podemos.
Dinos en pocas palabras
y sin dejar el sendero,
lo más que decir se pueda
denso, denso.
Con fibra recia de ritmo
fibrosos queden tus versos,
sin grasa, con carne prieta,
densos, densos
* * *
Basta para comprender los principios de su arte poético. Por eso tendrá antipatía por todo lo francés, y le veremos gustar de la poesía inglesa, de Shakespeare, de los lakistas, del italiano Carduci. Con ser muy castellano su vocabulario y muy castizo su misticismo, le encontraremos cierto aire nórdico que hace, a veces, que algunos de sus poemas parezcan traducidos de poetas de ojos azules. Ese aire nórdico se explica también, sabiendo que el cantor es originario de las provincias vascongadas, y que su gravedad es de raza. Por esto también su desdén de lo superfluo y su desprecio por lo frívilo. Malignamente, aquí donde es habitual jugar con el vocablo he oído decir que los versos de Unamuno, como él quiere, son «pesados». También el hierro y el oro lo son.
* * *
De modo, me diréis, que Unamuno es, según su opinión, un poeta. Un poeta, un fuerte poeta. Su misma técnica es de mi agrado. Para expresarse así hay que saber mucha armonía y mucho contrapunto. Lo que parece claudicación es uso de sabio procedimiento. Y notar que, entre esos poemas que parecen recitados de súbito, entre aplicación rara, consciente versolibrismo, suelen brotar profundos y melodiosos sones de órgano que habrían regocijado al Salmista. Eso es lo que más gusto en él, mis efusiones, sus escapadas jaculatorias hacia lo sagrado de la eternidad.
Esto no es renegar de mis viejas admiraciones ni cambiar el rumbo de mi personal estética. Tengo, gracias a Dios, una facultad que nunca he encontrado en tantos sagitarios que han tomado mi obra por blanco: es la de comprender todas las tendencias y gustar de todas las maneras. Todas las formas de la belleza me interesan, y no sé por qué razón habría de desdeñar la orquídea por el girasol o el girasol por la orquídea. Yo me deleitaría en Versalles con los violines del Rey; mas ya mi espíritu vendría de lo lejano del Tiempo, de escuchar el canto de las sirenas, o las trompetas de Jericó. El canto quizá duro de Unamuno me place tras tanta meliflua lira que acabo de escuchar, que todavía no acabo de escuchar. Y ciertos versos que suenan como martillazos, me hacen pensar en el buen obrero del pensamiento que, con la fragua encendida, el pecho desnudo y transparente el alma, lanza su himno, o su plegaria, al amanecer, a buscar a Dios en lo infinito.
RUBÉN DARÍO.
Madrid, marzo de 1909.
TERESA
PRESENTACION
Hará cosa de año y medio recibí de una pequeña villa, cuyo nombre, fiel a una promesa, que estimo sagrada, no he de revelar, una carta de un muchacho herido de mal de amor y de muerte, de amor de muerte y de muerte de amor. Sólo me es permitido dar su nombre de pila: Rafael y él de la muchacha que muerta poco hacía le llevaba a morir, y era Teresa. Quédese, pues, en Rafael, su nombre de cristianar, un Rafael cualquiera, el Rafael de Teresa, como en general firmaba las cartas que me escribió, y ella la Teresa de Rafael.
Trabóse entonces entre nosotros una correspondencia asidua, pues aunque apenas si logro contestar las cartas que se me dirigen, ya que quien se dedica al púlpito ha de abandonar el confesionario, contestaba las del Rafael de la Teresa muerta, y era porque con ello me sentía remozar y aun renacer. Era como si a más de la mitad del camino de la vida, traspuesto ya el puerto serrano que separa la solana de la umbría y bajando la cuesta del ocaso hacia los campos de gamonas, hubiese topado con uno de mis yos ex-futuros, con uno de los míos que dejé al borde del sendero al pasar de los veinticinco.
La historia de mi Rafael de Teresa era sencillísima y muy vulgar, más bien cursi; la historia del pobre chico provinciano, pueblero, mejor: parroquial, que se enamora, sin darse de ello cuenta, de una de sus amigas de la niñez, con uno de esos amorfos que nacen como el alba, que se hace desde su comienzo costumbre del corazón y pasa a ser noviazgo, de esos noviazgos trágicamente apacibles, a la española, que quema y aun calcina sus sentires y sus pensares en la calentura de la pubertad y que ve languidecer y morir de tisis a su primera, a su última, a su única novia. Y él, herido también de muerte, acaso por contagio, no tarda en seguirla a tierra común. La vieja historia romántica!
Estos amores le habían hecho a mi Rafael poeta, creador, es decir, amante de la verdadera sabiduría, de la de saber vivir muriendo—o morir viviendo—, o sea filósofo. Pensaba sus sentimientos y sentía sus pensamientos. Y llegó a fraguar, por vía dolorosa, como todos los verdaderos poetas eróticos, una metafísica del amor, una meterótica, diríamos. Meterótica de entrañada intimidad sobrenatural, pues la naturaleza se atiene a la física del amor. De esa meterótica me hablaba en sus estremecidas cartas, a la vez que me remitía algunas de sus rimas, de las escritas después de enterrada su Teresa, puesto que las anteriores las había quemado, cumpliendo una promesa que hizo a su novia, sobre el enterramiento de ésta, que es a lo que se alude en la rima 69. Las analizábamos en nuestra correspondencia. Y yo, por mi parte, tomándole por confidente, le enviaba algunos de mis versos.
Pedíame en sus cartas consejos, indicaciones, sugestiones, correcciones. Quería leer, instruirse, para morir con más mundo. Era la suya un hambre de aprender y a la vez de producir. Y no propiamente por la gloria. Ya que no había podido tener hijos de carne y sangre y hueso en su Teresa, quería tenerlos de espíritu, quería inmortalizarse o más bien inmortalizar a su huidera novia; quería hacer mármol lo que fué nube. Sin importarle mucho que las gentes descansasen o no sus miradas en ese mármol. Y por ello me rogaba que no diese a publicidad sus rimas mientras él viviese y que rompiera más bien las que yo creyese que no pudieran servir para consolar a nadie de haber nacido a morir. Pero ¿quién soy yo para esa selección? Repúgnanme las églogas o selecciones; me repugna el escojimiento de poesías de un poeta. En las que nos parecen las peores de uno, suele latir el alma de él tanto o más intensamente que en las otras, y por lo menos explican y aclaran y hermosean a las que tenemos por mejores.
Fué mi Rafael, a juzgar por sus cartas, un muchacho culto y de escojida, si no muy vasta, lectura. Mucha y muy buena parte de éstala debió a recomendaciones mías. Y a la vez no he de callar, pues sería inútil, que mis escritos influyeron poderosamente en la formación de su espíritu. Solía llamarme en sus cartas su maestro, y sin duda alguna lo fui más qué otro alguno y lo fuí más que de ningún otro. Después de su Teresa, por de contado, que fué su maestra soberana en meterótica y en poesía.
No llevábamos poco más de un año en correspondencia Rafael de Teresa y yo, cuando, después de una interrupción de algunos días, recibí carta de un su amigo, confidente y compañero, en que me decía que aquel había ido, al fin, a unirse en la tierra con su novia, que al ir a morir le llamó una vez más y le confió que hiciese llegar a mis manos una especie de testamento poético que había escrito, algunos papeles y nuevas rimas, que con las que me había ya remitido en sus cartas, forman el manojo de ellas que aquí publico. Y le encareció su deseo de mantener en secreto la integridad de su nombre civil y su naturaleza.
Tal es la historia escueta y limpia de detalles. Ni Rafael de Teresa tiene más biografía que la que de estas rimas, que fueron la vida de su amor, se desprende.
* * *
Presumo que este relato, históricamente histórico, no habrá de satisfacer a muchos, tal vez a los más de nuestros lectores—de Rafael y míos—, y que al recordar la conocida figuración de aquel Lorenzo Stechetti que inventó Olindo Guerrini, se figurarán que invento un ente de ficción para hacerle decir cosas mías. Y más se figurarán esto los que conozcan mi doctrina estética, y hasta lógica, de que los entes llamados de ficción o de figuración son más reales y objetivos históricamente que sus supuestos y confesados autores, que los que creen haberlos inventado, que Don Quijote y Sancho hicieron a Cervantes y que Werther, Fausto y hermanos a Goethe, y así con los demás.
Mas no es de creer, por otra parte, que se le ocurra a nadie pensar que cuando me falta apenas un año para cumplir los sesenta vaya, en un veranillo de San Martín romántico, a resucitar lo que entre la mocedad de hoy colijo que nacería muerto. ¿O es que vamos a creer en aquel legendario milagro de la doncella anciana, que habiéndose puesto a contemplar una flor, un pensamiento ajado, entre las hojas de su devocionario antiguo, en un acceso de recuerdos, añorando su mocedad, se puso a llorar de tal modo lágrimas de vocación y de fuego que regada con ellas la ajada flor, el pensamiento revivió y echó tallo, raíces, hojas y, por fin, nuevas flores?
Acaso esto no convencerá a alguno de esos discípulos de Freud, dados al psico-análisis—que no es sino la casuística jesuítica de confesonario desamortizada—, y que se dirá que, aparece aquí, en estas rimas, un Unamuno que se contuvo y contrajo a los veinte años. Mas yo le aseguraría que no es así, y que ese mi ex-futuro Unamuno se murió, si no fuera porque no creo—es decir, no quiero creer—en la muerte definitiva e irrevocable de ninguno de nuestros otros yos posibles. Sainte Beuve hablaba de su propio poête mort jeune, pero no creo que creyese en la muerte de éste.
Te aseguro, lector, que este Rafael de Teresa cuyas rimas te ofrezco, ha existido real y verdaderamente, así como la Teresa de Rafael.
«Pero, bueno—me dirás, recordando otras de esas que los tontos llaman mis paradojas—, ¿qué es lo que entiendes por eso de existir real y verdaderamente?» Y yo aquí podría distraerte y desviarte con caracolitos lingüísticos en torno a lo que debería querer decir existir, esto es: ex-sistere, estar fuera, y su diferencia de insistir, o estar dentro, y lo que sea realidad y qué verdad.
Te he hablado ya, lector, de un presunto ex-futuro Unamuno, y en estas rimas hay una, la 79, en que Rafael se estremece ante su ex-futuro, rima que escribió después de haber recibido una carta en que yo le hablaba de ese terrible misterio que él llamó
el isondable abismo de amargura
del hijo de mujer.