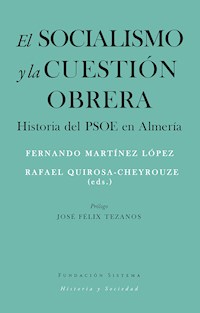Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los antiguos chinos creían que cuando se producía un eclipse un enorme dragón se tragaba el Sol. Entonces salían a las calles con cacerolas y objetos metálicos para producir un escándalo ensordecedor que ahuyentara a la bestia y les devolviera la luz. Siempre lo conseguían. Siglos después, nadie creía en dragones devoradores de estrellas. El 29 de mayo de 1919 se produce un eclipse total de sol que confirma una de las propuestas científicas más brillantes y revolucionarias jamás concebida: la teoría general de la relatividad. Su descubridor, Albert Einstein, ya en la élite de las ciencias físicas desde años atrás, cobra por este acontecimiento una fama sin parangón, convirtiéndose en un referente para una población desencantada tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta fama también se le vuelve en contra en su país, Alemania, por su condición de judío y pacifista, y se sitúa en el punto de mira del ultranacionalismo que busca culpables tras la derrota en el conflicto mundial y la humillación del Tratado de Versalles. Por otro lado, en España también se vive una época convulsa en lo político y en lo social. Son los años del pistolerismo en Barcelona, en Madrid han asesinado al presidente Eduardo Dato, se respira el advenimiento de una dictadura: la de Primo de Rivera... Y en ese ambiente, Albert Einstein visita el país en 1923, etapa final de una gira que lo ha conducido también a Japón y Palestina. Será testigo del nacionalismo catalán, de la lucha sindicalista; conocerá al Noi del Sucre y también a una mujer víctima de su propia belleza, Olimpia Balaguer, la verdadera protagonista de este relato.Y mientras tanto, creyéndose a salvo de los miedos que le acechan en Alemania, no es consciente de que la sombra del eclipse es alargada, y que su amenaza siniestra traspasa fronteras. Es el dragón devorador de soles que ha decidido no dejarlo en paz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tiempo de eclipse
Fernando Martínez López
A mis alumnos, los que fueron, son y serán. A mi madre, Mercedes López Galdón, porque siempre ha hecho de este mundo un lugar mejor.
En esta obra aparecen personajes de ficción y reales. Los hechos que se les asignan a estos últimos se ajustan en gran medida a lo sucedido históricamente, pero no siempre es así, recurriendo el autor a la licencia literaria para que la arquitectura de esta narración sea sólida y posea el grado de interés necesario.
Prólogo
Voracidad luminosa, canibalismo cósmico. Los antiguos chinos creían que cuando se producía un eclipse un enorme dragón se tragaba el Sol. Entonces salían a las calles con cacerolas y objetos metálicos para producir un escándalo ensordecedor que ahuyentara a la bestia y les devolviera la luz.
Siempre lo conseguían.
Siglos después, nadie creía en dragones devoradores de estrellas.
El 29 de mayo de 1919 tendría lugar un eclipse solar total observable en una estrecha franja terrestre que, como el trazo de un tiralíneas, recorrería el océano Atlántico pasando por Sobral, en Brasil, y la isla de Príncipe, en África, y hacia ambos lugares viajaron sendas expediciones británicas para confirmar experimentalmente una de las mayores teorías científicas jamás concebidas. En la isla africana, el día señalado y después de casi dos meses de preparativos, el astrónomo sir Arthur Eddington maldijo todas las circunstancias que se habían confabulado para cubrir con un toldo de nubes el cielo e impedir la observación del eclipse, más de seis minutos que sumirían la isla en tinieblas, en una inquietante oscuridad diurna que alteraría el comportamiento de los animales que la habitaban. Sin embargo, como si alguna entidad divina atendiera a sus ruegos o a sus imprecaciones, las nubes se abrieron en el momento preciso en que el astro rey ennegrecía, y así, durante un tiempo escaso, pudieron fotografiar frenéticamente las estrellas cercanas al Sol que durante las horas diurnas habría sido imposible observar.
Meses más tarde, tras analizar concienzudamente los datos, Eddington hizo públicas sus conclusiones: la luz tiene peso, es desviada por la acción gravitatoria de los grandes cuerpos celestes como es el caso de nuestra estrella, y se confirmó así la teoría general de la relatividad que Albert Einstein había publicado en 1915 creándose el mito, una revolución no solo de carácter científico sino también social, porque Einstein fue encumbrado por las masas como el profeta de una nueva versión del universo. Y comenzó a ser idolatrado por unos... pero no por todos.
No existen los dragones devoradores de estrellas, ¿o sí?, porque durante esa época revuelta se estaba produciendo otro tipo de eclipse, siniestro y viscoso, que pugnaba desde hacía tiempo por extenderse sobre la superficie y que comenzaba a ensombrecer el sentido común dando pie a la envidia, el recelo, la intransigencia y la intolerancia, a la exclusión, iban a desencadenarse una serie de acontecimientos que desembocarían en uno de los episodios más lamentables de la historia. El dragón ya había abierto sus fauces mostrando sus colmillos aterradores, dispuesto a dar la dentellada, y en sus pupilas se reflejaba una de sus posibles víctimas, un judío alemán que había superado a Newton con sus teorías.
Albert Einstein estaba en el punto de mira, vislumbrado por una terrible bestia cuyo instinto hambriento sería difícil de aplacar.
primera parte
Otoño de 1922
1
Los pasos sonaron con rotundidad en el piso de madera, inconfundibles, como golpes de martillo, reverberaron en la enorme galería anunciando al dueño de aquellas botas. Las hilanderas trabaron la lengua y aparcaron los chismes aunque sus manos en ningún momento dejaron de trabajar, manos hábiles, diestras y mecanizadas en el proceso de tratar y devanar el hilo. Sus dedos eran como ágiles e incansables patas de araña. Conforme la percusión de los pasos anunciaba su proximidad, los estómagos se iban encogiendo. Poco después cesaron y ya solo se escuchó el sonido procedente de la manipulación del hilo, el rumor de la maquinaria y el lejano aliento de la caldera de vapor, el corazón de la fábrica. En los haces de luz que perforaban las cristaleras, una niebla de hebras flotaba como mariposas ingrávidas.
–¿Eres Olimpia Balaguer?
Era una voz aguardentosa y cascada, mucho alcohol y nicotina remodelando aquellas cuerdas vocales. Y luego su rostro, la mitad abrasado, la piel retorcida. De entre el grupo de mujeres hubo una a la que se le alborotó el ritmo cardiaco.
–Soy yo. Dígame.
–El señor Rovira quiere verte en su despacho. Acompáñame.
El señor Rovira. Lo mismo podía haber dicho: «Dios quiere verte en su despacho». El caso fue que la frase produjo el efecto de una corriente helada en varias de las hilanderas.
–Vosotras a lo vuestro, que para eso se os paga.
La orden fue un ladrido. Ninguna rechistó, si acaso miraron de soslayo cómo Olimpia enderezaba el cuerpo, se atusaba el vestido con levedad y seguía dócilmente los pasos de Pere Bartomeu, el Fantasma, dejando tras de sí una estela vaporosa. Poco después descendían las escaleras desde el segundo piso, salían del edificio y aterrizaban en el patio central donde un suave sol de otoño obligó a Olimpia a entornar los ojos. Pere siempre los llevaba entornados, daba igual por donde se moviera, como si le afectara la miopía o, si acaso, como si quisiera marcar las distancias. Una enorme chimenea arrojaba sus señales de humo al cielo.
El edificio de oficinas estaba en el otro extremo del patio. Olimpia Balaguer solo había estado en él un par de ocasiones con motivo de su contrato. Luego se convertía en terreno mítico donde el común de los trabajadores no solía poner los pies. Pero aquella tarde Olimpia volvía a atravesar su puerta y a trazar una ruta nunca antes hollada, porque jamás había accedido a la planta donde se encontraba el despacho del dueño de la fábrica. En ningún momento dejó de pensar qué demonios había hecho mal para que el señor Rovira la llamara a su presencia, porque tenía que tratarse de eso, algún error, o tal vez bajo rendimiento, alguna frase indiscreta que hubiera aleteado hasta oídos equivocados, posibilidades que se multiplicaban como los hilos que ella devanaba formando un nudo en su cerebro. Atravesaron una antesala ocupada por una secretaria. Se la veía atareada cuando levantó la cabeza dedicándole una mirada de desconfianza, como de animal que defiende su territorio. Pere Bartomeu cambió la rudeza de sus movimientos para tocar con suavidad a una puerta.
–¿Da usted su permiso, don Gerard? Aquí está la chica.
–Muy bien, Pere. Puedes marcharte.
El cierre de la puerta fue como la subida del telón que daba lugar a una nueva escena. Olimpia cruzaba las manos por delante del regazo, el cuerpo rígido, la boca sellada y los ojos expectantes a las indicaciones de Gerard Rovira. Nunca antes lo había visto. Tampoco una estancia tan lujosa. Era amplia, el suelo de madera cubierto por numerosas alfombras, unos cuantos sillones, mesa de madera noble, una chimenea con los troncos encendidos y algunas estanterías con colecciones de libros. Por las cortinas de las ventanas se filtraba un abanico de luz solar.
–Siéntate, por favor.
Tenía una voz agradable, masculina. Vestía un elegante traje gris de lana con la chaqueta abierta, un chaleco del mismo color de cuyo bolsillo relojero pendía una leontina dorada. Entre sus dedos sostenía un habano cuyas volutas revoloteaban caóticamente. Le dio una calada profunda mientras la observaba con detenimiento, recorriendo con sus pupilas la cartografía de Olimpia Balaguer, aquel rostro de piel clara e inmaculada. A ella le llamó la atención que sobre el escritorio habitasen dos pajaritas de papel y otro folio con los incipientes dobleces marcados.
–Te preguntarás por qué te he llamado –dijo arrojando el humo hacia el techo artesonado–. No te preocupes, no es nada malo.
Durante unos segundos incómodos se prolongó el silencio. ¿A qué juega, señor Rovira?, ¿por qué no me lo dice de una vez? Olimpia comprimió ligeramente los labios, los dedos entrelazados, la mirada posada sobre la mesa escritorio que marcaba la frontera entre su jefe y ella.
–Me han dicho que sabes francés –dijo por fin apoyando el cigarro en el borde del cenicero.
–Sí, señor Rovira.
–¿Lo has estudiado? ¿Sabes también escribirlo?
–Así es. Fui a la escuela en Montpellier. Viví allí hasta los catorce años; mis padres eran emigrantes.
–Ya veo. ¿Por qué volvisteis a Barcelona?
–Mi padre quiso regresar cuando empezó la guerra. Tenía miedo de que nos ocurriera algo.
–¿Y español o catalán? ¿Sabes también leerlos y escribirlos?
–Para escribirlo me defiendo mejor en español.
–Bueno, con eso me basta. Es perfecto.
Gerard Rovira no apartaba la vista de Olimpia. Era cierto, completamente cierto lo que le habían dicho. Volvió a quedar absorto contemplando a aquella veinteañera. Luego cogió una cuartilla, se levantó y la colocó en la máquina de escribir Remington situada en una mesita anexa. Era un armatoste negro que imponía. Sus teclas parecían un mensaje indescifrable.
–Voy a dictarte una carta y quiero que la escribas en francés.
Olimpia Balaguer expresó contrariedad.
–No sé usar la máquina, señor Rovira.
–Vaya, un pequeño inconveniente. ¿Pero lo del francés sí?
–¿Perdone?
–Que si de puño y letra podrías ir traduciendo y escribiendo en ese idioma lo que yo te vaya dictando.
–Supongo que sí.
–No se hable más. Comencemos.
Olimpia tomó conciencia de la elevada estatura de Gerard Rovira, de la firmeza de sus gestos. También incidieron sus ojos en el anillo de casado cuando le entregó la cuartilla y rozó sus dedos. No entendía bien qué hacía en aquel despacho, qué pretendía aquel hombre. En cualquier caso, sus labios no se despegaron, impensable cualquier tipo de impertinencia ante el dios de la fábrica Rovira i Rivelles, tan inaccesible y legendario que a veces dudaba de su existencia, y al cabo tomaba una pluma estilográfica para comenzar a cubrir de tinta la cuartilla a un ritmo en exceso pausado, el mismo que le marcaba Rovira quien repetía con paciencia cada una de las palabras. Se trataba de una carta de carácter comercial destinada, al parecer, a algún cliente francés. Ella se mostraba nerviosa e insegura, con el ritmo cardiaco incapaz de apaciguarse desde que el Fantasma había ido a buscarla. A ese paso corría serio riesgo de sufrir un infarto y temía que, por encima de la voz del empresario y del rasgueo de la pluma sobre el papel, se pudiera percibir el fuerte latir de su corazón. Cuando terminó, Gerard se acercó y retiró con delicadeza la pluma de la mano de la joven demorando unos segundos el contacto, la dejó sobre la mesa y tomó la cuartilla. Comenzó a leerla.
–Esto me gusta, Olimpia. –Así que sabía cómo se llamaba. Era la primera vez que lo pronunciaba–. Por cierto, curioso nombre el tuyo. ¿Por qué te lo pusieron?
–Una vecina de Montpellier se llamaba así. A mi madre le gustó.
–Pues bien, Olimpia, creo que podrás desempeñar correctamente tu nuevo trabajo.
–Perdone, señor Rovira, no entiendo nada. ¿De qué trabajo está hablando? Solo soy una hilandera.
–Una hilandera que sabe francés, precisamente lo que necesito. A partir de mañana acompañarás a Marta, mi secretaria, la chica que está ahí fuera; la habrás visto al entrar. Te encargarás de la correspondencia que mantenemos con nuestros clientes gabachos. Tendrás un horario similar al de ahora. No puedes rechazarlo: ganarás el doble y será mucho más descansado, te lo puedo asegurar.
Ella mantenía la cabeza ligeramente agachada, más prudente que temerosa. Él, por su parte, la miraba sin disimulo. Aquellos ojos azules... Parecían irreales, de transparencia mineral, casi acuáticos. Tras ellos parecían ocultarse los misterios de un océano.
–Mañana te espero aquí. Hablaré ahora con Marta para que tramite tu nuevo contrato. Vais a ser compañeras.
–Pero señor Rovira...
–¿Acaso te parece poco sueldo el que te ofrezco? Vaya, una chica ambiciosa.
–Oh, por supuesto que no.
–Pues entonces no se admiten discusiones. Por favor, espera fuera y dile a Marta que pase.
Olimpia se levantó e hizo otro ademán de réplica, pero la sonrisa confiada e imperturbable de aquel hombre le hizo comprender la inutilidad del intento. Ella no le correspondió, prefirió mantenerse con la frialdad de la roca. Durante unos instantes pareció sopesar qué significaba aquella propuesta y las posibles consecuencias. Sintió vértigo, un hueco en el estómago, pero no había más que decir, así que saludó cortésmente y abandonó el despacho. Gerard no dejó de admirarla hasta que cerró la puerta. Poco después llamaba su secretaria. Al empresario le dio la impresión de que se había realizado un desastroso truco de magia a través de aquella puerta, con la desaparición de una y la aparición de otra, tan diferentes. Intercambiaron unas breves palabras.
–¿Está usted seguro, don Gerard?
–Por completo. ¿Algún problema? –Marta agachó la cabeza, se estrujó una mano con otra–. Pues obedece mis órdenes.
Ella comprimió los labios, se dio la vuelta y se marchó. Apenas se detuvo en la antesala dando por hecho que Olimpia la seguiría.
–Vamos que arreglemos esto. Tengo mucho trabajo.
En el despacho de Gerard Rovira permanecía el agradable rastro de la joven hilandera. Era como si hubiera cambiado la luz y el olor en aquella estancia, como si flotara algo dulce y hermoso. Él se sentó sobre la mesa y releyó una cuartilla escrita en francés que hería continuamente los ojos por sus numerosas faltas de ortografía. La dobló en varios pliegues hasta que de ella nació una nueva pajarita garabateada con la caligrafía de Olimpia Balaguer. Luego, reavivó las ascuas moribundas del puro y lanzó roscos de humo al techo, donde él mismo dirigía la vista. Tuvo la sensación de que en la geometría precisa del artesonado se multiplicaba el rostro inolvidable que acababa de ver, también que en su torrente sanguíneo se desataba una tormenta hormonal, y lo abordó el placer del deseo que aún está por cumplirse.
–Dios mío, ¡qué mujer!
2
¿Qué secuelas deja perder una guerra?
No solo la insoportable carga de los muertos, del horror tatuado en la retina, la tristeza de un país desmembrado. Existe otro aspecto que inicialmente es imperceptible, pero que es como una semilla de mala hierba que terminará creciendo y emponzoñando la sensatez, multiplicándose sus briznas como una metástasis: se trata del orgullo herido.
Cuando se esfumó la anestesia por la derrota en la Gran Guerra, muchos alemanes se sintieron rabiosos y con la dignidad pisoteada. Había que recuperar lo perdido, ese estatus de nación preeminente y de larga tradición militar que sin embargo había sido vencida y humillada tras el Tratado de Versalles, y para ello nada mejor que recuperar los valores nacionalistas. También extirpar aquello que sobraba, sobre todo a los débiles, a los culpables de la deriva equivocada, a los que conspiraban en la sombra contra los intereses del país. Y después de cuatro años trágicos en una contienda sin parangón y de alcance mundial, la violencia volvió con ímpetu inusitado, no solo a través de una guerra civil entre radicales de izquierdas y derechas que duró meses, sino también dando paso al miedo que se agarra a las tripas, que levanta sospechas, que atenaza y desvela por la noche, el que consigue que cuando sales de casa los ojos zigzagueen, el miedo que es como el soplo frío de la muerte, ese que eriza el vello de la nuca.
Hubo varios intentos de golpes de estado conducentes a derrocar a los socialdemócratas, en el poder tras instaurarse la República de Weimar como consecuencia del fiasco de la guerra. En marzo de 1920, el golpe militarista de Kapp se hizo con el mando durante cuatro escasos días. Durante los mismos, en apoyo al golpe, se adentró en la capital la brigada marinera Ehrhardt que lucía como emblema una cruz gamada. Como réplica, los comunistas alemanes a través de su Ejército Rojo ocuparon varias ciudades en la cuenca del Ruhr, una insurrección que fue duramente reprimida. Debido a la inestabilidad política, se convocaron nuevas elecciones que dieron el control a los partidos de derechas cuyos partidarios, a pesar de la victoria electoral, no depusieron la violencia armada dando lugar a una cadena de asesinatos. Ya, anteriormente, el 15 de enero de 1919, habían acabado con la vida de Rosa Luxemburg, teórica marxista de origen judío. Los nacionalistas del Freikorps la derribaron de un culatazo para después volarle la cabeza de un disparo y arrojar su cuerpo a las heladas aguas del canal Landwehr. El líder socialista Karl Gareis fue asesinado en junio de 1921 y en agosto del mismo año lo fue el exministro de centro Matthias Erzberger. En abril de 1922 se produjo un atentado contra el físico judío Walter Rathenau, quien había ascendido al cargo de ministro de Asuntos Exteriores durante la República de Weimar. Un automóvil se situó paralelamente al suyo en la Wilhelmstrasse de Berlín; desde sus ventanillas comenzó el tableteo de las metralletas, decenas de balas, de destellos mortíferos que perforaron la carrocería y los cristales del vehículo del exministro y, como remate, una granada para terminar de reventarlo, para dejar en cero la probabilidad de supervivencia.
La muerte de su colega le produjo una especial desazón a Albert Einstein. Él era judío como Rathenau y Rosa Luxemburg, y tras sus asesinatos se vislumbraban no solo razones políticas, sino también un rechazo más de carácter étnico que religioso. El asunto tenía su origen muy atrás en el tiempo, pero desde mediados del siglo XIX hubo muchos teorizantes que postulaban a los semitas como los responsables de los males de Occidente, una raza que pretendidamente planeaba alcanzar la supremacía con maniobras arteras, controlando la economía y cada vez más parcelas del poder. Y Einstein, desde que deslumbrara a la comunidad científica y a la sociedad con el brillo de su cerebro, ya no era un judío cualquiera, se había convertido en cabeza visible, y no hay mayor motivo de odio para el enemigo que el hecho de que un rival despunte con luz propia.
Miedo, gelatinoso, desasosegante, al principio como un vapor inasible pero que pronto se le solidificó a Einstein. Y es que era cuestión de eclipses, pero no el que le encumbró a la cúspide del reconocimiento al comprobarse su teoría general de la relatividad, sino otro diferente, nefasto, el que en Alemania iba oscureciendo la razón y la concordia como si se tratara del bocado de un gigantesco dragón.
El día que se enteró de lo de la recompensa, dejó de respirar durante unos segundos. La había ofrecido un fanático estudiante nacionalista, Rudolph Leibus, por liquidarlo a él y a otros dos objetivos más: el actor y periodista Maximilian Harden y el profesor Friedrich Wilhelm Foerster. El motivo: era un deber nacional asesinar a esos líderes de sentimientos pacifistas. ¿Un deber nacional asesinar? ¿Hasta qué punto el odio puede alterar el mapa neuronal de una persona? Él era antimilitarista, siempre había denostado ese colectivismo en el que el individuo pierde su identidad para convertirse en un trozo de masa uniforme que se mueve al mismo compás, anulada la voluntad propia. Ya lo dijo con rotundidad: «El que se siente en condiciones de marchar con placer, codo con codo, al son de la música marcial, ha recibido un cerebro solo por equivocación, puesto que le hubiera bastado con la médula espinal». Sí, antimilitarista, pacifista convencido, tanto que se negó a firmar el Manifiesto de los 93, una declaración de intelectuales alemanes justificando la invasión de Bélgica a comienzos de la Gran Guerra. Le dolió ver algunos nombres en aquella lista. Que la firmara algún hijo de puta como Philipp Lenard, adalid de la supremacía científica aria y que se negó a suspender sus clases de Física durante el duelo por el asesinato de Rathenau, era comprensible, pero que también lo hicieran Max Planck o Felix Klein mostraba hasta qué punto el eclipse estaba obnubilando la perspectiva de mentes tan preclaras.
Y ahora una recompensa por acabar con su vida y otras dos más. Con Maximilian Harden ya lo habían intentado. Fueron paramilitares del Freikorps al igual que sucedió con Rosa Luxemburg. Con ocho heridas en la cabeza, se salvó de desangrarse por la rápida intervención médica. En cuanto al profesor Foerster, observando el cariz de los acontecimientos, decidió exiliarse a Suiza. De poco sirvió la denuncia contra el estudiante que promovió la recompensa: los tribunales le dieron la razón, condenaron a Rudolph Leibus, sí, pero a una irrisoria multa de sesenta marcos.
Entonces, ¿qué haces aquí, Albert, en este país que quiere extirpar a los que también son sus hijos?, ¿de qué te ha valido desentrañar los arcanos del universo, alcanzar una fama descomunal, si eso ha servido para que una bala lleve tu nombre? ¿No estás cansado de los ataques de esa ciencia radical alemana donde los judíos no caben, de los que quieren negar la evidencia de tus teorías? Hasta Philipp Lenard ha escrito una historia de la ciencia alemana donde omite por completo tu contribución y la de cualquier otro científico judío. El dragón ruge, exhala su aliento fétido.
Tal y como le habían aconsejado, era el momento de cambiar de aires, huir del cerco del terror, calmar no solo sus propios nervios sino también los de Elsa, a quien los anónimos recibidos en el buzón le estaban robando el sueño. Por eso, después de su acogida triunfal en Estados Unidos y algo menos en Francia (demasiado recientes aún las heridas de guerra), había decidido aceptar la invitación para visitar Japón, unos cuantos meses alejado de la oscuridad terrible, del eclipse intelectual, poder dormir con los ojos completamente cerrados, y después de trasladarse al otro lado del mundo, otro viaje que lo mantuviera a distancia de Berlín, una propuesta que había tenido que posponer por motivos laborales pero que ahora se convertía en apetecible, una serie de conferencias sobre sus descubrimientos científicos en Barcelona primero y en Madrid después.
Aquel pensamiento le infundió tranquilidad, algo incluso de buen humor que le llevó a doblar los labios en una sonrisa. Qué mejor momento para tomar el violín y arrancarle una agradable melodía.
3
Les LLamaban Los Cuatro Evangelistas, y se podía afirmar con rotundidad que no por sus piadosas vidas, sino por otra razón más prosaica y evidente. Mateu, Joan, Marc y Lucas, el Murciano, compartían palco en el teatro Victoria de la avenida del Paralelo. Se representaba una obra de Santiago Rusiñol a la que Lucas apenas prestaba atención. De hecho, no le apeteció en absoluto la propuesta de Mateu, que desde que aprendió a leer parecía recubierto del refinado barniz de las personas cultas, un barniz que, no obstante, se derretía con demasiada facilidad en cuanto se le encendía la sangre.
Encenderse la sangre.
Esa era una característica común de los evangelistas, hermanos de sangre y hermanos flamígeros, una fraternidad fundamentada en el fuego, en la ira, tal que fueran jinetes apocalípticos arrasando con el galope de sus caballos, con el estallido de la pólvora, hermanados con la sangre derramada. Y ahora allí, en el Victoria, y el pensamiento del Murciano evadido de la obra teatral. Sobrevolaba la geografía de Barcelona como una paloma mensajera en busca de su destinatario. Últimamente pensaba bastante en su esposa, en realidad siempre había pensado mucho en ella, cómo no hacerlo con una mujer como Olimpia Balaguer, pero ahora más que nunca. Se le iba la mente a su rostro que era una burla de la naturaleza, porque a su lado cualquier otro resultaba imperfecto, esos ojos de azul imposible, magnéticos y transparentes, una ventana donde asomarse y precipitarse al vacío, y luego las delicadas líneas que conformaban el mentón, los labios, la nariz, los pómulos, la frente, las orejas, un trazado sublime que era un anuncio revelador, o provocador, de lo que no se encontraba a la vista, del resto de su cuerpo oculto por una vestimenta que sin embargo no podía negar la evidencia. Sí, su pensamiento no estaba en el teatro Victoria, realizaba continuamente el prodigio de trasladarse en tiempo cero a donde se imaginaba que pudiera estar Olimpia Balaguer, y eso le hervía la sangre, se la encendía, porque para eso era uno de Los Cuatro Evangelistas, para manejar el fuego y la sangre, para impartir justicia y redimir a la humanidad de sus pecados, amén.
Salió del trance cuando los aplausos irrumpieron con ímpetu, como oleadas sonoras. Se había interrumpido su viaje astral y se encontraba de nuevo en el palco, aplaudiendo de forma mecánica, emulando lo que también hacían Marc, Mateu y Joan, sus compañeros del alma con los que no se sentía un forastero. Era uno de ellos, aunque el apodo no se lo quitaran ni con lejía, reminiscencias de una tierra que ya se le perdía en los sótanos de su memoria, lejano el recuerdo de la infancia antes de emigrar junto a sus padres, allí encontraré un trabajo que arranque las penurias y nos devuelva el orgullo, decía su padre, nos vamos a la tierra prometida, seremos como Abraham conduciendo a su pueblo. Pero el orgullo fue difícil de recuperar, los últimos de los últimos, miserables emigrantes, y una vida que tuvo que reconstruirse con un sacrificio descomunal, porque los patronos exigían demasiadas horas y pagaban poco. A eso había que sumar la guerra en Europa que casi esquilmó las estanterías de las tiendas, la falta de suministros básicos para el pueblo llano porque primaba la exportación a los países en conflicto, los beneficios por encima de todo, sois parias, a joderse, un caldo de cultivo para que surgiera el sentimiento de rebelión, de justicia, para que naciera el sindicato, el verdadero, la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, sindicalismo y anarquismo engastados como un anillo y su piedra, a muerte en la lucha obrera. Y ahora era un evangelista, predicando sangre y fuego.
–Vamos al Español –dijo Mateu cuando abandonaban el Victoria entre la riada humana.
Una brisa gélida los recibió en el exterior. No tenían que salir del Paralelo, esa vía de imprescindible vitalidad que tomaba el nombre por coincidir su orientación precisamente con un paralelo terrestre. Y allí se encontraba el café Español, tan inmenso, abarcando varios números de la avenida. Estaba a rebosar cuando cuatro tipos con chaleco, chaquetilla, alpargatas y gorra se acercaron. Fue Joan quien lo vio sentado a una mesa, el que hizo un gesto con la cabeza.
–Allí está el Noi del Sucre. Algo sucede.
Algo sucede, el lenguaje corporal, la expresión contundente de los ojos, de la boca, esa locuacidad tan propia de él, la acalorada conversación con algunos que también identificaron como del sindicato. Algo sucede, moneda común en tiempos convulsos, oscuros, tiempos de eclipse. Y Salvador Seguí, el Noi del Sucre, era de los que debían tener miedo al tratarse de un dirigente, aunque renegara de la violencia, aunque intentara reconducir el discurso anarcosindicalista, así no, compañeros, con argumentos, con razones, pero no con pistolas ni bombas, estamos yendo a la deriva y terminaremos por naufragar, dando motivos para que nos ilegalicen ahora sí y después también, para que perdamos afiliados, se nos están dando de baja para largarse al Sindicato Libre. En efecto, el Noi del Sucre haría bien en tener cuidado, pensaba Lucas, el Murciano, porque ya habían atentado contra él y porque ya se habían cargado a muchos, a Pablo Sabater, a Evelino Boal y tantos, tantos más. Tener cuidado, el Noi, sí, pero controlando las espaldas no solo de las posibles balas del oponente, sino también de las propias, tan resquebrajada la CNT entre los que estaban a favor y en contra de los métodos violentos. Barcelona se había convertido en campo de batalla desde hacía demasiados años, demasiado tiempo, demasiado insoportable... Ni en el Lejano Oeste se producían tantos asesinatos.
Se apostaron en torno al grupo de Salvador Seguí cuando este se aprestaba a marcharse, urgido, porque, como les había quedado claro a los evangelistas, algo sucedía.
–Uno de los nuestros –dijo el Noi cuando los vio–, de la fábrica Rovira i Rivelles.
Lucas tragó saliva.
–¿Cómo ha ocurrido? ¿Han sido los del somatén? –preguntó Mateu.
–No, otra vez la Ley de Fugas. Lo detuvo la Guardia Civil al salir de la fábrica. Lo de siempre: lo cachearon, no encontraron nada, lo dejaron ir y lo acribillaron como si se hubiera escapado. Igual tú lo conocías, Lucas: se llamaba Antoni Barrés.
El Murciano asintió con la cabeza. Había tenido cierto roce con él cuando coincidieron en Rovira i Rivelles, claro que sabía quién era, sobre todo después de aquel altercado que tuvo con el hijo de puta del Fantasma durante aquella huelga, cuando llegaron a las manos. Como consecuencia despidieron a Barrés y a otros más, incluido él mismo. La presión de la CNT consiguió la readmisión. Lucas ya no quiso volver, su lugar estaba junto a los evangelistas.
–Eso es cosa de Pere Bartomeu, el Fantasma –dijo–. Se la tenía jurada desde que le partió la nariz.
–Bartomeu es un cabrón –dijo Mateu–, pero él no decide. Ha sido su patrón, no me cabe duda.
«Gerard Rovira», pensó Lucas, y al momento notó el regusto amargo, y también volvió a pensar en Olimpia. Una chispa encendió la pólvora de sus venas.
–Vamos a liquidarlos –dijo–, al patrón y a su perro.
–Baja la voz, coño –dijo el Noi mirando a su alrededor, alerta a oídos indiscretos–, y no digas barbaridades. Esa no es la solución, ya está bien de tanto ojo por ojo. La violencia nos está machacando. Somos obreros, debemos luchar por nuestros derechos, no somos asesinos.
Y al decir esto se le fue la mirada uno por uno a Los Cuatro Evangelistas. Se hizo el silencio, espeso, una burbuja insonora dentro del bullicio del café Español. Alrededor se mantenía un borboteo de conversaciones, de ruidos de platos, vasos y cucharas. Los camareros trazaban trayectorias caóticas entre los clientes.
–Tú lo has dicho, Salvador, debemos luchar por nuestros derechos, no dejar que nos masacren.
–Mira las consecuencias: centenares de muertos.
–Es lo que tienen las guerras. También han atentado contra ti. ¿Lo has olvidado?
–Eso no se olvida jamás, pero ¿no ha habido demasiada sangre ya?
–No hasta que derramemos la misma que han perdido los nuestros.
El Noi del Sucre negaba con la cabeza. ¿Cuándo se torció el camino?, ¿cuándo se volvieron los tiempos lúgubres? Para eso no se fundó la CNT, y ahora semejaban más una banda delictiva, pistolas tras las esquinas, disparos a traición, matar y salir corriendo. Por su parte, los pistoleros blancos del Sindicato Libre devolvían la moneda, o los del somatén, o la policía, o la Guardia Civil. Había un tropel de balas, de muerte, de llanto, demasiado horror, la pesadilla enseñoreada de las calles de Barcelona. Y aquellos cuatro muchachos no se percataban de que con sus acciones no hacían sino darle motivos al enemigo para barrerlos.
–Lo que deberíais hacer es venir conmigo para consolar a la familia de Barrés, eso sería de mayor provecho que añadir muertos a la lista.
Lucas, Joan y Marc miraron a Mateu y este consintió. Acompañarían al Noi y a los otros para realizar la buena acción, la obligatoria acción en memoria de un compañero asesinado. Así, se desplazaron hasta el barrio de San Andrés de Palomar, un antiguo municipio anexionado a Barcelona hacía veinticinco años. Al llegar a su destino se encontraron la escena habitual: una mujer que acababa de cambiar de estado civil, unos críos contagiados del llanto de su madre, asustados, incapaces de asimilar el hecho de que a su padre no lo verían nunca más. Salvador Seguí acaparó la atención incluso por encima de la víctima de cuerpo presente. Eso es lo que consiguen las balas, decía, matan a uno, sí, pero destrozan a muchos más como si con el impacto saltaran esquirlas. Sin embargo, ni a Lucas ni a sus tres inseparables les seducía el discurso pacifista. Había demasiado dolor en aquella casa abarrotada de cenetistas como para obviarlo, para mirar hacia otro lado, y ya iban muchas veces, tantas que resultaba inútil contarlas, la insoportable constatación de que los estaban exterminando de un modo selectivo. A lo que ese dolor invitaba no era al perdón, sino más bien a la venganza, a que las lenguas se llenaran de espumarajos maldiciendo al enemigo, a que los músculos se tensaran, las mandíbulas prietas y el dedo índice curvándose sobre el gatillo de una pistola, ¡bang!, muerto tú también, cabrón. En eso siguió pensando Lucas, el Murciano, cuando regresó a la casa que tenía en alquiler unas cuantas calles más allá, en el mismo barrio, pensaba en acabar con Pere Bartomeu, el Fantasma, pero sobre todo con su jefe, con el malnacido de Gerard Rovira, para eso estaban Los Cuatro Evangelistas.
Cuando abrió la puerta se encontró con Olimpia. Estaba sentada a la mesa entre penumbras, iluminado su rostro por la delicuescente luz del quinqué. Allí copiaba en un papel lo que iba leyendo en otro, posiblemente una traducción ya que a su lado mantenía abierto el diccionario de español-francés que solía acompañarla desde hacía unas semanas, aunque para él lo mismo hubiera sido que se tratara de chino o ruso, igual de críptica la escritura en cualquier idioma porque nadie jamás le había enseñado a leer. Olimpia se había tomado en serio su trabajo, se dijo el Murciano, tal vez demasiado en serio porque con él se había producido una sutil transformación, más refinada, más preocupada con su aspecto, con su vestimenta, pero eso resultaba indiferente porque de cualquier manera exhibía una belleza irreal, la que volvía locos a los muchachos del barrio unos años atrás, qué guapa la francesita, antes de que se casara con él. La boda fue cosa de las familias, deslucida, casi un funeral, porque ella no estaba por la labor después de quedarse preñada en una noche errónea, una noche de verbena en la que el alcohol manipuló las percepciones, y él se aprovechó de las circunstancias para romper la resistencia de aquella bonita muchacha que se había convertido en obsesión, con cuya imagen se masturbaba cada vez que el deseo lo invadía, y ella, la inaccesible, dejándose hacer, la voluntad reblandecida, casi anulada por la bebida, albergando en su interior la fusión de dos células que se multiplicarían como los panes y los peces para obrar el milagro de la vida.
–¿Qué haces?
Olimpia apenas levantó la cabeza.
–Trabajando, ya lo ves.
–¿A estas horas?
–No me ha dado tiempo en el despacho.
A Lucas la palabra despacho le pareció en exceso pretenciosa para alguien que hasta hacía poco no era más que una simple hilandera, y en su mente, desde entonces, los pensamientos eran alambres que se retorcían porque solo se le ocurría un motivo para el ascenso laboral de su esposa. Esas cosas no pasaban, nunca habían ocurrido en la fábrica, por mucho que ella le hubiera insistido en que don Gerard necesitaba a alguien con conocimientos de francés. Solo el aumento de sueldo había aplacado levemente el recelo.
El llanto de un bebé desgarró la calma. Era tras el tabique, el niño de los vecinos, paredes que eran como la membrana de un tambor transmitiendo mensajes. Lucas se acercó a la alacena, tomó por el gollete una botella de vino y escanció en un vaso. Luego tomó una silla y la puso junto a Olimpia. Bebía a pequeños sorbos sin dejar de mirarla, de maravillarse, sin que ella apartara la vista de su traducción, laboriosa como una hormiga. Él acabó con el vaso, se llenó otro. Comenzó a masajear la nuca de Olimpia, pequeña en comparación con el tamaño de su mano, esbelta, delicada como la seda, las yemas de sus dedos electrizándose con el tacto de la piel, con los rizos de su cabello. Ella adquirió rigidez y se dejó hacer como si aún estuviera sola, como si aquel suave contacto fuera el aliento gélido de un ectoplasma al que no pudiera ver, pero no. Una mano se fue posando en la espalda describiendo círculos parsimoniosos, después circunnavegó la cintura, un mar proceloso que la condujo hasta una costa peligrosa, hasta los pechos de Olimpia, los comprimió con delicada fuerza sin que ella manifestara reproche ni emoción alguna, enhiesta como una columna. De nuevo cruzó como un trueno el llanto del bebé, ese niño que fue motivo de su matrimonio, tendrás que casarte con mi hija, le había dicho su suegro con cara avinagrada, y él encantado pero ella no tanto, en absoluto, y aquel otro día en que la sangre recorrió las piernas de Olimpia para formar un cuajo en el suelo y un niño que quedó en el limbo.
–Deberíamos tener otro hijo –dijo Lucas.
–Nunca hemos tenido ninguno que yo sepa.
Ahí se cruzaron las miradas, azul y avellanada, mar y tierra. Lucas se levantó y su brazo fibroso tiró de ella, la obligó a incorporarse dejando la pluma sobre la mesa, la agarró con contundencia por el talle y comenzó a besarle el cuello, besos bruscos, a lamerla con la lengua embebida en alcohol. Poco después ella yacía en la cama, un maniquí pasivo al que no se le escapaba suspiro alguno, los músculos rígidos, la mirada clavada en el techo, viajando mentalmente a un punto oscuro de su pasado cuando aún vivía en Montpellier, sí, Montpellier, tan lejano y tan cercano en el recuerdo, un efímero salto temporal del que regresó cuando a su marido se le pasó el arrebato. Al Murciano, aún jadeante, le hubiera apetecido permanecer abrazados en la cama, pero tuvo que conformarse con observar cómo su esposa se incorporaba, se recolocaba la ropa y se disponía a salir de la habitación.
–Tienes los mismos sentimientos que las piedras. ¿Me has querido alguna vez?
Ella se detuvo un momento, luego continuó y volvió a sentarse a la mesa. A través de la puerta abierta, Lucas pudo comprobar que retomaba las traducciones del francés.
4
Albert Einstein abrió Los ojos. Durante unos segundos permaneció desorientado como una brújula en los polos magnéticos, inmerso en una negrura que rompía únicamente la nebulosa de luz que atravesaba las cortinas. Había oído un llanto de bebé, o acaso lo había soñado, porque ya no quedaban restos en el aire. Lo que sí percibió en el exterior fue el trote de un coche de caballos y el lejano ronroneo de un automóvil, luego el silencio casi absoluto, si acaso la respiración acentuada de quien duerme. Intentó recuperar el sueño, pero sabía que en esos casos, cuando le sobrevenía un despertar brusco, le resultaba difícil porque su cerebro comenzaba a engranar el mecanismo que lo ponía en funcionamiento. Eran momentos en los que alcanzaba una lucidez excepcional, allí, en el recogimiento de la cama y el embozo de las mantas, donde gustaba abordar las cuestiones científicas que lo absorbían. Algunas de sus más brillantes ideas habían surgido de la clarividencia que a veces otorga el estado de duermevela, esa relajación que flexibiliza la mente de las rígidas estructuras adquiridas con los años. Sin embargo, en esa ocasión, su pensamiento huyó de sesudas reflexiones sobre física y se mostró caprichoso y ajeno a su voluntad, empecinado en seguir el hilo de lo que había creído oír o soñar, el gemido de un niño pequeño. Entonces se acordó de Lieserl y sintió el pinchazo en la conciencia, se le representó el rostro imaginario de una recién nacida a la que nunca llegó a conocer, su primera hija.
No le gustaba pensar en ella, incidía en su pecho el agudo punzón de la culpabilidad, pero en aquella madrugada fría no era capaz de domesticar su pensamiento, y Lieserl permanecía allí, llorando con los ojos redondos como monedas, buscando con ellos a un padre que en el momento de su nacimiento se encontraba muy lejos. ¿Qué tipo de herida deja no haber conocido jamás a un hijo? Eisntein intentaba que ninguna, pero lo cierto era que le quedó una cicatriz, pequeña, en efecto, pero imposible de restañar, que de tarde en tarde se abría y supuraba. No había sido una hija deseada, y de hecho a Mileva el embarazo le arruinó su prometedora carrera.
Mileva. Mileva Maric.
Su mente siguió encadenando recuerdos. ¿Cómo pudo amarla tanto y después rechazarla hasta la náusea? Su historia estuvo impregnada inicialmente de almíbar, tan jóvenes y soñadores ambos, tan apasionados por la ciencia, una mujer excepcional con una inteligencia brillante, eso nunca dejaría de admitirlo, la única que cursaba la especialidad de Física en el entorno masculino del Instituto Politécnico de Zurich. Entre ellos surgió una complicidad simbiótica, imposible sobrevivir el uno sin el otro, enamorados hasta la cursilería y sorteando tempestades, porque a su madre nunca le hizo gracia Mileva, cuatro años mayor que él, afectada de una leve cojera, pero sobre todo porque la contemplaba con la altivez propia de los alemanes hacia los eslavos, y Mileva era eslava, serbia en concreto, poca cosa para su sobresaliente y adorado hijo. Einstein nunca le habló del embarazo, de que había sido abuela, cómo decirle eso si él tampoco había visto jamás a Lieserl, que desapareció de sus vidas como lo hace el agua de un charco, evaporada su presencia allá en la distante casa paterna de Mileva. Pero él seguía prendado, y no le importó que su madre montara en cólera cuando le anunció que iban a casarse ni que le espetara: «Ella es un libro, igual que tú. Pero deberías tener una mujer. Cuando tengas treinta años, ella será una vieja bruja. Hipotecas tu futuro y te cierras tu carrera, ninguna familia decente la aceptaría. Si se queda en estado, te meterás en un buen lío». Cómo no iba a contraer matrimonio, se lo debía a Mileva después de que el embarazo hubiera dado al traste con sus exámenes finales y no pudiera graduarse, después de tantos años de esfuerzo y sacrificio. Era su obligación mantenerla ahora que había conseguido ese trabajo de funcionario en la Oficina de Patentes de Berna. Debía casarse porque eran cómplices, porque compartían la pasión por la física, porque Mileva era el apoyo fundamental para el desarrollo de esas ideas que ya germinaban en su cabeza, porque era inconformista y crítica como él con las corrientes científicas establecidas. Y debía casarse por un motivo incontestable y principal: porque la amaba.
Amor, qué palabra tan insondable, tal vez incluso más que sus teorías relativistas.
Albert Einstein giró su cuerpo buscando una postura más cómoda, intentando no despertarla. Se sentía a gusto, el cuerpo ligeramente ovillado, amparado por la protección de las mantas, de los gruesos muros de la casa, en aquel territorio que parecía estar exento de los efectos de los turbulentos tiempos. Nada, imposible conciliar el sueño, y su mente que seguía insumisa, recorriendo caminos que hubiera preferido no transitar, pensando en el amor, qué cosas, en vez de escudriñar, en aquel momento plácido de la noche, los ocultos códigos de las leyes naturales que solían acaparar su atención.
Podía decir que Mileva fue su primer gran amor, nada que ver aquella aventura con la hija de sus caseros cuando estudiaba en Aarau, Marie Winteler. Aquello no pasó de unas miradas coquetas, de un suave erizar de vello y algún beso prohibido en las noches calmadas, con sus cuerpos silueteados por la luna llena. Lo de Mileva tuvo visos de huracán, de fuerza arrasadora, porque creyó encontrar el alma gemela con la que compartir la vida. Así fue como desoyó la histérica oposición de su madre y terminó casándose, convencido de que daba el paso adecuado, que sus pies no se hundían en el barro, y poco después sí, se llenó la casa de alegres ruidos de bebé, nació Hans Albert y el recuerdo de Lieserl se fue atenuando como un barco que se adentra en la niebla. Fueron años de fertilidad intelectual con tanto tiempo libre en la Oficina de Patentes. Mileva se ocupaba del niño y de las tareas domésticas, también le ayudaba en los cálculos matemáticos que lo condujeron a la teoría de la relatividad especial, la que afirmaba que el tiempo absoluto había sido derrotado, debates científicos al calor de la chimenea mientras Hans Albert dormía. Enamorado, en efecto, muy enamorado de Mileva Maric, pero hasta las torres mejor cimentadas comienzan a agrietarse.
A Einstein le sobrevino un escalofrío, se le esfumó la tranquilidad recordando esa etapa triste de su vida de la que se reconocía como principal culpable. ¿Qué fue lo que te sucedió, Albert? ¿La fama después de tu año de las maravillas? ¿Logró que levitaras alejándote del imprescindible soporte terrenal? Porque el reconocimiento que obtuvieron sus artículos le hicieron comprender que estaba en el camino soñado, cada vez más centrado en la física y menos en la familia, ya se hacía cargo Mileva de lo referente a la casa, de crear la atmósfera adecuada para él y su trabajo, olvidando que ella era una mujer fuera de lo común, que navegó contra el viento para lograr sus aspiraciones científicas en un terreno reservado a los hombres, donde una mujer dedicada a la física resultaba tan impropio como un rabino en una mezquita. El embarazo provocó su fracaso en los exámenes finales, la frustración de haber realizado casi en su totalidad la complicada ascensión para quedar a solo unos metros de la cima. Cerrar los ojos y llorar de rabia, porque en un camino que se emprende en compañía resulta desolador que solo uno alcance la meta. Lo cierto fue que la presencia de su esposa se le hizo progresivamente molesta, y no bastó que él obtuviera una plaza de profesor en la Universidad de Berna, y luego en Praga, Zurich, Berlín, reclamado por sus éxitos, por sus descubrimientos prodigiosos. ¿Tuvo acaso Mileva celos? Claro que sí, pero no profesionales a pesar de todo, sino de los otros, de los que rellenan las páginas de los dramas románticos, porque la fama que lo aupó a los cielos también reclamó la atención de otras mujeres, y él, desde siempre, se había dejado seducir por sus encantos.
¿Qué tenían las mujeres? ¿Qué inescrutables misterios albergaban para no dejar de maravillarlo? Eran otro universo, uno que se escapaba a los dictámenes de leyes y teorías, imposible describirlo con la fría precisión de las ecuaciones matemáticas. Y a él lo cautivaban los misterios, no podía sustraerse a su hechizo. Mileva sintió celos de los coqueteos de su marido mientras ella se volvía insignificante como las estrellas que se apagan, cada vez más deprimida, arrastrando cadenas de espíritu condenado. No sirvió de nada que concibieran otro varón, a Eduard. Aquello supuso un remanso en un devenir de aguas bravas, pero las cartas ya habían marcado el destino y pasaron a las recriminaciones, a las discusiones, a que Mileva se le hiciera insoportable, de tal modo que acabó refugiándose en los brazos de su prima Elsa que vivía en Berlín, la divorciada Elsa con sus dos hijas, Ilse y Margot.
Ahora, con la distancia del tiempo, le producía un regusto acibarado el comportamiento tiránico con su antigua esposa, de las condiciones que le impuso para que no se produjera la ruptura definitiva, y que ella, desesperadamente enamorada aún, aferrándose con la punta de los dedos, aceptó a pesar de la humillación: mi ropa siempre correcta, me servirás tres comidas diarias en mi cuarto, procurarás que mi estudio y mi dormitorio estén ordenados y que nadie toque mi escritorio, renunciarás a todo tipo de relaciones personales conmigo salvo para mantener las apariencias sociales, no me pedirás que me siente contigo en casa ni que salgamos juntos ni te lleve de viaje, no debes esperar afecto por mi parte ni me lo reprocharás, responderás inmediatamente cuando te dirija la palabra, prometerás no reconvenirme delante de nuestros hijos. Aquello ya no era un matrimonio, era un contrato de cláusulas abusivas sin vestigio del amor que una vez le profesó a Mileva. ¿Cómo era posible que un sentimiento sufriera una metamorfosis tan brutal? En lugar de que la horrible oruga se hubiera convertido en bella mariposa había sucedido al contrario. Eres un monstruo, Albert Einstein, tratar así a Mileva que lo dio todo para que tú triunfaras, con la que formaste un equipo envidiable, desentenderte por completo de tus hijos, solo tu trabajo, obsesivo, nada más en este mundo, bueno, sí, tus flirteos esporádicos, y sin embargo ofreciendo una imagen de sabio bondadoso y rasgos dulces que ha cautivado al mundo. La grieta se hizo fractura y ya solo quedó la opción del divorcio, un proceso en el que sufrió la vergüenza de reconocer que había cometido adulterio, pero bueno, era tan evidente lo de la prima Elsa... Pero faltaba algo más, la compensación económica, porque Mileva seguía a cargo de Hans Albert y, sobre todo, de Eduard que, a su temprana edad, ya mostraba una inteligencia descomunal y un desequilibrio psíquico que despedazó su vida y la de Mileva. Y estaba tan harto de ella, tan profundamente asqueado de ella, que le ofreció una cifra enorme pecando además de arrogancia, porque se trataba de un dinero que aún no poseía pero que estaba convencido de que caería en sus manos como el ansiado maná, el dinero proveniente de un Premio Nobel que todavía no le habían concedido. Y no se equivocó. Dos años después del divorcio estuvo en condiciones de entregarle a Mileva el importe del premio y poner así punto final a una historia que había empezado con la hermosa imbecilidad de los amores juveniles y que acabó siendo como caminar descalzo por el filo de la navaja.