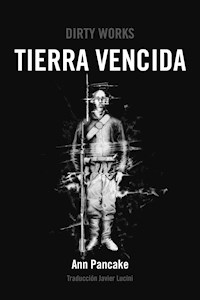
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los habitantes de las montañas de Virginia Occidental hace tiempo que perdieron la batalla. Continúan padeciendo inundaciones y sequías, de vez en cuando incendian sus casas para cobrar el dinero del seguro, mueren desproporcionadamente en guerras lejanas y en accidentes de coche, beben más de la cuenta, se hacen daño con bastante frecuencia, lidian desde que se levantan con un asfixiante sentimiento de pérdida, tienen hijos demasiado pronto y, al caer la tarde, observan desde sus porches la imparable invasión de los bulldozers y los domingueros. Siempre fue un territorio amenazado e ignorado, ya no hay ciervos como los de antes y hasta los viejos fantasmas de los confederados parecen haberse rendido. Todo se desvanece. Dicen que si no logras escapar antes de cumplir los veinte, estás perdido. Hay un murmullo incesante en los viejos bosques: «Voy a largarme de aquí, tengo que largarme de aquí, en cuanto me largue de aquí…». Pero al final uno siempre regresa porque, por mucha tierra que se ponga de por medio, la montaña se lleva en la sangre, hace un frío de mil demonios y mañana habrá que ir a Four Square a por leña. «Ann Pancake es la Steinbeck de los Apalaches.» Jayne Anne Phillips «En Tierra vencida Ann Pancake representa con asombrosa riqueza el territorio de los Apalaches, uno de los núcleos más caricaturizados y peor entendidos de Estados Unidos. Pancake captura en sus relatos el pulso de la gente que resiste en esos montes, las severas discordancias de los conflictos generacionales, los cambios económicos, la ironía de la xenofobia, el timbre único de las propias montañas.» David Bradley, presidente del jurado del Katharine Bakeless Nason Fiction Prize (2000)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANN PANCAKE (1964), la mayor de seis hermanos, creció en los bosques de Virginia Occidental, jugando con las patas despedazadas de los ciervos que cazaban sus padres y sus tíos, acostumbrada a ver cómo la comida se mataba, se despellejaba y se descuartizaba. Detrás de su casa, a poco más de un kilómetro, aún resistían las trincheras de la Guerra de Secesión, plagadas de fantasmas y de historias que se contaban a la hora de la cena, de generación en generación, sobre todo historias de yanquis que salían de la espesura para saquear las granjas. Un territorio devastado por la violencia. Un territorio que, desde las Guerras Indias hasta las revueltas mineras del principios del siglo XX (que Ann inmortalizaría en su primera novela), no ha tenido tregua y que, durante la infancia de Ann, se vio cada vez más acosado por la desindustrialización, la pobreza rural, la destrucción medioambiental y el desprecio de la cultura dominante. Altas tasas de desempleo, adicción, sobredosis y suicidio. Caricatura y estereotipo mediático. «Hicks» y «hillbillies». Gente tonta y holgazana. No es de extrañar que todo lo que leyese Ann en esa época (tuvo la suerte de crecer en un hogar liberal de clase media, rodeada de libros) fuesen historias sobre irse. Así es que, como tantos otros que no lo conseguirían, desde muy pequeña, Ann soñó con escapar de Virginia Occidental, el estado más pobre y, según una reciente encuesta, el más triste de Estados Unidos. Para pagarse los estudios en la Universidad de Virginia, trabajó en cadenas de montaje, en restaurantes de comida rápida y en un supermercado. No hablaba mucho para que no le delatara el acento y la gente se pusiera a hacer suposiciones sobre su inteligencia, su clase, sus ideas políticas y su nivel de sofisticación. Estaba trabajando en un Wendy’s cuando se graduó y le salió un trabajo en Japón (enseñando inglés con acento de los Apalaches). Desde entonces, todo fue poner distancia: Albuquerque, Samoa, Tailandia…, pero lo único que consiguió fue fortalecer el vínculo emocional y cultural con su estado natal. Tierra vencida fue su primer libro. Su regreso a casa. Ganó el Katharine Bakeless Nason Fiction Award. Actualmente vive en Seattle, pero vuelve dos o tres veces al año a Virginia, porque las montañas de allí son otra cosa.
TIERRA VENCIDA
TIERRA VENCIDA
Ann Pancake
Traducción Javier Lucini
Título original:
Given Ground
Anchor Books, 1998
Primera edición Dirty Works: Abril 2019
© Ann Pancake, 2001
© 2019 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini (sin la ayuda de Tomás Gónzalez
Cobos y Ann Pancake, esto habría sido imposible)
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación y correcciones: Marga Suárez
ISBN: 978-84-19288-16-5
Producción del ePub: booqlab
«A por leña» y «Wappatomaka» aparecieron inicialmente en Antietam Review; «Cultivo comercial: 1897» en The Massachusetts Review; «Jolo» en Mid-American Review; «Hierba alta» en Shenandoah; «Sin Fantasmas» y «Renacimiento» en The Virginia Quarterly Review; «Hermana» en Wind; «Temporada de cuervos» en The Chattahoochee Review; «Chicos redneck» en Glimmer Train Stories; «Carnada» en Sundog; y «Tierra» en The Chariton Review.
La autora también quisiera dar las gracias por su apoyo al National Endowment for the Arts. Y la más profunda gratitud a Brad Comann y a Melissa Delbridge por su aguda crítica.
Para la gente del lugar donde me crié, que me enseñó qué es lo importante de una historia.
Y para Brad.
Índice
Sin fantasmas
Renacimiento
Jolo
Wappatomaka
Tierra
Hierba alta
Hermana
Carnada
A por leña
Chicos redneck
Temporada de cuervos
Cultivo comercial: 1897
Ensanché el hueco para entrar en el prado, una línea de alambre de espino que se soltó al primer giro. El frío me subía hasta el pecho, pero el viento había remitido, por fin, y podía sentir el calor del caballo a cierta distancia. Ese olor a cuero que desprendía, ese olor terroso que le acompañaba hasta en invierno. Hundí la cara en él, en el hueco detrás del hombro, antes del abultamiento de la panza. Un caballo viejo y paciente. Un caballo impasible. De veintisiete años, nacido en la granja de mi abuelo. Ya había sobrevivido a mi abuelo y a mi padre. Los perros se habían plantado al otro extremo del campo y estaban aullándole a nada, aullaban y punto. Giré la mejilla sobre su pellejo y miré hacia el arroyo, hacia los sicómoros, árboles fantasmales, resplandecientes como huesos bajo la luna exigua.
Mi padre dejó dicho que lo dejaran bajo un árbol grande.
Dentro, en nuestra mesa, había más comida de la que había visto en toda mi vida, y mujeres gordas de vestidos estampados posadas en el sofá con platillos haciendo equilibrio sobre sus rodillas, mientras sus maridos de aliento nocivo se escabullían de habitación en habitación. Di con la ardilla frita, bien enharinada, en su bandeja mellada. Seguía teniendo caballo en las manos, así que me las restregué en los pantalones del domingo, mientras el fuego de la leña me iluminaba la espalda.
–He oído que algunos andan por allí arriba, en Dayton. Familia de ella.
–Sí, son John Eddy y esa gente.
Me comí mi ardilla, callado, aquella rica carne negra, tan tierna que podías desprenderla del hueso con la lengua, con aquellas caderas tan delicadas.
–¿Os acordáis de John Eddy? El gordo del ojo estrábico.
–No, tú estás pensando en Connie.
Mi padre había cazado las ardillas hacía unos días, ardillas zorro. Yo le ayudé a despellejarlas junto al arroyo. Se acercó a mi cabeza blandiendo el cuchillo y me estremecí, pero lo único que hizo fue cortarme un mechón de pelo que luego dejó junto al pellejo de la ardilla. Mira, dijo. Eres del color de la ardilla.
–Mejor para el crío.
–Allí, en Dayton, tienen mejores escuelas.
Fuera los perros seguían ladrando, soltaban el hocico de manera regular y prudente, y yo sabía que se pasarían así toda la noche.
–Con una cadena de perro –volvió a decir uno de ellos. Le vi menear la cabeza. Mi padre me había parecido incómodo en su ataúd, con las piernas extendidas y rígidas y las manos tocándose el corazón.
–Calla. El niño está ahí mismo, junto a la chimenea.
***
Aquellos últimos años, antes de que abandonásemos la tierra, fueron años de sequía, los robles no daban más fruto que las escasas bellotas que caían en agosto y se echaban a perder en el suelo. Entonces los ciervos se quedaban sin sustento y, en primavera, desquiciados por el hambre, se aventuraban a vagar por las proximidades de la casa para pacer las primeras hierbas, donde los perros los derribaban y los más jóvenes se ponían a gemir como cabras. Los zopilotes, atareados todo marzo, todo abril. Constelaciones de buitres. Podías escucharlos desde muy lejos en el bosque, carroña de venado, mientras los perros se revolvían panza arriba sobre los restos devorados.
Aquellas montañas estaban plagadas de zanjas y la gente decía que eran vestigios de la Guerra Entre los Estados. No se lo vayas a contar a nadie, me dijo mi padre, de lo contrario vendrá un montón de gente de fuera del estado a recorrer estas crestas, y se llevarán cosas, que es lo que hacen. Una tarde, siendo yo muy pequeño, estábamos cazando conejos junto al tendido eléctrico y divisamos a un hombre en el camino. Mi padre le gritó, pero el hombre no se giró, así es que le seguimos. Avanzaba con paso pesado pero firme entre la maleza reseca, no hizo el menor esfuerzo por alejarse ni por esperarnos, le dimos alcance y volvimos a llamarle, y esta vez sí nos miró. Mi padre me agarró del hombro, me detuvo en seco y dejó que el otro siguiese su camino. Era gris, de un solo color, y los cables del tendido eléctrico crepitaban por encima de su gorra.
Esa noche mi padre entró en mi cuarto y se sentó al borde de la cama dándome la espalda; su camiseta interior manchaba de blanco un hueco en la oscuridad. Me contó que no había sido un hombre de verdad, sino un fantasma, un soldado confederado, y yo me puse rígido en mi cama de hierro. Me contó que esto estaba atestado de fantasmas y añadió que no tuviese miedo, pero lo tuve, aquel fue el primero que vi y puede que por entonces yo no tuviese más de cuatro años. Cuando se fue empecé a llorar y me eché la manta por encima de la cabeza, temiendo oír aquellas botas espectrales subiendo las escaleras. Esto estaba tan atestado de fantasmas como de ciervos, me contó mi padre, todos comprimidos desde el exterior. Piensa, me dijo. No tienen otro sitio donde ir.
***
Había días en que mi padre quería estar solo. Se llenaba los bolsillos del abrigo de tasajos de venado ensartados en un cordel grasiento y salía antes del amanecer dejando a los perros encerrados en casa, porque no quería que le siguieran y no soportaba verlos encadenados. Me desperté con un hocico frío en la cara, el otro perro andaba husmeando por los rincones y había un montón de charcos en el suelo. En la cocina, olor a aceite para armas y las muescas que había tallado mi padre en el borde de la mesa, nervioso, mientras se acababa el desayuno con la otra mano.
Mi madre me dijo que pasara un trapo por los charcos mientras se vestía a toda prisa y el café se iba haciendo, porque teníamos que salir ya mismo para el pueblo, se estaba desenrollando las medias con ambas manos y el cigarrillo oscilaba en sus labios. Mi madre atendía mesas en el Stonewall Jackson y no le gustaba nada ver a un chico ocioso, así es que me hacía amontonar los sobrecitos de azúcar en sus bandejas de alambre correspondientes y rellenar las jarritas de leche. Los lugareños llegaban temprano, Bud y el señor Haines y Twink y todos los demás. Se sentaban a mi lado en la barra, inclinados sobre sus tortitas, y me preguntaban sin mirarme a la cara: «¿Cómo anda tu padre?».
–El chico no habla mucho, ¿eh?
–Tímido –les decía mi madre.
El Stonewall era el único restaurante del pueblo y, pasadas las nueve, los fines de semana, los de fuera del estado paraban de camino a sus pistas de esquí o sus segundas viviendas. Al salir, echaban el seguro a las puertas de sus coches, recelosos con sus abrigos y pantalones de colores chillones y brillantes. «Seguro que con esa clase de ropa nadie les dispara por accidente», bromeaba Twink, pero no eran los accidentes lo que les preocupaba, decía el señor Haines. Bud ni siquiera necesitaba alzar la mirada, podía adivinar que se trataba de ellos por la premura con que abrían la puerta. «Aquí llegan los importados», decía. Se quejaban del humo de los cigarrillos y de la grasa del beicon. Se preocupaban por la salud. Mi madre devolvía el beicon a la cocina y absorbía la grasa con servilletas de papel. Yo me sentaba en mi taburete y me ponía a dibujar árboles y ciervos de doce puntas en la parte posterior de los salvamanteles usados. «¿Qué tal Héctor?», le preguntaba el señor Haines a mi madre.
Ella suspiraba: «Oh, muy bien».
Una vez, uno de los importados me hizo una fotografía, aunque no había nada que ver, solo yo sentado fuera, en el lateral del edificio, sobre una panera, porque no aguantaba seguir dentro. Forasteros. De-lejos-de-aquí. Hablaban como la gente de la tele, esa manera de hablar aséptica que tiene la gente de ninguna parte.
***
A mi padre le acosaban los fantasmas, los veía igual que otra gente detecta las últimas moras en el clamor de una zarza o una trucha en la sombra de una raíz sumergida. Para cuando se hizo mayor y yo vine al mundo, seguía tan arraigado en él que no pude evitar contagiarme. Al salir de caza o a por leña, nos llevábamos el almuerzo y comíamos en la casa en ruinas que había en lo alto de aquellos pequeños barrancos, descansábamos sobre las piedras desplomadas de la chimenea, lo único que quedaba de la gente de antaño, una mata persistente de junquillos y puede que una plancha doblada de una cocina de hierro. Ciervos escuálidos que se abrían camino y que, allí arriba, detentaban el mismo rango que las malas hierbas. Se quedaban petrificados y nos miraban desconcertados, luego nos iban rodeando con mucho sigilo y se alejaban arqueándose. Entonces mi padre divisaba un fantasma. Yo podía olerlo en él como si fuese el pellejo de un animal, y me ponía a mirar también, aunque no quisiera, y entonces surgía una forma. Igual que surge el cuerpo de una serpiente negra de una rama oscura, surgía una forma.
La primera vez, me contó, él no era más que un crío y estaba desbrozando el huerto grande que hay en Twelve Square con una guadaña acondicionada a su tamaño, hilera arriba, hilera abajo. Fue en la época en que mi abuelo era hacendado y los veranos contrataba a una docena de hombres; maíz dulce en las zonas bajas, manzanas en los altos riscos de piedra caliza. Una mañana, hallándose a buena distancia de los demás, mi padre se enganchó el tobillo con la cuchilla y, mientras sangraba sobre la hierba triguera, se materializó un hombre entre los hierbajos. Se materializó desde la misma hierba, quiero decir que fue como si todos los pedazos se estuviesen vertiendo de uno en uno a través de una especie de grieta y, por cómo fueron encajando entre sí, era como si sintiesen una conexión mutua ¿sabes? Se materializó un hombre grande y robusto, de piel terrosa como un ciervo, y al verle se quedó prendado de la pequeña guadaña. Se la arrebató, la sangre ya estaba seca, y se puso a contemplar su reflejo en la luna menguante de la hoja. Cuando los demás trabajadores hallaron a mi padre, el hombre ya se había evaporado por su grieta.
A veces me obligaba a sentarme durante horas. Sobre un tronco y sin moverme durante tanto tiempo que hasta me parecía sentir la deriva del mundo bajo mis pies mientras esperábamos a ver quién se presentaba. De pequeño era distinto, me susurraba mi padre entre dientes, había menos ciervos y eran más fuertes, con panzas como toneles de poderosos costillares. Los fantasmas también eran distintos y mucho menos frecuentes que ahora. De pequeño se sentaba a acechar y veía a la vieja guardia salir de una grieta o atajar por los flancos de las montañas con pavos salvajes colgados a la espalda, se deslizaban por aquellas sendas despejadas por los ciervos como si no les afectase la pendiente, como si hubiesen nacido para eso, decía mi padre. Y entonces, a veces, le quitaba el seguro al rifle y me obligaba a actuar igual que aquellos veteranos. Me echaba a correr con el arma cruzada al pecho, una mano en la culata y la otra bajo el cañón, y avanzaba bailoteando con los bordes de los pies sobre los surcos marcados por los ciervos en aquellas crestas tan pronunciadas. Hacía malabarismos con el rifle como si fuese una docena de huevos, el pecho agitado, viendo de reojo el espacio negro donde sabía que acabaría cayendo si tropezaba. Así se hace, gritaba mi padre a mis espaldas. Sin miedo.
Para cuando nací, ya era otra cosa. El pequeño terreno al que nos aferrábamos se quedaba sin arar, solo se cultivaba lo que subvencionaba el Tío Sam, en barbecho, entre desperdicios, arrancamoños, cardos y tabaco de conejo. Cultivos del Estado. Arriba, en las cumbres, los manantiales retrocedían hasta las entrañas de la tierra y solo había huellas diminutas de ciervos marcando el barro por el que pasaban. Los fantasmas que veíamos eran ancianos andrajosos, había muchos, trepaban por las quebradas, se les marcaban las costillas igual que a los ciervos, rostros como manzanas secas, trepando con las manos vacías por las riberas, y se desvanecían siempre entre las hojas muertas antes de alcanzar el bancal. Y luego estaban los confederados, una y otra vez, los confederados, sin apartar en ningún momento la mirada de la tierra que pisaban. Vimos a uno que no llevaba más que una gualdrapa y sus botas. Mucho más abajo, al pie de la montaña, el tráfico hacía sonido de viento.
Había días en que no subíamos y nos quedábamos sentados a orillas del río, sobre las rocas calientes, y él miraba los cerros jorobados que se alzaban más allá de los sicómoros y tenía una historia por cada repliegue, el ciervo que cazó en aquel punto, el lince que vio quince años atrás, el fantasma de la chica con el pie deforme. Métetelo bien metido en la cabeza, me decía, tú que tienes buena memoria. Me golpeaba con los nudillos por encima de la oreja, lo bastante fuerte para que doliera, y yo me lo metía bien metido en la cabeza. Podía cerrar los ojos y desplegar toda la cordillera en mi mente, cada rugosidad, cada elevación, el color de cada estación. Piensa, me decía, volviéndose a referir a los ciervos y a los fantasmas, no tienen otro sitio donde ir. ¿Y qué va a pasar?, decía. Al final tendrán que apretujarse todos en un mísero terreno de poco más de media hectárea, ¿y entonces qué? Con los dientes, arrancaba del cordel un trozo de tasajo y se ponía a amasar el pan blanco de la tienda hasta convertirlo en bolitas grises.
***
En la zona baja brotaban las segundas viviendas, más parecidas entre sí que las plantas del maíz. Entre ellas se hundía la casa en la que nació mi padre, por sí misma un fantasma en medio de todo aquel revestimiento de aluminio, engullida por las enredaderas y derrumbándose como si hubiese inspirado con fuerza una vez y jamás hubiese expulsado el aire. Estaba embargada, yo lo sabía porque lo había oído en el Stonewall, clausurada y en venta. Hasta leí el cartel de prohibido el paso, pero él me aseguró que no se refería a nosotros, y cuando me quedé paralizado ante aquel solar lleno de cardos, con miedo a los posibles fantasmas, me agarró del brazo y tiró de mí hasta el porche. El yeso se había desprendido de las paredes descubriendo los troncos que había debajo, el costillar de la casa, y la madreselva invadía la cocina a través de las ventanas. Dentro había golondrinas y avispas, de las normales y de las alfareras, y los muebles estaban recubiertos por una costra de mugre. Bajo el suelo anidaban serpientes y marmotas.
Entonces me dijo que subiera a la segunda planta, para asegurarnos. Me dijo que los peldaños no aguantarían su peso. Ve arriba, dijo, y echa un vistazo a ver qué hay. Yo negué con la cabeza. Sube, dijo. Me quedé callado sobre los restos de la barandilla desperdigados por el suelo. Ya me has oído. Ese día no llevaba su rifle, pero tenía el cuchillo de cazar ciervos. El que los abría en canal desde el esternón con un movimiento rápido, así de fácil. Lo desenfundó. ¿Quieres a tu padre?, preguntó.
Subí. Subí los peldaños con mucho cuidado porque estaban podridos y combados, y me paré en el rellano. Podía oír los resuellos de mi padre en el piso de abajo. Forcé el cuello para ver qué me esperaba allí arriba, en el pasillo, y la sangre empezó a latirme con fuerza en los oídos haciendo bum, bum, bum. Sigue, me susurró. El pasillo vacío ante mí, hedor a mierda de rata y haces de luz con motas de polvo, como en un sueño. Se me erizó la piel y el corazón me empezó a latir con tanta fuerza que ya no fui capaz de oír otra cosa, pero era muy consciente de que él seguía allí abajo, atento a mis pasos. Comencé a caminar. Las puertas estaban abiertas o habían desaparecido, y fui asomándome de soslayo a cada una de las habitaciones esperando encontrármelo. Estaban vacías, más vacías que las de abajo. Solo los dibujos de las manchas de humedad en el papel pintado y, al otro lado de los cristales de las ventanas, las enredaderas velando el perfil de las viviendas vacacionales.
Recorrí el pasillo hasta el final. La última puerta estaba cerrada. Supe que sería allí donde me estaría esperando.
Me acerqué y tanteé la puerta con la punta de la bota. Se abrió hacia dentro. En mitad del suelo había un montón de ropa color verde aceituna. Me obligué a entrar y la volteé con el pie manteniéndome lo más apartado posible, esperando que brotase un rostro agitado de entre los pliegues. Pero era ropa de trabajo vacía, cubierta de excrementos de rata.
Desanduve mis pasos por el pasillo, sin fantasmas. «Aquí arriba no hay nada, papá», le avisé desde lo alto. Le oí marcharse, echó el cerrojo a la puerta principal al salir. Cuando logré escurrirme por la ventana, él ya estaba en la otra punta del campo, a mitad de camino hacia la carretera, una espiga alargada y marrón impulsada a sacudidas por el viento a través de una tierra anegada de cardos.
***
Estaba en mi taburete del Stonewall Jackson dibujando ciervos con un boli, mi madre brumosa a mi lado durante su pausa para fumar, media mañana y ningún cliente salvo un par de tipos de fuera del estado que se susurraban confidencias en una mesa arrinconada. La puerta se abrió a nuestras espaldas y alguien exclamó: «¡Mona!», como si le sorprendiera encontrársela allí. «¿Cómo te va?». El taburete rechinó como una silla de montar cuando se sentó a horcajadas al otro lado de mi madre y pude ver que se trataba del sheriff.
–Ya ves tú, pues muy bien –dijo ella.
Él se puso a hablar del frío, de la sequía y del negocio. Le gritó a Minxie, que era el propietario del local y estaba sentado en la parte de atrás escuchando góspel mientras se comía su tostada con miel junto a la freidora, le gritó a Minxie que había oído que el McDonald’s ya estaba por fin en camino, ja, ja. Yo ya había acabado un ciervo bien grande y completé el dibujo con unas cuantas balas que volaban hacia su cabeza.
–Escucha –dijo finalmente el sheriff–. Se han estado quejando de Hector. Los de abajo.
Mi madre no dijo nada.
–Allanamiento, pero eso no es todo. También caza furtiva.
Ella machacó una colilla en el cenicero de la marca Kool.
–Solo quería que lo supieses –dijo el sheriff–. Antes de que me vea obligado a tomar cartas en el asunto. Ya sabes.
Ella siguió sin pronunciarse.
–No es que quiera tomar cartas en el asunto. Pero ya sabes cómo son estas cosas –dijo él.
–¿Quieres un poco de café? –dijo mi madre.
***
Empezó a pasarse todo el tiempo trasteando en la leñera, decía que estaba construyendo una cosa, pero no estaba construyendo nada. Me dijo que ni se me ocurriera entrar, lo que significaba que no tenía que ir a meter leña, así que por mí genial. Me planté frente al agujero del nudo, la leñera estaba reblandecida y del color de la lluvia a pesar de la sequía, y asomé el ojo a la oscuridad. Mi padre estaba sentado en un trozo de leña, manoseando la cadena del perro. Me giré para mirar a los perros apelotonados para combatir el frío bajo los arbustos de forsythia pelados que crecían junto a las paredes de la casa.
–¡Kit! –aulló mi madre desde la puerta trasera–. ¡Kit!
Me dijo que me pusiera a recoger los palos del jardín. La anoche anterior el viento había arreciado y no quería verme holgazanear. Temía que me acabase convirtiendo en un vago como mi padre. Vago y sin sesera, como el viejo en la leñera, saboreé la rima en la punta de la lengua. Arrojé los palos al prado donde estaba el viejo caballo con la grupa al aire y vi que giró un ojo turbio para mirarme. Viento seco de invierno, sin una pizca de humedad. Veía a mi madre asomada a la ventana de la cocina. Ella, aun siendo de aquí, odiaba este lugar.
Entré para calentarme. Estaba friendo hígado de ciervo y cebollas en una sartén de hierro.
–Ve a decirle a tu padre que venga a comer –me dijo.
–Me tiene prohibido entrar –dije yo.
–Te digo que vayas a buscar a tu padre –dijo ella.
–¡Papá! –le llamé desde fuera–. ¡Papá, que vengas a comer!
Teníamos unas cuantas pieles curándose en la pared de la leñera, y bajo los aleros colgaban las exiguas cornamentas de los ciervos que habíamos matado en los últimos años. Ratas almizcleras y mapaches despatarrados, sin ojos, sin hocico, mirándome desde los agujeros de sus caras, y, encima, los cráneos de los ciervos, vigilantes. Fuera de la leñera, huesos de animales, pensé, y, dentro, huesos de árboles. Huesos, huesos y más huesos. Vaya, ahora sí que corría el aire. Oí el chasquido de una rama grande montaña arriba.
Le dije a mi madre que papá no iba a salir. Ella arrojó el tenedor al fogón y salió dando un portazo, desabrigada.
El hígado y las cebollas se quemaron en la sartén.
***
Mi padre dejó dicho que no le metiesen en un hoyo. Dijo que le dejasen bajo un árbol grande, en lo alto de la montaña, pero al final le encajonaron en un cementerio con una cerca de estacas alrededor. Y con una línea de alambre de púas en la parte superior, para espantar al ganado. Desde entonces no he vuelto a ver fantasmas.
En la ciudad, os lo puedo asegurar, todo son rectas y ángulos, todo está lleno de aristas y esquinas, la vista se te rompe. La mirada no se escurre como lo hace en las montañas. No es que en casa haya espacios abiertos, eso es verdad, pero no hay asperezas, todo te entra fácil por los ojos. Y cuando te sitúas entre las crestas, el corazón te deja de latir en su sitio y comienza a resonarte por las costillas. No es como aquí, donde no hay nada que contenga el latido. Aquí, donde todas las superficies son planas y estrechas hasta el infinito.
A veces, en el umbral de la noche o durante la pausa para fumar en el trabajo, cierro los ojos y trato de desplegarlo todo tal y como él me dijo que podría hacer si lograba atesorarlo en mi cabeza. Pero ya no soy capaz de invocarlo.
Ahora lo único que puedo invocar es esto. El tacto de la tierra bajo mi espalda, mis rodillas. El olor del calor en una piedra.
Cuando oyen que la ambulancia pasa zumbando por el lecho del arroyo, su madre se traslada a la ventana que hay encima del fregadero y se apoya en la base de las manos con ese pánico que hierve en su interior, desde la punta de los dedos, pero que apenas se le nota, salvo por los ojos. Tiene los ojos evasivos, sobresaltados, como impacientes por abandonar su cabeza.
La mano con la que el anciano come, renuncia. También vacila, indistinguible bajo el ala del sombrero, pendiente del sonido del motor de ese vehículo –no hay sirenas– al que sigue refiriéndose como «coche de emergencias». Lindy aparta la vista de la cena de su padre. Espaguetis con sobras de ciervo, fideos pasados y una salsa de sabor fuerte, porque siempre aprovechan lo peor del venado para hacer carne picada. El anciano se aparta de la mesa con su pañuelo rojo aún encajado en la cintura del pantalón.
«No va a dejar que nos acerquemos a ella, ni hablar. No, ahora sí que no. No va a dejar que nos acerquemos ni un milímetro. No. Imposible». Es su madre, murmurando. La ambulancia retumba sobre el puente bajo de madera que hay al pie de la colina, cambia de marcha y emprende el ascenso hacia la casa.
Lindy sigue a sus padres hasta el jardín. No tiene abrigo de invierno porque ahora vive en un sitio cálido y a su madre se le olvida ponerse el suyo. Mientras esperan a que Eddie, el paramédico, salga de la ambulancia y les cuente lo sucedido, Lindy observa cómo a su madre le salen motas rosadas en los brazos a causa del frío.
«Lo siento de veras», dice Eddie. Sacude la cabeza mirando al suelo. «No he podido localizar el latido del bebé. Pero no quiere que la saquemos de allí. Es preciso que vaya a la clínica. No creo que queráis que lo tenga allí arriba».
Su madre continúa machacona, sin lágrimas. «No va a dejar que nos acerquemos a ella. No, eso está más claro que el agua, ni hablar. Ni un milímetro».
Eddie alza la vista. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte por aquí, Lindy?».
Lindy lleva sin verle desde la graduación del instituto. Ahora se parece más a su padre que a sí mismo. «Solo las navidades», dice Lindy.
«Bueno, mandaremos a Lindy para que la haga entrar en razón», decide su padre.
Lindy le mira, incisiva. Ahí de pie, ridículo, con su bandana roja como si fuese un mandil bajo el chaquetón de camuflaje. Pero, dado que solo los visita una vez al año, no puede decir nada. En cualquier caso, lleva toda la mañana temiéndoselo.





























