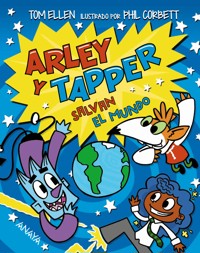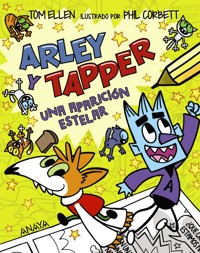Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Los libros del Lince
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
A Ben siempre le ha gustado el mes de diciembre, pero con su matrimonio con Daphne haciendo aguas, este año le falta su magia habitual. Así que cuando su antigua novia, Alice, se pone de nuevo en contacto con él, Ben no puede evitar preguntarse: ¿tomó la elección correcta hace tantos años? Sin embargo, todo cambia una noche en la que un extraño de ojos brillantes le vende a Ben un misterioso reloj, con las manecillas congeladas a un minuto de la medianoche. Al abrir los ojos a la mañana siguiente, Ben se sorprende al descubrir que ha sido catapultado de vuelta al 5 de diciembre de 2005: el día en que besó por primera vez a Daphne, dejando atrás a Alice. Ahora Ben debe tomar la mayor decisión de su vida, una vez más. Pero esta vez, ¿encontrará finalmente el valor para seguir su corazón?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TODO SOBRE NOSOTROS
TODO SOBRE NOSOTROS
Tom Ellen
Título original: All about us
© Tom Ellen, 2020
Publicado originalmente en inglés por HarperCollins Publishers Ltd., 2021
© Malpaso Holdings, S. L., 2021
C/ Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-18236-64-8
Maquetación: Palabra de apache
Diseño de cubierta: Malpaso Holdings, S. L.
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
PRÓLOGO
Universidad de York, 5 de diciembre de 2005
Correr fue mala idea.
Ahora me doy cuenta. No había necesidad de correr. Es un juego del escondite, no la carrera de los cien metros en las Olimpiadas. Además, aún no han comenzado a buscarme. Puedo escucharlos fuera del laberinto contando a gritos hasta cincuenta. Es como un episodio extraño y ruidoso de Barrio Sésamo.
Pude tomarme mi tiempo, andar por ahí sin prisas en busca del escondite perfecto, pero no: la lógica etílica me dice que cincuenta segundos es muy poco tiempo y que la mejor opción sería correr al laberinto del campus y no parar hasta camuflarme. Ahora, al tropezarme en la oscuridad y frenar el paso, puedo sentir las seis pintas, los cuatro chupitos de sambuca y el calzone árabe que compartí con Harv removiéndose ominosamente dentro de mi estómago.
Me detengo un segundo para recuperar el aliento, que revienta de inmediato fuera de mí. Pongo la mano contra la pared para apoyarme, pero recuerdo demasiado tarde que la pared no es una pared de verdad, sino un arbusto. Caigo a través de las matas con la destreza circense del joven Buster Keaton, evitando de milagro que millones de ramas punzantes me dejen ciego o me castren. Intento levantarme, fallo miserablemente, así que decido que este sitio es un buen escondite.
Las hojas se asientan sobre mí. La cuenta ha terminado y puedo sentir cómo el laberinto se agita y cruje debido a la docena de cuerpos borrachos que se tambalean en su interior, gritando:
—¡Vamos a atrapa-a-arte!
Permanezco en silencio, tratando de humedecer mi boca reseca y escuchando el galope de mi corazón en el pecho. Me limpio la frente y mi mano se ensucia con maquillaje y sangre falsa: souvenirs de la puesta en escena estelar de esta noche.
La obra marchó tan bien como puede esperarse de cualquier obra universitaria de primer año, lo que quiere decir que no es probable que nos nominen a los Premios Olivier, pero nadie olvidó sus líneas ni vomitó de nervios sobre la audiencia. Sin embargo, fue más tarde, en el bar, donde todo se puso en movimiento: parloteando a mil por hora sobre lo que queríamos escribir o dirigir o representar próximamente. Tal vez fuera la adrenalina (o, con mayor probabilidad, la sambuca) pero, de pronto, el mundo parecía estar vivo y todo era posible, como si pudiera ver el futuro desplegándose interminable frente a mí, llamándome. Es una locura pensar que puedo hacer lo que quiera con él.
Qué curioso. A pesar de lo rara y brillante que ha sido la noche, había pensado que sería una noche para Alice y para mí. La noche en la que finalmente dejaríamos las cosas entre nosotros en claro, después de pasar todo un trimestre sin lograrlo. En verdad, es culpa mía: nunca he sido muy bueno para «ligar» (de hecho, la palabra ligar me abochorna tanto que mis ojos parecen salirse de las órbitas). A la más leve sospecha de que una chica podría estar interesada en mí, mi cerebro tiende a hacer una lista de razones por las que definitivamente no lo está.
Pero, con Alice, la lista ha sido cada vez más difícil de llenar. En el transcurso de las últimas diez semanas (diez semanas de chistes privados, de tener charlas hasta altas horas de la noche y de compartir comida de microondas) ha dejado bastante claro que le gusto. Y a mí me gusta ella, supongo. Es graciosa y guapa y nos llevamos muy bien; y creo que siempre pensé que esta noche (la noche de la obra, la última antes de las vacaciones navideñas) habría suficiente alcohol y drama y emoción como para sentir el empujón que necesitábamos.
Entonces, Daphne apareció entre bastidores y, en cierto modo, rompió todos mis esquemas.
Suena estúpido cuando la gente dice que conectó con alguien, pero no puedo pensar en otra palabra para lo que sucedió. ¿De qué otra manera podría explicar una conversación tonta, divertida y fluida de una hora con una completa desconocida o esa extraña electricidad que hormigueaba en mi pecho cada vez que la hacía reír?
Así que, después de todo, tal vez no suceda nada entre Alice y yo esta noche. O tal vez sí.
En definitiva, parece como si algo fuera a suceder esta noche.
Oigo el rumor de unos cuchicheos cerca de donde me escondo: son dos personas que chocan una contra otra en la oscuridad y que han formado una alianza momentánea para encontrarme. Entonces oigo la risa de chillido de foca alegre que inmediatamente identifica a uno de ellos como Harv.
Me escondo más adentro de los arbustos, pero de alguna manera sé que él no me va a atrapar. Llamémoslo intuición o sexto sentido o simplemente estar un poco borracho y caliente, pero sé que o Daphne o Alice me encontrarán antes que nadie.
Cuando salimos del bar, después de que Marek gritara: «¡Juguemos al escondite!», vi que ambas me sonreían. «Ben debería esconderse», dijo Alice, y Daphne apoyó su propuesta: «Ajá. A Ben parece que le gusta esconderse». Guardé esa declaración para examinarla más tarde, cuando estuviera menos ebrio, y salí corriendo hacia el laberinto.
En este momento, la mera idea de estar aquí oculto con alguna de ellas me parece sumamente, ridículamente, excitante.
De hecho, mientras intento mantenerme quieto y mi corazón late sin cesar, no logro decidir cuál de ellas me gustaría que me encontrara primero.
CAPÍTULO UNO
Londres, 24 de diciembre de 2020
—Entonces… ¿vienes o no?
—Bueno, puedo ir, obviamente. Si tú quieres. ¿Quieres?
Daphne deja escapar un suspiro, pero sigue empecinada en no tener contacto visual.
—¿Tú quieres venir? —le pregunta al reflejo en el espejo.
Deambulo cerca del árbol de Navidad, aún sin adornos, y desprendo algunas agujas.
—Bueno, si piensas que debo ir, entonces tal vez vaya.
Mete el aplicador en el tubo de la máscara de pestañas con una fuerza impresionante.
—Ben, en serio, haces que me sienta como Jeremy Paxman. ¿No puedes solo decirme sí o no?
—Bueno, pues, no sé. ¿Esperan que vaya? Fui el año pasado.
—Sí, y vaya lo bien que salió aquello —dice, mirando al techo y haciendo una pausa en la que ambos recordamos el fiasco—. Mira… —continúa diciendo mientras se pellizca el tabique de la nariz—, es la reunión de Navidad en casa de mi jefe. Ni siquiera a mí me apetece mucho ir, así que no veo ninguna razón para arrastrarte conmigo.
—Bueno, pues, como dije, con mucho gusto voy si tú quieres que vaya —como ignora por completo lo que acabo de decir, agrego—: Pero, joder, es obvio que no quieres que vaya.
Finalmente, se vuelve y me mira.
—Me gustaría que vinieras si de verdad hablaras con la gente y trataras de pasar un buen rato, pero no quiero que vengas si te vas a quedar en un rincón con tu estúpida cara de amargado, ¿VALE?
Toma su bolso y sale al pasillo.
Daff piensa que las peleas son algo bueno en las relaciones, un hábito saludable. Al menos eso pensaba cuando las peleas entre nosotros todavía no eran de verdad, sino pequeñas discusiones por tonterías. Me enfurruñaba con ella si tardaba mucho en arreglarse o ella me gritaba por tirarme pedos o doblar mal una sábana. Y después de una ronda de gritos, parábamos, nos abrazábamos y reíamos al pensar que éramos como una de esas parejas de ancianos tristes.
Pero en algún momento, en el transcurso de los últimos años, algo cambió. Esa falsa guerra con divertidas peleas de mentira se convirtió en un horrible y silencioso combate de trinchera; cada bando peleando de manera obstinada para arrebatar un pedazo de terreno al otro; lanzando, de vez en cuando, una granada pasivo-agresiva en tierra de nadie.
Me pregunto cómo llegamos a esta situación; en qué momento pasamos de conversar tranquilos sobre nuestros planes para esa noche a este resentimiento amargo y furibundo, en ¿cuánto tiempo?, ¿minuto y medio? Quizá hemos batido el récord mundial de riñas maritales espontáneas, porque todo parece terminar en pelea últimamente. Cualquier gesto, murmullo o pregunta parece un arma cargada y potencialmente explosiva que hubiera que examinar para hallar su significado oculto. Estoy casi seguro de que es culpa mía, más bien, sé que es así. Toda nuestra relación está enredada entre las cosas que han sucedido en los últimos años, y entretanto sospecho que mi autoestima se ha ido poco a poco por el desagüe. Puedo ver con claridad los problemas que tenemos, pero no tengo ni idea de cómo solucionarlos. Tal vez no tengan solución.
Sigo a Daff hacia el pasillo, donde se hace un moño con su largo cabello negro y rizado, sujeto con uno de esos prendedores que parecen plantas carnívoras.
—Oye, perdona —le digo—. Es solo que me siento fuera de lugar en ese tipo de eventos. Siento que la gente me ignora cuando hablo.
—Ben, eso no es cierto. —Se desespera—. Y si fuera cierto… —Lo que significa que sabe que es cierto, pienso—. Quizá sea porque no haces ningún esfuerzo con nadie.
—Claro que me esfuerzo —protesto, pero ambos sabemos que es mentira. Dejé de esforzarme hace mucho tiempo. No solo con la charla, con cualquier cosa.
Recoge su abrigo del pasamanos y suspira.
—Mira, no te preocupes, en serio —me dice—. Ya sabes cómo son estas cosas. Serán solo charlas aburridas de trabajo. Si me voy ahora, puedo estar de vuelta a las diez.
—De acuerdo —le digo, y el gesto de alivio que se dibuja brevemente en su rostro confirma lo que sospecho desde hace un rato: me he convertido en un lastre para ella en estos eventos o, quizá, más que un lastre, una vergüenza.
Daff es agente literaria. Trabaja en una empresa grande e importante y todos sus clientes son destacados autores y guionistas prestigiosos. Asistir a una de sus fiestas de trabajo es como sumergirse en un caldero hirviente de éxito: estás a unos cuantos pasos de ganadores del BAFTA o de algún juez del Booker Prize. Así que no puedo culparla por avergonzarse un poco cuando entre dientes les cuento a esas personas que me dedico a escribir contenidos de vez en cuando. Tampoco a mí me hace sentir bien. La verdad es que últimamente pienso mucho en por qué Daphne sigue conmigo y estoy seguro de que mucha gente pensará lo mismo en la fiesta de esta noche.
—¿Y estará Ya-sabes-quién? —le pregunto mientras se pone el abrigo—. ¿El Superhombre?
Tengo esperanzas de que eso la haga reír, solo para comprobar que, al menos, todavía puedo hacer eso. Me bastaría con una risita vacía y sarcástica, pero en lugar de eso entorna los ojos.
—Sí, Rich estará ahí. ¿No será por eso por lo que no quieres venir?
—No, claro que no. Solo estaba…
—Porque no tienes que hablar con él, ¿sabes? Podrías tratar de hablar con gente nueva.
—No, ya lo sé. Bueno, además, él me ignora la mayor parte del tiempo, así que…
—Quizá si trataras de ser amable, en lugar de enfurruñarte como un niño.
Y, sí, otra vez. Como dije, todos los caminos conducen a una pelea.
Es una locura, la verdad, porque Rich solía ser una de nuestras bromas privadas más logradas, un clásico fiable al que siempre podíamos volver.
Se incorporó a la agencia más o menos al mismo tiempo que Daphne y tiene un aspecto que parece especialmente diseñado en un laboratorio para preocupar a los esposos inseguros. Desde entonces, la idea de ellos juntos se volvió una broma recurrente entre nosotros. Si se me quemaba el pan en el desayuno o algo así, suspiraba histriónicamente y decía: «Seguro que Rich es un gran cocinero…». O si salía de noche y dejaba a Daff sola en casa, me despedía con un «saluda a Rich de mi parte» y ella ponía una cara de me-pillaste, mientras yo me iba entre risas.
Pero esta, al igual que el resto de nuestras bromas privadas, parecía que se había enranciado como pan duro. Quizá se deba a que comienza a gustarle Rich, o quizá solo sea yo quien sospeche que eso es una posibilidad. No tengo ni idea. Definitivamente está en las ligas mayores del sexo (Daphne me dijo una vez: «Si Tinder fuera un juego de ordenador, Rich ya lo habría ganado», lo que me pareció muy gracioso, pero también intimidante), pero no creo que haya nada entre ellos. De pronto, la posibilidad de que tengan un amorío me golpea en las entrañas. No puedo pensar en razones para que a Daphne no le guste, o quizá le parezca atractivo, pero no es la clase de persona que haría algo al respecto.
De pronto, recuerdo los mensajes de Alice ocultos en mi teléfono. Aparentemente, yo soy exactamente ese tipo de persona.
A fin de cuentas, supongo que la razón por la que Dahpne sigue conmigo es por las cosas que no sabe. No sabe lo de Alice, no sabe lo de París. Sabe lo de mamá, obviamente, pero no sabe las cosas que le dije antes de que pasara lo que le pasó. Cosas que me siguen quitando el sueño por la noche.
Después de quince años juntos como novios y cuatro años de matrimonio, en realidad no me conoce en absoluto. Si me conociera, seguramente no seguiría aquí.
Abre la puerta de casa y sale a la fría oscuridad del anochecer.
—Bueno, me voy —dice, pero no se va. Sigue ahí, frunciendo el ceño hacia el felpudo de la entrada—. Podemos hablar cuando vuelva. El trabajo me ha dejado agotada y luego regreso y es… todavía más agotador, ¿sabes? —Interrumpe lo que está diciendo y me mira con sus enormes ojos color avellana, se la ve cansada y genuinamente infeliz. Me estremezco por dentro porque estoy seguro de que está a punto de decir algo: algo importante, horrible y definitivo.
Pero después mira hacia el fondo de la sala donde está el árbol de Navidad y sacude la cabeza, como si recordara que esta no es la época tradicional para anuncios importantes, horribles y definitivos.
—Bueno, pues, podemos hablar después —me dice de nuevo—. No te preocupes por lo de esta noche, ya se me ocurrirá algo. Les diré a todos que tenías que poner los adornos navideños, quizá. —Vuelve a mirar el árbol desnudo—. De hecho, técnicamente no estaría mintiendo, ¿no?
—Lo haré en cuanto te vayas, lo prometo. También los regalos.
Asiente con la cabeza, sale y cierra la puerta. A pesar de que no ha dicho nada, puedo sentir unos nubarrones arremolinándose en el interior de mi cabeza. Podemos hablar después. Lo ha dicho dos veces, pero ¿hablar sobre qué?
La palabra DIVORCIO aparece en mi cerebro, y hace que me estremezca. ¿Es eso lo que quiere? ¿Podría ser lo que yo quiero secretamente? Ese pensamiento me punza el estómago, pero no sé si es la idea de perder a Daphne o la vergüenza de estar divorciado a los treinta y cuatro lo que provoca esa sensación.
Otro fracaso para agregar a mi lista sumamente larga de fracasos.
Pero no puedo pensar en estas cosas ahora. Los padres de Daphne y su hermana, con su esposo y sus hijos, vendrán de visita mañana a mediodía y todavía quedan muchísimas cosas por hacer antes de que lleguen. Debería subir directo al desván para coger los adornos, decorar el árbol y apurarme a envolver los regalos.
Eso es lo que debería hacer.
Sin embargo, en lugar de eso, decido ir a emborracharme.
CAPÍTULO DOS
El único día en el que puedo estar seguro de que Harv estará disponible de inmediato para ir a por una pinta es Nochebuena. En Nochebuena no hay ningún club nocturno guay abierto ni ningún evento de Tough Mudders y aparentemente las apps de citas están tranquilas también.
Nos encontramos en El Cuervo, un pequeño pub de mala muerte en Crouch Hill, pero su ordinariez pasa a segundo término por la exacta equidistancia entre mi casa en Harlesden y la de Harv en Stoke Newington. A mi llegada, el lugar está abarrotado casi hasta el punto de reventar con escandalosos empleados de oficina, todos cubiertos de oropeles de sus comidas navideñas. Con dificultad, me abro paso junto a un viejo de barba rala que intenta vender un Rolex extremadamente sospechoso a un par de hombres de negocios ebrios.
Harv está sentado junto a la barra, lleva una parka tan enorme que parece que tiene puesto encima un saco de dormir. Me saluda, en su mano tiene un billete de diez libras.
—Hola, tío. ¿Qué quieres beber?
—Solo una cerveza. La misma que estés bebiendo.
Frunce el ceño.
—No estoy bebiendo cerveza, tío. ¿Sabías que una pinta tiene doscientas calorías? Es como comerse una hamburguesa de pollo frito. —Se da unas palmaditas en el estómago, que se ve ejercitado de una manera impresionante, incluso bajo su camiseta—. Estoy saliendo con una chica que es instructora de fitness —dice—, tiene toda la información y estadísticas al respecto. Anoche charlamos sobre que beber Guinness es literalmente como beber una pinta de manteca.
—Suena a que tenéis una relación muy erótica.
—Sí, bueno, las conversaciones pueden hacerse algo aburridas —admite—, pero el sexo es increíble.
Miro de nuevo el abdomen perfecto de Harv. No entiendo cómo es que de repente todos los tíos de ahora están buenísimos. Es como si, hace ocho años, hubiera sucedido de la noche a la mañana y yo fuera el único hombre en el planeta a quien nadie avisó. Cuando conocí a Harv en la universidad, él pesaba 95 kilos y subsistía completamente a base de cerveza Carling Black Label y nuggets. Ahora parece el doble de Ryan Gosling.
Está bien para los veinteañeros que crecieron con Instagram y viendo Love Island, no conocen otro mundo; pero estos tíos treintañeros que se convierten de pronto en engullidores de proteína están lo suficientemente viejos como para recordar los días felices pre-David Beckham, cuando todos los muchachos tenían el pecho estrecho y los brazos enclenques. Nos estamos extinguiendo, me parece.
Solo para molestar a Harv, pido una Guinness.
Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Él le da sorbitos a su vodka con tónica, mientras que yo pego grandes tragos a mi manteca oscura. Otro grupo de oficinistas navideños irrumpe por la puerta, todos usan sombrerillos de fiesta estropeados.
—Entonces, ¿irás mañana a casa de tus padres? —le pregunto a Harv.
Asiente.
—Mi hermana vendrá a recogerme mañana temprano para irnos juntos a Suffolk. ¿Estarás por allí en…? —Se detiene en seco y sacude la cabeza—. Disculpa, tío. No estaba pensando.
—No te preocupes.
Han pasado dos años ya y aún me olvido de vez en cuando. Puedo estar leyendo un libro o viendo algo en la tele y pensar, oh, a mamá le gustaría esto, y enseguida desmoronarme al sentir el golpe de realidad en mis entrañas.
Me pregunto si esa sensación desaparecerá alguna vez. Quizá no.
—¿Vendrá la tropa de Daff a tu casa, entonces? —me pregunta Harv.
—Ajá. Se supone que debería estar decorando el árbol y envolviendo regalos en este momento, pero ya ves… —Me llevo la pinta a la boca y le doy un buen trago.
—¿Dónde está Daff?
—Fue a un evento de su trabajo. De hecho, creo que quería que la acompañara, o tal vez no. Siempre quiere que conozca a gente nueva.
—Pero tú odias conocer a gente nueva.
—Exacto.
Nos reímos. Sienta bien regresar a nuestra vieja rutina: yo hago el papel del tímido cascarrabias, y Harv, el del alegre extrovertido. Es una dinámica que hemos representado desde que nos conocimos en la uni. Ocasionalmente me preocupa que se haya convertido en el único sostén de nuestra amistad; una puesta en escena que montamos el uno para el otro porque ya no tenemos nada más sobre lo que hablar. Me pregunto qué pasaría si nos encontráramos hoy, despojados de todos nuestros recuerdos y bromas compartidas, si tendríamos alguna cosa en común. Pero, en este momento, sienta bien dejarse llevar por esta dinámica tan familiar, es como ponerse un suéter viejo o algo por el estilo.
Harv empieza a parlotear sobre su empleo (trabaja haciendo algo en redes sociales, aunque nunca he sabido exactamente qué es lo que hace) y de repente quiero contarle todo. Quiero soltarle encima lo que traigo en el pecho sobre Daphne y mamá y los mensajes de Alice y cómo he comenzado a sentir como si la pantalla del ordenador de mi vida se hubiera congelado y no supiera qué combinación de comandos teclear para reiniciarla. Pero no tengo ni idea de cómo iniciar esa conversación. Conozco a Harv desde hace quince años (fue mi padrino de boda, por Dios), pero no hablamos de ese tipo de cosas. Creo que nunca lo hemos hecho.
Cuando escucho a Daff hablar por teléfono con alguna de sus amigas siempre me sorprende el abanico de temas que tratan. Pueden pasar de la charla casual a la conversación profunda y significativa en cuestión de segundos. En cambio, cuando fui de vacaciones con Harv y otros dos amigos, pasamos los cuatro días comprobando nuestros conocimientos sobre fútbol, películas y el hip hop de los noventa. No me estoy quejando, fue espléndido. Supongo que las mujeres consideran a sus amistades como seres humanos complejos y profundos, mientras que los hombres ven a las suyas como máquinas de preguntas andantes.
No obstante, como ya me he bebido la mitad de mi pinta de Guinness y Harv se ha callado para mirar su móvil, decido intentarlo.
—Sí, bueno, la cosa, Harv, es que me he estado sintiendo un poco… desanimado.
Alza su mirada hacia mí. Por alguna razón, posiblemente para suavizar su aspereza emocional, lo he dicho usando un cómico acento de Liverpool, aunque, debo confesarlo, nunca he estado allí.
—Oh, no te sientas así, tío —dice Harv, imitando mi gangueo al estilo de Steven Gerrard.
—Bueno… es que lo estoy un poco —replico, de nuevo, inexplicablemente liverpuleano.
—Oh, tío… —Le da un trago a su bebida—. No te sientas así.
Evidentemente, esto no está funcionando. Somos dos hombres teniendo la conversación más torpe del mundo en un acento que ninguno puede imitar.
No obstante, ahora ya busco con desesperación alguna manera que me permita hablar de verdad con él. Porque mantener todas estas cosas guardadas en mi cabeza es demasiado. Parece como si una presa estuviera a punto de reventar en alguna parte dentro de mí y un torrente con la fuerza de quince años de emociones reprimidas estuviera a punto de romperse contra la mesa en la que estamos sentados.
Mi mente está trabajando a toda marcha en busca de una salida decente para esta corriente, cuando Harv sonríe y pone su móvil en mi cara.
—Mira esto… la verdad es que Mourinho es un cabrón.
Le echo un vistazo a la noticia en la que Mourinho, siendo honestos, se comporta como un cabrón. Harv guarda su móvil en el bolsillo y sonríe.
—Ok, pregunta aleatoria: ¿crees que podríamos nombrar acada uno de los ganadores de la Copa del Mundo desde 1930 en adelante sin fallar?
Esbozo una sonrisa y me las arreglo para contener toda la tristeza, la culpa y el dolor que estaban a punto de salir disparados de mi boca.
—Creo que podemos intentarlo —le digo.
Da un golpe sobre la mesa.
—Muy bien. Voy a pedir otra ronda antes y lo intentamos. Aunque, técnicamente, es tu turno…
Le entrego un billete y lo miro abrirse paso entre los borrachos hacia la barra.
Entonces, oigo detrás de mí una risa grave:
—Qué mala suerte, amigo mío. Estabas tan cerca…
CAPÍTULO TRES
Me doy la vuelta y noto que el vendedor de Rolex barbudo y desaliñado ahora está sentado en una mesa detrás de nosotros.
Lleva puesto un traje azul eléctrico, que le sienta muy mal y que seguramente ha vivido mejores épocas, y una corbata con pequeños renos de caricatura. Su caja de relojes sospechosos está frente a él, sobre la mesa, junto a una pinta a medio beber. Gira el posavasos a un lado de su cerveza y, desde la maraña rojiza de su barba, me dirige una amplia sonrisa.
—Disculpa, ¿qué has dicho, tío?
Le da un sorbo a su cerveza.
—Nada. He dicho que creo que estabas a punto de abrirte con tu colega cuando se fue. Qué mala pata.
—Claro, a ver era una conversación privada, pero…
El vendedor de relojes se encoge de hombros.
—Ya, no estaba espiando tu conversación ni nada, solo que no pude evitar oír lo que decíais, eso es todo.
Me sonríe de nuevo, debajo de su cabello cobrizo y cano asoman unos ojos azules. Tiene algo que me resulta familiar y no sé exactamente qué es. Quizá sea porque tiene un cierto aire a Bill Nighy, todo enjuto, arrugado y astuto. Aunque es imposible saber su edad, podría tener entre 50 y 75.
A lo largo de mi vida, me he visto arrinconado, en más de una ocasión, por un borracho impertinente en el bar y sé exactamente cómo continuará esta conversación si no le doy el corte ahora. Tras otro par de bromas, este tipo definitivamente acercará su silla a nuestra mesa y pasará el resto de la noche contando anécdotas interminables mientras intenta vendernos uno de sus relojes.
—Ya, bueno —digo yo—. Que tengas buena noche.
Estoy a punto de darme la vuelta, pero el tío me habla otra vez.
—Las fiestas navideñas son una época de reflexión, ¿no es así? De sacarnos las cosas del pecho.
Suspiro. No me apetece ponerme a abrirme emocionalmente con un completo extraño, en especial cuando acabo de fracasar al intentarlo con mi mejor amigo. Pero también me sabe mal ser grosero con un hombre que claramente se siente solo en la víspera de Navidad, así que me vuelvo hacia él.
—¿Qué quieres decir?
El vendedor de relojes ahora muestra una sonrisa pensativa y tamborilea con los dedos sobre la caja que tiene delante.
—Empiezas a cuestionarte las malas decisiones que has tomado en la vida, ¿no es cierto? —Detiene el tamborileo y me mira fijamente a los ojos—. Comienzas a preguntarte si las cosas podrían haber sido diferentes. Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo, ¿cambiarías esas cosas?
Asiento y empiezo a preocuparme de que este tío posea la habilidad de leer la mente. Estoy seguro de que no lo he visto nunca, pero por un instante tengo la sensación de que me conoce, de que, de alguna manera, tiene acceso a mis pensamientos y miedos más profundos…
Aunque después la realidad se impone y recuerdo que los vendedores de relojes que leen la mente no existen.
Trato de llamar la atención de Harv, que está en la barra, para que se dé prisa en regresar y tenga un pretexto para terminar con esta conversación.
—Sí, bueno, tío, pero creo que mejor...
—¿Cambiarías alguna cosa? —Interrumpe el viejo—. Si pudieras regresar, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer de otra manera?
Ahora me mira con extraña intensidad, sus ojos azules parecen bullir dentro de sus cuencas. De pronto, toda esa confusión, culpa y arrepentimiento que había logrado reprimir regresa de nuevo en un torbellino. Pienso en las cosas que le dije a mamá antes de que muriera, cosas de las que (daría lo que fuera) quisiera poder retractarme. Pienso en lo que sucedió en París. Pienso en esa noche en el laberinto cuando íbamos a la universidad, la noche en la que conocí a Daphne. De pronto mi garganta se seca y mi rostro se enciende.
—Supongo que sí, hay cosas que haría de otra manera. —Me sorprendo a mí mismo al decirlo.
El viejo me hace un guiño y asiente, todavía con esa expresión tan rara e impenetrable. De repente, su rostro se ilumina y golpea suavemente con los nudillos la caja de relojes.
—Quizá te interesaría un reloj, amigo.
Y ahí está.
—No, de verdad, gracias. No me hace falta.
—Pero si no llevas ninguno y te aseguro que este te va a quedar de maravilla…
Abre la caja y saca un reloj de pulsera completamente anodino. Ni siquiera una caja gruesa de plata o algún logo famoso ni nada especial, solo una esfera blanca y simple con una correa de cuero negro.
—En serio, no me hace falta.
Harv por fin me mira y no puede evitar reírse de mis intentos por defenderme de esta agresiva maniobra mercantil.
—Vamos —dice el vendedor de relojes—, ¿de qué otra manera sabrás cuándo el reloj marca la medianoche y por fin es Navidad?
—Bueno, pues, podría mirar el teléfono.
Desestima mi idea con un ademán.
—Teléfono, ¡puagh! Ya sé, te lo regalo. Un obsequio adelantado por Navidad.
Me río.
—No, de verdad, muy amable, pero no es necesario.
Se estira sobre la mesa y pone el reloj ante mí.
—Acabo de hacerlo —dice, sonriendo—. Feliz Navidad. Vamos, pruébatelo, te cambiará la vida, te lo garantizo.
Evidentemente no voy a salir de esta sin comprar el reloj, así que decido darle al tío lo que llevo encima.
—Bueno, mira… —Saco la billetera y veo cuánto tengo para ofrecerle, pero, cuando vuelvo la vista, el tío ya ha desaparecido por la puerta del pub.
El reloj sigue ante mí sobre la mesa. Lo miro un segundo y luego me lo pongo en la muñeca. Al mirarlo de cerca me doy cuenta de por qué quería deshacerse de él: ni siquiera funciona. Las manecillas están congeladas a las doce menos uno. Intento accionar el mecanismo de cuerda, pero no se mueve. Esa frase suya, «cuándo el reloj marca la medianoche», de pronto cobra sentido: primero prepara un poco el terreno, antes de engatusarte con un fraude.
Harv regresa con otra ronda de bebidas.
—¿Quién era tu amigo?
Lo miro, me siento un poco aturdido, como si hubiera imaginado toda la conversación. Sopeso si explicarle la extraña sensación que tuve de que el viejo me conocía de alguna manera. Pero no quiero que Harv piense que he perdido completamente la cabeza, así que solo levanto la muñeca.
—No estoy seguro de quién era, pero me dio el mejor obsequio de Navidad que haya recibido: un reloj que no funciona.
Harv se ríe.
—Vaya si hay idiotas en este pub.
Le da un sorbo a su vodka, aplaude y dice:
—Bueno, hagamos esto: todos los ganadores de la Copa Mundial desde 1930… sin mirar en el móvil.
—De acuerdo, vamos.
Con eso despejo mi mente de cualquier pensamiento sobre Daphne, Alice o mamá, los mando al fondo de mi cabeza y concentro toda mi energía mental en este juego tonto de preguntas y respuestas sobre fútbol.
Cuando dos tragos más tarde nos despedimos, tras haber mencionado todos los equipos ganadores de la Copa Mundial de la historia (a excepción de Uruguay en 1950), en definitiva, no me siento mejor, pero tampoco me siento peor.
Y algo es algo, indudablemente.
CAPÍTULO CUATRO
Llego a casa a eso de las nueve y media y Daphne aún no ha regresado.
Tampoco me ha enviado ningún mensaje y mi mente aturdida por la Guiness inmediatamente recrea una imagen de ella y Rich acariciándose con ternura junto a la chimenea que crepita, la fantasía de adulterio hipotético menos creativa que exista. No obstante, surte efecto: la idea de ellos dos en esa fiesta ahora mismo, ebrios y ligando, hace que me sienta abrumado por la ansiedad.
Paso junto al árbol de Navidad para ir a la cocina, donde me siento y descorcho la costosa botella de tinto que Daphne compró especialmente para la comida de mañana.
Me sirvo una copa grande y reviso Facebook. Tengo un mensaje nuevo. Es de Alice.
«¡Hola! Ya averigüé que mi conferencia se llevará a cabo DEFINITIVAMENTE la semana que viene, así que ¡estaré en Londres! Me darán una habitación en el Hilton, en Canary Wharf (¡qué genial!), ¿podríamos vernos para tomar algo allí? ¿Digamos el martes 29? Me gustaría MUCHO verte para ponernos al día… ;-) xxx.»
Le doy un buen sorbo al vino y pienso: entonces, ¿es así como se empieza?
¿Es así de fácil?
Cuando era niño, la sola idea de tener un amorío me parecía algo increíblemente elaborado, complejo y casi maquiavélico. En mi cabeza, mi padre era una especie de genio malévolo que había dedicado meses a urdir su terrible y oscuro plan que partiría nuestras vidas en dos. Pero tal vez le estaba dando mucho crédito. Tal vez tropezó con ello sin pensar las cosas. Tal vez estaba asustado y solo y confundido. Si fue así, supongo que he heredado de él esos atributos. Ninguno de sus talentos, ni una pizca de su encanto; solo las partes de cobarde hijoputa de mierda.
Me sirvo otra copa y miro el mensaje, pensando qué responder.
Todo el asunto es tan… raro. Hacía años que no veía a Alice (desde la vez en París) hasta que nos topamos en la boda de Marek, de la uni, unos meses atrás. Daff no pudo asistir y Alice había ido sola también; justo acababa de romper con su prometido en Mánchester y estaba ahí, según sus propias palabras, para «ponerse tan borracha e insolente como fuera humanamente posible».
Estaba muy nervioso por volver a verla, pero desde el principio ella actuó como si nada hubiera sucedido. Como si no hubiera razón alguna para sentirse incómodos. Me hizo señas con una copa de champán desde el otro lado del jardín y, después de tres copas más, nos enfrascamos en una acalorada discusión sobre si era o no ético intercambiar las tarjetas con los nombres de las mesas. Antes de llegar a una conclusión satisfactoria, Alice ya las había cambiado de lugar, de manera que «el tío Steve» tuvo que sentarse en el otro extremo del pabellón, mientras que ella ocupó su asiento junto a mí, riéndose como una niña traviesa.
Mientras comíamos salmón y pollo y bebíamos vino blanco sin parar, ignoramos descaradamente a nuestros compañeros de mesa y recordamos el pasado, hablamos largo y tendido sobre el presente y nos avergonzamos por las mismas frases de los discursos del brindis.
No era solo su aspecto despampanante (que lo era), sino además lo que me hizo sentir mientras hablaba con ella: como si tuviera diecinueve otra vez, como si los últimos quince años no hubieran ocurrido y el futuro aún estuviera abierto, llamándome. Fue igual que en París. Estaba fascinando porque podía presentarle una versión mejorada de mí mismo. De tal manera que esculpí al fracasado sin ambiciones en el que Daphne me ha visto convertirme hasta que emergió alguien mejor.
Y más tarde, justo hacia el final de la noche, algo sucedió.
Lo único que puedo recordar es que la música se fue desvaneciendo y que Alice estaba tan borracha como yo porque me arrastró fuera de la pista de baile y me condujo a la «peculiar» cabina de fotos de la que nos estuvimos burlando toda la velada.
Cogimos unos accesorios ridículos (varitas de hada y sombreros de copa) y, por iniciativa suya, compusimos gran variedad de gestos, deslumbrados por los destellos de la cámara: sonrisas pronunciadas y muecas de zombi y, para la última foto, besos al aire. Cerré los ojos para esa última foto y recuerdo que, mientras sentía el resplandor del destello de la cámara bajo mis párpados, noté que ya no besaba el aire. Los labios de Alice estaban unidos a los míos. Obviamente, me incliné hacia atrás, pero no tan rápido como hubiera debido.
Cuando abrí los ojos, ella reía encogida de hombros, como si no tuviera importancia. Como si hubiera sido una broma.
Y eso es lo que me he estado diciendo a mí mismo que fue. Pero las bromas no nos mantienen despiertos por la noche con punzadas de remordimiento.
Cuando al día siguiente regresé a casa, ni siquiera le mencioné a Daphne que la había visto. Daff siempre se pone rara con respecto a Alice. Supongo que es porque Alice y yo estábamos muy unidos durante el primer año de universidad. Incluso ahora suele bromear un poco sobre el hecho de que me gustaba Alice. También esas bromas me hacen sentir culpable. Así que no le conté nada cuando Alice me mandó un mail unos días más tarde y tampoco le dije que le respondí. Daff y yo estábamos atravesando una etapa particularmente desalentadora durante la cual no nos dirigíamos la palabra: ella estaba ocupada constantemente en su trabajo mientras yo me angustiaba debido a lo mal remunerada, aburrida y esporádica que era mi situación laboral.
Soy escritor, supongo, técnicamente hablando. Pero decir eso hace que suene más importante de lo que en realidad es. Siempre pensé que seguiría los pasos de mi padre y escribiría alguna obra de teatro o una serie de televisión o una novela magnífica, pero nunca esos sueños se materializaron en algo concreto. Solía pensar que me hacía falta un poco de motivación o de seguridad en mí mismo, pero la verdad es que simplemente carezco de talento. Nunca lo tuve. París lo constató, entre otras cosas.
En algún punto reduje mis ambiciones y comencé a trabajar como redactor de una revista para caballeros de pésimo gusto. Luego, cuando la agonizante industria de las publicaciones impresas bloqueó esa ruta en mi carrera, comencé a hacer lo que sigo haciendo hoy en día: redactar contenido y propaganda turística para cualquier empresa que pague.
No tengo de qué quejarme, lo sé; soy afortunado de tener trabajo, no hay discusión posible, pero tampoco es algo para proclamar a los cuatro vientos.
Recuerdo que hubo una época, hace tiempo, en la que Daff intentaba encender una chispa de motivación en mí. Me presentó a editores y a otros escritores; me animaba a intentar escribir, a seguir escribiendo cosas que yo disfrutara, incluso aunque nunca se las fuera enseñar a nadie. Pero en aquel entonces ya me había dado por vencido, así que no puedo culparla si finalmente ella también se dio por vencida.
Acabo el resto de mi copa y me sirvo otra, el reloj de pulsera llama mi atención. Fue algo muy extraño que todos esos recuerdos vinieran de nuevo a mi mente en el pub. Sobre todo el juego del escondite en el laberinto del campus: no había pensado en eso desde hacía años. Daphne fue la primera en encontrarme y, bastante borrachos, terminamos besuqueándonos entre los arbustos y las espinas, poco antes de que Alice nos encontrara y, frunciendo el ceño, volviera a cubrirnos con las ramas.
Muy en el fondo de mi interior, siempre me he preguntado qué habría pasado si Alice me hubiera encontrado primero. Tal vez, debió ser así.
Leo su mensaje una vez más y envío mi respuesta.
«¡Hey! El 29 me parece perfecto. Me encantará verte. Dime a qué hora te va bien. Xx.»
En el preciso instante en el que le doy a enviar experimento una gran cantidad de sentimientos contradictorios al mismo tiempo. Miedo y emoción y culpa y lástima de mí mismo y también la extraña y excitante sensación de que he puesto algo enorme en movimiento, de que he cruzado una línea sin retorno.
No obstante, la emoción predominante (y sé que es patético) es la de bienestar por sentirme deseado.
CAPÍTULO CINCO
Después de otro copazo de vino y de mirar fijamente el mensaje de Alice, descubro, para mi sorpresa, que la botella está a cuatro dedos de vaciarse.
Mierda. Esto provocará una discusión mañana o, quizá, más tarde, esta noche, cuando sea que Daphne regrese. Ya son casi las 10:30 y no me ha enviado ningún mensaje.
De pronto, me siento agotado, pero decido poner los adornos antes de acostarme, así tendré una armadura pasivo-agresiva para nuestra próxima pelea. Me tropiezo y me doy cuenta de que mi cándida y agradable embriaguez de cerveza Guinnes se ha convertido en una brutal y dura borrachera de vino tinto.
Con dificultad subo hacia el desván y, cuando abro la pequeña puerta desvencijada, siento cómo la corriente se me mete en los huesos. Los adornos están al fondo, por supuesto, y para llegar a ellos hay que atravesar un camino de obstáculos peligrosos, como cajas de cartón, maletas y hasta un patinete viejo (mío, no de Daphne).
Cuando estoy a poca distancia de donde están las guirnaldas, empujo sin querer una caja con cosas de Daphne y cae al suelo, desparramando por todos lados su contenido.
—Joder… —murmuro.
Cuando me arrodillo para recogerlo, algo entre la basura capta mi mirada: es una lata vieja de galletas. La tapa se ha desprendido, revelando una serie de objetos inconexos: un guion arrugado, un billete retorcido, un programa ya borroso para una obra de teatro y un revólver falso manchado de sangre.
Entonces me doy cuenta de que estos objetos están conectados.
Al instante me viene un escalofrío, como un resabio del sentimiento que tuve al hablar con el viejo y extraño vendedor de relojes en el pub. La sensación de que esto es más que una mera coincidencia.
Primero cojo la pistola. Es increíble que Daphne la haya conservado, no sabía que lo había hecho. Me la paso de una mano a otra, siento sus bordes de plástico fríos y las borrosas huellas dactilares impresas con sangre en el mango. Puedo recordar cuándo me la dio Daphne, lo recuerdo claramente. Fue la noche que la conocí.
El guion, el billete, el programa, todo es de la misma noche. La noche que he recordado hace unos momentos: la noche del escondite en el laberinto. Cojo el programa. En la portada se lee: «EL CLUB DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE YORK PRESENTA: UN NUEVO CUENTO DE NAVIDAD».
La obra fue una reinterpretación moderna extremadamente vergonzosa, y sorprendentemente violenta, de Un cuento de Navidad. Mi papel era menor, pero, de todos modos, cuando le doy la vuelta al programa, ahí está, entre el resto del elenco, mi fotografía en blanco y negro. En el retrato aparezco sonriendo ampliamente a la cámara, como si estuviera haciendo una imitación de Wallace en Wallace y Gromit.
Miro la foto y me cuesta trabajo creer que ese chico de diecinueve años que me mira sonriente y yo seamos la misma persona. Es como mirar la foto de un extraño, no siento ninguna conexión. ¿Qué queda de esa persona?
Está claro que pudieron haber sido los chupitos y sambucas que nos tomamos, pero esa noche en el laberinto, una semana después de que se tomara esa foto, recuerdo haber sentido la extraña y, digamos, espiritual certeza de que todo saldría a mi favor, que iba en la dirección correcta, que podía alcanzar todos mis sueños y que el futuro era un lienzo en blanco sobre el que pintaría algo hermoso.
Y, luego, bah, hay que ver lo que pasó. Cogí ese lienzo y lo llené de errores, fracasos y resultados catastróficos; malas decisiones, mentiras y cosas terribles de las que nunca me podré retractar.
Si alguna vez llega a existir una entrada de Wikipedia sobre Ben Hazeley, que no existirá nunca (a menos que llegue a haber alguien que se llame igual que yo y haga algo que valga la pena con su vida), pero, suponiendo que la hubiera, puedo imaginarme exactamente cómo sería. Mientras que otras páginas de Wikipedia tienen secciones como «trayectoria», «legado» o «filmografía», en la mía solo habría una: «Cagadas». Sería una lista larga y detallada con muchos puntos que comenzaría por el subtítulo: «1996: el padre se larga» y terminaría con el subtítulo de la próxima semana: «2020: engaña a su esposa».
Mi cabeza se siente cada vez más pesada y sé que debería empezar con los adornos del árbol, pero por alguna razón no me puedo separar de estos objetos ni de la lata. Me cabrea que Daphne conserve estas cosas, me la imagino subir a hurtadillas de cuando en cuando, abrir la lata y escudriñar un rato estos objetos: un recordatorio material de que hubiera estado mejor sin mí.
Porque así son las cosas, ¿no es verdad? Si tu vida simplemente es una serie de errores y meteduras de pata, entonces ¿no sería mejor no estar ahí?
No hay ninguna foto de Daphne en el programa, la metieron a última hora porque alguien dejó la obra sin previo aviso, pero aún puedo imaginarla tal cual era a los dieciocho: una chica alegre, divertida y eufórica que regalaba a todos, tanto amigos como extraños, una sonrisa electrizante, como si en verdad no notara el poder que tenía.
Y después entré en su vida y la fui desmoronando con los años, hasta convertirla en la mujer cansada, irascible y miserable que estaba en el pasillo hace unas horas. ¿Será posible que su versión adolescente esté igual de desencantada como la mía por cómo se dieron las cosas? Seguramente se imaginaba que a los treinta y tres años tendría un esposo exitoso que la apoyara, un esposo normal, quizá también hijos. Sé que quiere tener hijos, a pesar de que este año no hemos tocado el tema ni una sola vez, sin importar que muchos de nuestros amigos han comenzado a tener los suyos.
Me viene a la mente un recuerdo raro, aunque no es mío propiamente, sino algo que mamá me contó cuando yo era adolescente. Solía importunarla pidiéndole que me contara historias divertidas sobre mi padre y yo, pues aún tenía esperanzas de que pronto volviera a mi vida. En una ocasión, accedió y me contó que cuando yo tenía ocho años entré al salón mientras él veía El sentido de la vida, de Monty Python. Al oír la frase, la repetí como un loro: «Papá, ¿cuál es el sentido de la vida?». A él le hizo mucha gracia y respondió: «Supongo que es aumentar la suma de la felicidad humana».
Cuando mi madre me contó esto, tenía catorce años y me encantó la respuesta, pero ahora me parece la cosa más deprimente que he escuchado en mi vida, porque todo lo que he hecho desde entonces ha sido restar, restar, restar.
Presiono el tabique de mi nariz y la visión se me nubla un poco. Miro el reloj: falta un minuto para las doce, un minuto para Navidad.
Después recuerdo que el reloj es una estafa, aunque es probable que sea casi esa hora. Incluso un reloj estropeado puede marcar la hora correcta dos veces al día…
Cojo el programa de nuevo y la pistola de juguete, las retengo en la palma de mis manos.
El tiempo se me va, ahí sentado en el desván mirando los objetos, hasta que, finalmente, me quedo dormido sin darme cuenta.
CAPÍTULO SEIS
Habitualmente, la resaca me ataca algunos segundos después de despertar.
Después de una noche de farra y poco después de recobrar la conciencia, suelo tener este encantador momento de calma-antes-de-la-tormenta, en el que todavía no hay dolor, ni arrepentimiento, ni una violenta urgencia de vomitar. Entonces, en el instante en el que abro los ojos o muevo la cabeza, se desata el infierno.
Estoy acostado sin moverme y con los ojos cerrados, disfrutando de este período de tranquilidad antes de la caída, mientras intento recuperar las escenas perdidas de anoche. Son muchas. Recuerdo la lata de bizcochos y la neblina de autocompasión, pero no puedo recordar si Daff regresó a casa. Tampoco recuerdo haber decorado el árbol. Ni siquiera puedo recordar haber bajado del desván.
Ay, Dios, por favor, no dejes que me haya quedado dormido en el desván.
Intento mover con cuidado la cabeza hacia un lado. No siento la ofuscación de la migraña ni la súbita sensación de mareo, lo cual es una buena señal. Al parecer estoy recostado cómodamente sobre un colchón y una almohada, quizá el por-favor-dios-no-dejes-que-me-haya-quedado-dormido-en-el-desván dio resultado. Decido arriesgarme y abrir los ojos. Pero no es una jaqueca lo que me golpea, sino un terror helado y duro.
¿Dónde COÑOestoy?
Es como si mi cerebro estuviera desfasado unos segundos con respecto a mi vista y lidiara por procesar la información que recibe. Miro las cortinas color verde pasto, la rasposa alfombra marca Brillo, la diminuta alacena color café que esconde un fregadero pequeño y sucio y un espejo en su interior.
Oigo un quejido apagado y un poco maníaco que no sé de dónde proviene y entonces me doy cuenta de que sale de mi boca.
Estoy… estoy en la universidad. Estoy en el cuarto que tuve durante el primer año en la uni.
¿Me habré vuelto loco? ¿Así es como se siente un loco?
O tal vez… tal vez esto es algún tipo de broma elaborada, una muy elaborada. De pronto, recuerdo la terrible experiencia en una obra de teatro interactivo a la que Harv me arrastró en una ocasión, donde la audiencia terminaba participando en el espectáculo. Nos condujeron a la parte central de un escenario extravagante y nos obligaron a desarrollar la trama e improvisar junto con los actores. Tal vez esto es algo similar. Si es así, quien haya diseñado el escenario se merece todos los premios. Es exactamente como recuerdo mi dormitorio.
Siento que la cabeza me resuena, debe de ser la resaca que está a punto de aparecer, pero, entonces, me doy cuenta de que el picaporte se mueve con violencia y que los golpes provienen de fuera del cuarto.
—¿Ben? ¿Estás ahí? ¡Ben!
La manija se agita de nuevo, pero la puerta tiene el seguro puesto.
—¿Benjaminnnnnnnn?
Es la voz de Harv. Gracias a Dios.
Me levanto, doy un traspié, mi corazón bombea con furor. Veo que llevo un par de vaqueros que no reconozco y mi vieja sudadera de Wu-Tang Clan. Pensaba que la había perdido hace años.
Abro la puerta y tengo que controlarme para no soltar la carcajada.
Es Harv, pero al mismo tiempo… no es él.
Es como si Harv se hubiera inflado o como si sufriera de alguna traumática reacción alérgica. Sus pómulos afilados y sus líneas de expresión han desaparecido y su rostro se ve más joven, redondo y blando. Advierto que le cuelga una barriga abultada por encima de la faja del cinturón. En una mano sujeta una lata de cerveza y en la otra un sándwich de crema de cacahuete y queso fundido.
—¿Qué coño estás haciendo aquí? —dice.
—No… no tengo ni idea —le respondo, tartamudeando y con sinceridad.
—¿Sabes la hora que es?
Instintivamente, llevo la mirada a mi muñeca. El reloj marca un minuto para las doce. Aún llevo puesto el reloj. Me he despertado con ropa completamente distinta a la que llevaba y en un lugar totalmente diferente al sitio en el que estaba, pero el reloj, de alguna forma, sigue sujeto a mi muñeca. Mientras mi cerebro intenta, sin éxito, entender la circunstancia en la que me encuentro, Harv chasquea los dedos delante de mi cara.
—¿Hola? ¿Hooooola?
Me mira con extrañeza y le da un gran mordisco a su sándwich.
—Son más de las seis, tío, tienes que apurarte —dice con la boca llena—. Marek acaba de llamar. Se está volviendo loco. No contestas al móvil. Ya están todos en el Corral de Comedias.
Cierro los ojos por un segundo, esperando que al abrirlos me encuentre de nuevo en el desván sufriendo la peor de todas las resacas, con Daphne mirándome y echando chispas de ira.
Pero no. Harv el hinchado sigue ahí, bebiendo su cerveza y mirándome con ojos suspicaces.
—¿Estás drogado o algo? —dice—. ¿O solo estás haciéndote el tonto?
—No, estoy…
No tengo ni idea de qué está pasando. Siento como si estuviera dentro de algún tipo de videojuego de realidad virtual hiperavanzado.
La puerta se abre detrás de Harv y una rubia bajita entra y nos sonríe. Joder. Es Geordie Claire. Vivía al otro lado del pasillo. No la veía desde…, bueno, pues desde la uni. Me enseña dos pequeñas entradas rojas.
—¡Mucha suerte, Ben! Stu y yo estaremos en primera fila.
Echo un vistazo a las entradas. Dicen: «LA SOCIEDAD DE TEATRO PRESENTA: UN NUEVO CUENTO DE NAVIDAD».
De pronto entiendo dónde estoy. Y, lo que es más importante, en qué fecha estoy. Tengo que sostenerme al marco de la puerta para no caerme.
—Mierda, Ben, ¿te encuentras bien? —pregunta Claire corriendo hacia mí.
Harv ríe y pasa uno de sus brazos sobre mis hombros.
—Deben de ser los nervios antes del estreno. Ven, tío, vamos a tomar algo y luego te acompaño al teatro.
Claire parece un poco preocupada, pero se limita a despedirse y sale del cuarto.
Harv me conduce por el corredor de la cocina compartida; al pasar por ahí, el hedor a leche-queso-fruta podrida me golpea tan fuerte como este déjà vu. Ahora estoy cien por cien seguro de que esto no es un sueño. Solo la realidad puede oler tan mal.
Me desplomo sobre una silla de plástico y hago algunas respiraciones profundas (por la boca, obviamente). Harv sacude la cabeza al verme, desesperado, dar bocanadas de aire.
—Tío, relájate un poco —dice, riendo—. Vas a estar bien. No es como si tuvieras el papel principal. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Unas tres líneas?
Apenas presto atención a lo que dice. Hay un calendario de la revista Nuts colgado sobre el microondas salpicado con salsa de tomate. Justo encima de las tetas parcialmente expuestas de Michelle Marsh está la prueba que busco, la prueba que temía:
DICIEMBRE 2005.
He retrocedido quince años en el tiempo.
Aporrea una lata de cerveza sobre la mesa, frente a mí. Ahora habla por un pequeño móvil tipo concha de color azul eléctrico. Dios mío, recuerdo ese móvil. Creía que le asemejaba a algún personaje de The Wire.
—Hey, Marek —dice—. Todo está bien, relájate, ya lo encontré…, ajá, sí, está bien. Solo algo nervioso… ya sé, tres líneas, es lo mismo que le dije. En fin, vamos de camino, así que no perdáis la calma… guay. Nos vemos en un segundo.
Cierra el móvil con un clic satisfactorio. Le encantaba hacer eso.
—Bueno, es oficial: Marek está perdiendo la cabeza. —Me informa—. Pensó que habías desertado. Al parecer, la chica encargada del atrezo renunció en el último minuto. Está llamando a todo el mundo para encontrar algún sustituto.
No logro comprender lo que pasa. Sé que probablemente debería estar llorando o gritando o ingresando en un manicomio, pero lo único que mi cerebro parece capaz de hacer es repasar una lista de todas las películas de viajes temporales que he visto. 12 monos, Terminator, Timecop: policía en el tiempo: todas implican a sujetos a los que mandan al pasado para asesinar a alguien importante. ¿De eso se trata esto? ¿Sería posible que Geordie Claire se convirtiera en la próxima Hitler o algo así? Después de todo, es vegetariana.
Pero también están otras películas como Las alucinantes aventuras de Bill y Ted, Regreso al futuro, Atrapado en el tiempo…
—Harv… —Lo observo con mirada perpleja—. ¿Qué sucede en Atrapado en el tiempo? Quiero decir, ¿por qué el protagonista viaja al pasado?
Si la pregunta le parece extraña, Harv no parece expresarlo. Simplemente le da unos golpecitos con los dientes a la lata de cerveza, pensativo.
—Hum… él es algo así como un presentador del tiempo que está como cabreado con todo, ¿no? Y vive el mismo día una y otra vez hasta que finalmente… se folla a Andie MacDowell, ¿no? ¿No es de eso de lo que trata?
Asiento. Él me sonríe.
—Oye, tío, te apuesto a que podemos nombrar todas las pelis de Bill Murray, empezando con Atrapado en el tiempo, ¿qué dices? —Le echa un vistazo al reloj—. Olvídalo, mejor no. Marek me mataría.
Deja la lata de cerveza y me levanta tirándome del hombro.
—Vamos, tío, tenemos que irnos.