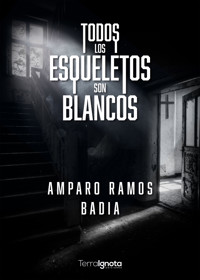
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Terra Ignota Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ingrid es una mujer ambiciosa, centrada en su carrera profesional. De repente, ocurre algo que hace cambiar la perspectiva que tiene sobre su propia vida y conocer la existencia de personas que vivieron hace siglos en la misma ciudad que ella habita. ¿Qué relación pueden tener con ella? A medida que transcurre la acción, todo cobra sentido, cuando descubra cuál es esa conexión que ni siquiera podía llegar a imaginar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amparo Ramos
Badia
TODOS LOS ESQUELETOS
SON BLANCOS
1ª edición en formato electrónico: junio 2023
© Amparo Ramos Badia
© De la presente edición Terra Ignota Ediciones
Diseño de cubierta: TastyFrog Studio
Terra Ignota Ediciones
c/ Bac de Roda, 63, Local 2
08005 – Barcelonat
ISBN: 978-84-127232-6-7
THEMA: FF 2ADS 1DSE-ES-TCA
Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, nombres, diálogos, lugares y hechos que aparecen en la misma son producto de la imaginación del autor, o bien han sido utilizados en el marco de la ficción. Cualquier parecido con personas o hechos reales es mera coincidencia. Las ideas y opiniones vertidas en este libro son responsabilidad exclusiva de su autor.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)
Amparo Ramos
Badia
TODOS LOS ESQUELETOS
SON BLANCOS
En memoria de los desposeídos, de los olvidados, de los sometidos, de los privados de libertad injustamente.
Nota de la autora
Con este libro quiero dar voz a los más vulnerables, a los injustamente tratados, a los oprimidos, a los marginados, a los que sometidos por cualquier tipo de poder, han tenido que sufrir toda clase de atrocidades, injusticias que nunca llegaron a comprender, abusos de todo tipo, cometidos a lo largo de la historia y aún en la actualidad. Con este libro pretendo dejar testimonio de esas voces que fueron apagadas, silenciadas, ignoradas, para que nunca supieran de ellas.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
Apéndice
Bibliografía
La vida es esa energía infinita que alterna el día y la noche, que perdura a los nacimientos y las muertes que presencia.
I
Una mañana más, Ingrid amaneció en su casa, un enorme y lujoso piso en la avenida Blasco Ibáñez en la ciudad de Valencia. Era una mañana de septiembre de 2007, en la que la atmósfera se adivinaba fresca, ligera, limpia. Ingrid se asomó a la ventana de su habitación, como era su costumbre, para descubrir desde ella el día que comenzaba. Después se duchó, se secó el fino cabello y se vistió con una falda de tubo de color azul marino y una camisa blanca. Se tomó de pie un café con leche mientras miraba el reloj y se calzaba unos zapatos de tacón también azul marino. Para realizar esta última maniobra con éxito y exenta de riesgo de caída, se apoyó en la mesa de la cocina donde se encontraban desayunando su marido Federico y la hija de ambos: Tatiana.
—Buenos días a los dos —dijo con energía.
Las caras todavía somnolientas de Federico y Tatiana levantaron la vista de la taza de café con leche de uno y de leche con chocolate en polvo de la otra.
—Buenos días —murmuraron entre dientes casi al unísono.
—Me voy que llegó tarde —anunció Ingrid.
Y besó apresuradamente a Tatiana en la mejilla y a su esposo en los labios.
Cepilló su lacia melena negra y se puso un carmín de color granate sobre sus finos labios. Unas gotas de su perfume favorito la dispusieron definitivamente para iniciar una nueva jornada con su entusiasmo habitual. Tomó el ascensor para acceder a la calle y en él coincidió con su vecina Sofía, que también solía acudir a su trabajo a esas horas.
—Buenos días —dijo escuetamente Ingrid.
—Buenos días —le contestó Sofía con idéntica sobriedad.
Una vez en la calle, Ingrid apresuró el paso, aunque no era realmente necesario. Era su forma de andar, andaba deprisa, casi corriendo, como si llegara tarde, como si alguien la estuviera persiguiendo. Esa era su manera de estar en este mundo: iba corriendo a todas partes, como si el mundo fuera a acabarse justo en ese momento. En realidad, llegaba con tiempo de sobra al Hospital Clínico en el que trabajaba. Apenas tenía que andar unos metros desde el portal de su casa, cruzar la calle y ya se encontraba allí. Ingrid era una fanática de la puntualidad y de la eficiencia. Era pediatra adjunta en aquel hospital donde trabajaba desde hacía ya más de veinte años. Le gustaba aquel trabajo, que combinaba con el de su consulta privada que atendía por las tardes.
II
Ingrid García Villanueva era una mujer de mediana edad: ya había cumplido cincuenta y dos años. Conoció a su marido Federico en el hospital, cuando Ingrid estaba realizando la residencia. Corría el año 1979. Ingrid tenía entonces veinticuatro años y Federico veintiséis. Federico trabajaba como representante de prótesis óseas y, aunque no tenía por qué visitarla por su especialidad, sin saber por qué, ni de qué forma, ocurrió, se estableció entre ellos una cordialidad, que fue evolucionando hacia lo que primero parecía una simple amistad y que más tarde se convirtió en una relación amorosa. Ingrid era una mujer muy independiente y autosuficiente. Vivía volcada totalmente en su carrera profesional, que era su prioridad número uno. Era reacia a perder su libertad adquiriendo un compromiso al que en cierto modo temía, por lo que Federico debió tener paciencia y luchar con todos los argumentos que tenía a su alcance, para convencerla de la conveniencia de contraer matrimonio y formar una familia. Ante la perseverancia de Federico, Ingrid se resistía:
—Federico, estamos bien así como estamos.
—¿Así cómo? ¿Tú en tu casa y yo en la mía? —replicaba Federico sin poder ocultar su disgusto.
—Ya sabes que mi casa es como si fuera tu casa.
—Pero es que yo no quiero que tu casa sea como si fuera mi casa. Yo lo que quiero es que tu casa, mi casa, sea nuestra casa —rogaba Federico casi desolado.
—¡Federico...! —exclamaba Ingrid, desarmada.
La persistencia y la tenacidad con la que Federico abordó su empeño, el deseo de casarse con Ingrid y formar una familia con ella, dio sus frutos el 14 de septiembre de 1989, fecha en la que Ingrid y Federico contrajeron matrimonio. Diez años de noviazgo precedían el enlace. Diez años en los que Federico puso toda la carne en el asador y apostó por Ingrid contra todo pronóstico favorable en opinión de amigos y familiares, que pensaban que nunca verían llover granos de arroz sobre aquella pareja. Ingrid vivía ocupada única y exclusivamente en prosperar en su carrera profesional, pero la seguridad y el amor incondicional que le brindaba Federico, esa comprensión sin límites, esa inexistente exigencia por su parte acerca de su forma de vida y de sus prioridades, terminaron por coronar con éxito la conquista de ese ser solitario, exigente y ambicioso que era Ingrid.
Dos años más le costó a Federico el convencerla de tener hijos.
—¿Hijos? En mi vida no hay espacio ni tiempo para atender un bebé —afirmó categórica Ingrid la primera vez que su marido le planteó esa posibilidad.
Pero la insistencia de Federico en ese tema, sumado al deseo de Federico de ser padre —al que Ingrid no era indiferente— y al suyo propio de no perderse esa experiencia, la empujaron a ceder esta vez más rápidamente, llevada por su sentido práctico y sus conocimientos médicos: sabía que pronto empezaría a ser una mujer mayor para tener hijos.
—Está bien —concedió para satisfacción de Federico—. Pero solo tendremos uno.
Sin embargo, cuando un año más tarde, el 1 de abril de 1992, nació Tatiana, Ingrid se sintió muy feliz, completa y realizada, en muchos aspectos por encima de lo que esperaba, quería o se atrevía a reconocer. Le ocurrió lo mismo que cuando, superado su temor al compromiso, se fue a vivir con Federico unos meses antes de la boda. Federico era el artífice de la felicidad de Ingrid, siempre luchando en contra de los elementos, de los obstáculos, de las excusas que Ingrid le ponía para llevar a cabo sus planes. Ingrid estaba siempre tan centrada en sus intereses, en su trabajo, en progresar en su carrera, que no reparaba en la esencial importancia de otras fuentes de felicidad que podían existir en su vida. Y es que Ingrid estaba tan segura desde que conoció a Federico de que él siempre estaría allí, en casa de él, en casa de ella, en la casa de los dos, pero siempre con ella, que no entendía que a pesar de lo que pudiera parecer, lo que ocurría en realidad era que ella no podía concebir su vida sin él.
III
A Ingrid no le gustaba mostrar sus emociones en público. Esa forma de actuar le había dado muy buenos resultados en su vida profesional. De esta manera, los padres de los niños que ella trataba de enfermedades más o menos graves tendían a preocuparse menos y a encajar con un menor dramatismo sus valoraciones.
—Su hijo tiene un tumor de Malherbe.
La cara de los padres reflejaba la palidez extrema de las paredes de la consulta. El gesto inexpresivo de la cara de Ingrid y el tono neutro con el que pronunciaba esas palabras parecían restar importancia a cualquier diagnóstico, por leve o grave que este fuera.
—¿Que tiene qué? —contestaba el padre o la madre del paciente cuando era capaz de recuperar el habla tras semejante noticia.
—Es una tumoración benigna que aparece en la infancia y en adultos jóvenes —explicaba Ingrid en el mismo tono imparcial y monótono que tenía la virtud de tener un efecto tranquilizador en sus interlocutores.
—¿Es grave? —preguntaba finalmente la madre o el padre del paciente.
—No es grave, es molesto. Simplemente hay que extirparlo —aclaraba Ingrid sin darle más transcendencia.
Esa forma anodina y serena de comunicarse, de forma puramente intelectual y exenta casi por completo de cualquier tipo de emoción y sentimiento, le había evitado muchos problemas en el desarrollo de su trabajo, día tras día. Le había aportado una entereza extraordinaria y necesaria para afrontar situaciones muy dramáticas, con la que había apaciguado reacciones desmesuradas de padres que temían que la vida de su hijo o de su hija se malograse, se extinguiera, perdiera calidad, se viera mermada en todas o en alguna de sus facetas. Era por todo ello que Ingrid, de un modo automático y frío, había trasladado esa manera de proceder a otras parcelas de su existencia: a su vida social, a su vida familiar, y solo escapaban a esa norma la relación con las dos personas que más quería en este mundo: su esposo y su hija, Federico y Tatiana.
IV
La vida de Ingrid era muy rutinaria: por la mañana trabajaba en el hospital, se acercaba a su casa a comer con Tatiana y Federico, siempre que su carga de trabajo se lo permitiera y, después de permitirse el lujo de tomar un café con tranquilidad, se dirigía a su consulta privada que se hallaba situada en una planta baja de una travesía de la avenida General Avilés. Solía acabar de pasar consulta sobre las ocho o las nueve de la tarde, según los pacientes citados y el tiempo que le llevara el atenderlos. En su consulta privada tenía una chica que le organizaba la agenda de cada día. Daba hora a las madres y padres de los niños y le ayudaba si estos se ponían rebeldes en alguna exploración o prueba. Cuando llegaba a casa estaba exhausta y la mayoría de las veces era Federico el que preparaba la cena y algo de comida para el día siguiente. Cenaban los tres juntos mientras comentaban los acontecimientos más importantes transcurridos en la jornada, después veían un poco la televisión e Ingrid se quedaba dormida la mayoría de las noches en el sofá, y medio sonámbula llegaba a la cama. Los fines de semana no se diferenciaban mucho del automatismo que regía los días de entre semana: a veces Ingrid tenía guardias en el hospital, en otras ocasiones estudiaba alguna patología menos conocida que afectaba a alguno de sus pacientes o simplemente leía revistas médicas de su especialidad, porque quería estar al día por si en alguna ocasión le aparecía alguno de los casos que allí se detallaban. Excepcionalmente, salían a comer o a cenar solos o quedaban con algún familiar o amigo. Ingrid era una persona que no sabía estar sin hacer nada. Si alguna vez Federico había conseguido convencerla para que se fueran de vacaciones, Ingrid las había planificado hasta el último detalle, tratando de aprovechar el tiempo hasta el límite y sin dejar espacio a la improvisación, por lo que más que vacaciones había parecido que estaban participando en una maratón, cuya salida y cuya llegada no tenían mucho sentido.
V
La vida de Ingrid cambió completamente y para siempre aquella tarde de octubre del 2007. Ocurrió en el momento en el que dirigió su mirada a uno de sus pacientes y percibió como incompleta la definición de la silueta de su cara. Se trataba de una niña rubia, de piel clara, de unos cuatro años, cuyo cabello fino y suave se alborotaba en delicados rizos que rodeaban su frente, alcanzando sus mejillas. Sucedió mientras estaba pasando consulta en el hospital. Ingrid trató de enfocar su mirada en las estructuras inacabadas de los rostros de los padres de la niña que atendía. Sus caras flotaban sobre nubes algodonosas que desdibujaban sus contornos. Por más que lo intentara, solo conseguía ver rostros enmarcados por sombras blanquecinas. «No los veo bien», pensó para sus adentros. «¡Ay, Dios mío!» se lamentó en su interior, cada vez más asustada por lo que le estaba ocurriendo. Como pudo, dio por concluida la visita, citando a la paciente para otra fecha en caso de persistir las molestias que la habían llevado hasta allí. Llamó a la enfermera y le pidió que anulará el resto de las citas previstas para ese día y que la disculpase ante los pacientes. Le dijo que se iba a su casa, que no se encontraba bien.
Cuando se quedó sola en su consulta, comprobó cómo, a la llegada de esa anomalía visual, le siguió el inicio de un incipiente pero contundente dolor de cabeza, que poco a poco se abrió paso a través de su conciencia, para pasar a aplastar su entendimiento como si de una losa se tratase. Ingirió un analgésico y se encerró en su despacho a oscuras, hasta recuperar la visión normal de sus ojos, y cuando el dolor de cabeza fue soportable se marchó a su casa, donde esperaba poner fin a su calvario. No podía entender como un cuerpo tan pequeño y delgado como el suyo podía soportar un dolor tan desproporcionadamente grande.
La crisis migrañosa la persiguió durante toda una semana, en forma de episodios que aparecieron de manera intermitente hasta completar un total de cuatro. En cada uno de ellos la experiencia fue distinta por la aparición de algún nuevo síntoma. En la siguiente ocasión en la que sintió que algo extraño le estaba sucediendo, distinguió el perfil parcial de la cara de su marido, Federico, su cara coronada lateralmente por una gran mancha blanca, mientras este hablaba con toda normalidad con ella, pretendiendo que estuviera atenta a sus palabras y contestase a las demandas que su discurso llevaba implícitas. Ingrid no podía más que entender a duras penas el parloteo que brotaba de la visión de aquel semblante incompleto de contornos níveos, sobre el que brillaban unas lucecitas de colores muy vistosas, sin poder evitar no dejar de preguntarse qué diablos era lo que le estaba ocurriendo.
En los últimos dos episodios, el dolor de cabeza se prolongó en el tiempo, por lo que Ingrid se acostó ya con él, llegó a dormirse sin que este remitiera, llegando a alcanzar una intensidad tan insoportable como para ser capaz de despertarla por la mañana antes de que hubiera amanecido. También tuvo oportunidad de atender a sus pacientes mientras percibía sus caras inconclusas, revisaba sus historiales fragmentados y manejaba teclados de ordenador incompletos. Llegó a sentirse acobardada, acorralada por aquel dolor precedido de fenómenos extraños, que la perseguía y la atrapaba y no la dejaba vivir su vida en paz. Era la primera vez que a Ingrid le sucedía algo semejante y la experiencia había sido horripilante.
Al terminar la semana, Ingrid se sentía hundida, derrotada, vencida por el dolor, sin esperanzas de que este por fin desapareciera para siempre igual que había aparecido de la nada. Estaba tumbada en el sofá de su casa, un viernes por la tarde, sin ganas de hacer nada, sin posibilidad alguna de realizar ninguna acción, ni siquiera luchar contra el mal que la acechaba. Solo se sentía capaz de esperar que los síntomas aparecieran de nuevo. Federico, al verla así, tan inactiva, algo tan inusual en ella, tan desesperanzada, se alarmó. Decidió hablar con Micaela Grimaldi, amiga y compañera de Ingrid, especialista en neurología en el mismo hospital en que Ingrid trabajaba. Micaela le prometió darle una cita lo antes posible.
VI
Ingrid esperaba que su amiga Micaela le hiciera pasar a su consulta. Se hallaba preocupada y nerviosa, pero pronto salió de dudas. Tras explicarle Ingrid la sintomatología que estaba padeciendo últimamente, Micaela emitió su diagnóstico:
—Bueno Ingrid, los síntomas que describes son propios de una crisis migrañosa con aura. Dado que tu madre y tu hermano Adrián las padecen, es el diagnóstico más probable. No obstante, no por ello voy a prescindir del protocolo que sigo en estos casos. Voy a pedir que te hagan una resonancia de la cabeza y te voy a recetar unos analgésicos más fuertes, específicos para la migraña, por si esta reaparece. Para un dolor de cabeza leve, tomate los analgésicos ordinarios: ibuprofeno o paracetamol.
—Gracias, Micaela. ¿Y para cuándo la prueba? —preguntó Ingrid, interesada.
—Ya te avisarán del servicio de radiodiagnóstico cuando haya un hueco —concluyó Micaela.
Dos semanas más tarde, acudió Ingrid al servicio de radiodiagnóstico para que le realizaran la resonancia cerebral, con la lógica prevención que siente alguien ante algo que no conoce, que no ha experimentado nunca.
—¿Es la primera vez que te practican una resonancia? —le preguntó el técnico amablemente.
—Sí —respondió tímidamente Ingrid.
—Vas a oír muchos ruidos, pero tú no te asustes —le advirtió cordialmente el chico, tratando de tranquilizarla, regalándole una sonrisa.
Ingrid cerró los ojos y trató de relajarse, mecida por los impactos que sentía se efectuaban sobre su persona. Centró su atención en evocar los últimos sueños que había tenido. En uno de ellos se encontraban de picnic con Federico y con su hija Tatiana, a la salida de un cementerio, en un lugar desde donde se divisaban incluso las tumbas. También se encontraba su suegra, la madre de Federico. Estaban sentados en una mesa y unas sillas, mientras comían y tomaban el fresco. Tras acabar el picnic, se desmontaba el decorado, y su suegra dejaba de desempeñar su papel. Era una actriz que interpretaba en la trama a la madre de Federico. La suegra de Ingrid no era su suegra. Tras abandonar a su personaje, esa mujer les comentó que era hija única y estaba soltera. ¡Con el gran apego y devoción que profesaba en la vida real la mamá de Federico a su familia! reflexionaba sobrecogida Ingrid al presenciar la escena en el sueño cuando todavía dormía. Ingrid sintió una gran lastima por su suegra o tal vez por la actriz que la interpretaba y cuya vida era tan distinta a la de aquella.
Ingrid, al reflexionar ya despierta sobre lo ocurrido en ese extraño sueño, lleno de simbolismos y mensajes que no acertaba a entender, se quedó perpleja, confundida, no sabía cómo descifrar lo que el sueño podía querer decirle. De repente, reparó en el hecho de que podía ser que su vida en algún aspecto fuera una farsa, una representación teatral como sucedía en el sueño.
En otro sueño que había tenido recientemente, fallecían súbita e inexplicablemente sus hermanos Adrián y Rosa. Y el último que recordaba era todavía más absurdo si cabe: una enfermera que trabajaba con ella aparecía embarazada a sus cincuenta y ocho años.
Desde que padeciera la crisis migrañosa, dormía poco y, cuando dormía, soñaba mucho. El rememorar todos esos episodios oníricos la mantuvieron muy ocupada, de forma que, cuando reparó en los estímulos físicos que la envolvían, le pareció que se asemejaban más a lo que debía sentirse al disfrutar de una atracción de feria que al ser sometida a una prueba diagnóstica.





























