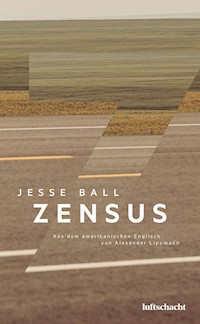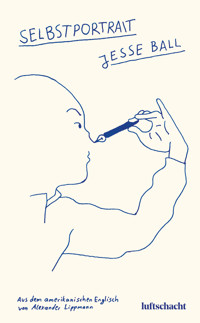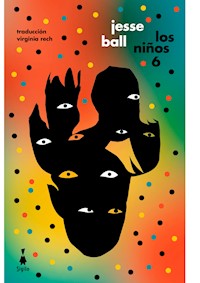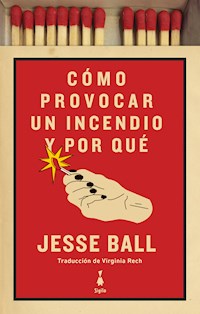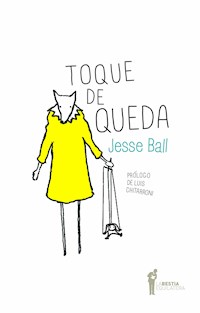Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sigilo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
William es violinista, pero desde que el nuevo gobierno prohibió la música trabaja redactando epitafios. Molly, su hijita de ocho años, es una niña muda, de espíritu alegre y sumamente inteligente. La ciudad donde viven está regida por un estado totalitario que desaparece personas. La esposa de William, madre de Molly, es una de ellas: no saben dónde está retenida, ni si volverán a verla. Como forma de resistencia, y porque no están dispuestos a que nadie les robe, además, la alegría de vivir, se han inventado una rutina donde el juego y los acertijos, la ternura y el indispensable cuidado son la complicidad de cada día. Cuando a William le llegan noticias de su esposa, quizás no muy confiables, decidirá salir a buscarla y arriesgarse rompiendo el toque de queda. Mientras, Molly quedará a cargo de una pareja de ancianos que esconden en su casa un maravilloso teatro de marionetas. Toque de queda es una de las primeras novelas de Jesse Ball y la que comenzó a cimentar su fama como uno de los narradores estadounidenses más originales de la actualidad. Profundamente conmovedora, esta fábula de extraña luminosidad es una reflexión sobre cómo la historia colectiva se convierte en memoria individual y una reivindicación de la imaginación como el más libre y verdadero de los refugios en tiempos oscuros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Alda Aegisdottir
Nacemos en este cementerio, pero no debemos desesperar.
Piet Soron, 1847
parte1
ˆ
Hubo un griterío y luego un disparo. La ventana estaba abierta de par en par, pues el tiempo era bastante bueno y delicado a fines del verano en la ciudad de C. Sí, la ventana estaba abierta de par en par, así que el disparo sonó con fuerza, como si hubiera estallado en la habitación, como si una de las dos personas que estaban en la habitación hubiera decidido disparar un arma contra el cuerpo de la otra.
Pero no era así. Y como no habían disparado a nadie en la habitación, el hombre, William Drysdale, veintinueve años, exviolinista, actualmente epitaforista, y su hija Molly, ocho años, estudiante, siguieron durmiendo.
Esas eran sus ocupaciones. Cada día, Drysdale asistía a entrevistas mientras Molly iba a una escuela donde repetidamente le pedían que repitiera cosas. No podía hacerlo, y no lo hacía.
La calle que se veía por la ventana era sombreada y agradable. Una anciana estaba sangrando, encorvada sobre un banco. Había dos hombres a quince metros de distancia, y uno empuñaba un arma. A tres metros del banco, un hombre yacía bajo las ruedas de un camión, que quizá le hubiera causado lesiones irreparables. El chofer estaba de rodillas y decía algo. Se puso de pie y les hizo señas a los dos hombres. El que empuñaba el arma la guardó. Llegó un camión más pequeño para llevarse los cuerpos. El hombre que tenía el arma, pero que ya no la mostraba, ordenaba a la gente que se fuera. La gente se iba.
Un minuto después del disparo, la calle estaba desierta. Esto sucedía a menudo. Les presentaré esta ciudad a ustedes como una ciudad de calles desiertas: desiertas solo cuando sucedía algo, desiertas por un momento y luego llenas de nuevo, pero aun así desiertas.
Presentaré esta ciudad y sus habitantes como una serie de objetos cuyas relaciones no se pueden describir con ninguna certeza. Aunque la violencia puede conectarlos, aunque la piedad, la compasión y la esperanza pueden enlazar unos con otros, aun así lo que está ocurriendo no se puede juzgar, y aquello que ha pasado ya está más allá de todo juicio, lo cual nos deja de nuevo, con vidas y pertenencias, lugares, yendo y viniendo de aquí para allá, desdichados, ignorantes, discordantes.
ˆ
Era día de escuela, así que, después de un rato, los dos que estaban en la habitación comenzaron a moverse. Molly se despertó primero, y se vistió. Era una niña capaz, aunque muda.
—Compraremos algo en el camino —dijo William.
Molly asintió. Se paró junto a la cama plegable en el rincón del cuarto, alzó los dos vestidos que le pertenecían y los examinó. Uno era azul y el otro amarillo. ¿Cuál usaría?
Y luego hacían cola en la panadería, y ella tenía puesto el vestido amarillo, que hacía juego con sus rotosas zapatillas amarillas. Eran zapatillas de baile, aunque ella no bailaba. No llevaba un bolso con libros porque no era esa clase de escuela.
—Dos de esos —dijo William—. Y uno de esos.
—¿Quieres uno ahora? —preguntó.
*Todavía no —dijo Molly con señas.
Bien, ¿qué clase de escuela era entonces? Era una de esas escuelas en que te sentabas en bancos en fila y los maestros te decían qué pensar. Recitabas cosas y escribías cosas repetidamente. Leías libros que estaban sujetos al pupitre con cadenillas. Se rendían exámenes, y a menudo se usaban varas para inculcar disciplina. Había un pedazo de tierra donde podían jugar a la hora del almuerzo. Se alentaba el juego, y también la delación.
*Hemos llegado —dijo Molly.
—¡Adiós! —dijo William, y la retuvo un instante.
Ella entró corriendo en el edificio. Otros niños pasaron junto a él a empujones mientras la seguía con la mirada.
—Drysdale, ¿te enteraste?
Un hombre tosco y mayor estaba allí con su esposa. Cualquiera de los dos podía ser confundido con un banquero.
—Latreau murió. Le dispararon esta mañana.
—¿La anciana? ¿Por qué?
—Arrojó a alguien contra un ómnibus.
—Oí decir que era un camión —dijo la esposa—. Pensó que el hombre era policía, así que lo arrojó contra un camión. Pero la atraparon antes de que pudiera escapar.
—Lamento saberlo —dijo William distraídamente—. De veras.
Apenas movía los labios.
William se alejó sin mirar a ninguno de los dos. No los había mirado ni una sola vez. Si uno hubiera estado observando, habría pensado que el hombre y la mujer hablaban entre sí. Tan cauto era William.
ˆ
Lo llamaban municipio pero era una ciudad. Esto es típico de las ciudades muy grandes. Tenía distritos: distritos viejos, distritos nuevos, distritos pobres, distritos comerciales, distritos navales. Una vez había tenido una cárcel, pero ahora no era necesaria. El sistema era mucho más eficaz de ese modo. Los castigos eran mayores, o bien no se aplicaban. Un país común, lleno de ciudadanos comunes, con sus preocupaciones, dificultades, crueldades e injusticias, se había ido a dormir una noche y al despertar por la mañana había encontrado, en vez del viejo gobierno, un Estado invisible, con sus propias preocupaciones, dificultades, crueldades e injusticias. Todo se controlaba y se mantenía de forma estricta, a tal punto que era posible, dentro de ciertos límites, fingir que nada había cambiado.
¿Quién había derrocado al gobierno? ¿Por qué? Esos detalles no estaban claros, y tampoco estaba del todo claro que hubieran derrocado a nadie. Era como si hubieran bajado un telón y uno pudiera ver el telón pero no lo que había detrás. Uno recordaba que el mundo había sido distinto, y hasta hacía poco tiempo. ¿Pero en qué? Esta era la pregunta que carcomía a los que no podían evitar hacerse preguntas.
ˆ
Ese cambio nimio era realmente agobiante. Las casas y los edificios estaban llenos de gente desesperada que tenía una interpretación profundamente errónea de su desesperación. Esto se debía a una astuta explicación por parte del gobierno. Es imposible saber, decían muchos en voz baja, si el ministerio piensa bien de nosotros, si actúa en nuestro beneficio. Pero todavía caían bellotas de los árboles, asomaban peces en la superficie de los estanques, etcétera. En una vida larga, decían muchos viejos, esto es solo una cosa más. Pero había otros que eran jóvenes y que no sabían nada sobre la fragilidad de la condición humana. ¿Irradiaban luz? Claro que sí, pero no se veía. Y entretanto, la mecánica trituración de huesos, y en la calle el paso leve de personas que caminaban en la cuerda floja.
Pero hacía poco, muy poco, los que no soportaban que los gobernaran así habían tomado medidas. Era imposible decir con exactitud qué había cambiado, pero el choque entre los dos bandos ahora era frecuente, y la gente de la ciudad se había acostumbrado a encontrar cuerpos sin que hubiera explicaciones.
Por supuesto, tales explicaciones solo se pueden dar después, cuando un bando ha ganado.
ˆ
William se dirigió a su primera cita del día. Se imaginó cómo lo verían: un hombre con una larga chaqueta de tweed, con un bastón bajo el brazo, con bombín y un par de robustos zapatos negros. Luego se insertó en esa imagen, como lo haría un actor.
Así llegó, vestido con ese ropaje real e imaginario.
—La señora Monroe está en el jardín.
Un sirviente lo guio por un pasillo con mosaicos. Los mosaicos representaban escenas bucólicas: vacas, gitanos, varias clases de aves, casas de zarzo, henares. No había dos iguales. Esto surtía un efecto perturbador. Uno nunca tendría tiempo para sentarse a mirarlas todas, aunque fuera posible, así que daba una impresión elusiva. William no habría querido que lo obligaran a dar su opinión.
El pasillo conducía a un porche sombreado que daba a una arboleda y un parque. Todo el lugar estaba rodeado por paredes. Una mujer mayor (cabello lacio y gris, bata malva) estaba sentada en un diván de mimbre.
—¿Usted es el cincelador?
—No, trabajo para él. Ayudo a encontrar el mejor modo de solucionar las cosas, un modo que deje contentos a todos. El epitafio, usted entenderá.
—No es muy importante contentar a nadie, salvo a mí. Soy yo quien compra la lápida. Soy yo quien conoce los deseos de mi esposo, que yacerá debajo de ella.
La mujer tosió violentamente, tapándose la boca con un cojín del diván.
—Hay que pensar en el cementerio —dijo William pacientemente—. No permiten cualquier cosa. Y en ocasiones el Estado ha derribado ciertos monumentos. Es mejor evitar esa situación.
—Entiendo.
William se sentó en una silla que le acercó el sirviente. Sacó una libreta de cuero del bolsillo, y un lápiz. Mientras la mujer lo observaba, sacó un cuchillo muy pequeño y afiló el lápiz. Luego abrió la libreta en una nueva página y escribió:
MONROE +
—Bien —dijo—, ¿qué ha pensado, ante todo?
—Paul Sargent Monroe —dijo la mujer—. Murió antes de tiempo.
—¿Eso es todo?
—Eso es todo.
—Pero era bastante viejo, ¿verdad?
La mujer lo miró con gran seriedad.
—Noventa y dos.
—Bien, ¿está segura de que quiere que la lápida diga que murió antes de tiempo? No quiero decir que no podamos hacerlo. Por supuesto que podemos, si usted lo desea. Pero, en fin, no parece lo más acertado.
—Entiendo a qué se refiere —dijo la mujer.
Pensaron un minuto. Al fin ella rompió el silencio.
—Bien, podríamos cambiar la fecha.
—¿La fecha?
—Podría decir: Paul Sargent Monroe. Murió antes de tiempo. Y cambiar la fecha de nacimiento a veinticinco años atrás.
William movió los pies con nerviosismo.
—Supongo que es posible, pero…
—Verá usted —dijo la mujer—, cuando la gente visita un cementerio y ve la tumba de un hombre joven, se detiene y siente tristeza. Si alguien vivió noventa y dos años, la gente sigue de largo. No se detiene ni siquiera un instante. Quiero estar segura de que, bueno…
—Entiendo a qué se refiere.
Pasaron unos minutos más. En ocasiones William miraba su libreta. Allí había escrito:
MONROE +
Y luego una raya, y luego:
PAUL SARGENT MONROE
Murió antes de tiempo.
Aspiró profundamente.
—Bien —dijo—, si quiere hacerlo de esa manera, quizá sea mejor que haya muerto en su infancia. Podría haber fallecido a los seis años, y la inscripción diría: Paul Sargent Monroe, amigo de los gatos. Evocaría un poco su personalidad, y ciertamente la gente se detendría a mirar.
Hubo una crispada pausa, interrumpida por un ataque de tos.
Había lágrimas de felicidad en los ojos de la mujer.
—Entiendo por qué lo enviaron a usted —dijo—. Tiene toda la razón. Eso es exactamente lo que haremos. A fin de cuentas, no importa cuál sea la verdad, ¿no? Se trata de que la gente se detenga y guarde silencio un instante. Quizá sea el atardecer y se dirijan a alguna parte, a un restaurante. Pararon brevemente en el cementerio, y entonces pasan frente a su tumba y… bien, se detienen un momento. Ahora sí que se detienen.
Le tomó la mano entre las suyas.
—Ojalá hubiera conocido a Paul. Le habría caído bien, y usted le habría caído bien a él.
—Le creo —dijo William—. Sin duda sería así.
Se puso de pie, cerró la libreta, se la guardó en el bolsillo. Partió el lápiz en dos y lo guardó en el otro bolsillo. Usaba cada lápiz solo una vez, para un solo epitafio. Llevaba tantos lápices como citas tenía, y afilaba cada uno al empezar.
—Adiós —dijo—. Le enviaremos una muestra para que vea cómo quedará la lápida, y usted podrá firmar la conformidad.
—Muchas gracias. Adiós.
Él se puso de pie y se dirigió al pasillo con mosaicos.
—¿Y sabe una cosa? —le dijo ella—. Él era amigo de los gatos. De veras lo era. De veras.
Él miró a la mujer, pero ella ya estaba ocupada con algo que tenía en el regazo, una especie de caja y lo que había en su interior. No alzó la vista.
ˆ
Luego llegó a un portón. Allí estaba Oscar, un hombre que conocía. Se quedó junto a Oscar un minuto.
Una multitud de niños atravesó el portón de Oscar, arreada por una matrona con un delantal severo.
Oscar rio.
—Cuando era niño me aterraban los caballos. Me inquietaba mucho su forma, y me horrorizaba saber que yo era el único. Una vez leí un libro sobre una guerra de hace mucho tiempo en que millares de caballos fueron exterminados con fuego de ametralladora. Eso me hizo sentir muy bien. En el libro había una foto en blanco y negro de un campo con hombres muertos y caballos muertos. La perspectiva del libro era que los caballos no tenían la culpa.
—Pero tú lo veías de otro modo.
—Yo lo veía de otro modo.
Pasó un viejo en un coche ruidoso. El coche tenía patente de otra ciudad. Estaba cargado de pertenencias. El viejo parecía muy cansado, y apenas aminoró la marcha. Estuvo a punto de atropellar a alguien cuando su coche apareció inesperadamente.
El hombre al que casi habían atropellado se había caído. Se puso de pie y atravesó el portón.
—Ese hombre tiene algo en el bolsillo que parece un arma, pero quizá sea un trozo de fruta. Si le disparasen por un trozo de fruta, sería una desgracia.
—¿Cómo crees que la policía secreta sabe quiénes pertenecen o no a la policía secreta? Por ejemplo, ese hombre con la fruta… si fuera un arma, ¿cómo sabrían si dispararle o no?
—Pero es una fruta.
—¿Y si le disparasen por eso?
—Conviene comer la fruta cuando la compras y no llevarla de aquí para allá, amigo mío. En todo caso, es más educado quedarse cerca del puesto y comer la fruta que llevarla a casa y apoyarla en una repisa.
—No estoy de acuerdo.
—Con esto no puedes no estar de acuerdo, William Drysdale. Así son las cosas. Nunca te he visto llevar fruta en el bolsillo.
—Porque temo que me disparen.
—Bien, a todos nos dispararán por algo. ¿Sabes que tengo una nariz de oro que compré hace mucho tiempo? Al parecer la gente perdía la nariz por culpa de la sífilis, y a veces usaba narices de oro.