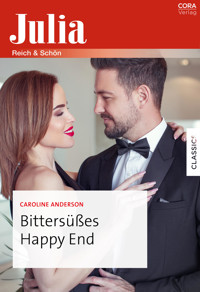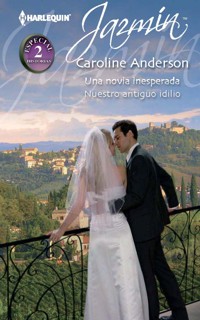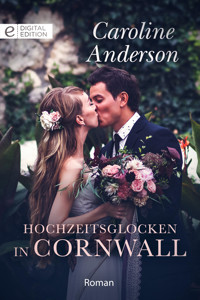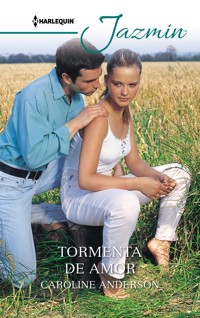
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Lo único que pretendía Sam Bradley era hacer un breve trayecto en coche desde Londres a Dorset, para visitar a sus abuelos. De pronto, una tormenta de nieve le impidió seguir su ruta hasta el final y se vio obligado a refugiarse en una granja cercana, a tres kilómetros de su destino. Cuando se introdujo en el establo para guarecerse, conoció a Jemima y a sus perros. Unos segundos después, se produjo un corte de electricidad. Aunque la situación no era de lo más agradable, Jemima se mostró en todo momento a la altura de las circunstancias, preguntándose con impaciencia cuándo la reconocería Sam...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Caroline Anderson
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Tormenta de amor, n.º 1438 - agosto 2021
Título original: A Funny Thing Happened...
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1375-861-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ESTUPENDO! Y ahora, ¿qué?
Sam abrió la ventanilla del coche y una ráfaga de nieve le dio de lleno en la cara. Alzó su mano para utilizarla como visera, esforzándose por ignorar la helada ventisca. Pero la señal de tráfico que intentaba ver estaba a su vez cubierta de nieve. La masa de copos volaba horizontalmente, tratando de pegarse en cualquier superficie… incluso en él. El caso es que estaba seguro de conocer el camino…
Subió la ventana pulsando silenciosamente el botón correspondiente, para aislarse del viento congelado. Se sacudió los copos adheridos a su jersey con un suspiro. Le quedaba la opción de salir del vehículo, pero aquello le apetecía tanto como arrastrarse en una charca llena de gusanos.
Se quedó observando la capa de nieve que ya cubría la ventanilla. «¡Lo normal es que nieve en diciembre, pero no en febrero!» refunfuñó, mientras miraba a través del parabrisas. Con la calefacción a tope y los limpiaparabrisas funcionando eficazmente, se podía ver… la blanca nube de hielo pulverizado.
—¡Genial! —suspiró decepcionado—. ¡Verdaderamente genial!
Encendió la radio en busca de información sobre el estado del tiempo, pero no pudo sintonizar ninguna emisora. Entonces, encendió el lector de CD para escuchar un poco de Verdi y se dispuso a esperar hasta que se calmase el temporal. Al cabo de media hora, la tormenta parecía haber remitido, pero ya se estaba haciendo de noche y el viento, con sus aullidos, todavía batía ligeramente algunos copos blancos.
«Voy a intentar poner en marcha el motor» murmuró para sí, haciendo funcionar el coche. Además, pudo comprobar que la tracción de las ruedas funcionaba bien, puesto que el vehículo salió adelante pisando lentamente la gruesa capa blanca.
Sonrió al recordar que se lo había comprado hacía poco tiempo, cansado de que el anterior automóvil le dejase tirado en los lugares de construcción que supervisaba. En esos momentos, siempre había algún obrero fornido que empujaba el coche y le sacaba del apuro.
Ahora, sin embargo, todo dependía de la capacidad del propio vehículo para salir del paso… ¡Y pensar que estaba a tan pocos kilómetros de la granja de sus abuelos!
Sólo podía avanzar despacio para no patinar en el mullido suelo. En ese momento, ya sólo caía nieve dispersa, cubriendo lentamente el camino y los campos adyacentes. No obstante, no se privó de pisar un poco más el acelerador.
Acto seguido, divisó una granja donde se apiñaban pequeños edificios de ladrillo y piedra alrededor de una casa, que sin duda, había conocido tiempos mejores. Aunque estuviese en mal estado, daba la impresión de ser confortable y acogedora. La granja entera inspiraba humanidad…
Siguió conduciendo, ahora ya en la oscuridad más completa.
Era curioso porque venía huyendo del mundanal ruido, deseoso de olvidarse de las tensiones profesionales y, en ese momento, se sentía tremendamente solo. Mirando por el retrovisor, sintió alivio al comprobar que la pequeña granja permanecía iluminada en la lejanía.
Se disponía a torcer por una esquina, cuando, de repente, chocó contra la barrera de nieve que se había formado al borde del camino. Había tomado la curva demasiado deprisa y casi se empotra contra el volante. El cinturón de seguridad había cumplido con eficacia su función: su nariz había rozado el parabrisas pero no había resultado herido.
Intentó poner en marcha el coche y comprobó que la tracción de las ruedas estaba intacta, pero la marcha atrás no funcionaba a causa del hielo.
—¡Maldita sea! —dijo golpeando el volante con sus manos.
El capó estaba cubierto por una espesa capa blanca. Un buen montón de hielo blanco impedía la apertura de la puerta del conductor.
Intentó varias veces activar la marcha atrás, hasta que tuvo que dejarlo por imposible. Aunque el coche era nuevo, también le había dejado tirado…
Si volvía a la granja, quizá el dueño podría remolcarlo con su tractor… o en el caso de que esto fallara, a lo mejor podría pasar la noche allí.
¡Era increíble! Se encontraba a tan sólo tres kilómetros de la casa de sus abuelos.
Paró el motor. Tuvo que hacer un gran esfuerzo, teniendo en cuenta lo largas que eran sus piernas, para salir por la puerta de la derecha.
Maldiciendo en voz baja, pisó el suelo que era puro barro. Tomó su abrigo que estaba en el asiento de atrás y se lo puso a toda prisa. ¡Pero qué frío hacía! Se levantó el cuello de la prenda y se arrebujó con ella en dirección a la granja. Si al principio le había parecido que era acogedora, ahora, ¡no podía serlo más!
De pronto, cuando estaba a punto de llegar al patio de entrada, se fue la luz…
Jemima estaba verdaderamente cansada: hacía un frío gélido, sus manos agrietadas estaban a punto de sangrar y, por si fuera poco, Daisy tenía la ubre inflamada de nuevo.
Se oyó un coche que pasaba a toda prisa por la carretera. Siguió escuchando y oyó el impacto del vehículo contra la barrera de nieve al final del camino.
Jemima suspiró…¡Una vez más!
Vendrían a pedirle ayuda, como siempre, y de nuevo, les iba a defraudar porque el tractor que podría sacarles del apuro no funcionaba.
Mientras estaba ocupada con la ubre de la vaca, seguía pendiente de la llegada inminente de los accidentados.
—Pobre vieja amiga —murmuró Jemima, mientras masajeaba con crema la lesión de Daisy.
Tendría que ordeñarla manualmente para evitar hacerle daño en esa parte de la mama. Era algo complicado para ambas porque la vaca no parecía sentir ninguna gratitud por su cuidadora, sino más bien todo lo contrario.
—Lo tuyo no es la cortesía ¿verdad, vieja Daisy? —canturreó Jemima, esquivando una patada del animal—. ¡Quieta!… Así, muy bien, buena chica.
La joven le dio una palmada en los cuartos traseros.
En cualquier momento aparecerían los desconocidos, solicitando ayuda…
Pero, de pronto, sin previo aviso, se fue la luz.
—Vaya. ¡Justo lo que necesitaba!
Esperó un rato para acostumbrarse a la oscuridad completa, preguntándose si sería un corte de corriente momentáneo o más prolongado. Entretanto, retiró el ordeñador automático de las ubres de Bluebell y lo guardó en su sitio.
Era una verdadera faena que se hubiese ido la electricidad a la hora de ordeñar las vacas. Se había quejado mil veces a la compañía eléctrica por la deficiencia de su servicio y, sin embargo, no había conseguido que le pusieran la instalación nueva.
El culpable de la situación era un enorme roble muerto que enredaba los cables del tendido eléctrico, haciéndolo fallar cuando soplaba el viento un poco más fuerte de lo habitual. Era evidente que hasta que no derribaran el árbol, no iban a molestarse en renovar los cables. El responsable era el propietario del árbol, es decir, ella misma.
Le había pedido a una empresa que le hiciera un presupuesto para talarlo. Pero, resultaba demasiado caro y ella no podía gastarse ese dinero en algo tan trivial.
La verdad es que ordeñar a mano treinta vacas no era algo trivial…
Se oyó un ruido y una retahíla de juramentos que podrían haberla sonrojado, si no fuera porque ella también los decía de vez en cuando. Evidentemente, se trataba del desconocido que venía a pedir ayuda. Los perros estaban arremolinados a su alrededor, ladrando como locos. Jemima retiró el cubo de leche que estaba debajo de Daisy y entreabrió la puerta del establo, para vislumbrar a duras penas de quién se trataba esta vez.
Antes de salir, se caló el gorro de lana hasta las orejas, pero el viento la cubrió de gránulos de hielo cuando apareció en el patio, encontrándose de bruces con una silueta masculina.
—Hola…
—Perdone.
El recién llegado dio un paso hacia atrás murmurando algo que se confundía con su respiración. Jemima levantó su rostro para verle mejor la cara; pero la ventisca le fustigó las mejillas implacablemente y le hizo llorar de frío.
—¿Necesita ayuda? —preguntó la joven, gritando todo lo posible.
—Necesito hablar con el granjero —dijo el hombre, esta vez a pocos centímetros de ella—. ¿Está tu padre?
Su forma de hablar, que denotaba hábito de dar y recibir órdenes, hizo sonreír a Jemima. Le gustaba ese tipo.
—Yo soy la granjera.
—¡Cómo vas a ser la granjera si no tienes más de dieciséis años!
La joven dudaba entre sentir orgullo o enfado, pero dejó pasar la cuestión teniendo en cuenta que apenas había luz y que su estatura era realmente pequeña.
—Pues claro que lo soy… Se ha atascado su coche en la nieve, ¿no es así?
Él detestaba encontrarse en una situación de desventaja y dijo:
—Necesito que me ayuden a remolcarlo… Me pregunto si su padre será tan amable de usar su tractor para tirar de él.
La joven contuvo la risa diciendo:
—Seguro que sí. El problema es que mi padre se encuentra en estos momentos en su casa de Berkshire. De todas formas, el tractor no funciona.
—¿Qué quieres decir con que no funciona? —dijo el hombre, molesto por el contratiempo.
—Pues que no arranca.
—Oye, ¿podemos meternos en algún sitio donde no caiga nieve? —preguntó nervioso, peinándose los cabellos nevados con los dedos.
—Pase por aquí —dijo ella, mostrándole el camino hacia el establo. Las vacas reaccionaron mugiendo y alzando sus cabezas, lo que asustó al intruso:
—Estarán bien atadas, ¿verdad?
«Nuestro visitante de la ciudad detesta las vacas», pensó Jemima, sonriendo.
—No se preocupe porque no hacen nada. Están más asustadas de usted que usted de ellas.
—Lo dudo mucho.
En ese momento, se oyó algo que caía al suelo.
—Tenga cuidado por donde anda —aconsejó Jemima entre los mugidos de los animales.
—Pero, ¿cómo voy a tener cuidado si no se ve absolutamente nada?
La joven fue consciente de que allí todo estaba negro como la tinta y que fuera todavía caía la nieve constantemente. No pudo evitar ponerse a tiritar.
—Lo siento, si pudiera, le ayudaría —dijo la joven solícitamente, dejando a un lado sus ganas de tomarle el pelo—, pero no se puede contar con el tractor. Si quiere, puedo intentar empujarle para desatascarlo.
—Lo dudo porque está enterrado bajo un montículo de nieve.
—¡Cielos! Bueno, pues podemos buscar alguna linterna y pedir ayuda… ¿Está usted inscrito en alguna compañía de seguros automovilísticos?
—Por supuesto —contestó Sam agriamente.— Y es la primera vez que necesito su ayuda.
—Claro —sonrió Jemima para sí misma.
—El coche no está estropeado —refunfuñó Sam.
—Y, además, la tormenta de nieve ha sido algo inesperado.
La joven apenas pudo vislumbrar un gesto despectivo en el rostro del intruso. Sin duda, su coche nunca se atrevería a dejarle tirado. A diferencia del suyo. Ella había optado por hacer viajes cortos y en casos de extrema necesidad.
—Los llamaremos por teléfono. Sígame, por favor.
—¿Cómo te voy a seguir si no se ve nada? —preguntó Sam agriamente.
Jemima intentó agarrarle de la mano, pero en vez de acertar se la puso en el muslo.
—¿Se puede saber qué es lo que pretendes? —chilló el hombre, dando un respingo.
La joven no pudo contener una carcajada; poco a poco, la situación se iba transformando en una farsa.
—Lo siento, sólo quería tomar su mano para guiarle hasta la casa.
De nuevo, Jemima alargó su mano y tras un embarazoso segundo, los fríos y suaves dedos del hombre se unieron a los de ella, que estaban prácticamente congelados.
—Estás helada, niña —murmuró tratando de hacerlos entrar en calor, protectoramente.
—Ya me he dado cuenta y, además, no soy una niña.
Trató de ignorar lo cálida y fuerte que era su mano, pero no lo consiguió. Hacía más de un año que no tenía compañía masculina y se le había olvidado cómo podía ser de agradable el contacto con un hombre…
—Sígame —dijo Jemima mientras dejaban atrás el establo.
Se acordó de tomar la lámpara de petróleo para terminar de ordeñar a las vacas.
Le llevó por el sendero que llegaba a la vivienda. Una vez allí, se sacudió el barro antes de abrir la puerta de par en par.
—Entre y quítese su abrigo y todo lo que esté mojado —chilló Jemima, para contrarrestar los ladridos de sus perros.
Él la hizo caso y dejó la ropa y los zapatos en la entrada. Una vez en la cocina, se encontraron con una auténtica fiesta de saltos y lametones. La granjera acarició a sus animales diciéndoles:
—Buenas chicas… Así me gusta.
Las perras dejaron a un lado a su ama para saltar sobre Sam, que les dio la espalda chocando contra algo y soltando improperios.
—¡Jess, Noodle! Quietas… Aquí —ordenó Jemima con autoridad—. No se mueva, iré a por una linterna.
Sam estaba arrinconado en una esquina de la habitación, entre las escobas y pendiente de las correas de los perros que se le subían por las piernas.
—¿Qué es esto? ¿Por qué atacan a mis genitales? —murmuró entre dientes Sam, intentando zafarse de Noodle. Se trataba de un Bichón rizado y parecía el primo hermano de la fregona en la que se estaba apoyando. Saltó de nuevo sobre su muslo enseñando los dientes ansiosamente, con los sedosos mechones blancos hechos una maraña de espaguetis.
—Lo siento —dijo la granjera, dándose una palmada en el muslo para atraer la atención de la perra—. Noodle, ven aquí y pórtate bien.
El perro se acercó a ella mientras que su huésped se ponía rígido y miraba atentamente a su ama. Como Jemima quería ver la expresión del hombre, enchufó de un golpe la luz de la linterna y éste replicó:
—¿Y ahora qué quieres, dejarme ciego?
—Perdóneme.
El caso era que en ese segundo, lo que había visto Jemima le había producido una reacción extraña… Sam tenía unos preciosos ojos azul oscuro que hacían contraste con su piel blanca y sus cejas oscuras. En estos momentos, lanzaban chispas de cólera. Tenía una buena melena que flotaba con el viento y que le hacía estar moderno y atractivo; su boca era sensual cuando no lanzaba gruñidos.
Con la linterna, iluminó la lámpara y las cerillas. Durante mucho tiempo estuvo intentando encenderla y, mientras tanto, el hombre esperaba en la destartalada cocina, con auténticos ataques de frustración.
Jemima tenía que dar gracias a Dios por la oscuridad, porque con la luz de la lámpara, la habitación podría parecer acogedora y hasta incluso romántica. En fin, mucho más presentable de lo que era en realidad.
La granjera consiguió encender la mecha y volvió a poner el globo de cristal en su sitio. La llama creció y creció, y Jemima aprovechó para mirar al huésped de cerca.
—Eres bajita —dijo Sam, como si la acusase de pretender no serlo.
—Es que las cosas buenas vienen en envases pequeños —contestó ella sarcásticamente, intentando que no se le alterase el pulso.
—¿Por qué no llamas al servicio de urgencia antes de que sea demasiado tarde?
Jemima le puso la lámpara en la mano y le indicó dónde se encontraba el teléfono, para que realizase él mismo la llamada.
—¿Cómo se llama este sitio?
Inmediatamente después, ella supo que iba a resultar embarazoso decirle el nombre de la granja. En un principio, le había resultado divertido cambiarle el nombre a la propiedad, pero ahora…
—El pato feliz, Granja El pato feliz —respondió la joven elevando la barbilla desafiantemente.
—No me lo digas: tú eres Jemima.
—Eso es —respondió respirando profundamente e irguiéndose todo lo que pudo.
—Encantado de conocerte, Jemima. Mi nombre es Samuel Bradley —se presentó el joven, haciendo en broma una pequeña reverencia—. Voy a llamar, entonces.
Mientras tanto, la granjera volvió a la cocina y puso agua a calentar, guiándose por la luz de la linterna.
Se podía oír cómo Sam elevaba el tono de su voz y ella, en su interior, deseaba que no viniesen pronto a rescatar el coche. Fuera, seguía nevando a grandes copos y estaba claro que se iban a quedar incomunicados.
Jemima puso los platos sucios a remojo dentro del fregadero, tratando de esconderlos. Pero no lo consiguió. Necesitaba pasar un montón de horas en la cocina para hacer limpieza y ordenar todos los utensilios, pero ese tiempo lo tenía que dedicar a otras tareas de la granja. Cuando llegaba la noche, estaba rendida…
Cuando Sam reapareció en la habitación, puso cara de disgusto y dejó la lámpara en el suelo. La llama vibraba y se alargaba.
—¿Hay algún problema? —preguntó suavemente la anfitriona, sabiendo de sobra que los habría.
—No pueden venir porque están desbordados de llamadas y hasta mañana no aparecerán por aquí.
Consultó su delgado reloj con correa de piel, sencillo y elegante… y dijo:
—¿Te importa que llame a mis abuelos? Es que no quiero que se preocupen.
—En absoluto. Puedes quedarte aquí para pasar la noche, si quieres.
—No creo que sea necesario, porque podré llegar andando. Sólo están a unos tres kilómetros.
—¿Con esta tormenta? —dijo Jemima, enfocando con la linterna el exterior de la casa.
Y su huésped comenzó a maldecir.
«Lo hace a menudo», pensó la joven. «Sin duda se trata de un hombre que tiene mucho mundo. No podría ser granjero.», se dijo a sí misma, suspirando.
En el establo le esperaban treinta vacas que ordeñar manualmente. Había que dar de comer y de beber a los terneros, sin olvidarse de recoger los huevos de las gallinas. Iba a ser duro, pero no había otro remedio…
—Voy a llamar a mi familia —dijo Sam finalmente, dirigiéndose hacia el teléfono con la lámpara de petróleo.
—Hola abuelo, soy Sam. Os llamo para avisaros de que mi coche se ha quedado inmovilizado por la nieve cerca de El pato feliz. ¿Está muy lejos de vuestra casa para ir andando?
—¿El pato feliz? —dijo el abuelo.— Pues…
Acto seguido tomó el teléfono su esposa.
—Hola, Sam. Soy tu abuela.
—Hola, abuela. Le decía al abuelo lo que me ha pasado con la tormenta de nieve. ¿Podría ir andando desde El pato feliz hasta vuestra casa?
—Oh, no. Es peligroso, además está bastante lejos. Jemima te cuidará muy bien.
—¿La conoces?
—Claro, somos vecinas. Quédate en su casa hasta mañana. Así, le podrás echar una mano con las vacas, puesto que se ha ido la luz… Tus músculos podrán ser de utilidad en alguna tarea.
El joven detestaba el frío y las vacas, y justo en ese momento, se dio cuenta de que tenía los calcetines y el bajo de los pantalones llenos de excrementos malolientes.
—Estoy seguro de que podrá arreglárselas sola…
—Pero Sam, vive sola y es una chica tan frágil… ¡No puedes abandonarla!
—De acuerdo, abuela —se rindió, consciente de que una vez más la anciana se había vuelto a salir con la suya. Después de todo, por eso precisamente había ido a verla hasta allí—. ¿Estaréis bien? ¿Necesitaréis alguna cosa?
—Sí, no te preocupes. Tenemos una casa muy confortable, con un montón de leña en el porche. Como no tenemos animales que cuidar, excepto los perros y los gatos, sólo tendremos que esperar a que amaine el temporal. Cuida a Jemima y salúdala de nuestra parte.
—Adiós.
Colgó el teléfono, pensando que su anfitriona, por lo que había podido ver, parecía valerse perfectamente por sí misma.
Volvió a la cocina, posando la lámpara en el suelo, dispuesto a tomarse la taza de té que le ofrecía Jemima.
—¿Qué tal? —preguntó.
El haz de luz le iluminó los ojos color caramelo que expresaban en ese momento una imagen de chica traviesa. La sonrisa en sus labios agrietados estaba en consonancia con los caóticos rizos de su cabellera. Parecía joven, vulnerable e increíblemente atractiva, lo que le hizo sospechar por qué su abuela estaba tan contenta de que se quedase con ella esa noche.
—Mis abuelos, Dick y Mary King, te mandan recuerdos.
—¿Eres su nieto? —se sorprendió la granjera.
—Sí. Mi abuela me dijo que hay demasiada distancia entre las dos granjas. Me sugirió que me quedara y que te ayudara. ¿Puedo contar con una cama para esta noche?
Jemima sonrió al comprobar que Mary sabía que la distancia que les separaba era pequeña. Sam sabía que su abuela tenía motivos para pensar que iba a estar a salvo en casa de su anfitriona. Y ella conocía perfectamente a su vecina…
La granjera observó detenidamente al joven. Medía más de un metro ochenta y tenía una constitución atlética que se adivinaba bajo su ropa. ¡Había crecido tanto!
Así que quería ayudarla… Claro que podría hacerlo. Parecía un poco blandengue, pero lo bastante orgulloso para superar el trance.
—Te pagaré el alojamiento, claro está —dijo Sam, mostrándose correcto nuevamente.
—Muy bien —respondió Jemima, sonriendo.
Le dedicó una larga mirada de arriba a abajo y se dio cuenta de que el joven se estaba sonrojando. No había cambiado tanto, después de todo.
—Me vas a ser de mucha utilidad, espero que tengas el aguante necesario.