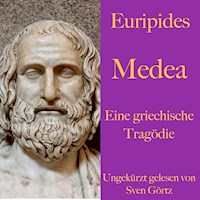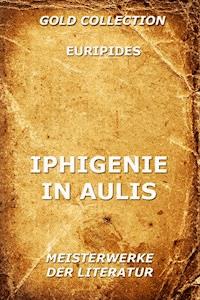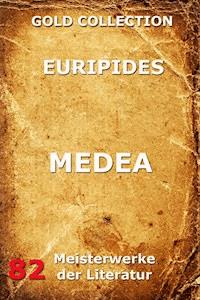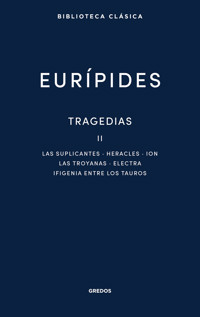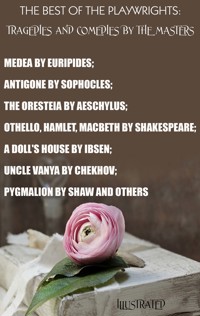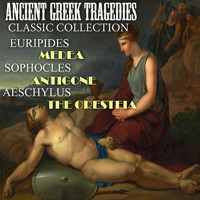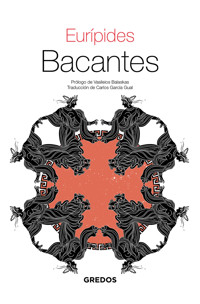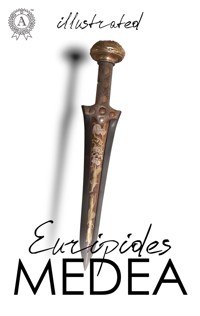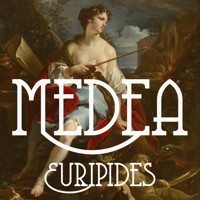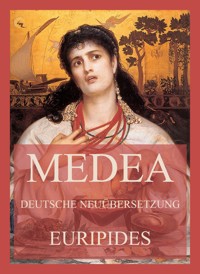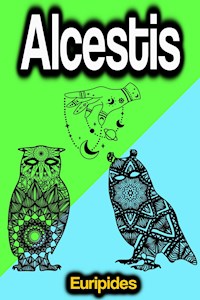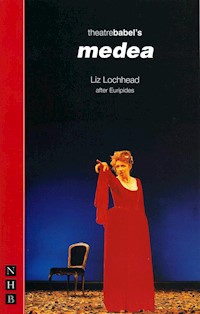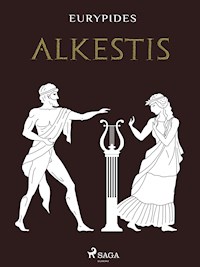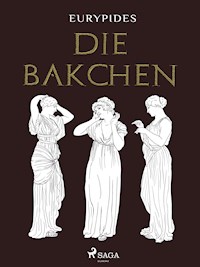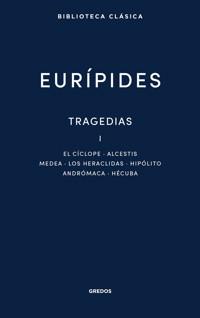
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Nueva Biblioteca Clásica
- Sprache: Spanisch
EL MÁS TRÁGICO Y MODERNO DE LOS AUTORES TEATRALES DE LA ANTIGÜEDAD Este primer volumen de las tragedias de Eurípides, el más inquieto y apasionado de los tres grandes autores trágicos griegos, incluye, además de una nueva introducción general a cargo de Lucía Romero Mariscal (Universidad de Almería), incluye las obras: El Cíclope, Alcestis, Medea, Los Heraclidas, Hipólito, Andrómaca y Hécuba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
INTRODUCCIÓN GENERAL
TABLA CRONOLÓGICA
REFERENCIAS Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
EL CÍCLOPE
INTRODUCCIÓN
ARGUMENTO
PERSONAJES
ALCESTIS
INTRODUCCIÓN
ARGUMENTO (POR DICEARCO)
PERSONAJES
MEDEA
INTRODUCCIÓN
ARGUMENTO
PERSONAJES
LOS HERACLIDAS
INTRODUCCIÓN
ARGUMENTO
PERSONAJES
HIPÓLITO
INTRODUCCIÓN
ARGUMENTO
PERSONAJES
ANDRÓMACA
INTRODUCCIÓN
ARGUMENTO
PERSONAJES
HÉCUBA
INTRODUCCIÓN
ARGUMENTO
PERSONAJES
Notas
La Biblioteca Clásica Gredos, fundada en 1977 y sin duda una de las más ambiciosas empresas culturales de nuestro país, surgió con el objetivo de poner a disposición de los lectores hispanohablantes el rico legado de la literatura grecolatina, bajo la atenta dirección de Carlos García Gual, para la sección griega, y de José Luis Moralejo y José Javier Iso, para la sección latina. Con más de 400 títulos publicados, constituye, con diferencia, la más extensa colección de versiones castellanas de autores clásicos.
Publicado originalmente en la BCG con el número 4, este volumen presenta la traducción de El cíclope, Alcestis, Medea, Hipólito (realizadas por Alberto Medina González), Los heraclidas, Andrómaca y Hécuba (a cargo de Juan Antonio López Férez). Para esta edición, Lucía Romero Mariscal ha redactado una nueva introducción.
Asesor de la colección: Luis Unceta Gómez.
La traducción de este volumen ha sido revisada por
Luis Alberto de Cuenca y Carlos García Gual.
© de la introducción: Lucía Romero Mariscal, 2025.
© de la traducción y las notas:
Alberto Medina González y Antonio López Férez.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2025.
Avda. Diagonal 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en la Biblioteca Clásica Gredos: 1977.
Primera edición en este formato: febrero de 2025.
RBA • GREDOS
REF.: GEBO707
ISBN: 978-84-249-3983-0
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN GENERAL
BIOGRAFÍA DE EURÍPIDES: LA OBRA EN LA VIDA
Sobre la vida de Eurípides se han transmitido numerosos testimonios, todos ellos procedentes de las más diversas fuentes de la Antigüedad1. Por lo general, conviene andar con cautela respecto a estos testimonios, pero hay algo que sí es posible deducir con razonable seguridad: con sus obras, Eurípides logró alcanzar en vida tanta notoriedad que fue frecuentemente citado, parodiado o traviesamente imitado por los poetas de comedia, su género rival2. Su fama se extendió pronto más allá de Atenas y, al parecer, fue prácticamente objeto de culto en Macedonia, Sicilia y la llamada Magna Grecia.
Los testimonios procedentes de los poetas cómicos, sobre todo de Aristófanes, influyeron no solo en la tradición biográfica del poeta, sino también en su propia recepción crítica3. Si bien es cierto que estos testimonios tenían la función no disimulada de ridiculizar al poeta y sus obras para conseguir la carcajada del público, no es menos cierto que aquellos rasgos euripídeos que los comediógrafos parodiaban, exagerándolos o sacándolos de contexto hasta el absurdo, debían de resonar en el público como característicos o peculiares del tragediógrafo. En este sentido, su influencia debe verse, más que como una distorsión, como una caricatura que nos permite, sin embargo, vislumbrar la semblanza original del poeta.
Por otra parte, el origen de todas las vidas de Eurípides transmitidas por la Antigüedad remite, de un modo u otro, a las indagaciones eruditas de la época helenística, así como a las convenciones de una amplia tradición «biográfica», ya establecida en época clásica, en la que el nacimiento, la formación, las hazañas y la muerte del personaje biografiado ostentaban un valor simbólico y cultural que equiparaba a las personalidades históricas de la política, las artes y el pensamiento con los mismísimos héroes de la mitología. Así pues, como veremos a continuación, los detalles en torno al nacimiento o la muerte del poeta parecen conformarse a un modelo narrativo que evoca motivos biográficos similares de otros poetas de la Antigüedad e, incluso, de las propias obras de nuestro poeta.
Asimismo, otro factor que debemos tener en cuenta al enfrentarnos a muchos de los testimonios de las Vidas de Eurípides es la influencia ejercida por la consolidada fama de Sófocles, prácticamente contemporáneo de Eurípides, como modelo de perfección del arte trágico, contra el que nuestro autor es frecuente y sutilmente confrontado. Si Sófocles destacó por su «buen talante», su compromiso con los asuntos públicos de la ciudad y su popularidad entre los atenienses, que lo estimaron de un modo superlativo, Eurípides es representado como todo lo contrario: de talante misantrópico, recluido en su gruta y participando apenas en los asuntos de Estado, estimado sobremanera por los «extranjeros» y con una relación más bien defensiva con un público que reacciona acaloradamente ante las representaciones de sus obras4.
Finalmente, resulta evidente que la Antigüedad tampoco fue ajena a la llamada «falacia del autor» o «falacia biográfica», en la que tantos lectores y lectoras de todos los tiempos y lugares han incurrido, no sin cierta justificación5. De las obras y personajes de Eurípides, la imaginación culta (y popular) extrajo una semblanza de la persona del autor que los había creado, quien necesariamente había de corresponderse con las peculiaridades de su creación6. Todavía hoy, como señala con gracia y acierto Elizabeth W. Scharffenberger (2015, págs. 9-10), las biografías de Eurípides que pueden encontrarse en internet responden a esta construcción del autor a partir de la selección y reinterpretación de pasajes de sus obras. En los programas de mano y dosieres de prensa de muchas de las representaciones actuales de sus piezas teatrales persiste igualmente esta imaginación de un poeta al que se atribuyen valores de protofeminismo, pacifismo o humanismo intelectual con los que hoy se interpretan sus obras.
Las fuentes discrepan en cuanto al año exacto de nacimiento del poeta y la localidad que lo vio nacer7. De nuevo, esta discrepancia en las fuentes parece deberse a la relación que los autores de estos testimonios quieren establecer entre el tragediógrafo y su entorno histórico y cultural. Eurípides podría haber nacido en el año 485/484 a. C., justo el año en que el tragediógrafo Esquilo obtuvo su primera victoria en los certámenes teatrales, como si Eurípides viniera al mundo para ser su sucesor o heredero. O bien podría haber nacido en el año 480 a. C., otra fecha igualmente señalada, no solo porque en ella tuvo lugar la victoria naval de los atenienses contra los persas, sino también porque conecta a los tres poetas de tragedia más famosos del teatro ático en torno a este momento histórico de exaltación patriótica: Esquilo participó en aquella famosa batalla y se decía que Sófocles, algo mayor que Eurípides, bailó en las ceremonias de celebración del triunfo ateniense. Por otra parte, Eurípides podría haber nacido en la propia isla de Salamina, donde a su madre le habrían sobrevenido los dolores del parto, aunque sus padres eran oriundos de Atenas, donde también se dice que nació nuestro poeta, concretamente en la localidad de Flía8. El estatuto de ciudadano ateniense le permitiría participar en los concursos teatrales y dedicar su vida al teatro.
Respecto a los nombres y, sobre todo, a los oficios de sus padres, tampoco hay acuerdo entre las fuentes antiguas. Quizá su padre se dedicara al comercio al por menor, pero que su madre se dedicara a vender verduras resulta ya más sospechoso. Es muy probable que Eurípides fuera hijo de padres acomodados y tan bien establecidos como para permitir a su hijo una esmerada educación y una integración plena en los ritos y las celebraciones de la ciudad. Algunas fuentes de considerable crédito transmiten, por ejemplo, que, en su infancia y juventud, Eurípides habría participado como escanciador para los llamados «danzantes», miembros de las familias más distinguidas de Atenas que bailaban en torno al templo del Apolo de Delos. Un privilegio tal lo asociaría inequívocamente a una familia de rango más bien aristocrático. Otras fuentes también lo hacen partícipe de funciones rituales similares, como la de portador del fuego de Apolo Zosterio, de nuevo con la intención de subrayar los orígenes nobles del poeta.
El oficio de verdulera de la madre de Eurípides proviene de la tradición de la comedia antigua y hemos de interpretarlo como una broma a costa del poeta y su poesía. Según Ruth Scodel (2017, pág. 3), los comediógrafos criticarían de esta forma el estilo trágico de Eurípides, astringente y purgativo como algunas hierbas que el poeta conocería gracias al oficio de su madre. Para Isabelle Torrance (2019, pág. 2, en la línea de David Roselli 2005), también sería una forma de aludir a la afición de Eurípides por los personajes humildes, a los que dota de elocuencia y firmes valores. La representación de Eurípides como un poeta «democrático», que da voz a los desfavorecidos con independencia de su sexo, edad y condición social (Aristófanes, Ranas vv. 949-950), habría calado no solo entre los modernos, sino también entre los antiguos, especialmente entre los poetas más mordaces del género rival en el teatro9.
Eurípides debió de hacer su entrada en el medio teatral no en su temprana juventud, sino algo más tarde. Al parecer, su padre había recibido un oráculo que profetizaba el éxito de su hijo en «certámenes coronados», de modo que habría procurado que Eurípides recibiera una buena formación atlética para competir en los concursos deportivos. Este detalle puede, como se suele reconocer, confirmar el linaje noble de Eurípides, pues el entrenamiento deportivo era un lujo que prácticamente solo se podían permitir las familias de rango aristocrático, pero también refleja otros aspectos interesantes de la vida y persona del poeta. En primer lugar, introduce en la biografía de Eurípides un motivo común en las narrativas míticas y biográficas antiguas: la interpretación errónea de un oráculo que se ha de cumplir de un modo inesperado y, en el caso de nuestro tragediógrafo, «fallido», como si el poeta trágico fuera él mismo un trasunto de héroe de tragedia10. En segundo lugar, la anécdota parece construida sobre algunos pasajes de las obras de Eurípides, en los que se revela un claro desdén por el ejercicio atlético exacerbado.
Otras fuentes afirman que, al principio, el poeta se dedicó a la pintura y que algunos de sus cuadros podían contemplarse en Mégara. Posiblemente se produzca aquí, de nuevo, una traslación de la obra poética a la vida del autor, famoso por la viveza plástica de sus descripciones y por las audaces analogías que inserta en sus piezas teatrales con las artes figurativas de la escultura y la pintura, como puede verse, sobre todo, en Ion, así como en Hécuba o en Las troyanas11.
Numerosos testimonios coinciden en señalar, por otra parte, la afición euripídea a los libros y la lectura, de la que sus obras también parecen dar evidencia. En efecto, habría sido gracias a la lectura como el poeta se habría orientado hacia el cultivo de la tragedia. La iniciación poética de Eurípides, aunque augurada por la divinidad, se debería más bien a un cambio de vida parecido a una conversión filosófica. No en vano, Eurípides será llamado «el filósofo de la escena» (Torrance 2019, pág. 77). De hecho, las variantes de este motivo de «conversión a la tragedia» aducen como causa de semejante cambio de orientación en la vida del joven no tanto el trato con los libros como el trato directo con intelectuales de la época, de quienes Eurípides habría sido discípulo. Entre los nombres más frecuentemente invocados se encuentran los del físico Arquelao, el filósofo Anaxágoras y los sofistas Pródico y Protágoras12. Es posible, de nuevo, encontrar en las obras del tragediógrafo una cierta relación con estos autores, tanto de carácter intertextual como, sobre todo, cultural13.
Para cuando Eurípides presenta por primera vez sus obras en los concursos teatrales, supuestamente en 455 a. C., el género de la tragedia lleva ya setenta y cinco años de rodaje14. El poeta desarrollará su carrera dramática durante cincuenta años, en los que competirá, al menos, en veintidós ocasiones, lo que arroja un cálculo aproximado de una producción de unas ochenta y ocho obras, aunque el número estimado por las fuentes antiguas supera esa cifra con cierta generosidad. Nada tiene de extraño, pues, que el poeta introdujera cambios no solo respecto a las tendencias dramatúrgicas precedentes, sino también respecto a las de sus contemporáneos y a las propias. La fama de Eurípides como poeta experimental que, hasta cierto punto, degrada las formas y usos modélicos del género proviene, sobre todo, de la comedia, pero ha tenido sus convencidos defensores, especialmente en la crítica alemana de los siglos XVIII y XIX, entre quienes destaca Nietzsche por la contundencia de su juicio, tan insidioso como influyente. Con todo, como advierte Mastronarde (2010, pág. 26), es tanto lo que hemos perdido de la vigorosa vida teatral de la Atenas de época clásica —en la que participaron no solo Esquilo, Sófocles y Eurípides, sino unos cincuenta poetas más con prácticamente mil obras en su conjunto— que resulta difícil afirmar nada con seguridad, tanto acerca de las innovaciones aparentemente originales de nuestro poeta como de sus transgresiones o imitaciones.
En el último apartado de esta introducción analizaremos más a fondo algunos de los rasgos más sobresalientes de la dramaturgia euripídea. Sin embargo, en lo que atañe a la vida del poeta, es conveniente señalar que este se relacionó y, al parecer, trabó amistad con figuras prominentes, aunque algo controvertidas, del panorama cultural de su época. Si bien no colaboró directamente con ellas, sí permitió que influyeran en sus propias creaciones —o, al menos, dio pie a que así fuera percibido por sus coetáneos y por la tradición posterior—. El primero de estos personajes fue Sócrates, de quien se hizo a Eurípides ya discípulo, ya admirador, ya amigo personal. Algunas de las anécdotas transmitidas sobre ambos personajes dan cuenta de una cierta reciprocidad: Sócrates, según algunas fuentes, no se perdía una representación de Eurípides y se mostraba un activo conocedor de sus obras, a pesar de sus reservas teatrales. Los maliciosos poetas de comedia se ríen de un Eurípides que cocina sus obras con un Sócrates que le ayuda a darles fuego y a condimentarlas. Es posible que el interés ético de muchos de los debates euripídeos, así como la elaboración retórica y algo sofística de buena parte de sus discursos, despertaran en el público antiguo (y aún moderno) asociaciones con la influyente figura socrática. También es posible que la fama de «ateo» le viniera al poeta del hecho de ser asociado a figuras como Anaxágoras y Sócrates, aunque celebérrimos versos de algunas de sus propias tragedias contribuyeran igualmente a dar pie a esta opinión15.
Otro personaje importante en la vida de Eurípides fue Cefisofonte, de quien sabemos muy poco. Algunas fuentes señalan que fue un antiguo esclavo suyo, pero es probable, como indica Sommerstein (2003-2004), que esta información se deba a una interpretación tardía —y errónea— de un pasaje famoso de los Acarnienses del poeta cómico Aristófanes, donde Eurípides y un esclavo doméstico que habla como él aparecen representados en una jocosa escena. Sin embargo, el verdadero Cefisofonte no debió de trabar relación con el tragediógrafo sino mucho después, probablemente al final de la vida del poeta, por lo que aquella temprana obra cómica no podía referirse a él. Por su parte, Tomás Magistro (T 4 Kannicht) considera a Cefisofonte un actor, pero, como también aclara Sommerstein, es muy probable que este autor tardío atribuyera esa profesión al Cefisofonte que la tradición biográfica del poeta tenía por esclavo, dado que esa era la condición de muchos actores de la Antigüedad romana, algo que no sucedía en absoluto en el caso de los actores de la Atenas de época clásica. Sommerstein postula con plausibilidad que Cefisofonte fuera en realidad un joven poeta lírico que, como hiciera también el por otra parte desconocido poeta Timócrates de Argos, compusiera «los cantos» de algunas obras tardías de Eurípides (T1A, 3 Kannicht), es decir, que colaborara con un Eurípides ya mayor y adaptara sus obras a las nuevas tendencias musicales del momento16.
Pero Cefisofonte es más conocido por haber supuestamente seducido a la segunda mujer del poeta. En efecto, la tradición biográfica suele atribuir a Eurípides dos matrimonios, no muy felices, con Melito y Querine o Querile, respectivamente17. Como no podía ser menos, la tradición cómica atribuyó al poeta la misoginia que destilan algunos famosos personajes de sus obras, en las que se adscribe tópicamente a las mujeres una fatal pasión amorosa18. Tras las invectivas misóginas de estos personajes se escondería la amarga experiencia de la infidelidad amorosa sufrida por el poeta por parte de una de sus esposas, si no de ambas. De ahí también la afición del poeta por llevar a escena a mujeres trágicamente afectadas por un deseo amoroso irrefrenable y adúltero, aunque también representa a mujeres heridas en lo más vivo por la infidelidad de sus maridos. Como afirma con ironía Sommerstein (2003-2004), no sabemos si la (segunda) mujer de Eurípides le fue infiel o no con Cefisofonte, pero es probable que sus contemporáneos hicieran bromas al respecto al final de sus días. La relación entre el tragediógrafo, un hombre considerablemente mayor, casado quizá en segundas nupcias con una mujer considerablemente más joven, y un poeta también joven que frecuentaba su casa para colaborar con él, es un signo de la decadencia de un Eurípides demasiado permisivo en todos los sentidos19.
Respecto a la vida sexual del poeta, por cierto, las fuentes también varían. Algunas presentan a un Eurípides no inclinado por naturaleza a la unión con las mujeres y mencionan a algunos de sus amantes masculinos, como el tragediógrafo Agatón, o a un joven amado del rey Arquelao, por cuya causa, entre otras mucho más fantásticas, habría muerto el poeta, ya entrado en los setenta años. Por su parte, la tradición cómica, que presenta a un Eurípides misógino debido a la infidelidad de su(s) esposa(s), también ataca al propio poeta como adúltero empedernido. Si Eurípides era capaz de imaginar el adulterio femenino, sería porque él mismo lo cometía. Esta maliciosa tradición cómica será aprovechada por las fuentes biográficas que gustan de comparar a Eurípides con Sófocles: mientras que la vida erótica del primero se orienta en torno a su amor por las mujeres, la del segundo lo hace en torno a su amor por los muchachos.
En cuanto a su personalidad, varias fuentes antiguas señalan el carácter más bien serio y adusto del poeta, enemigo de la risa y de las multitudes. Es posible que el tragediógrafo prefiriera llevar una vida reservada que le permitiera leer y escribir sin intromisiones. Los retratos que de él se conservan en la escultura antigua, especialmente los conocidos como de la colección farnesia, transmiten, de hecho, la imagen de un hombre sereno, de lánguidos cabellos y ademán contemplativo. Quizá su reluctancia a satisfacer las expectativas de la celebridad fue lo que le granjeó la fama de persona displicente. Este Eurípides sería el que se habría dejado crecer una barba poblada y se habría retirado a escribir en una gruta de Salamina que, probablemente después de su muerte, formaría parte del turismo cultural de la zona, ya que Filócoro, un historiador bastante fiable de finales del siglo IV y principios del III a. C., dijo haberla visto, para su desilusión. Una vez más, es posible dudar de la anécdota que representa al poeta escondido en su espelunca junto al mar, rodeado de libros y escribiendo tragedias. De hecho, los poetas de comedia nada comentan al respecto, aunque es posible que se hayan perdido las obras en las que sí lo hicieran. Desde luego, lo que sí abunda en las obras trágicas de Eurípides es una llamativa imaginería relacionada con el mar, de modo que no nos extraña que una de las fuentes que transmite la noticia de la cueva del poeta la ponga en relación con los símiles marinos de sus obras.
Pese a su supuesta misantropía, el poeta debió de gustar de una vida familiar, que asoma incluso con cierto realismo en sus obras. Así pues, las fuentes antiguas le atribuyen tres hijos. El mayor se dedicó al comercio, como su abuelo, mientras que el mediano y el menor se dedicaron al teatro: el primero como actor y el segundo, también llamado Eurípides, fue de quien se dice que llevó a escena las últimas creaciones de su padre. Es posible que, como sugiere Tyrrell (2020, pág. 21), fuera él quien completara el texto de Ifigenia en Áulide y que, junto con Alcmeón en Corinto y Las bacantes, presentara en Atenas estas obras de su padre a título póstumo, justo después de la muerte del tragediógrafo en 405 a. C.
Eurípides falleció en Macedonia, adonde probablemente acudió por invitación del rey Arquelao, un protector de las artes culturales. Entre los artistas asociados al círculo de Arquelao se encontraban, por ejemplo, el poeta lírico Timóteo, el poeta trágico Agatón y el escultor Zeuxis. Menos probable parece que Eurípides acudiera junto a Arquelao por huir de una supuesta desafección ateniense motivada, en última instancia, por la envidia. Johanna HANINK (2008) ha defendido con gran verosimilitud la más que posible apropiación macedónica de la estancia y muerte del poeta en sus dominios ad maiorem Macedoniorum gloriam. Empezando por Alejandro Magno, cuya afición a Eurípides nos consta de manera bastante fehaciente, y continuando con las primeras dinastías ptolemaicas, orgullosamente herederas de sus orígenes culturales, la tradición biográfica euripídea acusaría la impronta de un discurso promacedonio, según el cual la excelencia poética del tragediógrafo habría sido reconocida antes por los macedonios que por los propios atenienses. Por otra parte, como veremos más adelante, el motivo de la envidia (phthonos) recorre no solo este último episodio narrativo de la vida de Eurípides, sino también otros muchos. La rivalidad que acosa al poeta —por parte de los poetas cómicos, de otros poetas de Macedonia y Tesalia, de los atenienses y hasta de un muchacho— parece, no obstante, construida sobre un tópico de la literatura biográfica, y muy en especial, de la de los poetas20.
Eurípides habría correspondido a la hospitalidad y munificencia de Arquelao con la creación de una obra titulada en su honor. Esa obra no se nos ha conservado, pero sí conservamos dos de las tres tragedias que su hijo presentó a concurso poco después del fallecimiento del poeta. Su muerte, por cierto, también preferimos entenderla como una construcción simbólica extraída precisamente de la más famosa e impactante de sus últimas creaciones: Las bacantes21. Al igual que Penteo, el héroe trágico de dicha obra, Eurípides habría muerto despedazado, como si él también fuera la víctima de un sacrificio ritual del mismísimo dios del teatro. Según las distintas versiones, Eurípides habría fallecido bien despedazado por unos perros, bien por mujeres.
Dado que al poeta le sorprendió la muerte en Macedonia, sería allí donde fue enterrado, mientras que en Atenas se le erigiría un cenotafio sobre el que se inscribió un epigrama, ya fuera a cargo del historiador Tucídides o del poeta lírico Timóteo22. Este epigrama celebra ya la fama incontestable de Eurípides. Algunas noticias indican que, al enterarse de la muerte de Eurípides, Sófocles compareció vestido de luto en la ceremonia del proagôn, una especie de «preestreno» de las obras que se iban a representar en los festivales, e hizo que sus actores y miembros del coro no llevaran las guirnaldas festivas en señal de duelo.
También los poetas de comedia lamentaron pronto la muerte del tragediógrafo que tanta materia de invención les diera. En sus Ranas, Aristófanes hace que Dioniso, el dios del teatro, añore tanto al desaparecido Eurípides que se arriesga a penetrar en el Hades para ir a buscarlo. De Filemón, otro poeta cómico, se conservan los siguientes versos: «Si fuera verdad que los muertos / sienten, como dicen algunos hombres, / me habría colgado con tal de ver a Eurípides» (T 1 IV.3 y T 4.21 Kannicht)23. El fan de Eurípides (Phileuripides) parece ser el título de al menos dos comedias atribuidas, respectivamente, a los también poetas de comedia Axiónico y Filípides.
Si bien su fama e influencia aumentaron tras su muerte, no podemos decir que no las tuviera en vida. Como se ha señalado anteriormente, Eurípides habría participado en los concursos dramáticos de Atenas prácticamente cada dos años durante casi medio siglo, lo que demuestra una incuestionable afición al tragediógrafo por parte de los organizadores (y del público). Ninguna fuente antigua transmite que se le negara jamás un coro, que era el requisito indispensable para poder participar; algo que sí parece que le sucedió, al menos en una ocasión, a Sófocles. Aunque Sófocles fue, ciertamente, mucho más afortunado y salió elegido vencedor muchas más veces, también sabemos que en el procedimiento del fallo del jurado una parte del resultado se confiaba al azar24.
De la fama de Eurípides durante la vida del poeta da cuenta un episodio especialmente conmovedor narrado por Plutarco en su biografía del general ateniense Nicias. Tras el desastre de la incursión emprendida por Atenas contra Sicilia en los años 415-413 a. C., los atenienses supervivientes de la derrota fueron hechos prisioneros o vendidos como esclavos. Muchos murieron en las canteras por enfermedad o inanición. Sin embargo, algunos se salvaron de tan penosa suerte gracias, precisamente, a Eurípides. Plutarco comenta la afición de los sicilianos por «la Musa euripídea» y, de hecho, sabemos, gracias no solo a fuentes documentales, sino también arqueológicas, de la popularidad del tragediógrafo en Sicilia y la Magna Grecia (Allan 2001). Según Plutarco (Vida de Nicias 29), muchos de los atenienses que lograron regresar a su patria fueron a saludar al poeta agradecidos. Algunos le dijeron «que habían sido liberados de su esclavitud por haber enseñado a sus dueños todos los poemas suyos que recordaban de memoria; otros, que habían recibido agua y comida por haber cantado sus versos líricos mientras andaban errantes tras la batalla»25. La idea de que el teatro pueda mitigar el dolor y aún el rencor, o de que promueva un trato humanitario hacia el enemigo, o, incluso, de que disuelva enemistades gracias a un amor compartido por la poesía, ha inspirado recientemente la recreación ficcional a cargo del escritor irlandés Ferdia Lennon de esta impresionante noticia plutarquea. En su novela titulada Glorious Exploits, traducida al español como Deus Ex (Impedimenta, 2024), son Medea y Las troyanas
las obras de Eurípides que unen a atenienses y sicilianos. Sus protagonistas no son refinados en absoluto ni pertenecen a una elevada clase social, pero admiran a Eurípides: al poeta que podría haber sido hijo de una vendedora de verduras, el que hizo hablar a la mujer y al esclavo26.
LA PRODUCCIÓN TEATRAL DE EURÍPIDES
Se atribuye al orador ateniense Licurgo, hacia el 330 a. C., la iniciativa que resultó en la regularización de los textos trágicos, estableciendo un texto oficial de los autores canónicos al que todas las compañías de actores debían atenerse. Al parecer, hasta entonces los actores, en un espíritu que hoy suena muy moderno, se sentían bastante libres y capaces de alterar a su gusto los versos de los poetas. Evidencia de ello puede todavía apreciarse en los textos que nos han llegado de Ifigenia en Áulide y de Reso. Una historia famosa cuenta cómo este texto oficial acabó en la biblioteca de Alejandría, de la cual derivan, en última instancia, las copias y comentarios de los manuscritos que han llegado hasta nuestros días. El soporte escrito en el que se copiaban los textos solía ser el papiro, aunque también se conservan copias en pergamino, trozos de cerámica, tablillas de madera e incluso inscripciones, lo que da cuenta del amplio uso y difusión de estos materiales.
Eurípides fue más afortunado que Sófocles y Esquilo en lo que respecta a la transmisión textual de su obra. De este autor es de quien más copias en papiro se han conservado, debido a su extraordinaria popularidad. Si bien, será el uso del códice en la época tardoantigua y, sobre todo, medieval, lo que condicionará la supervivencia de las obras que nos han llegado completas. Como explica Donald J. Mastronarde (2017, pág. 15), la forma del códice permitió o favoreció la publicación de distintos textos de un mismo autor en un mismo volumen. Mientras que esto garantizaba la difusión, no solo de una obra, sino de un grupo de obras de un autor, también favorecía la «selección», de modo que aquellas que no se incluían estaban más expuestas al riesgo de perderse. En el caso de Eurípides, diez son las obras más copiadas en la mayoría de los códices preservados: Hécuba, Orestes, Las fenicias, Medea, Hipólito, Andrómaca, Alcestis, Las troyanas, Reso y Las bacantes. Las tres primeras, conocidas como «la tríada canónica», aparecen, además, en muchos más manuscritos que las restantes, de forma que podemos deducir, en la línea de Patrick Finglass (2020, pág. 36), que debieron de gozar de un favor especial en esos siglos. Las razones de esta selección pudieron ser muchas: el prestigio de su tradición teatral, su uso en la formación retórica, su interés mitográfico o la mayor disponibilidad de comentarios marginales sobre las mismas.
Por pura suerte, tenemos, por añadidura, otro códice que conserva otro grupo de obras de Eurípides, ordenadas esta vez conforme a un mero criterio alfabético, lo que indica que hubo ediciones de las obras completas del autor. Gracias a este único manuscrito, se conservan las obras cuyos títulos comienzan con las letras eta, iota y kappa: Helena, Heracles, Los heraclidas, Electra, Las suplicantes, Ifigenia en Áulide, Ifigenia entre los tauros, Ion y El cíclope, un drama de sátiros.
Sin embargo, lo que nos ha llegado por la transmisión manuscrita no es más que una muestra de una producción que, como se ha señalado en la sección anterior, debió alcanzar (por lo menos) ochenta y ocho piezas teatrales. La enorme fama de Eurípides en la Antigüedad motivó que sus obras fueran extensamente copiadas, citadas y hasta resumidas en compilaciones de sus argumentos, lo cual nos permite apreciar el volumen e importancia de lo perdido y considerar la selección que tenemos como la parte visible de un iceberg, que no es del todo representativa de la masa total de la producción teatral del autor. Los diligentes trabajos de recopilación y ordenación de fuentes y noticias sobre las piezas perdidas nos permiten hoy acceder a una considerable cantidad de información sobre esas obras, algunas de las cuales eran capaces de provocar en las audiencias un auténtico delirio27.
Unas breves indicaciones a partir de la recopilación de Kannicht pueden servir para hacernos una idea del estado de nuestros conocimientos sobre el conjunto de la producción teatral euripídea. Contamos con información más o menos extensa de ochenta y una de las ochenta y ocho piezas, aunque la información de tres de ellas es muy incierta. De las setenta y ocho restantes, si dejamos de lado las diecinueve transmitidas, cincuenta y dos son tragedias y siete son dramas de sátiros, lo cual sugiere que más de la mitad de la producción en este género, en el que Eurípides no brillaba, al parecer, tanto como sus rivales del canon, se perdió pronto.
Los hallazgos de papiros con copias de obras trágicas han sido especialmente generosos con Eurípides, lo que, de nuevo, da testimonio de su notable popularidad. Disponemos de textos papiráceos extensos de Alejandro, Antíope, Arquelao, Erecteo, Melanipa la sabia, Télefo, Hipsípila y Faetón, que permiten incluso abordar reconstrucciones plausibles de algunas de estas obras28. De otras, aunque no se han privilegiado del aporte de los papiros, podemos hacernos una idea bastante aproximada de su forma original gracias a comentarios o citas indirectas29.
A continuación se presenta un breve resumen de las obras de Eurípides conservadas completas.
El cíclope
El cíclope es el único drama de sátiros conservado completo de todo el teatro clásico ateniense. Probablemente, la razón por la que nos ha llegado se deba puramente al azar: la inicial de su título, la letra kappa, permitió que esta obra no trágica fuera incluida en el volumen mencionado anteriormente de las obras completas del autor. Quizá otro motivo que haya contribuido a su preservación sea la estrecha relación que esta obra guarda con el canto noveno de la Odisea atribuida a Homero, cuyo prestigio y popularidad nunca decayeron a lo largo de toda la Antigüedad grecorromana.
En efecto, El cíclope es una reelaboración de aquella aventura épica adaptada a un género que le encaja a la perfección. El drama de sátiros, que cerraba las tetralogías dramáticas presentadas a concurso en los festivales más importantes de Atenas, como las Grandes Dionisias, se representaba al final del espectáculo de tres tragedias seguidas, a las que se sumaba este otro género tan particular. Su elemento más distintivo y definitorio eran los sátiros, que invariablemente formaban el coro. A caballo entre la tragedia y la comedia, compartía con la primera la materia del mito y sus personajes heroicos, entremezclados, con provocadora incongruencia, con elementos más bien cómicos, como el final feliz y, sobre todo, la procacidad del humor sexual, escatológico y verbal. Los sátiros, criaturas híbridas y liminales, servidores de Dioniso, solían estar acompañados de su padre, el viejo Sileno, una figura de la transgresión, que en esta obra desempeña un papel tan penoso que hasta sus hijos reniegan de él.
Entre los motivos dramáticos recurrentes de los dramas de sátiros se encuentran el enfrentamiento con un monstruo o criatura portentosa, la liberación de la esclavitud y la invención o uso innovador de un elemento de la civilización. Estos motivos suelen ubicarse escenográficamente en espacios remotos o de confines, alejados de la ciudad. Todos estos elementos se pueden apreciar en El cíclope de Eurípides, donde, posiblemente inspirado por otras reelaboraciones cómicas, la acción se sitúa en Sicilia, habitada por los rústicos cíclopes de un solo ojo, asesinos de hombres que habitan en cuevas. Sileno y los sátiros llegan allí debido a un temporal que los ha hecho encallar en esta región, donde son capturados por el cíclope Polifemo, que los tiene esclavizados a su servicio. Cuando llegue Odiseo con su tripulación en busca de víveres, los sátiros lo pondrán al corriente. No obstante, a pesar de haber entablado ya una cierta amistad comercial, Sileno delata malévolamente la presencia de Odiseo y sus hombres ante el cíclope, quien los encierra en su cueva para devorarlos.
Eurípides caracteriza al cíclope conforme a la tradición homérica, pero añade un refinamiento grotesco a la impiedad orgullosa de esta extraordinaria criatura, que no devora a sus compañeros crudos, sino que los cocina —eso sí, con ingredientes elementales que dan cuenta de su primitiva alteridad—. El cíclope se expresa con chocante elocuencia respecto a un autosuficiente ideal de vida que lo asemeja a las figuras de los sofistas, o más acertadamente, a la de los tiranos. Sin embargo, su falta de consideración hacia los dioses y a las leyes de la hospitalidad, así como el debido respeto a los suplicantes, será castigada por medio de la astucia y valentía de Odiseo. El héroe hace valer su lealtad a sus compañeros en una obra en la que el tema de la amistad resulta de capital importancia. Con toda su ridícula cobardía, los sátiros defienden al héroe frente al cíclope y colaboran, a su modo, con él. Sileno también habrá de sufrir las consecuencias de su mal interesada «amistad» con el cíclope, quien, en su ebrio delirio, lo confundirá con un apuesto joven, compañero de placeres, en una torpe e hilarante escena de banquete.
No sabemos con exactitud la fecha de composición de El cíclope de Eurípides, pero es posible que reelaboraciones poéticas posteriores respondan creativamente a esta versión dramatizada. En opinión de Simone Beta (2015, pág. 608), el primero de los Diálogos de los dioses marinos de Luciano parece construido sobre el subtexto de este drama; pero quienes sin duda se apropiaron de esta obra euripídea, junto con Ifigenia entre los tauros y Helena del mismo autor, fueron una compañía de actores y actrices de mimo del siglo II de nuestra era. De ellos conservamos en papiro una copia que parece ser un guion profesional, con notaciones musicales y variados signos de direcciones escénicas.
El papiro, hallado en la ciudad egipcia de Oxirrinco, está escrito en griego. En una de sus caras, contiene el mencionado guion de una pieza teatral conocida como El mimo de Carition, por el nombre de la protagonista, una doncella griega que se encuentra en una región perdida de la India, de donde será rescatada por su hermano y los compañeros de este. Para liberar a la joven, los astutos griegos deciden embriagar al monarca extranjero, quien, al parecer, se entregaba a un espectacular número de danza y canto, en una imitación de lengua dialectal, que evocaba el ridículo desenfreno calamocano del cíclope euripídeo30.
Alcestis
De todas las obras de Eurípides que nos han llegado completas, Alcestis es la más antigua. Sin embargo, para la fecha de su representación, el poeta ya llevaba diecisiete años compitiendo en los festivales dramáticos y había conseguido, al menos que sepamos, una victoria. En 438 a. C., Eurípides presentó a concurso la tetralogía formada por Las cretenses, Alcmeón en Psófide, Télefo y Alcestis, con la que obtuvo el segundo premio. La única obra conservada completa de esta tetralogía ocupaba, por tanto, el lugar que solía estar reservado a los dramas de sátiros, un género al que, al parecer, Eurípides no era demasiado aficionado.
En efecto, los registros antiguos señalan que Alcestis era la obra que cerraba la tetralogía dramática compuesta por Eurípides. Esta inusual (al menos para nuestro limitado conocimiento del rico mundo teatral de la Atenas de la época clásica) posición de la pieza, en lugar de un drama de sátiros, ha condicionado desde antiguo nuestra percepción de la misma. Quienes vieron (y aún ven) en Eurípides un iconoclasta o experimentador del género destacan la difícil clasificación de Alcestis dentro de los parámetros convencionales de la poética dramática antigua. Al no estar formado el coro por sátiros, sino por respetables y veteranos tesalios, la obra no puede ser entendida propiamente como un drama de sátiros, a pesar de su posición de cierre en la tetralogía.
Con todo, su final feliz ya hizo advertir al gramático Aristófanes sobre el carácter más bien cómico y «propio de un drama de sátiros» (Hypothesis II) de la pieza. Otros elementos típicos de aquel género, como la lucha contra un personaje grotesco —en este caso, la Muerte misma—, la resolución de enigmas o el protagonismo de Heracles, uno de los héroes favoritos del género, parecen refrendar la opinión del erudito antiguo y de no pocos modernos. Sin duda, la exhortación de Heracles al placer y a la bebida de Dioniso, su lenguaje procaz y los juegos verbales y de humor sexual a los que se entrega diluyen la pátina trágica de una obra que combina placer y dolor de un modo desconcertante.
Sin embargo, como ha señalado la poeta, ensayista y traductora Anne Carson en sus Lecciones de dolor (Grief Lessons, 2006), en Alcestis todo se confunde, incluso la vida y la muerte. De hecho, el tema obsesivo de esta obra de Eurípides es la ineluctabilidad de nuestro destino mortal y, quizá también, el precio que estamos dispuestos a asumir para seguir vivos. La protagonista que da título a la obra muere ante nuestros ojos y el dolor en torno a su muerte es tan vívido que hace que no podamos sino asentir ante la calificación de esta obra como una tragedia, aunque sea en el lugar de un drama de sátiros.
El dios Apolo abre el prólogo de la pieza y explica las razones por las que él, que ha estado al servicio del mortal Admeto, debe abandonar el palacio de este: la mujer de Admeto, Alcestis, va a morir, y el dios no quiere contaminarse con la muerte. Apolo, que, entre otras cosas, ha sido castigado por Zeus a servir en casa de Admeto por haberse rebelado contra el sino mortal de los humanos, nos explica las causas de la muerte de Alcestis. Quien debería morir ese día no tendría que ser Alcestis, sino el propio Admeto, un hombre al que el dios califica de hosios, es decir, respetuoso, piadoso o «santo», y al que Apolo considera un ser querido, un philos. Sobre todo, Admeto destaca por su extraordinaria hospitalidad, de la que ha gozado el propio dios, quien, en reciprocidad, ha querido otorgarle una gracia especial: la posibilidad de librarse de la muerte impuesta por las diosas del destino, a condición de que alguien dé su vida en lugar de la de Admeto. Ninguno de los seres queridos del joven rey de Tesalia, ni siquiera sus ancianos padres, se han atrevido a ofrecerse a morir en lugar de Admeto, salvo Alcestis, su mujer y heroína titular de la obra. De esta suerte, el dios abandona con pesar el palacio de Admeto mientras ve cómo se dispone a entrar en él la Muerte con su fatal espada, dispuesta a cobrarse su víctima.
El desarrollo de la pieza se concentra, así pues, en la inminente muerte de Alcestis, el sentido de la misma y sus múltiples consecuencias. La exaltación del heroísmo femenino de Alcestis es reconocida unánimemente por todos los personajes de la obra, independientemente de su sexo, edad y condición social. Aun así, la incertidumbre en torno a la inanidad de todo lo humano, incluso de los actos más valientes y generosos, hace presa hasta de la protagonista, que teme ser sustituida en el lecho conyugal y que sabe de la debilidad humana para corresponder a gestos que nos obligan a una gratitud inconmensurable. Si la obra se articula en torno a la muerte como parte de la vida, otro de los temas de una recursividad léxica casi obsesiva es el del agradecimiento y el compromiso ético de la reciprocidad.
Por lo general, se tiende a criticar muy duramente a Admeto por aceptar que Alcestis muera por él. Pero tanto un dios como el hijo de un dios dejan claro que, con toda su inmadurez juvenil y su carácter temperamental, Admeto merece ser favorecido o, al menos, no merece ser objeto de un destino inclemente y cruel. Si aplicamos a Admeto las consideraciones de Aristóteles sobre el perfecto héroe trágico, el esposo de Alcestis no es enteramente irreprochable, pero tampoco es completamente vil. Eurípides no cae aquí en la tentación del melodrama, aunque nos presente una obra que para algunos pueda considerarse una tragicomedia.
Por supuesto, hoy en día, incluso el aparente final feliz de esta obra ha sido puesto en tela de juicio. El heroísmo de Alcestis parece diluirse al final, al ser devuelta a la vida por un salvador masculino que, además, señala la necesidad de que Alcestis calle y no diga nada hasta haber transcurrido un plazo de purificación. Para mí, la obra contiene uno de los episodios más fascinantes y viscerales de toda la dramaturgia euripídea. Me refiero al enfrentamiento entre Feres, el anciano padre de Admeto, y este último: una discusión de creciente y desatada violencia verbal que tiene lugar, precisamente, ante el féretro y cortejo fúnebre de Alcestis, ya muerta. En los momentos que hoy vivimos, de una interesada preocupación económica ante el envejecimiento de la población y de una especial animosidad respecto a un artificioso conflicto generacional, las articuladas razones de Feres deberían hacernos pensar sobre el larvado discurso cultural de la ideología de la edad que estamos asumiendo y sobre los lesivos prejuicios de un edadismo rampante.
La recepción de Alcestis en las artes verbales y figurativas ha sido considerable, tanto en medios cultos como populares. De esta amplia producción, me gustaría señalar apenas tres ejemplos por su fama y relativa proximidad. En la escena española, debemos a Galdós una adaptación de la obra de Eurípides, que se representó bajo el título de Alceste en el Teatro de la Princesa de Madrid, en 191431. Esta «tragicomedia en tres actos (el tercero dividido en dos cuadros)» involucra a muchos más personajes, entre ellos la madre de Admeto y buena parte de los parásitos intelectuales de su corte. Galdós introduce cambios no solo en el elenco original de la obra, sino también en el espíritu de la misma, del que acentúa el elemento retórico y político, como si quisiera civilizar la crudeza indómita del drama original. Con todo, su adaptación, ajustada a los valores de su tiempo, resulta, paradójicamente, más antigua que la del propio Eurípides. Es en las letras inglesas contemporáneas donde encontramos las actualizaciones más vigorosas de la pieza euripídea. El poeta británico Ted Hughes creó una audaz adaptación de la obra en 1999. En ella, dilata la intervención de Heracles y expande la nota procaz y vitalista del héroe. A diferencia de la estrategia galdosiana, de una retórica impecable y de buenos modales, Hughes subraya la violencia verbal de la obra primigenia y emplea un lenguaje violento e incluso obsceno para algunas voces críticas. Por su parte, Anne Carson traduce la obra de Eurípides a un inglés increíblemente poético de puro sencillo, directo y conversacional. Solamente las interjecciones de dolor no encuentran traducción y son reproducidas en la lengua griega que les dio voz trágica para siempre32.
Medea
Siete años después de Alcestis, en 431 a. C., Eurípides lleva a escena una obra cuya protagonista podría considerarse en las antípodas de Alcestis como feliz madre y esposa. Sin embargo, Medea llegará a ser mucho más famosa y, si se nos apura, bastante más valorada que la modélica mujer de Admeto. Quizá por el carácter controvertido de la pieza, quizá por otras razones que se nos escapan, sorprendentemente para los modernos, el tragediógrafo obtuvo solamente el tercer premio, superado, de nuevo, no solo por Sófocles, que en esta ocasión quedó en segundo puesto, sino también por Euforión, el hijo de Esquilo, que se llevó la victoria.
El prólogo de esta tragedia lo pronuncia una mujer mayor, la antigua nodriza de Medea, que conoce muy bien a su señora. Abrumada por los infortunios de su dueña, la mujer ha salido del palacio para desahogarse, para contar la apurada situación de su señora y sus propios temores respecto a cómo esta va a reaccionar. Su encuentro inopinado con el pedagogo de los hijos de Medea aumenta la inquietud de la esclava y nos permite ver, por vez primera, a los inocentes niños en la felicidad de una infancia ajena al turbulento mundo de los adultos. De repente, se oye la voz de la protagonista, que profiere inquietantes lamentos desde el interior del palacio. Como ya sabemos por la nodriza y el pedagogo, Medea ha sido injuriada por Jasón, el padre de los niños, que ha tomado como esposa a la hija del rey de Corinto, donde se hallan refugiados. Con sus actuales nupcias, Jasón ha traicionado su compromiso de fidelidad, dejando abandonados a su suerte tanto a sus hijos como a la propia Medea, que había roto los vínculos con su patria y su familia para ayudar al héroe griego.
La voz de Medea resuena con fuerza antes de que el personaje salga a escena. Sus lamentos están marcados por una profunda emoción, que parece contagiar a su nodriza, pues el registro que ambas emplean ahora es como un vívido recitativo. En las palabras de Medea hay dolor y rencor, la cólera de quien se siente injustamente tratada y busca reparación. En las de la vieja nodriza hay horror y compasión, las emociones de la tragedia. De hecho, no cabe duda de que esta sí es una tragedia, que en el empeño taxonómico de la tradición poética posterior será clasificada como de venganza, aunque el inesperado golpe teatral del final de la obra nos haga preguntarnos si no estamos asistiendo al espectáculo de un castigo que tiene algo de divino.
En la versión de Eurípides, vemos cómo Medea tiene que reorganizar su mundo, un mundo que ha sido desarbolado por la inesperada infidelidad de Jasón. Medea se debate entre un tumulto de emociones que ella articula con extraordinaria lucidez, y que van desde el lamento, a la humillación, a la ira y a la búsqueda desesperada de reparación. Este amplio rango de emociones, que posteriormente —e incluso hoy en día— se han entendido como características de la pasión amorosa de los celos, dan complejidad no solo psicológica, sino también heroica, al personaje. En efecto, Medea ha sido comparada con héroes sofocleos como Ayante, aunque sobrepasa cualquier intento de clasificación común, al mostrarse al mismo tiempo como griega y bárbara, femenina y masculina, vulnerable y sobrehumana.
Esta obra euripídea destaca, entre otros elementos, por el uso de lo que hoy denominaríamos apartes y soliloquios. Más aún, como en Alcestis, «el más trágico de los poetas» nos hace ver y oír a niños que gimen de dolor. Hay, además, una constante tensión entre lo que se escucha y lo que se hace ver, y al final el tragediógrafo burla las expectativas de Jasón (y de los espectadores) al sustituir la tramoya esperada del carrito escénico o ekkyklêma por otra que, en esta ocasión, resulta ciertamente «problemática», pues la protagonista aparece ex machina como un dios que, sin embargo, no resuelve la confusión humana, sino que la hace aún más enconada33.
Eurípides entrelaza en Medea diversos temas con una trama singular: la que tiene que ver con el daño producido por aquellos a quienes más amamos y de quienes menos lo esperamos. A este daño se añaden los agravios provocados por las desigualdades de género y de estatus político, que la protagonista no duda en denunciar. Pero también se explora el tema del recurso a la violencia, en este caso vicaria, como un medio de retribución que acaba por convertir a la víctima en agresora. Muchos han visto en Jasón a un personaje despreciable por el cinismo con el que intenta justificar sus acciones, pero ni siquiera para el coro es aceptable que la vileza del padre sea castigada en los hijos. El horror de la muerte de los niños a manos de la propia madre pudo haber sido una innovación euripídea, cuyo desenlace nos produce más horror que compasión.
El impacto de la Medea de Eurípides fue grande muy pronto, tanto en las artes escénicas como en las retóricas, filosóficas, literarias y figurativas. Después de Eurípides, la iconografía de Medea cambia para centrarse en algunos de los episodios más famosos de su tragedia, sobre todo en el de la muerte de los niños. En la literatura latina, Ovidio y Séneca se sintieron fuertemente atraídos por esta controvertida figura de la inteligencia y la pasión erótica. No fueron los únicos. Son muchas las obras de todos los tiempos y lugares de la tierra en las que la tragedia de Medea se ha adaptado, versionado y actualizado en todas las modalidades artísticas conocidas, incluida la música y el cine34. La figura de Medea ha servido para promover el derecho al divorcio, al sufragio universal y a la causa feminista. También ha dado pie a reescrituras que ponen el énfasis en el discurso etnográfico o racial de la alteridad de Medea como extranjera, bárbara o desplazada, y ha servido, a su vez, para promover la causa poscolonial. En España, tanto la Medea de Eurípides como la de Séneca son de las piezas más representadas, de lo que constituye un claro ejemplo el Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Los heraclidas
Aunque no se sabe con certeza la fecha de la primera representación de Los heraclidas, es muy posible que tuviera lugar en torno al año 430 a. C., es decir, al comienzo de la guerra del Peloponeso que enfrentó a atenienses y espartanos, junto con los aliados de uno y otro bando. Durante mucho tiempo, los estudios críticos sobre esta obra han resaltado, precisamente, la posible influencia del ambiente bélico sobre el poeta, que habría creado una tragedia de propaganda política ateniense. La escena se desarrolla en un espacio cargado de simbolismo político y cultural: el templo de Zeus Agoraios en Maratón, en cuyo interior se han refugiado las hijas de Heracles, acompañadas por su abuela Alcmena, la madre del famoso héroe ya desaparecido. Delante de la fachada (de la pared escénica) del templo se hace visible el altar del dios, a cuyo alrededor se han agrupado los hijos pequeños del héroe, acompañados del anciano Yolao, familiar de Heracles y colaborador suyo en algunos de sus famosos trabajos. Todos llevan coronas y ramos rituales de suplicantes, pues solicitan asilo político que les libre de la persecución de Euristeo, el rey de Argos, que quiere acabar con la vida de los hijos e hijas del héroe a quien tanto odiara. Ninguna ciudad se ha atrevido a prestarles asilo, debido a las amenazas de Argos. Solamente Atenas lo hará, en atención a sus ideales de libertad y justicia.
Una primera lectura de la obra nos hace reparar, en efecto, en su carácter atenocentrista, en su exaltación de los valores de la ideología de una ciudad que se proyecta en el imaginario cultural como un espacio de libertad, justicia y acogida. De hecho, los oradores áticos del siglo IV a. C. harán de este episodio mítico un topos de los discursos de exaltación patriótica pronunciados con motivo de los muertos en batalla, es decir, de la oratoria funeraria. Como ha señalado Carter (2020, pág. 98), los oradores tratan esta materia mítica como un acontecimiento digno de ser recordado, por lo que probablemente para Eurípides y su público Los heraclidas fuera prácticamente una tragedia «histórica».
Ahora bien, conforme avanza la obra, la situación se complica y el supuesto panegírico de Atenas queda atenuado y complicado con otros discursos y acontecimientos que enriquecen la trama, envolviéndola en una perceptible e irónica polifonía. Los atenienses están dispuestos a arrostrar una guerra contra los argivos hasta que un oráculo los hace vacilar, y ha de ser una hija del propio Heracles quien asuma el sacrificio de inmolarse voluntaria y libremente en defensa de los refugiados. Por otra parte, cuando los atenienses, con la ayuda providencial de los hijos mayores de Heracles y del propio Yolao, venzan a los argivos, dejarán que Alcmena, la madre de Heracles, reclame una venganza que conculca las leyes áticas de respeto a los prisioneros de guerra. Esta obra desarrolla, pues, más allá del interés por los problemas del asilo político y de los refugiados, el tema no menos espinoso de los límites de la violencia como respuesta a una agresión.
Desde el punto de vista dramático, Los heraclidas explota de un modo muy efectivo y teatral la compasión producida por una violencia no solo amenazante, sino física y visiblemente ejercida en escena, algo en lo que el teatro antiguo era bastante parco. Eurípides inicia la obra con un tableau vivant impresionante, tanto por el número de actores como por las connotaciones emotivas del discurso de la edad que los introduce en escena: un anciano y unos niños desvalidos. La estrategia de vestuario subraya su situación de debilidad como suplicantes, así como la escenografía, con el altar de Zeus en torno al que se han congregado y al que se han acogido como espacio protegido contra la violencia. Pero el heraldo de Euristeo intentará arrancarlos del altar por la fuerza, quitándoles las coronas y haciendo que el anciano caiga al suelo. Este acto sacrílego y deshumanizado provocará la compasión del coro y la indignación del rey de Atenas, que a punto está de contestar con una violencia igualmente brutal y sacrílega contra el heraldo. Por su parte, Alcmena, al final de la obra, también reprocha con una violencia verbal inusitada el comportamiento de un Euristeo que, por el contrario, encadenado y vencido, parece demasiado humano, mientras que el deseo de la mujer de darle muerte a toda costa y del peor modo posible ha provocado la incomodidad de buena parte de la crítica.
Es posible que esta obra, la más breve de toda la tragedia griega, no se haya conservado del todo completa y falten algunos versos que completarían episodios que, de otro modo, dan la impresión de sucederse a un ritmo demasiado rápido. Quizá por todo esto, por su especificidad ateniense y por su carácter episódico y apresurado, se trate de una de las obras menos representadas de Eurípides y que menor recepción artística y literaria ha suscitado en los tiempos modernos. Sin embargo, como advierte Rosie Wyles (2015b), en las últimas décadas parece haberse renovado el interés por esta obra que toca, precisamente, problemas cruciales de la actualidad, como la inmigración, el asilo o la respuesta a los atentados terroristas, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001.
De los montajes escénicos más relevantes a escala internacional de esta obra, mencionaremos únicamente el del director Peter Sellars, que recorrió los principales espacios escénicos no solo norteamericanos, sino también europeos. En España, se escenificó el 15 de junio de 2004 en la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure, en Barcelona. El montaje de Peter Sellars ponía el énfasis en la tragedia de los refugiados y, aunque respetaba en gran medida el texto original, actualizaba el vestuario para evocar asociaciones con crisis similares contemporáneas e implicar más a un público al que los propios Heraclidas daban la mano agradecidos cuando se les garantizaba la protección de asilo. El espectáculo se representaba, además, enmarcado en una discusión sobre el problema de la inmigración, en la que intervinieron la periodista de renombre mediático Mercedes Milá junto a personas migrantes. El papel mudo de los hijos e hijas de Heracles lo representaron, de hecho, los hijos e hijas de personas desplazadas.
Hipólito
Con esta tragedia, Eurípides obtuvo el primer premio en los certámenes dramáticos. Era la segunda vez que llevaba a escena la materia mítica de Fedra, la esposa de Teseo, enamorada de su hijastro Hipólito. Al parecer, en la versión anterior, conocida con el sobrenombre de Hipólito velado, el tragediógrafo sobrepasó los límites del decoro, para escándalo del público (y de los comediógrafos), de modo que es posible que la versión de la que se dispone, es decir, la premiada, hiciera claras referencias a la anterior, de la que sería una «correcta» reelaboración. Los escasos fragmentos conservados del primer Hipólito revelan unas imágenes y un vocabulario similares, pero podrían dar a entender que en aquella obra era Fedra quien revelaba su amor al casto joven, quien, avergonzado ante la declaración amorosa de la madrastra, se cubría pudorosamente con un velo. Si atribuimos a Fedra unos famosos versos de la misma, la mujer parece intentar justificar su atrevimiento en términos muy parecidos a los que serán objeto de obsesión en el segundo Hipólito y que tienen que ver con el poder debelador del deseo erótico: «Tengo como maestro de mi arrojo y audacia al más hábil en los apuros, a Eros, el dios más difícil de combatir de todos» (F 430 Kannicht).
En efecto, en el Hipólito conservado completo, Fedra da cumplida cuenta de cómo ha intentado combatir por todos los medios posibles la pasión amorosa que la consume y cómo, al no poder vencerla, prefiere morir. La tragedia de Hipólito explora, entre otros motivos trágicos, el de la enfermedad de amor, los extremos a los que conduce la manía erótica, para la que hace falta algo más que cordura. La suerte y las reacciones o el comportamiento de los demás también pueden jugar un papel decisivo.
Desde el principio, la diosa del amor, Afrodita, deja claro en el prólogo que lo que se va a desarrollar es una tragedia de castigo y que Fedra será el instrumento que ella utilice para humillar al protagonista, cuyo trato de excesiva amistad con la virginal diosa Ártemis deviene en arrogante menosprecio de la diosa del amor. Y, en efecto, nada más entrar en escena vemos al joven Hipólito que, tras desoír los consejos de un anciano esclavo, desdeña la estatua de Afrodita y, en cambio, corona la de Artemisa con una guirnalda de flores extraídas de un hermoso prado de pureza incontaminada. El sobrenombre de esta tragedia es, de hecho, Hipólito portador de la corona, como si el protagonista fuera un vencedor deportivo, cuya catástrofe está siniestramente a punto de precipitarse.
Las estatuas de las dos diosas que abren y cierran la obra constituyen un recordatorio escenográfico del antagonismo de las fuerzas que mueven a Fedra e Hipólito, que nunca hablan entre ellos, ni siquiera cuando comparten de un modo u otro la escena. Y, aun así, tanto Fedra como Hipólito (al igual que el resto de los personajes) poseen una fuerza propia que no viene dictada por su fatídico destino, aunque colaboren con él. La de ella es la obsesión por la buena fama, que la llevará demasiado lejos al verse tan injustamente tratada por el furioso joven. La de él es la obsesión por una pureza que ensucia o envilece todo lo que no se acomode a ella. En el extremo del puritanismo, Hipólito pronuncia uno de aquellos discursos que le valieron a Eurípides la fama de misógino.
Por otra parte, en esta obra, es la nodriza quien revela la pasión de Fedra, pero lo hace obligando previamente al muchacho, bajo juramento, a no revelar el secreto de tan ilícito deseo. El mero hecho de conocerlo hace que Hipólito se sienta sucio solo por haberlo escuchado y que amenace con no guardar el secreto: «Mi lengua ha jurado, pero no mi corazón» (v. 612) será uno de los versos más recordados de una obra que también le valió al poeta la fama de sofista e impío, a pesar de que luego el joven será incapaz de violar el voto de silencio contraído35.
Además de la turbación que produce el deseo erótico (femenino), la tragedia de Hipólito plantea también otros problemas que afectan a la incertidumbre propia de la condición humana, como la confusión de las apariencias, la precipitación de los juicios llevados por la animosidad, o el margen de libertad que nos cabe ante el constreñimiento de fuerzas exteriores a nosotros, como la veleidad de la fortuna, la herencia «genética» o la opinión ajena. De ahí la inmensidad y diversidad de sus recepciones clásicas. La espectacularidad de la pieza, con cadáveres y muertes en escena, así como con apoteosis divinas, contribuye igualmente al éxito de la misma.
En época moderna, y sobre todo contemporánea, es la pasión de Fedra la que ha dominado el interés por las recreaciones artísticas y literarias36