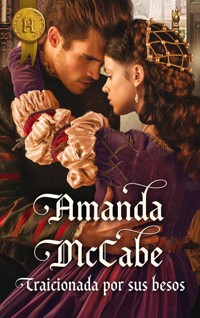
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
En una ciudad de sombras, solo sus besos podrían devolverle la luz. Orlando Landucci conocía bien la oscuridad que se escondía tras el deslumbrante esplendor de la ciudad de Florencia, por eso cuando le arrebataron a su adorada hermana, prometió vengar su muerte. Pero algo cambió dentro de él nada más ver por vez primera a la inocente Isabella Spinola. Era la hermana de su mayor enemigo, pero aun así, Orlando sentía el impulso irrefrenable de cuidar de ella. Y, con cada uno de los besos prohibidos que le daba, aumentaba su sentimiento de traición. Cuando por fin llegara el momento de llevar a cabo su venganza, ¿podría el vínculo que lo unía a Isabella hacerle olvidar para siempre tanta oscuridad?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Amanda McCabe
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Traicionada por sus besos, n.º 574 - abril 2015
Título original: Betrayed by His Kiss
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6312-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Epílogo
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Toscana, 1474
En la iglesia reinaban el frío y el silencio. Las velas encendidas del altar iluminaban la imagen dorada de la virgen María y de los santos y ángeles que la rodeaban, pero todo lo demás era oscuridad. Orlando Landucci estaba allí solo.
A excepción de la mujer que yacía en el féretro situado a los pies del altar. Su hermana se había ido para siempre.
Se arrodilló al lado del ataúd y juntó las manos, pero no pudo rezar. Ni siquiera en aquel santo lugar conseguía liberarse de la furia que ardía dentro de él.
El rostro de Maria Lorenza, tan hermoso y delicado en vida, estaba ahora inmóvil y pálido. El cabello rubio oculto bajo la sábana blanca y sus ojos castaños, cerrados para siempre. Entre sus dedos fríos, habían colocado un rosario. Quizá ahora estuviese en paz, por fin. Había sufrido tanto y durante tanto tiempo… Pero, ¿cómo podría estar en paz si su asesino seguía libre?
Matteo Strozzi no le había puesto el veneno en los labios, pero sin duda había sido él el que la había llevado a beberlo. El recuerdo de la traición de aquel hombre permanecía después de tantos meses. El muy desalmado.
Su hermana no había querido aceptar su ayuda, pero ahora ya no podía impedirle que hiciera algo. Se lo debía por todo el amor fraternal que le había dado siempre.
Mientras le colocaba sobre las manos un pequeño ramo de flores silvestres, trató de recordar a Maria Lorenza como había sido en otro tiempo. Recordó sus juegos de niños; trepando a los árboles, persiguiéndose por los campos de cebada, riéndose sin parar. Ella le decía cosas al oído para hacerle reír en misa, cuando se suponía que debían estar más serios. Pero recordó también sus lágrimas y el miedo que le había enturbiado la mirada al descubrir la traición de Matteo Strozzi. No le había quedado nadie a quien acudir salvo Orlando.
Maria Lorenza siempre había estado a su lado. Su dulce hermana no merecía el tormento que la había conducido hasta allí.
Un llanto de bebé rompió de pronto el silencio que reinaba en la iglesia. Orlando se puso en pie y se dio la vuelta. En la puerta estaba una de las monjas con la hija recién nacida de Maria en brazos, una nueva vida que florecía al tiempo que se apagaba la de su madre. Su sobrina solo lo tenía a él, había perdido a su madre de la manera más trágica. Maria no se había sentido capaz de cuidar de la pequeña, la había invadido el temor de que la vergüenza de tener una hija ilegítima acabara con las dos y había decidido dejarlos a todos. No había podido soportar la humillación por más tiempo.
Matteo Strozzi era el responsable de todo aquello e iba a pagar por ello. Orlando iba a asegurarse de que así fuera.
Uno
Campiña de la Toscana, primavera de 1478
Mis distinguidos señores:
Mi hermano Giulianno ha sido asesinado y mi gobierno se encuentra en gran peligro. Es el momento, señores míos, de ayudar a su servidor Lorenzo. Envíen todas las tropas que puedan con la mayor celeridad posible, para que sirvan de escudo y protejan mi reino como siempre han hecho.
Su fiel servidor, Lorenzo de Medici.
Carta a los señores de Milán.
26 de abril de 1478
—«Poco tarda en irse el agua de lluvia; y el calor en derretir nieves y hielo; que hacen más soberbios a los ríos; nunca ocultó el cielo tan densa niebla; que, cabalgada por furiosos vientos; no huyese de los cerros y los valles».
La voz de la muchacha leyendo los versos de Petrarca flotaba en el aire con la cálida y dulce brisa del comienzo del verano.
Se fundía con el zumbido de las abejas, que se afanaban por extraer el delicioso néctar de las flores, y con el canto de los pájaros. El viento movía las ramas de los olivos, cargadas de aceitunas, y las de los altos cipreses. Aquel era un día de tranquilidad e indolencia en el que el trabajo era algo secundario.
El día perfecto para los quehaceres de Isabella. Había pocas tareas que cumplir en la villa de su padre.
Las comidas eran frugales, las pesadas cortinas y alfombras del invierno estaban ya guardadas y habían sido reemplazadas por telas más ligeras. Los criados charlaban junto a las ventanas abiertas mientras pelaban las verduras y las hortalizas para hacer un guiso mientras los pollos, a los que se les había perdonado la vida por el momento, picoteaban el suelo del patio trasero.
No, nadie la esperaba en casa hasta que llegara el atardecer, cuando su padre levantara la vista de sus libros y empezara a preguntarse dónde estaba su cena.
Isabella se inclinó sobre el cuaderno de dibujo y frotó con el dedo una línea de carboncillo.
La voz de la muchacha se apagó de pronto, por lo que Isabella levantó la mirada hacia Veronica, la hija del vecino.
Seguía allí sentada con el libro abierto en el regazo. Era una modelo perfecta, con los rizos rubios, perfilados por la luz del sol, y el rostro ovalado ligeramente bronceado por el verano. Las faldas de rayas rosa se extendían sobre la hierba como los pétalos de una rosa. Sin embargo parecía totalmente incapaz de mantenerse inmóvil.
—¿Qué ocurre, Verónica? —le preguntó.
—¿Puedo ver ya el dibujo? —le pidió la niña, tratando de disimular su ansiedad hablando en voz baja—. ¡Llevamos una eternidad aquí sentadas!
¿Una eternidad?
Isabella miró el cielo azul y se fijó en que la luz había cambiado ligeramente, los rayos de sol habían adquirido un tono caramelo. Esa bruma matinal tan típica de los días cálidos de la Toscana había desaparecido hacía ya mucho, sin embargo Isabella estaba tan absorta en intentar retratar la expresión de Verónica, su espíritu dulce e inocente, que tenía la sensación de que apenas hubiesen pasado unos minutos.
—Así puedes practicar la lectura, Veronica —le respondió al tiempo que dejaba el carboncillo en su caja. Tenía los dedos y las uñas manchados y el gris del carboncillo estaba tan impregnado que seguramente no podría quitárselo sin que su padre lo viera. Bueno, después de tantos años viviendo juntos, él estaba tan acostumbrado a sus cosas como ella a las de él—. Has leído el poema de maravilla —le dijo a la muchacha—. Tus padres deben de estar muy orgullosos.
Veronica cerró el libro encuadernado en piel verde y lo apretó contra su pecho al tiempo que a sus labios asomaba una tímida sonrisa.
—¿Eso creéis, madonna? Dicen que en cuanto acabe el verano tendré que irme a Florencia a casa de mi tía, para aprender a comportarme como una verdadera dama y encontrar un pretendiente —bajó la mirada con inseguridad—. No me gustaría ponerme en ridículo cuando esté allí.
Florencia.
Isabella contuvo una ráfaga de envidia y deseo. ¡No tenía ningún sentido tener celos de una niña, siendo ella toda una dama de diecinueve años! Pero debía de ser una maravilla poder contemplar los tesoros de Florencia, las obras de Bellini, Botticelli, Ghirlandaio, las magníficas iglesias, galerías y palazzi. Un placer inigualable. Era un mundo sofisticado y hermoso que nada tenía que ver con la tranquilidad de su vida en el campo.
Un mundo que conocía tan solo por las cartas que recibía de su prima Caterina y que seguramente seguiría resultándole completamente ajeno mientras su padre la necesitara.
Después de perder a su esposa y madre de Isabella, su padre se había aislado en su mundo de libros y lo más probable era que siguiera allí, llorando la ausencia de su esposa. Isabella no quería ni pensar en ello.
—Entonces les regalaremos este dibujo antes de que te vayas —le propuso a Veronica—. ¡Pero todavía no debes verlo! Antes tiene que estar terminado.
Veronica suspiró, decepcionada, e Isabella se rio al ver su mohín. ¡Tenía tanto que aprender antes de encontrar un pretendiente y poder llevar su propia casa! Algo parecido a Isabella, que tenía ya edad de sobra para casarse, pero aún no se imaginaba como esposa de nadie. Le gustaba demasiado ser ella misma como para someterse a los deseos de un esposo.
Además había visto lo que le había ocurrido a su padre cuando había muerto su madre años atrás; cómo el dolor de perder a su esposa lo había sumido en un dolor tan intenso que durante un tiempo había llegado a olvidar que tenía una hija. Isabella no soportaría sufrir así. Ahora todos sus sentimientos y emociones se centraban en el arte.
—Ya puedes volar, pajarito —le dijo a la niña—. Tu madre te estará buscando.
Veronica se puso en pie y se sacudió las faldas.
—¿Nos vemos mañana de nuevo, madonna?
—Por supuesto. Siempre que no llueva. Sería estupendo terminar esto antes de que te vayas, ¿te parece bien?
Veronica respondió con una risilla antes de dar media vuelta y desaparecer corriendo por la arboleda, camino a la villa de sus padres.
Isabella cubrió el dibujo con una hoja de papel muy fino para que no se emborronara y luego cerró el cuaderno, casi completo ya de imágenes de flores, árboles, casas, gente y escenas imaginadas. Cualquier cosa que atraía su atención y que supusiera un desafío plasmar sobre el papel.
Colocó el preciado cuaderno en una cesta junto a la caja de carboncillos y la comida que había sobrado del almuerzo campestre. Ella también tendría que irse pronto de su arboleda secreta y volver al prosaico mundo de la villa. Su padre no tardaría en salir de la biblioteca para buscarla con su habitual gesto ausente.
Pero todavía no.
Isabella se tumbó sobre la hierba y miró al cielo que se veía entre las ramas de los olivos. El azul intenso de las primeras horas de la tarde había adquirido un tono más suave, salpicado de rosa, pero aún no había refrescado como solía ocurrir cuando oscurecía.
Sintió el olor fresco de la hierba y la dulzura del jazmín silvestre. Era su momento preferido del día, cuando parecía estar completamente sola y que nada pudiera tocarla, hacerle daño o cambiarla en modo alguno. No había obligaciones ni exigencias. Ni tampoco deseos.
Isabella cerró los ojos, sintió la suave caricia del viento en las mejillas entre los mechones de grueso cabello negro. El canto de los pájaros se había suavizado, como si se hubieran alejado. ¿Qué sentiría si pudiera volar libremente como un pájaro y sentir que la brisa la elevaba más y más? Alejándola de la tierra.
Imaginó un cuadro, un lienzo cubierto por un enorme cielo azul, salpicado de nubes blancas, y más abajo, un conjunto de villas, granjas y la cúpula de una iglesia. Quizá también algunas manchitas que representaban personas atareadas en sus quehaceres cotidianos. Y más arriba, planeando en el aire con absoluta libertad, Ícaro. Un joven hermoso y desnudo con dos enormes alas extendidas por encima de su cabeza. Un momento de gloria absoluta. Pero en lo más alto del lienzo, acechaban los rayos del sol. Un sol que anunciaba la caída que les esperaba a todos aquellos que osaban volar demasiado alto.
Isabella abrió los ojos un instante y por un momento creyó ver una pequeña figura acercándose al sol. No podía verle bien la cara, pero fantaseó con que existiera ese hombre en algún lugar. Esperándola.
Se rio con ironía. No era más que una fantasía del todo improbable. Vivía en un lugar hermoso, seguro y apartado de las peligrosas costumbres de los hombres florentinos. Los hombres que se movían en el círculo de sus primos, los Strozzi. Donde ella estaba no había soles peligrosos, pero tampoco alas de cera que elevaran su alma hasta la libertad.
En el cielo había cada vez más destellos naranjas y dorados, colores que anunciaban el final de otro día.
Llevaba allí demasiado tiempo.
Isabella se incorporó para levantarse del suelo. Tenía las piernas entumecidas de haber estado demasiado rato sentada, sujetando el cuaderno de dibujo sobre las rodillas. Llevaba la ropa manchada de polvo y briznas de hierba, pero no tenía tiempo para preocuparse de eso. Debía volver a casa y asegurarse de que su padre tenía la cena preparada.
La granja parecía estar recobrando la vida después de las somnolientas horas de la siesta. En varias casas estaban colocando bajo los árboles mesas iluminadas con velas. Los niños corrían de un lado a otro, llenos de energía gracias a la brisa fresca que había mitigado el calor del día. Las risas, los ladridos de los perros y el canto de los primeros pájaros nocturnos acompañaron a Isabella mientras caminaba a toda prisa por el sendero, levantando un polvo que se le impregnaba a los pies, apenas cubiertos por las sandalias, y a los bajos del vestido.
—Buona notte! —le decía la gente al pasar y ella respondía saludándolos con la mano o con una sonrisa.
Por fin llegó a lo alto de la colina donde se encontraba la casa de su padre.
Allí estaba todo más tranquilo, como si el bullicio de las granjas y las casas quedara amortiguado por la hilera de árboles que rodeaba la villa. Pero había algo más, algo intangible, pero siempre presente. La barrera que suponía ser diferente. La familia de su padre vivía allí desde hacía décadas y se había encargado de cuidar de los campos, las huertas y de las viñas. Isabella conocía a toda aquella gente desde muy pequeña, la pobre bambina sin madre que se había convertido en la pequeña de todos. Y de ninguno.
Pero lo cierto era que su padre y ella eran diferentes. El estudioso siempre absorto en sus libros y en el recuerdo de su esposa, el hombre que jamás paseaba por el campo como lo había hecho su padre. Le importaba muy poco todo lo que ocupaba los días de los demás, el trabajo cotidiano que suponía alimentar a la familia, rezar a Dios y simplemente vivir. Y ella, su única hija, era aún peor; una mujer que prefería hacer extraños dibujos a casarse y tener hijos.
Isabella se recogió el pelo en un moño mientras pensaba en todos los murmullos que no podía escuchar. Aquel era su hogar, el único que había tenido en su vida. Sin embargo sentía que no era su sitio. Volvió a pensar en Ícaro, volando libremente con sus fatídicas alas. ¡Lo que daría ella por probar semejante libertad! Pero era imposible. Era una mujer, lo que quería decir que tenía sus obligaciones y un destino que cumplir. Nunca tendría alas.
Aunque había una decisión que sí que podía tomar. Gracias al aislamiento de su padre, a su absoluto desapego de la realidad, ella podría elegir no casarse con algún terrateniente y no perder la juventud y la energía teniendo un hijo tras otro y ocupándose de un hogar. Aunque eso significase quedarse congelada para siempre.
Isabella se sacudió por fin el vestido y se estiró las mangas de la camisa para tapar todas las manchas de carboncillo que pudo. Eso era todo lo que podía hacer por su aspecto antes de llegar a casa.
Aquella villa había sido en otro tiempo la más grandiosa de la zona, durante la juventud de su abuelo, cuando estaba recién construida. Además del diseño más moderno, disfrutaba de las últimas comodidades y del mobiliario más lujoso. Su abuela había sido una verdadera belleza, miembro de la familia Strozzi, y la fama de los bailes y banquetes que celebraba había llegado hasta Florencia.
Pero de eso hacía ya mucho tiempo.
Sus abuelos habían muerto años atrás y, en manos de su padre, la villa se había sumido en el silencio. Isabella había oído contar que su madre, otra Strozzi, también había celebrado fiestas y había bailado hasta el amanecer con sus distinguidos amigos florentinos, pero había muerto al dar a luz a Isabella y con ella había muerto la casa entera. Su padre odiaba bailar sin su esposa y la comida y las celebraciones solo le provocaban una absoluta indiferencia. A veces sí que recibían visitas, las de otros eruditos que acudían a conversar con su padre sobre filosofía, conceptos matemáticos o la más alta vocación de los hombres.
Tampoco a ellos les interesaba bailar, ni siquiera el arte, que era la mayor alegría de Isabella. La familia de su madre, por su parte, no sabía muy bien qué hacer con un pariente que se pasaba el día leyendo y que no podía ser de utilidad alguna ni en el campo de batalla, ni para establecer alianzas.
Al ver por fin la casa, Isabella se detuvo un instante a recuperar la respiración.
Originariamente el edificio había estado cubierto de estuco en un color ocre que quedaba resaltado por los postigos verdes, pero ahora el estuco era más bien del color de un melocotón maduro y, en las muchas zonas en las que había empezado a caerse, había dejado a la vista la piedra que había debajo. En el tejado faltaban algunas tejas de terracota y el jardín en el que tanto había bailado la madre de Isabella reinaba ahora el caos que imponía la naturaleza. Las estatuas que habían llegado directas de Roma empezaban a inclinarse bajo el peso de las enredaderas y las flores. Un Cupido desconchado y con el arco roto, un Neptuno sin tridente.
Las ventanas de la planta de arriba estaban a oscuras, sin embargo las de abajo estaban abiertas de par en par para que entrara la brisa fresca y por ellas salía luz y el sonido de la animada conversación de los criados, que debían de estar terminando de preparar la cena. Junto a la vieja fuente había una mesa ya preparada con jarras de vino, pan y un par de frascos de aceite.
La conversación era un murmullo que sin embargo llegó con claridad a los oídos de Isabella mientras se acercaba a las puertas, también abiertas.
—… no pensaba que sus importantes parientes se acordaran siquiera de que estaba aquí —oyó decir a Flavia, la cocinera—. Hace meses que no sabe nada de ellos.
—¿Y hoy ha venido un mensajero? —preguntó Mena, el ama de llaves que también ejercía de doncella de Isabella.
¿Un mensajero? Isabella se detuvo junto a la puerta.
Flavia tenía razón; no solían tener noticias de sus familiares, claro que tampoco quedaban muchos. La familia de su padre no era muy abundante y los primos de su madre, los Strozzi, eran personas muy importantes en Florencia. Isabella solo los había visto unas cuantas veces y sabía muy poco de ellos, excepto que su vida parecía una fantasía de belleza y de cultura. ¿Por qué habrían de enviarles un mensajero?
—Yo lo he visto —comentó uno de los lacayos—. Tenía un aspecto muy imponente con su librea de terciopelo azul y crema.
—Los colores de los Strozzi —murmuró Mena—. ¿Qué querrán ahora? He oído decir…
Sus palabras se vieron interrumpidas por el estruendo que provocó un cuenco al caer y el ladrido de uno de los perros de la casa.
—Maledizione! —protestó Flavia.
Isabella miró hacia atrás como si fuera a encontrarse con el imponente mensajero, pero solo vio el jardín vacío.
—Signorina Isabella! —exclamó Mena, devolviendo a Isabella a la realidad—. Así que por fin estáis aquí. ¿Estáis bien?
Isabella parpadeó al ver a la doncella en la puerta, con un cuenco de judías verdes en la mano y gesto de preocupación en el rostro.
—Estoy bien, Mena. Supongo que me ha dado demasiado el sol.
Mena meneó la cabeza.
—Pasáis demasiado tiempo al aire libre, signorina. ¡Pronto estaréis negra como un moro!
Isabella se echó a reír.
—¡No creo que importe mucho! Blanca o negra, nadie va a verme. Además, necesito luz para hacer mi trabajo.
Mena le lanzó una mirada de desaprobación, pero no dijo nada. Se limitó a volver a menear la cabeza y hacer un ruidito con la boca que Isabella conocía desde pequeña.
—Id a buscar la sopa.
Isabella asintió y se dirigió a la cocina. Al entrar sintió en la cara el calor del fuego, que suponía todo un cambio respecto a la fresca brisa vespertina. El aire allí estaba impregnado de olor a pollo asado, verduras, especias y azúcar quemado.
Flavia, una mujer rolliza y con la cara sonrojada que también llevaba toda la vida con la familia, estaba moviendo la cacerola de pollo guisado con canela y, al ver a Isabella, le hizo un gesto para que agarrara la sopera y la llevara a la mesa.
Mena estaba junto a la mesa, sirviendo el vino en la copas de barro.
—¿La prima Caterina ha enviado una carta? —le preguntó Isabella en voz baja.
Mena no se volvió a mirarla, solo se encogió de hombros.
—Ha llegado una carta, pero quién sabe quién la habrá enviado.
—¡Mena! ¿Qué otros Strozzi conocemos? ¿Qué crees que querrá?
La doncella apretó los labios. Era una mujer de campo, de la dura estirpe toscana, había vivido allí toda su vida y sabía poco de lo que ocurría en Florencia, pero, lo poco que sabía, no lo veía con buenos ojos. Eso de estudiar las viejas costumbres paganas y mirar imágenes de dioses y diosas desnudos iba en contra de Dios y de todos los santos. Isabella sabía que la quería y, tras la muerte de su madre, la había criado como a su propia hija, pero también sabía que no comprendía que deseara tanto una vida que no le correspondía.
—Ay, signorina —le dijo Mena en tono de lamento—. ¿Por qué no podéis…
—¿Esta es mi cena? —preguntó entonces una voz confusa.
Isabella buscó una respuesta en el rostro de Mena, pero era evidente que la doncella no sabía nada más del misterioso mensajero. Solo podría darle un nuevo sermón para recordarle que lo que debía hacer era agradecer a Dios todo lo que tenía y ocupar el lugar que le correspondía en el mundo. Unas palabras que Isabella ya había escuchado antes.
Entonces vio a su padre, que, como todas las tardes, había salido de la biblioteca al notar que le faltaba la luz y se había acercado a la puerta de la casa a la espera de que algún criado le recordara la hora que era o lo guiara hasta la mesa, la misma en la que cenaban todas las noches.
Isabella le sonrió con dulzura. Su cabello blanco parecía una corona alrededor de su rostro redondo y colorado, cubierto en parte por una barba demasiado larga. Tenía los ojos verdes, los mismos que había heredado Isabella. A pesar del calor, llevaba una vieja bata de terciopelo rojo con un ribete de piel, devorado por las polillas.
—Sí, padre, esta es vuestra cena —le dijo, al tiempo que lo agarraba del brazo para acompañarlo hasta la silla.
—¿Verdura? —preguntó él, observando la comida que había en la mesa.
—Y pollo guisado con canela —añadió Isabella—. Os encanta la canela. Flavia está terminándolo.
—Voy a buscarlo —anunció Mena antes de dejarlos solos.
Isabella se sentó junto a su padre y le acercó una copa de vino.
Ansiaba preguntarle por la carta y averiguar qué ocurría con sus parientes de Florencia, pero sabía perfectamente que no serviría de nada presionarle. Hasta que no comiera y bebiera algo que lo ayudara a salir de su mundo, ni siquiera sabría de qué le estaba hablando.
—¿Qué tal vuestro día? —le preguntó mientras le servía la sopa—. ¿Habéis terminado el nuevo ensayo sobre la Eneida?
—No, todavía no, pero ya queda poco. Muy poco. Tengo que escribir a Fernando a Mantua, tiene algunos documentos que me serían de gran ayuda.
—Puede que esté dispuesto a venir personalmente, así podríais hablar de ello cara a cara —sugirió Isabella—. Hace meses que no lo vemos.
—Mmmm —fue cuanto dijo su padre.
Mena volvió con el pollo y ambos comieron en silencio mientras las estrellas cubrían el cielo. Era una noche clara y fresca, con una luna que apenas era una rayita plateada. Poco a poco, Isabella sintió cómo iba desaparecieron de sus hombros la tensión del día gracias al vino y al silencio. Cuando hubieron terminado el arroz con leche y miel, los criados salieron a encender los farolillos que había entre los árboles y después volvieron a dejarlos a solas. Las voces de la cocina habían enmudecido, por lo que solo se oía el canto lejano de un ruiseñor.
Isabella apoyó la barbilla en la mano y cerró los ojos, en su mente apareció de inmediato la imagen del retrato de la joven Veronica. Había algo que no lograba plasmar; no sabía si era la mejilla, el cabello… No conseguía localizar el problema.
—Puede que invite a Fernando a visitarnos —anunció de pronto su padre.
Isabella abrió los ojos de par en par.
—Pero, padre, ¡si os lo he dicho yo hace más de una hora!
Su padre esbozó una sonrisa.
—Ay, Bella, piensas que no te escucho, pero sí que lo hago. Lo que ocurre es que necesito tiempo para asimilar tus palabras.
Isabella se echó a reír y sirvió más vino.
—Me alegra saberlo, padre. Estaría muy bien recibir la visita de vuestro amigo. Seguro que os ayudaría mucho con vuestros escritos; debéis de sentiros muy solo sin nadie que comparta vuestro interés.
—Me gusta la tranquilidad —respondió antes de tomar un sorbo—. Después del alboroto de la universidad descubrí que solo con paz se puede lograr el verdadero estudio. ¿No te pasa a ti lo mismo en tu trabajo, Bella?
Isabella frunció el ceño, confundida. Ni siquiera sabía que su padre se hubiese dado cuenta de que tuviera un «trabajo».
—¿Mi arte?
—Sí. Pero claro el arte es diferente a la historia. Yo solo trato con muertos y acontecimientos cubiertos por el polvo de los años. El arte, sin embargo, es vida. ¿Cómo puedes trabajar aquí, sin nada que te inspire? ¿Y sin nadie que te ayude?
Isabella estaba absolutamente atónita.
Su padre y ella cenaban juntos noche tras noche, ya fuera verano o invierno, hiciese frío o calor, y nunca antes de aquella noche habían intercambiado tal cantidad de palabras, ni jamás había mostrado él tanta comprensión. Sabía que la quería, no tenía ninguna duda al respecto. Lo que ocurría era que vivía inmerso en su propio mundo, encerrado en su mente.
—Estoy satisfecha —dijo ella.
—Satisfecha, pero no feliz —su padre meneó la cabeza lentamente—. Bella, a veces me olvido de lo joven que eres. Esta es la vida que yo quiero, lo que yo he elegido, pero tú mereces tener la oportunidad de elegir también. De ver algo más que esta casa y encontrar tu propio camino. Un marido, un mundo más allá de este —soltó un suspiro—. Te pareces tanto a tu madre…
—¿A qué viene todo esto, padre? —le preguntó Isabella, perpleja—. ¿Es que no estamos bien aquí los dos juntos? ¿Acaso estáis…? —le pasó por la cabeza una idea horrible—. ¿Estáis enfermo?
Él se echó a reír.
—No, no. Solo sufro los achaques de la edad. Lo que ocurre es que hoy algo me ha recordado todo lo que hay ahí fuera —echó mano al interior de la bata y sacó un pequeño papel con el sello de lacre roto.
Claro. La carta de Caterina que tanta curiosidad había despertado en la casa.
—¿Qué es eso, padre?
—Una carta de tu prima Caterina Strozzi. Escribe preguntando por ti —extendió el manuscrito sobre la mesa—. No es la primera vez que se interesa por ti, pero con la relación que existe entre su padre y yo y lo inútil que les resulté a todos ellos tras la muerte de tu madre, pensé que era mejor dejar las cosas como estaban.
—¿Y qué es lo que ha cambiado? —quiso saber Isabella.
—Caterina dice que sabe el interés que sientes por el arte y que es algo que ambas compartís. Dice que últimamente no se encuentra del todo bien y que le vendría muy bien alguien que la ayudara y que le diera su amistad. Alguien en quien poder confiar. Quiere saber si querrías irte a vivir con ella a Florencia. Al menos durante un tiempo.
¿Vivir en Florencia? El corazón le dio un vuelco y sintió de pronto que se le encogía el estómago por efecto del miedo y de la alegría. Apartó la mirada y se llevó las manos al vientre. ¿Acaso era posible? ¡Había rezado tanto por algo así! Viajar a un lugar lleno de arte, belleza y cultura, donde dejaría de estar sola. Su gran sueño parecía estar ahora al alcance de su mano. Pero…
Aquel era su hogar, todo lo que conocía. ¿Y si la realidad no estaba a la altura de su sueño? ¿Y si las pesadillas que había sufrido de niña volvían a atormentarla en su nueva residencia? Hacía mucho tiempo que no ocurría, pero cuando estaba cansada o preocupada, volvían aquellas terribles visiones. ¿Qué haría entonces?
—La decisión es tuya, Bella —le dijo su padre—. A mí Florencia me horrorizó, pero puede que a ti te guste. Eres inteligente y hermosa. Si no quieres ir, también lo comprenderé.
—¿Quién cuidará de vos, padre? —susurró ella, sin atreverse todavía a creer que fuera real.
—¡Los criados, por supuesto! Podrías llevarte a Mena, los demás podrán hacerse cargo de todo aquí. Yo no necesito mucho. Además, invitaré a algunos amigos a que vengan a visitarme. Lo cierto es que hace mucho tiempo que no lo hago —de pronto le agarró una mano entre las suyas—. No puedo seguir siendo un obstáculo para ti, Bella. Debes encontrar tu propio camino.
Isabella le apretó la mano.
—¿Y crees que mi camino está en Florencia?
—Podría estarlo, sí.
Isabella respiró hondo. Los nervios y el temor se deshicieron en su interior, dejándola libre. Lo que le sugería su padre estaba bien. Era su destino, lo que llevaba diecinueve años esperando. Se echó a reír, con el corazón henchido de euforia por todas las posibilidades que se abrían ante ella.
—¡Muy bien! —exclamó—. Me voy a Florencia.
—«Existe el mar —¿quién podrá agotarlo?— que nutre el jugo de la abundante púrpura, preciado cual la plata, siempre renovado, tinte de los tejidos».
Orlando Landucci observó por la ventana el atardecer de Florencia, sin apenas oír la voz suave de Lucretia, su antigua amante y ahora su amiga, que leía La Orestíada. La tarde tocaba a su fin, trayendo consigo el momento más hermoso de la ciudad. Un momento en el que las torres de piedra se volvían doradas bajo el sol, cuando hasta los rostros más comunes se volvían bellos y misteriosos. La oscuridad ocultaba la suciedad y la fealdad. Y también los actos más viles.
Él también podría esconderse y olvidar, aunque solo fuera durante unas horas. Le encantaba la noche.
Pero aquella noche en concreto no podía perderse en los placeres ilícitos de Florencia como solía hacer porque, bajo la superficie serena y elegante de la ciudad, bullían los problemas.
Una tensión que iba en aumento y que no tardaría en explotar y liberar los demonios de la caja de Pandora. Nadie podía seguir engañándose, ni siquiera los grandes Medici ni sus aliados. Pronto también él tendría su oportunidad y no tendría que seguir escondiéndose más.
Con la llegada de la oscuridad, la plaza que había bajo la ventana de Lucretia se transformó por completo. Las familias respetables se retiraron tras los muros de sus palazzi, los comerciantes cerraron sus tiendas y los mendigos se refugiaron en las puertas de las iglesias.
Pero Florencia no estaba ni mucho menos vacía. Enseguida llenaron las calles gentes de otra naturaleza: hombres jóvenes con calzas de rayas, jubones bordados con perlas y sombreros con plumas. Entonaban canciones subidas de tono mientras bebían vino a la espera de que salieran de sus casas las cortesanas con sus vestidos de raso. De lejos se oía la música de flautas y tambores, alegres melodías cuyo volumen aumentaba a medida que avanzaba la noche.
De pronto, ante su mirada, irrumpió en la plaza un numeroso grupo presidido por unos músicos y, en cabeza de todos ellos, el mayor granuja de toda Florencia, Giuliano de Medici, el guapo hermano menor del poderoso Lorenzo, que iba seguido por los amigos que siempre lo acompañaban.
Era obvio que hacía ya rato que habían empezado con el vino porque iban tambaleándose por el empedrado y se echaron a reír a carcajadas cuando uno de ellos cayó de rodillas.
Sus voces desafinadas llegaban con fuerza hasta la ventana de Orlando y flotaban en el aire como los colores de un cuadro que hubiese tomado vida.
Orlando abrió un poco la ventana y dejó que entrara esa brisa perfumada que parecía propagar la alegría del grupo por todos los rincones de la ciudad. Aún no había nada que pusiera en peligro su euforia; ni rastro de temores o tristezas. Solo esa certeza propia de la juventud más privilegiada que se atrevía a pensar que todo les iría bien siempre.
Orlando también había sido así en otro tiempo, seguro de que nada podría estropear la perfección de su vida. Pero ahora sabía lo falsa que era tal creencia y que la vida era tan delicada como una nube de polvo que se deshace en el aire por una simple ráfaga de viento. Ellos tampoco tardarían en descubrirlo.
Del brazo de Giuliano se paseaba Eleanora Melozzi, la cortesana más cara de la ciudad. La luz de los faroles iluminaba su cabello dorado mientras ella se reía a carcajadas con la pareja que los seguía, una mujer pelirroja que agarraba con su mano enjoyada el brazo de un joven de pelo claro.
Era Matteo Strozzi.
Orlando apretó el marco de la ventana hasta que el cristal se le clavó en las manos. Pero no sintió nada; estaba demasiado concentrando mirando a aquel sinvergüenza. El hombre con el que había jurado acabar.
Entonces sintió una mano que le tocaba la espalda suavemente y, a pesar de la intensidad de la furia, se volvió hacia Lucretia, que había dejado de leer para acercarse a él y lo miraba con preocupación.
Orlando esbozó una sonrisa con la intención de tranquilizarla. No quería que nadie conociese la ira que lo consumía. Lucretia había sido su primera amante durante su juventud y, ahora que ya estaba retirada, se había convertido en su amiga. En su palazzo, Orlando encontraba siempre un poco de tranquilidad y alguien con quien hablar y compartir su amor por los libros y el arte. Pero Lucretia lo conocía demasiado como para dejarse convencer por una sonrisa o una palabra que habrían bastado con cualquier otra persona. Florencia era una ciudad de apariencias y Orlando era el gran maestro en dicho campo.





























