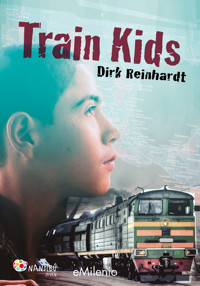
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Milenio Publicaciones
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: eMilenio
- Sprache: Spanisch
Fernando les advirtió: «De cien personas que cruzan el río, tan solo diez superan Chiapas, tres llegan al norte, a la frontera, y solo una consigue pasar». Cinco jóvenes emprenden el viaje: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz y Ángel. Son inmigrantes ilegales y les esperan más de dos mil quilómetros a través de México en trenes de mercancías. ¿Llegarán al norte, a su destino?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sinopsis i biografía
Fernando les advirtió: «De cien personas que cruzan el río, tan solo diez superan Chiapas, tres llegan al norte, a la frontera, y solo una consigue pasar».
Cinco jóvenes emprenden el viaje: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz y Ángel. Son inmigrantes ilegales y les esperan más de dos mil quilómetros a través de México en trenes de mercancías. ¿Llegarán al norte, a su destino?
«Un tema extremadamente sensible contado de manera convincente».
Academia Alemana del Libro Infantil y Juvenil
«Train Kids es un relato emocionante sobre refugiados, auténtico y arrebatador, y no solo para jóvenes».
Amnesty Journal
«Como en una emocionante road movie, la lectura resulta fascinante desde la primera hasta la última página».
Süddeutsche Zeitung
«Un relato fascinante, en el que todo es real».
Neue Zürcher Zeitung
Dirk Reinhardt (1963) reside y trabaja en Alemania. Ha ejercido de periodista. En el año 2009 publicó su primera novela y desde entonces se dedica exclusivamente a escribir literatura juvenil.
Train Kids, incluido en la prestigiosa lista internacional White Ravens de los mejores libros infantiles y juveniles el mismo año de su publicación (2015), ha recibido varios premios en Alemania, entre los cuales destaca el de la Fundación Friedrich-Gerstäcker de Braunschweig (2016), distinción que se otorga cada dos años a la obra para jóvenes que mejor defienda los valores del respeto y de la tolerancia entre culturas.
Guía didáctica disponible en la página web de
www.edmilenio.com
Portada
Créditos
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
espai
Título original en alemán:
Train Kids
Texto de Dirk Reinhardt
© 2015 Gerstenberg Verlag, Hildesheim, Germany
es una colección de libros digitales de Editorial Milenio
© de la traducción: Montserrat Franquesa Gòdia, 2016
© de la edición impresa: Milenio Publicaciones, S L, 2016
© de la edición digital: Milenio Publicaciones, S L, 2023
C/ Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida
www.edmilenio.com
Primera edición impresa: junio de 2016
Segunda edición impresa: octubre de 2016
Tercera edición impresa: octubre de 2018
Primera edición digital: abril de 2023
DL: L 364-2023
ISBN: 978-84-19884-24-4
Conversión digital: Arts Gràfiques Bobalà, S L
www.bobala.cat
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, <www.cedro.org>) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Dedicatoria
A Felipe, Catarina, José y León
(Donde sea que se encuentren ahora)
Mapa
1
—Cruzar el río será la guerra —dice Fernando—, ¡no lo olvidéis!
Señala la otra orilla. Intento ver algo, pero no hay nada, al menos nada que sea amenazador o peligroso. Incluso el río parece inofensivo, discurre perezoso por la mañana temprano, con un montón de barcazas cargadas sobre el agua.
Guerra... suena a muertos y a desaparecidos, a bombas y a armas. A lo mejor Fernando pretendía gastarnos una broma. Se da la vuelta y me mira a los ojos. No, no lo es. Con ese tema no bromea.
—Hazlo solo si estás seguro —me dice—, si no, mejor da media vuelta. Es la última oportunidad, hombre. La última.
Dudo por un instante. Hasta este momento todo quedaba lejos: la frontera, el país y el largo camino para recorrerlo. Ahora lo tengo delante. ¿Qué me espera al otro lado? En realidad no tengo ni la más remota idea, pero cuando inicié el viaje, me prometí a mí mismo que no habría camino de retorno. Nunca más.
—No me puedo echar atrás —digo sin pensar—, lo tengo que hacer, he estado demasiado tiempo esperando este momento.
Fernando se aparta delante de mí y observa a los otros, que no dicen nada, pero asienten con la cabeza.
Hace pocas horas que los conozco y no muchas más desde que me fui de casa, pero me parece una eternidad. Qué lejos queda ahora nuestra casita en Tajumulco, en las montañas de Guatemala, mi patria. Quizá no la vuelva a ver nunca más.
No sé cuántas veces me lo había propuesto: marcharme e ir a buscar a mi madre. A menudo. Hace seis años que nos dejó, a mi hermana Juana y a mí, y nunca más volvió. Yo tenía ocho años y Juana cuatro. Al principio era demasiado joven para irme y más tarde no me atreví. Hasta antes de ayer, cuando ya no podía ser de otro modo, después de todo lo que había pasado: me tenía que ir.
Mientras esperamos y observamos el río, evoco las imágenes de aquella noche. Se reproducen delante de mí: me levanto, despierto a Juana y le explico mi plan. Intenta sacármelo de la cabeza. Cuando se da cuenta de que es inútil, saca sus ahorros de debajo del colchón y me los da. No los quiero, pero me amenaza con despertar al tío y a la tía. De modo que los tomo y le prometo que se los devolveré, algún día, cuando nos volvamos a ver. A continuación la abrazo y salgo sin hacer ruido.
Hace frío y la noche está estrellada. Se ve la cumbre blanca del volcán dominando la ciudad. Camino, para entrar en calor, y cuando empieza a amanecer un camionero me recoge. Bajamos de las montañas al valle y a mediodía estoy tan lejos de casa como nunca antes lo había estado. Por la tarde, el conductor me deja y sigo a pie hasta Tecún Umán. En Tajumulco me habían hablado de la ciudad a orillas del río, donde se encuentran todos los que quieren cruzar la frontera hacia México.
Por la calle le pedí a un muchacho que me indicara. Me explicó que debía dirigirme al albergue de los emigrantes, porque es el único lugar seguro de la ciudad y allí podría dormir en una cama, por última vez, y me darían el desayuno, antes de pasar al otro lado, «a la bestia», me dijo.
En el albergue pasé la noche en un dormitorio enorme. Todo se me hacía tan extraño que no pude pegar ojo. A la hora del desayuno me he sentado en una mesa vacía, pero no han parado de empujarme, a pesar de que no los había visto nunca antes, a ninguno de ellos. Hemos descubierto que todos tenemos el mismo objetivo: llegar a los Estados Unidos, atravesando México, hacia el norte. Cuando hemos terminado de desayunar y cada uno quería irse por su cuenta, Fernando ha propuesto ir juntos, porque las posibilidades son mayores que si cada uno lo prueba por separado. Me lo he pensado un poco y he estado de acuerdo, los otros también. Y así es como estamos aquí ahora, agazapados, a orillas del río Suchiate, que hace frontera, escondidos detrás de unos matorrales decidiendo cuál es la mejor manera de llegar al otro lado.
No sé mucho de los demás, solo lo que han explicado mientras desayunábamos. Fernando es el mayor, tiene unos dieciséis años, es de El Salvador y quiere reunirse con su padre, que está en Texas. Es el único que conoce México porque ya ha intentado hacer este viaje en otras ocasiones. No me he atrevido a preguntar qué le fue mal las otras veces y por qué no lo ha conseguido nunca, pero sabe mucho sobre el país, en cualquier caso más que yo y que los demás, que no sabemos prácticamente nada.
Los otros se llaman Emilio, Ángel y Jaz. Emilio es de Honduras y no ha explicado nada de él, que es indígena se le ve de inmediato. Ángel es de Guatemala como yo, pero no de las montañas, sino de la capital. Tiene once o doce años y quiere ir a encontrar a su hermano a Los Ángeles. Y Jaz, en realidad, se llama Jazmina, es de El Salvador, se ha cortado el pelo y viste como un chico, para que nadie intente ligar con ella durante el viaje, nos ha dicho.
Estamos agachados uno al lado del otro y a través del matorral miramos hacia abajo, hacia el río. Es muy ancho y la corriente parece fuerte. La orilla en la que estamos es un lodazal, nos sube el hedor, seguramente del agua sucia que se vierte. En el otro lado se ha posado la niebla, que va subiendo como un velo por encima de los árboles y hace que todo parezca misterioso. Mientras observo, me viene a la cabeza el chico que me indicó en Tecún Umán.
—Eh, Fernando —le digo, dándole un codazo—, ¿qué demonios significa la bestia?
Fernando duda.
—¿Por qué lo preguntas?
—En Tecún Umán le pregunté a un chico, que me habló del albergue y me dijo que allí podría descansar por última vez, antes de pasar al otro lado, «a la bestia». ¿A qué se refería?
Fernando mira fijamente la otra orilla y a continuación escupe en el suelo.
—Se refería a Chiapas. La región del sur de México que tenemos que atravesar primero. La gente la llama «la bestia» y no le falta razón. Aquello es el infierno, sobre todo para gente como nosotros.
Mira hacia delante con ojos siniestros. Durante un buen rato estamos en silencio, solo se oye el murmullo del río. Jaz levanta la cabeza y me mira, a continuación se cala la gorra aún más, tapándose el rostro. Me parece que ella tampoco sabe muy bien qué pensar de Fernando y de su modo de actuar.
—Cualquiera que se dirija al norte ha de pasar por Chiapas —explica Fernando—, y la única posibilidad de hacerlo es en los trenes de mercancías, de modo que a lo largo de toda la línea se junta la chusma más indeseable que os podáis imaginar; se agarrarán a vuestro dinero o a vosotros mismos. Además, las vías están en mal estado y hay accidentes constantemente. Muchos acaban bajo las ruedas, por eso se le llama «el tren de la muerte».
Se incorpora, de espaldas al matorral, y se mesa los cabellos.
—Hace poco alguien me explicó que de cien personas que intentan cruzar el río, solo diez salen de Chiapas, tres llegan al norte, a la frontera, y solo uno consigue pasarla —dice, mientras niega con la cabeza—. No os lo quería contar, pero es así.
Se hace a un lado. Sus ojos tienen algo particular. No sé porqué, pero no lo he acabado de entender. ¿Pretende ponernos a prueba, le gusta explicar historias truculentas o es realmente como dice?
—Somos cinco, y no uno solo, creía que así sería más fácil —murmura Jaz desde el otro extremo.
—Venga ya, no te engañes —responde Fernando—, solo o acompañado, al final cada uno depende de sí mismo. Se trata de mover el culo y ver dónde estás. ¡El resto son fantasías!
Nos indica el río.
—Sea como sea, hay que cruzar a la otra orilla, si no, perderemos el tren. De modo que quien quiera largarse, lo puede hacer, y quien quiera venir, que venga, pero luego no digáis que no estabais avisados.
Se arrastra a través de la maleza y nos deja atrás. Nadie abre la boca. Emilio va tras él. Parece que no le interesan demasiado las historias de Fernando, como si no le incumbieran, o como si siempre temiese lo peor.
Jaz y Ángel no se mueven. Me parece que esperan a ver qué hago yo. Me armo de valor y avanzo.
Al otro lado del matorral nos espera Fernando. Cuando ve que todos le seguimos, asiente con la cabeza y mira hacia el río. Ahora es posible ver mejor las barcazas; hay a docenas. La mayoría están hechas con unas cuantas tablas clavadas y colocadas sobre neumáticos de camión, cargadas de gente y paquetes que pasarán ilegalmente a la otra orilla. Algunas van tan cargadas de sacos y cajas que parecen estar a punto de partirse.
—Subiremos a aquella más ancha de allá —dice Fernando, después de haber oteado fijamente el río durante un buen rato. Nos señala a un barquero que vuelve de la otra orilla guiando la barcaza sobre las aguas con una larga percha. Es curioso cómo lucha contra la corriente, lo observo y no puedo evitar reírme: ¡por debajo de la camiseta le sobresale la barriga y parece una medusa!
—¿Y por qué precisamente aquella? —pregunta Ángel.
—No lo sé —responde Fernando—, pero el tipo me gusta. Calculo que le podremos regatear cien pesos por cabeza. Venga, dádmelos ahora, así nadie verá dónde los guardáis.
Llevo el dinero oculto en un zapato, debajo de la plantilla. Es todo lo que tengo, a parte de los ahorros que me dio Juana, y que llevo escondidos en la punta, donde nadie los pueda encontrar. Saco cien pesos, guardo el resto y me vuelvo a calzar. Los otros también le dan su parte a Fernando. Nos hace un gesto con la cabeza y empezamos a correr.
Cuando llegamos al río, el hombre está amarrando la barcaza. Fernando se acerca a él y le pregunta si nos puede llevar al otro lado, pero sigue con su trabajo y ni se digna a mirarnos.
—Cinco son demasiados —refunfuña.
Fernando niega con la cabeza.
—No, o todos o ninguno —le dice, y le indica a Jaz y a Ángel—: aquellos dos cuentan como uno.
Jaz pone cara de ofendida. Tiene la misma edad que Emilio y que yo, pero físicamente es más pequeña. Lo hace para dejar bien claro que no quiere que se la vuelva a equiparar a Ángel.
—Además, no llevamos equipaje —añade Fernando.
En eso tiene razón: casi no llevamos nada. Yo solo cargo con una pequeña mochila con una botella de agua, una toalla, una camiseta de repuesto y unas mudas. También llevo las cartas de mi madre, su dirección me la hice tatuar en la planta del pie el día antes de partir. Los demás tampoco llevan mucho más encima.
El barquero se incorpora y mira a Fernando de arriba a abajo.
—¡Madre de Dios! —suspira, entornando los ojos—. Por mi parte, de acuerdo, pero que te quede claro: todos pagáis el precio completo, doscientos pesos, con o sin equipaje. Es mi última oferta.
Fernando asiente con la cabeza... ¡y le ofrece veinte pesos! No me puedo creer lo que oigo. ¿Veinte pesos? Debe estar bromeando. El barquero lo mira como si lo quisiera ahogar en el río y lo maldice en voz baja. Fernando finge no oírlo y se lo queda mirando con ojos inocentes y abiertos de par en par. Por un momento se hace el silencio. Lo vuelve a maldecir y entonces empieza a negociar, los observo... ¡qué habilidad, la de Fernando! Le da igual que el barquero le llene la cabeza, no se deja engañar. Se produce un aprieta y afloja y al final se ponen de acuerdo, cien pesos, exactamente lo que quería Fernando. Saca el dinero y se lo pone en la mano.
El barquero dobla los billetes y se los mete en el bolsillo de los pantalones. Desamarra nuevamente la barcaza y nos hace la señal que subamos. No nos lo pensamos dos veces, enseguida trepamos por las tablas, nos sentamos y observamos cómo clava la percha en el fondo y se apoya en ella. La barcaza se separa de la orilla y empieza a navegar. Fernando empuja desde abajo, hasta que el agua le llega a la cintura, entonces toma impulso, sube a bordo y se sienta con nosotros.
—De momento todo va sobre ruedas —nos susurra, para que el barquero no lo oiga—. ¡Espero que no tengamos más sorpresas desagradables!
La corriente nos arrastra y la barca empieza a oscilar por culpa del oleaje. Observo el agua del río y está tan turbia y sucia que me da miedo. ¿Dónde debe estar el fondo? No sé nadar y por si las moscas me aferro a una de las tablas. A Fernando, que está sentado a mi lado, parece no preocuparle la barca; en cambio mantiene la vista fija en la otra orilla, con desconfianza, como si no se fiara de la calma que reina en ella.
El agua hace remolinos, pero el barquero los conoce y los esquiva, solo sufre una vez, cuando la percha se le clava en el fondo. Se balancea, pierde el equilibrio y la barcaza enseguida empieza a girar sobre sí misma. Antes de que me dé cuenta, Fernando ya se ha levantado de un salto para echarle una mano y entre los dos recuperan la percha. La barca prosigue el rumbo y cuando Fernando vuelve donde estamos nosotros, vislumbro una débil sonrisa en su rostro.
Al cabo de unos minutos hemos dejado atrás la mitad del río y avanzamos hacia la orilla mexicana. De repente, como salida de la nada, aparece una patrulla fronteriza. Crece la inquietud a nuestro alrededor, la mayoría de barcazas se paran, todos nos quedamos mirando fijamente a los policías, que se distribuyen a lo largo del río. Por unos instantes, parece como si todo el mundo contuviese la respiración.
—¡Mierda, me lo imaginaba! —grita Fernando y se levanta de un salto—. ¿Y ahora qué hacemos?
El barquero se queda pensando, como petrificado.
—Si atracamos os detendrán. Es mejor dar media vuelta y regresar. Pero el dinero no os lo devuelvo, ya estamos a mitad del trayecto.
—¿Estás loco? —lo increpa Fernando—. ¿Te has vuelto loco o qué? ¿Te parece que tenemos aspecto de ir regalando el dinero, nosotros?
El hombre se encoje de hombros.
—Son las normas —le dice—, y no las he hecho yo.
Fernando se enfrenta a él.
—A mí me importan un bledo tus normas de mierda, vamos hasta la otra orilla, ¿te enteras? Ya se te puede ocurrir algo.
—Bueno, ya que lo comentas... —dice con sonrisa cínica—, tal vez haya una posibilidad. Da la casualidad que conozco a esos policías.
—¿Qué quieres decir con que los conoces?
—Pues eso, que los conozco. Cada día cruzo el río y siempre me acabo encontrando con la misma gente.
—¿Y qué? ¿En qué nos afecta, eso?
—Hombre... si les dais una pequeña propina, tal vez estén tan contentos que ni os vean, por decirlo de algún modo.
—¿Quieres decir que los sobornemos?
El barquero no responde. Se gira y escupe al agua.
—Vale —dice Fernando—, suponiendo que estemos de acuerdo, ¿cuánto necesitamos?
—Bueno, no mucho. Pongamos... otros cien pesos por cabeza.
Fernando lo mira a la cara, impasible.
—¡Ahora lo entiendo! Tú sabías que tus compinches aparecerían. ¡Me juego lo que sea que incluso lo teníais preparado!
El barquero, ofendido, pone mala cara.
—Yo no tenía preparado nada. Solo quiero ganarme la vida, mi mujer y mis hijos también. Si no lo entiendes, no te puedo ayudar.
Por un momento tengo la impresión de que Fernando se abalanzará sobre él, pero no pierde los nervios. Da media vuelta y se dirige hacia nosotros.
—¡Qué malnacido! —murmura Jaz—. Lo mataría.
—Sí, pero no ahora —dice Fernando—. Id con cuidado: cuando estemos en la orilla, cada segundo será importante. Debemos esfumarnos al instante, antes de que se den cuenta de lo que pasa.
No entiendo ni una palabra de lo que dice.
—¿Qué te propones? ¿No pretenderás darle el dinero, no? Si lo hacemos, pronto estaremos sin blanca.
Fernando me pone una mano en el hombro.
—Haz lo que yo diga —me dice en voz baja. A continuación se dirige al barquero y le da unos cuantos billetes.
—¡Oh! ¡Gracias, compadre! —le dice el hombre, y sonríe—. Mis hijos rezarán por ti.
—¡Deja en paz a tus hijos! —exclama Fernando—, no te enrolles más y llévanos a la otra orilla —el barquero hace lo que le ordena.
Cuando nos acercamos a la orilla, saluda a los patrulleros con la mano y ellos le devuelven un gesto condescendiente con la cabeza. La mayoría de barcazas han dado media vuelta, algunas aún se encuentran en medio del río, solo nosotros y dos embarcaciones más continúan el trayecto.
El corazón me late a mil por hora. El barquero se detiene justo delante de los policías. Intento no mirarlos. Es el momento: sin esperar a que el viejo amarre la barca, saltamos de inmediato a tierra. El agua es poco profunda y echamos a correr. Llegamos a los matorrales que hay más arriba de la orilla sin que nadie nos detenga.
Me quedo un instante allí parado y me doy la vuelta. Veo al barquero más abajo con los patrulleros: les ofrece tabaco, hablan y ríen y miran hacia donde nos encontramos.
—Vamos, no os detengáis —susurra Fernando. Echamos a correr entre los arbustos y nos alejamos del río tan rápido como podemos. Al cabo de poco rato, empezamos a ver casas. Seguramente es Ciudad Hidalgo, la localidad mexicana fronteriza, delante de Tecún Umán. Fernando ralentiza el paso. Mira hacia atrás y de repente empieza a reír.
—¿Qué sudece? —le digo, aún sin aliento—. ¿Te pasa algo?
Fernando saca un fajo de billetes y nos los muestra.
—¡Ya se debe de haber dado cuenta de que no tiene el dinero, pero ahora es tarde, no nos puede pillar!
—Te refieres... ¿al barquero? ¿No me digas que...?
Fernando no me contesta.
—Yo lo he visto —grita Ángel, rezagado, con su voz clara—. Le has echado mano al bolsillo de atrás, cuando le has ayudado a devolver la barca a su curso. ¡Has sido muy listo! —comenta, haciendo un movimiento rápido con la mano.
Fernando sonríe.
—¡A ti nadie te la pega, lo he sabido desde el principio!
Jaz se queda atónita.
—Entonces... un momento... eso significa que le has pagado con el dinero que le habías robado antes, ¿no?
—Sí, claro. ¿O te crees que era mío?
Jaz menea la cabeza, incrédula. Parece tan desconcertada como yo.
—¿Cuánto tienes? —le pregunta.
—Con las prisas no se lo he podido robar todo. Mil pesos, tal vez más. Sea como sea, esta pasta nos irá muy bien.
Quiere continuar, pero los otros dudamos. Se vuelve y nos observa de arriba a abajo con aire socarrón.
—Espero que no tengáis mala conciencia...
Como nadie responde, se acerca a Jaz y le ofrece el dinero.
—Aquí los tienes, tómalos. Ve a devolvérselos, si quieres.
Jaz no reacciona. Entonces Fernando se dirige hacia mí e intenta hacer lo mismo. Retrocedo, estoy totalmente desconcertado. ¿Es correcto lo que ha hecho? No lo sé. Solo tengo claro algo: estoy muy contento de que Fernando sea uno de los nuestros. Además, lo que ha dicho es cierto: ese dinero nos será de mucha utilidad. De modo que asiento con la cabeza. Fernando también.
—¿Qué os he dicho sobre Chiapas y todo lo demás?
—Que es el infierno.
—Exacto.
—... que de cien, solo consiguen pasar diez.
—Eso mismo.
—... y que nadie te ayuda.
—Has acertado de pleno. Aquí solo se quieren aprovechar de vosotros; y no creáis que podréis cambiar las cosas porque se os vea buenos y amables. Cuando alguien intenta tomarte el pelo, lo mejor es pagarle con la misma moneda.
Deja caer los billetes de la mano y añade:
—Dinero estafado a pobres desgraciados como vosotros, y siempre con el mismo engaño: cuando la barca está a punto de llegar a la orilla mexicana, aparece la patrulla fronteriza. La gente se asusta y así les saca una mordida más. Sin duda se reparten el dinero: la mitad para él, la otra para los guardias. De modo que, bien mirado, el primer ladrón es él. Por eso se lo podemos quitar, sin tener demasiados remordimientos porque la pasta acabe en nuestros bolsillos —nos vuelve a mirar, menea la cabeza y suspira—. Me parece que aún tenéis mucho que aprender. Pero ahora, en marcha, ya estamos en México, y el tren no espera.
2
Hace más de una hora que estamos tumbados en el suelo, en la estación de mercancías de Ciudad Hidalgo, escondidos detrás de unos vagones oxidados en vía muerta, observando qué sucede. Al poco de llegar, ha aparecido el barquero acompañado de los policías y han comenzado a registrar la estación. Nos hemos arrastrado por debajo de un vagón, hasta las ruedas. Por suerte no nos han descubierto y al cabo de un rato se han ido, pero por esa razón ahora hay desplegados vigilantes a lo largo de la vía.
—Aquí tenemos a la comitiva de bienvenida —nos dice Fernando, con un gesto.
Desde mi posición puedo ver perfectamente las vías, a través de las ruedas de un viejo vagón. Los ferroviarios enganchan los vagones de un convoy de carga, unos detrás de otros. Hay una fila de centinelas, desde la cabeza del tren hasta el final. Viéndolos con sus porras, de repente he tenido una sensación desagradable.
—¿Qué esperan? —le pregunto a Fernando.
—No lo ves... a nosotros.
Todos lo miramos, pero él se ríe.
—No solo a nosotros, naturalmente, también al resto. No los podéis ver, pero me juego lo que queráis a que en este momento alrededor de la estación hay varios centenares de personas al acecho. Y desde aquí solo sale un tren al día. Quien lo pierde, se queda atrapado en esta ratonera.
Me vuelvo en busca de los límites de la estación. Al principio no veo nada, pero después me parece haber visto un movimiento rápido y furtivo en medio de un montón de deshechos. Me fijo mejor y distingo a unos hombres agachados con los ojos clavados en las vías. De repente salen de sus escondites y se arrastran hasta el tren. Los vigilantes los descubren al momento y uno de ellos grita que nadie se mueva. Los hombres empiezan a correr en todas direcciones, mientras el resto de vigilantes los persigue. Lo que sucede después, no acierto a verlo.
Fernando sacude la cabeza.
—Idiotas —murmura—, demasiado pronto para subir al tren.
—¿Cuándo es el momento exacto? —le pregunta Ángel.
Fernando nos indica las vías.
—En dirección a Tapachula es vía única. Debemos esperar a que llegue el tren contrario, antes no podemos hacer nada. Y cuando llegue, entonces será el momento, porque se produce un verdadero caos.
—¿Y tú sabes cuándo será?
—No, pero no importa. Se sabe por los guardias. Poco antes siempre se ponen nerviosos, parece que no tardará.
Al cabo de un rato ya han acabado de enganchar los vagones y el convoy está listo para partir. Es larguísimo, con docenas de vagones, unos son cisternas de gasolina o de gas, otros contenedores de carga y otros van abiertos, cargados de arena, cemento o piedras.
Fernando nos señala uno de los vagones abiertos y dice:
—Aquel parece hecho a medida, iremos allí.
No entiendo muy bien por qué se ha decidido por aquel. A mí me parece un vagón igual a los demás. Lleva un cargamento de madera, con pilas de tablones, tableros y vigas, y se halla situado en medio del convoy... precisamente donde hay más vigilantes.
—Contra esos no tenemos nada que hacer —le dice Jaz—. Ya te puedes ir sacando ese vagón de la cabeza.
—No me voy a sacar nada de la cabeza, no soy imbécil. ¡Vamos, ahora!
Se levanta y avanza agachado hacia un lado. Los demás lo seguimos a lo largo de la vía, aunque no tenemos ni idea de qué se propone, a cubierto detrás del viejo vagón oxidado. Antes de llegar justo donde se acaba el convoy y la fila de guardias, Fernando se detiene detrás de una pila de cemento.
—Atendedme. Esperaremos a que algo los distraiga; entonces los despistaremos. Pero no subiremos al tren aún, porque si se dieran la vuelta, nos descubrirían. Nos pondremos debajo y nos arrastraremos hacia adelante bajo el vagón, ¿entendido?
—Pero si el tren arranca y aún estamos debajo, ¡nos aplastará! —dice Ángel con voz asustada.
Fernando se acerca a él.
—¿Confías en mí?
—Sí, claro —dice vacilando.
—Pues escucha. Te aseguro que no nos aplastará. Yo iré el primero y tú detrás de mí. Me ocuparé de que no te ocurra nada. ¿Entendido?
Ángel asiente con la cabeza. Fernando se vuelve hacia nosotros.
—Nos arrastraremos hasta el vagón que os he indicado. Allí esperaremos a que llegue el otro tren. Entonces es cuando se producirá el verdadero follón. Cuando todos los vigilantes estén ocupados, subiremos al tren, nos esconderemos entre la madera... y ¡listo!
Lo dice como si se tratase de la cosa más simple del mundo, y no lo es, es malditamente peligrosa. Me horroriza la idea de arrastrarme por debajo del tren, con guardias a cada lado de las vías. Jaz y Emilio tampoco parecen muy entusiasmados. Pero debo pensar que Fernando, en el río, ya sabía que sería lo mejor para todos. Además, no nos queda más remedio que seguirlo... ¡Debemos subir a ese tren, tenemos que hacerlo! Es el único medio de ir hacia el norte.
Nos agachamos y esperamos. Cada vez hay más gente que intenta alcanzar el tren, pero los guardias los interceptan y los obligan a retroceder. Algunos actúan ya porra en mano.
Sin embargo, unos pocos consiguen burlar la vigilancia, rompen la línea y asaltan el tren. Al instante los vigilantes se encaraman a los vagones, los atrapan y los lanzan contra las vías. La gente chilla, se produce un revuelo de mil demonios que hace que los guardias que tenemos cerca, al final del convoy, corran también hacia delante.
—¡Ahora! —grita Fernando, mientras echa a correr.
Corremos tan deprisa como podemos, con los guardias de espaldas. Por fortuna, el tumulto de delante acalla nuestro ruido. Llegamos al último vagón casi sin aliento y nos escondemos debajo. ¡Lo hemos logrado! Nadie se ha percatado de nuestra presencia. Nos arrastramos sobre nuestros codos y rodillas. Fernando va delante, lo sigue Ángel, después Jaz, a continuación yo y el último, Emilio.
Hace calor debajo del tren, casi no pasa el aire. Hay piedras por todos lados y se nos clavan en la piel. A veces el dolor es tan intenso que tengo que hacer esfuerzos para no gritar. Además, la vía es tan estrecha que casi es imposible avanzar... y tenemos a los vigilantes a cada lado, si alargo el brazo les podría tocar las botas.
Fernando se ha detenido. Supongo que hemos llegado al vagón cargado de madera. No sé cómo lo ha identificado, desde aquí abajo todos me parecen iguales. Estoy tan destrozado como si hubiese estado corriendo durante horas. Apoyo la cabeza en el suelo y cierro los ojos. Huele a gasolina y a goma quemada. Me he manchado de aceite y de hollín y tengo los codos y las rodillas ensangrentados.
Nos mantenemos un buen rato boca abajo en el suelo, hasta que, de repente, las vías empiezan a vibrar. ¡Menudo susto! Pensaba que el tren se ponía en marcha, pero entonces se oye un fuerte silbato; es el otro tren que llega a la estación. Frena con un chirrido estridente y, a continuación, un ruido ensordecedor se expande por todos lados. Al principio no entendía lo que sucedía, ahora me ha quedado claro. Ha empezado la batalla entre vigilantes y polizones.
Fernando grita. Es la señal. Nos arrastramos hacia afuera. Intento no fijarme en lo que sucede a nuestro alrededor, miro hacia delante y me encaramo al vagón. Una vez arriba, me escondo en el primer agujero que encuentro entre las vigas de madera. No es mayor que una rendija entre los tablones y la pared exterior del vagón. Por suerte soy tan delgado que me puedo meter y, una vez dentro, me agacho. El óxido ha hecho un agujero en la pared del vagón. Me inclino hacia delante y por todos lados veo gente corriendo sobre las vías. La mayoría son adultos, pero otros son tan jóvenes como yo. Los vigilantes no pueden contener a todo el mundo: cuando consiguen que unos retrocedan, otros los superan sin esfuerzo.
De repente, siento un tirón: el tren se pone en marcha. Los tablones tiemblan y crujen y me empujan hacia mi agujero. Chillo de miedo. Tengo la impresión de que las vigas me van a caer encima y me van a aplastar, pero por suerte la presión no dura mucho. El tren comienza su andadura, como si quisiese huir de aquel tumulto.
Miro de nuevo hacia fuera, pero no consigo entender qué sucede. Por todas partes veo los rostros desencajados de la gente que corre detrás del tren. Siento el ruido sordo que hacen al saltar contra los vagones, buscando donde asirse, y oigo los gritos desesperados cuando resbalan y caen tan peligrosamente cerca de las ruedas implacables que trituran lo que encuentran a su paso.
El tren cada vez va más deprisa, la estación ha quedado atrás, las casas y las calles pasan delante de mí. En un instante ha vuelto la calma, pero los gritos todavía resuenan en mis oídos.
Me dejo caer y coloco los brazos sobre mis rodillas. ¿Dónde me he metido? Hace tan solo unas horas que estoy en México y ya me siento un desgraciado. He visto cosas que desanimarían a cualquiera, y en realidad no tengo ningún motivo para lamentarme, yo mismo me lo he buscado, nadie me obligó a llegar hasta aquí. Estoy en el tren por voluntad propia, en este tren que va hacia el norte.
Apoyo la cabeza contra la madera y cierro los ojos. No hay camino de retorno: el viaje ha comenzado.
Estoy un buen rato en mi escondrijo, sin moverme, siempre con el miedo de que alguien me pueda descubrir. No puedo evitar pensar en los demás. ¿Lo habrán conseguido? De manera que no aguanto más y trepo hacia arriba.
Asomo la cabeza y veo a Fernando. Está tan tranquilo, sentado encima los tablones sacándose una astilla de la camisa. Unos metros más allá aparece Emilio y no pasa mucho tiempo hasta que salen Jaz y Ángel de diferentes rincones y suben hacia arriba.
—¿Todo bien? —pregunta Fernando cuando nos ve—. ¿Estáis bien?
—No —dice Ángel mesándose el pelo—, allí abajo hay un regimiento de arañas. Las quise apartar, pero ni se han inmutado.
Fernando se echa a reír.
—Si no te preocupa nada más, significa que no estás tan mal. Sea como sea, al menos no te ha atropellado el tren, ¿no es cierto? Y bien, ¿ha funcionado mi plan o no?
Me levanto con cuidado, mirando de agarrarme sobre los tablones. El río, la estación y la ciudad han desaparecido en la lejanía. Por todos lados se esparce un mar verde de vegetación que llega hasta la vía, los raíles se abren paso como una senda, sobre la cual el tren resopla y avanza con fuerza. Y todos los vagones, hasta donde me llega la vista, están repletos de gente. Metidos en las escaleras, en las plataformas o sentados en el techo. Son decenas, tal vez centenares o más, los que lo han conseguido.
El tren toma una curva. Silba y hace un ruido estridente, mientras las ruedas chirrían. Nuestro vagón va dando bandazos, tan fuertes que pierdo el equilibrio. Rápidamente me siento de nuevo.
—¡Esto es increíble! ¿Cuánta gente va en el tren?
—Uf, miles —dice Fernando—. Nadie se ha parado nunca a contarlos. ¡Además, tampoco podría!
—¿Y todos van hacia el norte, como nosotros? ¿Hacia los Estados Unidos?
—Claro, ¿a dónde, si no? —comenta Fernando, mientras se apoya sobre los codos—. De vacaciones seguro que no van. Todos buscan su gran oportunidad, allá arriba.
—Nunca me hubiera imaginado que podía haber tanta gente de nuestra edad —dice Jaz en voz baja. Parece muy triste, seguro que las escenas de la estación la han impresionado mucho.
—Uh, y cada vez serán más —añade Fernando—. Primero se van los adultos, porque ya no soportan más la miseria y allá arriba pueden ganar en un año lo mismo que en toda su vida aquí. Pero entonces sucede que las cosas no van todo lo bien que creían. A la mayoría los engañan y un año se convierte en dos, después en tres y entonces ya no regresan nunca más. Así es como los niños perdidos empiezan el viaje, por algo se los denomina así, somos la oleada que los sigue.
Cuando lo oigo hablar, pienso en mi madre. Fue exactamente así como sucedió. «Solo un año, Miguel», me dijo. «Solo un año, Juana. Entonces volveré con vosotros, quizás incluso antes, si todo va bien». Pero era una maldita mentira. Nunca regresó, ni al cabo de un año, ni de dos ni al tercero. En cada carta lo prometía y nunca lo cumplió... Al final fue peor que si nunca hubiéramos sabido nada de ella. Con la mirada sigo los árboles que el tren va dejando atrás. Hasta ahora no me había dado cuenta de que entre la gente que he visto en la estación o en los vagones, no hay casi mujeres ni chicas. ¿Cómo atravesó México, mi madre? Nunca nos lo dijo.
—¿Qué sucede con las mujeres? —le pregunto a Fernando—. ¿Qué recorrido siguen?
—Bueno, en los trenes hay alguna de vez en cuando. Pero es demasiado peligroso. He oído decir que la mayoría contratan traficantes: las llevan escondidas en la carga de los camiones, si tienen el dinero que les piden o algún modo de pagarles.
—¿Por qué no nos dejan ir donde queramos? —lo interrumpe Ángel con su voz diáfana—. No hacemos daño a nadie.
Fernando se ríe con un cierto desprecio.
—¿Crees que se lo plantean? ¡No nos quieren! Creen que venimos a quitarles su trabajo, que entraremos a robar en sus casas o que les contagiaremos vete a saber qué enfermedad —mueve la mano, como si lanzase algo—. ¡Qué más da, nadie cambiará la situación!
A Jaz se le escapa un suspiro.
—¿Eso significa que nos perseguirán siempre, vayamos donde vayamos? ¿No estaremos seguros en ninguna parte?
—¡Seguros! —repite Fernando, y resopla—. Esa palabra ya la puedes borrar de tu cerebro. Aquí no existe la seguridad, ni cuando te agachas para cagar detrás de un matorral, ni cuando... —de repente, mira hacia delante— viajas tranquilamente en tren. ¡Vigilad con esas condenadas ramas!
Tenemos un susto de muerte: delante, unas ramas bajas pasan a ras de tren. Fernando se echa completamente y se protege la cara con las manos, los demás hacemos lo mismo. Es cuestión de segundos: tan pronto como siento la corriente de aire, una rama me toca en la cabeza y las hojas me golpean las manos, todo tan rápido como una centella, el susto se va, tal y como ha llegado.
—¡Árboles de mierda! —reniega Fernando, cuando nos volvemos a incorporar—. Una vez vi cómo una rama se llevaba a dos personas de golpe, las barrió, literalmente, justo delante de mí. No fue nada agradable, podéis creerme.
Jaz se toca la cara. Una rama le ha hecho sangre en la mejilla, la pobre ha recibido más que yo.
—¿Hay algo aquí que no nos pueda pasar? —pregunta enfadada.
—Si se me ocurre, te lo diré —responde Fernando—, pero esto no es nada, solo hay que tener los ojos muy abiertos. Son peores los cuicos, la pasma. Seguro que ya se han enterado de lo que ha pasado en la estación y que el tren va cargado de polizones. Estarán al acecho, y en algún lugar entre aquí y Tapachula nos pararán.
—¿Cómo dices? ¿En plena ruta? —pregunta Emilio, incrédulo.
—¡Pues claro! —lo increpa—. ¿Qué te crees, que nos mandarán a un hotel de lujo?
Emilio agacha la cabeza. Por un instante estoy tan asustado como él. Ya me he percatado de que Fernando pierde los nervios con facilidad, pero a Emilio le ha soltado un buen rapapolvo. Recuerdo el desayuno en el albergue. Cuando Emilio vino a sentarse con nosotros, Fernando hizo una mueca extraña y puso mala cara. No había vuelto a pensar en ello, pero ahora me ha venido a la cabeza.
—Eso, él no lo sabía, Fernando —dice Jaz, en tono conciliador—, para nosotros todo es nuevo.
—Sí, ¿y qué pasa si los policías nos detienen? —pregunta Ángel—. ¿Nos meterán en prisión?
Fernando se separa de Emilio, su mirada recupera la amabilidad.
—Con gente así, nunca se sabe. Tal vez nos devuelvan a la frontera o tal vez nos tienen preparado algo peor. En cualquier caso, debemos poner mucha atención en no caer en sus garras.
—¿Y cómo lo haremos? —le pregunto—. ¿Sabes en qué lugar de la ruta nos esperan?
—Por desgracia, no lo anuncian en los periódicos. Debemos estar alerta. Llegado el caso, hay dos posibilidades: o nos mostramos rápidos como liebres o nos escondemos bien —dice Fernando y golpea con la palma de la mano las vigas—. Por esa razón he escogido este vagón. La madera es lo mejor: los cuicos son demasiado finos para ensuciarse las manos y buscarnos por aquí debajo. Lo único importante es que no nos delatemos.
3
El tren va tan despacio, que si me esforzara incluso podría correr un tramo en paralelo. Las vías viejas y las traviesas podridas no aguantan más. Nuestro vagón hace ruido y se balancea de un lado a otro, como si fuera a salirse de los raíles y empotrarse contra los matorrales.
Estamos sentados en silencio, los unos al lado de los otros, observamos a nuestro alrededor e intentamos reconocer algo en el mar de hojas que estamos atravesando. Pero no hay mucho que descubrir. De vez en cuando dejamos atrás un pueblo, algunas barracas medio en ruinas entre palos de electricidad torcidos. Otras veces cruzamos un río, que discurre ancho y fangoso hacia la costa, y tras él, todo vuelve a ser verde. Lo que sí podemos ver son los vagones delante de nosotros y la gente sentada encima. Cada vez hace más calor y bochorno, la ropa se me pega a la piel. Puedo sentir el viento de cara, es agradable dejar que me acaricie el rostro, no solo porque así me refresca, sino porque es la prueba real que avanzamos, que cada vez estoy más cerca de mi objetivo, que el tiempo de la espera y la duda finalmente ha acabado. Pero ante mí no solo tengo la esperanza. También tengo miedo. Desde que me puse en marcha, me quedó claro que hay dos cosas que van juntas. La esperanza de llegar y tener una vida mejor en algún lugar allá en el norte y el miedo de todo lo que puede pasar por el camino. Las miradas de la gente que veo sobre el tren también muestran lo mismo: esperanza, pero también miedo. De pronto se produce una sacudida que me asusta mucho y el tren frena. Delante veo árboles, pero no se encuentran cerca de los raíles y la vía parece despejada. No puedo distinguir mucho más, la locomotora se ha detenido justamente en una curva y no me deja ver. Solo veo que la gente de los vagones de delante de repente salta y empieza a correr hacia las cunetas. Fernando golpea furioso los tablones y maldice:
—¡Manda cojones! ¡Mierda! Nos están esperando expresamente en la curva, los muy cerdos. ¡Vamos, todos abajo, y ni una palabra!
Al instante desaparece en su escondite. Yo hago lo mismo y de un salto me meto en la rendija que descubrí antes. Una vez dentro, me encojo todo lo que puedo. Tengo la esperanza de que Fernando se haya equivocado y que no nos detengan. Pero pronto me doy cuenta de que solo es un deseo. El tren vuelve a frenar, suena un silbato y se detiene completamente.
Espío qué sucede a través de los tablones. El tren se ha detenido en medio de la curva y puedo ver la mitad de ella. Hay unos policías a lo largo de las vías y un poco más atrás unos coches patrulla aparcados. Llevan uniformes negros y están plantados allí, fuertes, con las piernas separadas y las poderosas armas que llevan en los cinturones son amenazas calladas.
Algunos de los hombres que había sobre los vagones de delante empiezan a correr por encima del tren, puedo oírlos y ver sus sombras proyectadas en la cuneta. Saltan de un vagón al otro, con la esperanza de poder escapar de algún modo. Los agentes les lanzan piedras. Uno pierde el equilibrio, grita y se precipita sobre la grava al lado de las vías.
Otros saltan al suelo por propia iniciativa e intentan huir. Los agentes les dan el alto, pero ellos no hacen caso y siguen corriendo. Atrapan a uno muy cerca de donde estoy y lo arrastran de nuevo hasta el tren. El hombre se resiste, intenta desasirse y se retuerce. Entonces los policías sacan las porras y lo apalean.
Todo esto sucede delante mismo de mi escondite. Puedo oír los golpes sordos, es un ruido horrible. Es como si me golpearan a mí, me llega hasta lo más hondo. Preferiría cerrar los ojos y mirar hacia otro lado, pero no puedo. La víctima es un muchacho, podría tener la edad de Fernando. Cae al suelo y deja de moverse. Los agentes lo levantan y se lo llevan.
De repente se oyen disparos. Un grupo de hombres corre por un campo, no puedo distinguir nada más, ni quién ha disparado, ni si han sido solo disparos de aviso o contra alguien, porque de improviso uno de los policías se dirige hacia nuestro vagón. Consigo bajar la cabeza a tiempo y esconderme en un rincón. Noto como se encarama y empieza a caminar sobre las maderas. Me hundo sin hacer ruido en mi escondrijo, tan atrás como puedo, y me quedo allí inmóvil. Sigo oyendo los pasos por encima, mucho rato, me parece una eternidad, hasta que finalmente todo vuelve a la calma. Sin embargo, sigo donde estoy, sin atreverme a moverme... y a pesar de que me duele todo el cuerpo. Al cabo de un rato se oye un fuerte silbato. El tren se pone en marcha y proseguimos el viaje.
Respiro con fuerza, me incorporo y apoyo la cabeza contra la pared del vagón. No me siento bien, el ruido de los golpes y de los disparos me resuena en los oídos. Sí, en Tajumulco ya había oído historias sobre lo que le sucede a la gente en México, pero nunca me las había creído. Las palabras de Fernando también me habían parecido exageradas. Ahora veo que son exactas, que todos los malditos detalles son ciertos.
«¿Por qué no nos dejan ir a donde queremos?», resuena la voz de Ángel en mi cerebro. Exacto: ¿por qué? ¿Por qué nos persiguen como si fuésemos peligrosos criminales? No queremos nada de ellos, solo queremos cruzar su país, en busca de nuestros padres. Cierro los ojos e intento no pensar más en ello.
Esta vez tardo más en atreverme a salir de mi escondite. Fernando ya lo ha hecho y lentamente van saliendo los demás. No sé qué han visto de lo sucedido, pero los veo bastante pálidos y el ambiente es de abatimiento. Sobre los otros vagones no queda mucha gente, solo los que, como nosotros, se han podido esconder y seguramente algunos que después de saltar han podido subir nuevamente al tren: eso es todo.
Fernando lanza un trozo de madera a los matorrales y maldice:
—Mierda, carajo, han cazado a muchos... y suerte que el poli de nuestro vagón era medio ciego, si no, nuestro viaje se habría acabado.
Nos mantenemos en silencio durante un buen rato. Entonces Jaz pregunta:
—¿Habéis oído los disparos?
Nadie responde. Naturalmente todos los hemos oído y seguramente ha sido el momento en que cada uno de nosotros se ha dado cuenta de que aquí en México lo podemos perder todo... incluso la vida. La cuestión no es ya dónde estaremos dentro de algunas semanas o si habremos llegado a nuestro destino o no. La cuestión es si seguiremos vivos.
—¿Es legal que nos disparen? —pregunta Ángel.
—Claro que no —dice Fernando, con aire siniestro—. Solo pueden disparar si se sienten amenazados. Pero no se trata de si tienen derecho o no, sino de lo que hacen. ¿Qué les puede pasar si se cargan a uno de nosotros? Nada, somos indocumentados, sin papeles, en realidad no existimos —ríe, con una voz ronca—, si uno la palma, no se habla más de él. ¡Mala suerte! Y todo continúa como si no hubiese pasado nada.
Estamos sentados, evitamos mirarnos. Me acuerdo cuando estábamos agachados con Fernando poco antes de cruzar el río. Él ya nos advirtió. Nos avisó a todos de lo que significaba pasar al otro lado, pero no le hicimos mucho caso. Estábamos convencidos de que lo sabíamos todo mejor que él. Ahora, en cambio, habrá que ver cómo salimos de esta.
—¿Hay muchos controles como este? —pregunta Jaz.
—Sí, en Chiapas, sí —dice Fernando—. Más al norte no tantos. Pero con un poco de suerte, este será el único antes de llegar a Tapachula y entonces ya habremos saltado del tren.
—¿Cómo? —no entiendo qué quiere decir—. Creía que este sería nuestro vagón, tú mismo lo dijiste...
—Sí, tienes razón —duda un instante y a continuación baja la voz—. No os lo conté, pero... en Chiapas tenemos una especie de ángel de la guarda. Nos encontraremos en Tapachula —me mira a los ojos—. Se trata de un mara.
Siento un escalofrío. ¿Un mara? En mi país, con esa palabra se asusta a los niños... y no solo a los niños. Los maras son criminales, jóvenes organizados en bandas para hacer todo lo que está prohibido y conseguir dinero fácil. Todo el mundo los teme. Si te encuentras a un mara por la calle, cambias de acera de inmediato. Todos explican historias infames sobre ellos. ¿En qué demonios pensaba Fernando para recurrir precisamente a uno de ellos?
—Sé lo que estás pensando, pero en los trenes rigen unas normas que hay que respetar. Quien quiere sobrevivir, no puede andarse con exigencias. Os puedo asegurar que es lo mejor que podemos tener. Si alguien nos puede guiar indemnes por Chiapas es él.
Los demás tampoco saben qué opinar. Ángel parece aterrorizado, Emilio se ha quedado bloqueado y nunca sabes qué piensa con certeza. Jaz me lanza una rápida mirada y a continuación asiente con la cabeza.
—¿De qué lo conoces? —le pregunto a Fernando.
—Unos amigos míos se han hecho maras. Forman parte de la mara Salvatrucha, quizá la conozcáis, es una de las bandas de El Salvador. Estuve pensando la posibilidad de hacerme yo también. Estaba harto de recibir siempre, yo también quería repartir palos, pero al final lo dejé correr. Da igual, el caso es que en mi último viaje me encontré con uno de ellos, porque en Tapachula tienen su cuartel general en Chiapas. Se hace llamar el Negro, su apodo en mara, y lleva el negocio del tren.
—¿Te refieres a que su trabajo consiste en llevar a la gente a través de Chiapas?
—Sí, ese es su cometido en la banda. Cobra una cuota a cambio de protección y conduce a la gente hasta Tonalá. Mi último viaje acabó mal porque fui un estúpido y quise lograrlo por mí mismo. Por eso esta vez pensé en él y llegué a un acuerdo desde Guatemala. Si queremos, será nuestro guía.
—¿Y cuánto nos costará su protección?
—Normalmente cobra quinientos por cabeza, pero nos hará un descuento porque me conoce. Tal vez sea suficiente con la pasta del barquero gordo, o tal vez debamos añadir algo más, pero no creo que sea mucho.
Habla como si fuese lo más normal, como si estuviese totalmente seguro de su plan. A pesar de ello, no puedo imaginarme cómo nos puede ayudar precisamente un mara, si la policía controla el tren. ¿No será aún peor si entre nosotros se encuentra uno de esos?
—Puede que penséis que lo que acabáis de vivir es horrible —dice Fernando, viendo la duda de nuestros rostros—, pero comparado con lo que nos espera, solo ha sido un juego de niños. Jugando al escondite bajo las maderas, no lo conseguiremos. Creedme, sé de qué hablo: necesitamos a uno de ellos. Solos no lo conseguiremos.
Cuando llegamos a Tapachula ya es tarde, el sol ha desaparecido en el horizonte. Poco antes de entrar en la estación, saltamos del tren para no caer en la trampa de los controles. Fernando nos guía a través de unas calles desiertas hasta que llegamos a un viejo cementerio.
—Es aquí —dice y señala las tumbas—. Aquí nos encontraremos con el Negro.
Jaz protesta.
—¿No podías haber escogido otro lugar? No me gustan los cementerios.
—Pronto te van a gustar —le asegura Fernando con indiferencia—. De noche, no hay un sitio mejor. De hecho, cuando oscurece no hay quien se acerque a ellos voluntariamente... excepto gente como nosotros —se ríe y nos hace un gesto con la cabeza—: ¡Vamos, que los muertos no muerden!
Mientras tanto ha oscurecido completamente. De camino al cementerio vemos que sobre algunas lápidas hay lamparillas encendidas que iluminan un poco el lugar. Entre los sepulcros distingo unas vagas figuras que susurran en la oscuridad. Es un ruido inquietante. Parece que a Jaz también le dan miedo, porque me va empujando por un costado y cada vez la tengo más pegada a mí.
En cambio Fernando pasa por delante de las tumbas con la mayor naturalidad del mundo. Parece que busca una en concreto. Al cabo de un rato se detiene y nos indica que nos acerquemos.
—Es aquí —dice, señalando un árbol.
Al principio no veo nada, solo que hay algo grabado en la corteza, de modo que me acerco. «MS», escrito en mayúsculas al lado de una calavera. Son los símbolos que identifican a los mara Salvatrucha, lo sé de Tajumulco. Es una señal bien definida y nadie se ha atrevido a grabar nada al lado.
Aún estoy mirando la marca, cuando de repente aparece una sombra en la oscuridad. Como surgida de la tierra, veo una figura plantada delante de mí. El susto me hace retroceder. Ahora lo entiendo: debe ser el mara de Fernando. Tiene un aspecto tenebroso, lleva la cabeza rapada y los brazos, el cuello y la cara, tatuados. Fijándome mejor, veo que se trata de un chico bastante joven, no mucho mayor que nosotros.
Se dirige a Fernando y le saluda. A continuación nos echa un vistazo, a mí me lanza una mirada irónica, a Emilio despectiva y a Jaz y a Ángel también los mira con desprecio.
—¿Pero, esto qué es? —le espeta a Fernando, señalando a los dos pequeños—. ¿Un parvulario?
Fernando se encoge de espaldas.
—Va, hombre, no seas tiquismiquis. Vamos juntos y así seguiremos.




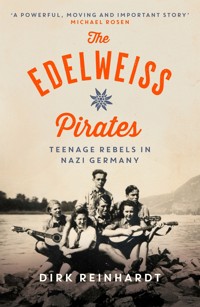













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










