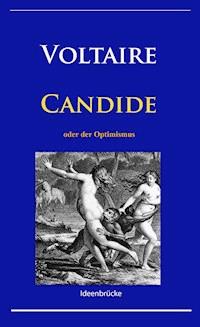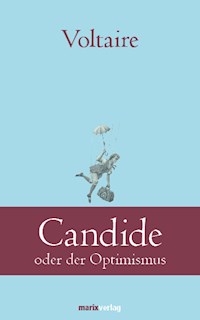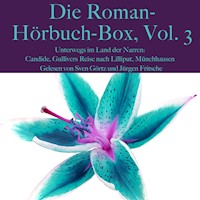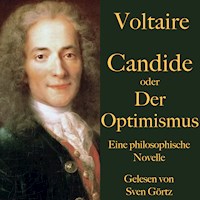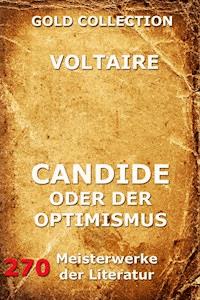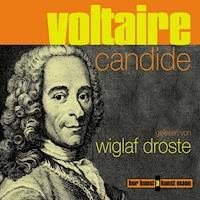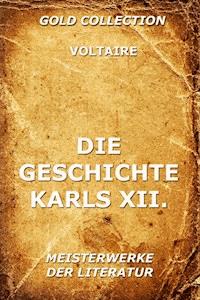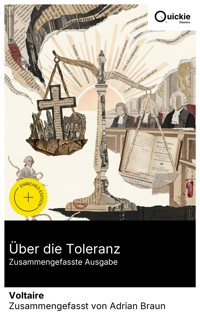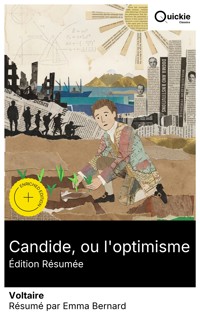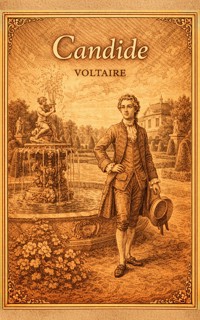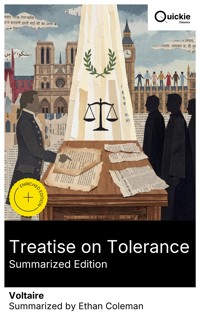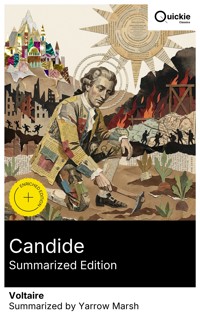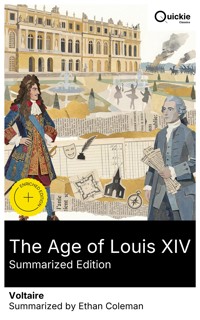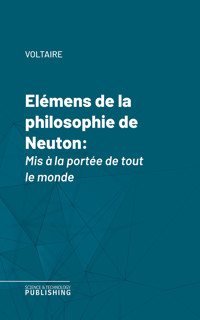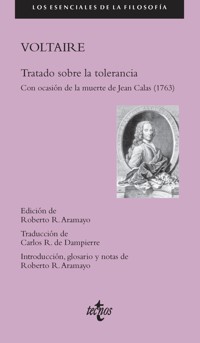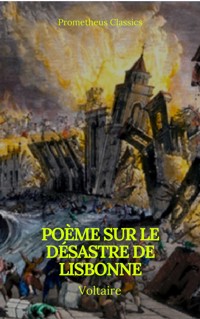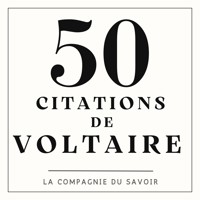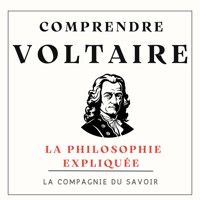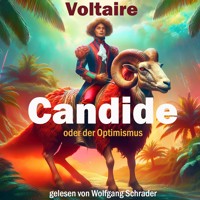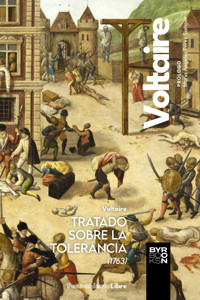
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Byron Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Libre
- Sprache: Spanisch
En 1761, en Toulouse, el hijo de un comerciante protestante se ahorcó en la casa familiar. Rápidamente corrió el rumor por la villa de que había sido asesinado por sus propios padres porque quería convertirse al catolicismo. Toulouse estaba a punto de «celebrar» el 200 aniversario de la Matanza de los hugonotes (1562) en la que miles de protestantes fueron salvajemente ejecutados por las calles de la ciudad, así que los tolosanos católicos no estaban dispuestos a tolerar a las minorías, ni siquiera había lugar para el escepticismo, y menos aún para la celebración de un juicio justo. Jean Calas, padre sexagenario del suicida, fue torturado y luego ejecutado tras celebrarse una farsa de juicio público. Este fue el incidente que impulsó a Voltaire a escribir su Traité sur la Tolérance, un examen de la larga tradición de perseguir, aislar, expulsar, y si es oportuno, asesinar, a las personas que van en contra del dogma socialmente predominante. Este texto de Voltaire es una advertencia imperecedera contra la autocomplacencia y el fanatismo ideológico comunitario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Colección Pensamiento Libre de Byron Books presenta obras que en el momento de su publicación han expresado una vocación clara de superar o no adherirse a los dogmas del conocimiento establecidos y cuyo valor para hacer crecer el sentido de la libertad y la justicia social se ha probado con el paso del tiempo.
La adscripción, sea temporal, sea a corrientes intelectuales, sea a un género literario, es indiferente: racionalismo, liberalismo, libertarismo, socialismo o conservadurismo; clásicos grecorromanos, literatura religiosa, filosófica, moral o jurídica, política, narrativa o poesía, etc. Lo determinante para su inclusión en esta selección ha sido su aportación a la construcción de la «Modernidad» definida con un significado preciso a través de la leyenda francesa Liberté, Égalité, Fraternité.
En 1761, en Toulouse, el hijo de un comerciante protestante se ahorcó en la casa familiar. Rápidamente corrió el rumor por la villa de que había sido asesinado por sus propios padres porque quería convertirse al catolicismo. Toulouse estaba a punto de «celebrar» el 200 aniversario de la Matanza de los hugonotes (1562) en la que miles de protestantes fueron salvajemente ejecutados por las calles de la ciudad, así que los tolosanos católicos no estaban dispuestos a tolerar a las minorías, ni siquiera había lugar para el escepticismo, y menos aún para la celebración de un juicio justo. Jean Calas, padre sexagenario del suicida, fue torturado y luego ejecutado tras celebrarse una farsa de juicio público. Este fue el incidente que impulsó a Voltaire a escribir su Traité sur la Tolérance, un examen de la larga tradición de perseguir, aislar, expulsar, y si es oportuno, asesinar, a las personas que van en contra del dogma socialmente predominante. Este texto de Voltaire es una advertencia imperecedera contra la autocomplacencia y el fanatismo ideológico comunitario.
«PARECE QUE EL FANATISMO, INDIGNADO POR LOS PEQUEÑOS ÉXITOS DE LA RAZÓN, SE LANZA CONTRA ELLA AÚN CON MÁS RABIA.»
Voltaire
Colección:
Núm. 2
Tratado sobre la tolerancia, con ocasión de la muerte de Jean Calas (1763)
Título original: Traité sur la tolérance, À l’occasion de la mort de Jean Calas.
Primera edición: marzo de 2023
Traducción: Víctor Manuel Sánchez
Diseño y maquetación: Byron Books
Imagen de portada: Matanza de San Bartolomé de 1572, François Dubois
Imagen del autor: retrato de Voltaire, taller de Nicolas de Largillière
© 2023 de esta edición:
Byron Books, S.L. / Huygens Editorial, S.L.N.E.
Casanova, 32 · 08011 Barcelona
© del Prólogo: María Ángeles Pérez Samper
ISBN: 978-84-127963-6-0
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Traductor y editor
Víctor Manuel Sánchez es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Director de la colección Byron Books, Pensamiento Libre, ha sido profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en múltiples universidades (Universidad de Barcelona, UNED, UAB, etc.). Es autor de las monografías Amnistía, imperio del derecho y exilio en el arcontado de Solón (Tecnos, 2018); Migraciones, refugiados y amnistía en el derecho internacional del Antiguo Oriente Medio, II Milenio a. C. (Tecnos, 2016); y La potestad coercitiva de las organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz (Bosch, 2005).
Nota del traductor y editor
Para la fijación del texto traducido se ha utilizado la edición del Traité sur la tolérance de 17631 conforme al texto digitalizado de la edición perteneciente a la John Adams Library (Boston Public Library) con el registro openlibrary edition OL7183192M. Su propietario inicial fue John Adams. En el ejemplar se ven comentarios al margen de su puño y letra.
Del Tratado sobre la tolerancia se pueden encontrar en las librerías varias traducciones al español. Las que conozco son, de más recientes a más antiguas, la de Carlos R. de Dampierre, revisada por R. Aramayo en 1997 (Tecnos, 2015); la de Mauro Armiño (Austral, 2013); y la de Carlos Chies (Crítica, 4ª ed. de bolsillo 2009, que proviene de otra de 1976). Todas adolecen de ciertas deficiencias. Cada una por distintos motivos, aunque las tres comparten una estructural: el de la fijación del texto.
En general, en las traducciones, se detectan opciones aparentemente literales de la traducción que obstaculizan o confunden su comprensión. Dar detalles página a página ocuparía más espacio del que resulta al uso en una Nota de esta naturaleza. Confío en haber incurrido en menos y, sobre todo, que las que haya no dificulten la comprensión del significado de las palabras de Voltaire.
Un ejemplo basta para explicar mejor a qué me refiero. El Capítulo XXIV, párrafo 18 de la obra que se inicia con «On voit par cette Lettre de Louis XIV...», glosa la figura de de Pelisson, un político francés. Se lee lo siguiente:
«Pelisson, qui de Calviniste était devenu Diacre & Bénéficier, qui faisait imprimer des Prières pour la Messe, & des Bouquets à Iris...»
Las traducciones de esta frase son dispares:
«Pellison, que de calvinista se había convertido en diácono y beneficiado, que hacía imprimir oraciones para la misa y ramilletes a Iris...» (M. Armiño; coincide literalmente con Carlos R. Dampierre)
«Pellison que de calvinista se hizo diácono y beneficiado, que imprimía oraciones para la misa y florilegios para Iris...» (C. Chíes)
¿Cómo se ‘imprimen’ ramilletes a Iris? o ¿cómo se pasa del término francés ‘bouquets’ al español ‘florilegios’, es decir, de ‘ramos’ o ‘ramilletes’ de flores, a unas «colecciones de trozos selectos de materias literarias» que es la única significación de ‘florilegio’ en español? En francés existe la palabra ‘florilège’ que es el término equivalente perfecto de ‘florilegio’ en español: «Recueil de morceaux choisis d'oeuvres littéraires, en particulier de poésies» (Larousse). Claro, si el verbo «imprimer» se traduce como «imprimir», los ‘bouquets’ se deben transformar en algo «escrito» (C. Chíes), o no se entiende cómo se imprime un ramo a Iris (opción de R. Armiño y Dampierre Aramayo).
Sin embargo, en el diccionario Larousse, ‘imprimer’ tiene muchas acepciones, no siendo la primera ni la segunda hacer copias impresas de un texto:
«1. Communiquer, transmettre un mouvement à un corps, à un objet: Imprimer un mouvement de va-et-vient à un balancier.
2. Donner à quelque chose une impulsion, une direction: Imprimer une orientation nouvelle à une politique.
3. Produire ou laisser une marque, une empreinte sur une surface par pression de quelque chose sur cette surface : Imprimer la marque de ses pas sur la neige.
Synonyme: empreindre
4. Reporter sur un support (papier, tissu) une empreinte, un dessin, des couleurs, un texte, etc.: Imprimer des tissus.
5. Reproduire un livre, un journal, un ouvrage graphique à un certain nombre d'exemplaires par un procédé d'impression : Imprimer des livres scolaires.
6. Publier un texte, l'éditer: Un journal a-t-il le droit d'imprimer de tels propos?»
Tomando así como base la primera o la segunda acepción, aquí se traduce la frase como:
«Pellisson, que de calvinista se había convertido en diácono y beneficiado, que ofrecía plegarias en misa y ramos a Iris...»
En definitiva, que como se espera de su personalidad, ponía una vela a Dios y otra al diablo, que es otra buena traducción, no tan literal pero muy ajustada a la significación contextual de la frase: Pellison ruega a quien convenga según las circunstancias, al Dios católico o a la Diosa Iris griega, la mensajera de los Dioses. Aún suscitan más dudas otros aspectos científicos de las ediciones. El aspecto de la fijación del texto sorprende más.
La edición de Tecnos no se encomienda a ninguna edición francesa de referencia. Tampoco la de Crítica. Silencio. En añadido, la de Tecnos no incorpora las notas al pie o las notas al margen de Voltaire que figuran desde la edición original de 1763. Y da otro resbalón inquietante. El editor pasa múltiples notas como propias que presentan variaciones muy ligeras con las originales de Voltaire (i.e. la nota al pie 5, en la p. 52, sobre el término devotus, es una pequeña variación de la nota e) del original, en p. 15); o con otras que se hicieron figurar en ediciones posteriores de la obra en francés, por otros editores. No sé si Voltaire seguiría recomendando aquí la tolerancia. En esto, la edición de Austral es mejor.
En la ‘Nota preliminar’ aclara qué hay en su aparato de notas; distingue las originales de Voltaire; las suyas propias como traductor/editor; las de la edición de A. Beuchot de sus Oeuvres de Voltaire (1829-1834); y las de la edición de L. Moland de las Oeuvres complètes de Voltaire (1877-1885). Y se deduce de sus propias palabras que debe seguir la edición de René Pomeau del Traité sur la tolérance (1989), que acumula las tres mencionadas, aunque no lo acaba de explicar. No dispongo de esa edición. Empero, lo que dice M. Armiño sobre la ausencia de «problemas textuales» con respecto al Tratado de Voltaire es cuestionable. Tampoco es esta nota el sitio para detallar la problemática detectada. Se procede a relatar dos detalles ilustrativos.
El lector que busque en cualquiera de las tres ediciones españolas verá que en ellas faltan nada menos que dos páginas enteras, 9 párrafos, del Capítulo XXV, Continuación y conclusión que figuran en la edición original de 1763 que se traduce aquí. Se sitúan entre el párrafo que se inicia con «On auroit beau imprimer...» y el que arranca con «Cet Écrit sur la Tolérance...» Fueron omitidas también en las pp. 114-115 del Tomo 25 de las Oeuvres complètes de Voltaire, editadas por L. Moland (Mélanges IV, Paris, Garnier, 1879). Así que cualquiera que haya bebido de este volumen en las traducciones o reediciones, habrá arrastrado la amputación que ya se produjo en Nouveaux Mélanges Philosophiques, Historiques, Critiques, Seconde Partie (1765), editado por Voltaire y que contiene una reedición del Traité a la que se añaden nuevos textos, inter alia, el Article nouvellement ajouté, dans lesquel en rend compte du dernier Arrêt rendu en faveur de la famille Calas.
Desconozco si la mutilación pasó inadvertida a Voltaire en la «mezcla» o si ésta fue intencional. El texto no ofrece ninguna explicación. Esto sucede también con otros aspectos menores –corrección de notas previas o adición de nuevas– que fueron también incorporados en alguna otra edición hecha en vida del autor. El Tratado fue un texto sometido a variaciones por el propio autor.
El segundo detalle es una mera comparativa entre nuestra presentación del texto y las otras tres. Aquí se ha editado el texto de conformidad con el cuerpo original de 1763, con sus 25 capítulos enumerados con romanos. Y luego el Article (‘Apartado’) posterior que adjunta Voltaire en su edición de 1765, sin cambiar la numeración de capítulos del original. La edición de Austral hace lo mismo. En este caso, además, se incorpora antes del Tratado una parte de la correspondencia de Voltaire con otras personas sobre este asunto, y también documentos originales del proceso. Nada que objetar. Son de interés y en la edición se separan del texto principal con un rótulo claro, «Correspondencia y piezas originales». La edición de Aramayo (Tecnos) adjunta también tras el texto del Tratado el ‘Artículo’ posterior. Pero la de Crítica, editada por P. Togliatti, presenta un texto del Tratado con nada menos que 37 capítulos numerados en romanos, que contienen los XXV originales, pero a los que esa edición añade otros, hasta alcanzar el XXXVII, con títulos sorprendentes. El Capítulo XXVI se titula Último decreto dado a favor de la familia Calas que es el ‘Article...’ de 1765. Ninguno de todos ellos figuran ni en el original ni en la edición de 1765 recompuestos o integrados como capítulos de la obra. Y el editor no explica nada sobre las fechas de su escritura por Voltaire. Más allá del XXVI, que es el ‘Article’, no hemos tenido ni tiempo ni ganas de explicar sus títulos ni las fechas de su escritura por Voltaire.
Esta edición indica de qué edición y ejemplar se parte para la traducción: la de 1763 –que entró en posesión de John Adams (1735-1826), Segundo Presidente (1797-1801) de Estados Unidos– de conformidad con la edición digitalizada antes citada y con los problemas que plantea. Con respecto a las notas, se han mantenido las notas originales de Voltaire de esa edición. Sólo se cambia su forma de incorporarlas en la maqueta. El formato de esta colección no permite distinguir, como en el original, notas al margen de notas al pie, así que aquí aparecen todas al pie. En el original, las anotaciones al margen del autor son bibliográficas –las obras, sobre todo del Antiguo Testamento, que va citando a lo largo del texto–. Para distinguirlas en nuestra edición, se indica con las siglas (NM) al final, que una nota al pie de esta edición era una Nota al Margen en el original. Las notas al pie (listadas en el original con letras, aquí lo hacemos con números) contienen aclaraciones y excursos, aunque también citas bibliográficas. Además, a veces estas notas al pie se acompañan de sus propias notas marginales de anotación bibliográfica. En este caso, las hemos incorporado a la nota al pie entre paréntesis.
A las notas originales se han agregado otras propias, ora aclaratorias de la traducción, ora con explicaciones complementarias sobre términos, alusiones o hechos mencionados por Voltaire que podrían resultar poco comprensibles para un lector medio actual. Estas se indican mediante la abreviación (N. del E.) para diferenciarlas de las originales, que no llevan ninguna indicación específica. Se ha añadido al final un Anexo con traducciones de siete textos normativos históricos y una tabla de los acontecimientos históricos principales citados por Voltaire en el texto. Siendo profesor de Derecho internacional y Derechos humanos (en barbecho), he podido dejar pasar la ocasión para incluir algunas traducciones de textos normativos fundamentales citados explícita o implícitamente por Voltaire o que se aprobaron posteriormente inspirados por su Tratado, relativos todos a la libertad de conciencia y culto, que es para la que pide, en concreto, la tolerancia más respetuosa. Es decir, una de las manifestaciones concretas de la libertad de pensar y expresarse del ser humano. Las ilustraciones son también aportaciones como editor; a veces una imagen vale más que mil palabras.
1 En la web se han localizado otras dos ediciones diferentes de 1763. Una de ellas podría ser anterior (Resp Pf XVIII-301 de la Bibliothèque universitaire de l'Arsenal (SCD Toulouse 1)). La principal diferencia textual es que viene acompañada al final por una N.B., esto es, una Nota bene, o de advertencia, «nótese bien», en la que aparentemente el propio autor matiza o corrige un posible error del texto localizado en la p. 118. También contiene una ‘Errata’ en donde se corrigen errores tipográficos de la impresión. Todos estos errores y la propia N.B. están corregidos en el ejemplar de J. Adams que hemos tomado para fijar el texto.
ÍNDICE
Cubierta
La Colección
Pensamiento Libre
de Byron Books
Tratado sobre la tolerancia (1763)
Título
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo I.
Historia abreviada de la muerte de Jean Calas
Capítulo II.
Consecuencias del suplicio de Jean Calas
Capítulo III.
Idea de la Reforma del siglo
XVI
Capítulo IV.
De si la tolerancia es peligrosa y entre qué pueblos se practica
Capítulo V.
Cómo se puede admitir la tolerancia
Capítulo VI.
De si la intolerancia es de derecho natural y de derecho humano
Capítulo VII.
De si la intolerancia fue conocida por los griegos
Capítulo VIII.
Si los romanos fueron tolerantes
Capítulo IX.
De los mártires
Capítulo X.
Del peligro de las leyendas falsas y de la persecución
Capítulo XI.
Abuso de la intolerancia
Capítulo XII.
De si la intolerancia fue un derecho divino en el judaísmo y si siempre fue puesta en práctica
Capítulo XIII.
Tolerancia extrema de los judíos
Capítulo XIV.
De si la intolerancia ha sido enseñada por Jesucristo
Capítulo XV.
Testimonios contra la intolerancia
Capítulo XVI.
Diálogo entre un moribundo y un hombre con buena salud
Capítulo XVII.
Carta escrita al jesuita Le Tellier, por un beneficiario, el 6 de mayo de 1714
Capítulo XVIII.
Únicos casos en que la intolerancia es derecho humano
Capítulo XIX.
Relato de una disputa controvertida en China
Capítulo XX.
De si es útil mantener a la gente en la superstición
Capítulo XXI.
La virtud es mejor que la ciencia
Capítulo XXII.
De la tolerancia universal
Capítulo XXIII.
Ruego a Dios
Capítulo XXIV.
Postscriptum
Capítulo XXV.
Continuación y conclusión
Apartado recientemente añadido, donde se da cuenta de la última sentencia dictada a favor de la familia Calas
Tabla cronológica
Anexos
I. Edicto de Saint Germain I (1562)
II. Edicto o Paz de Saint Germain II (1570)
III. Edicto de Nemours (1585)
IV. Edicto de Nantes (1598)
V. Edicto de Fontainebleau (1685)
VI. Edicto de Versalles (1787)
VII. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789)
VIII. Constitución de Francia (1791)
Colección Pensamiento Libre
Guide
Cubierta
Título
Start
PRÓLOGO
La idea de tolerancia tuvo un nacimiento difícil. Hubo que sufrir mucho, durante mucho tiempo, para aprender a pensar y a practicar la tolerancia. Y todavía no ha logrado triunfar de forma absoluta.
El origen está en un tiempo convulso de la historia de Europa, la segunda mitad del siglo XVI. Una época de sangrientas luchas constantes entre católicos y protestantes, bandos religiosos y a la vez políticos, radicalizados hasta el extremo, de imposible conciliación. Hubo un hombre de origen español y católico, que después viajó y vivió en diversos lugares de Francia e Italia, que entró en contacto con la Reforma protestante, un hombre inquieto que se dedicó a la investigación y reflexión sobre ciencia y sobre teología. Era Miguel Servet. Enfrentado a católicos y protestantes, fue detenido en Ginebra y condenado a muerte por sus ideas, especialmente por sus doctrinas sobre la Trinidad. Fue doblemente condenado. Quemado simbólicamente en Vienne por los católicos el 17 de junio de 1553 y quemado vivo en Ginebra el 27 de octubre de 1553 por los calvinistas.
El juicio y muerte de Miguel Servet se ha considerado punto de partida del debate que condujo al reconocimiento de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión; como la base de la idea de tolerancia y convivencia. Lo sucedido a Servet escandalizó a muchos pensadores de toda Europa contrarios a que se matara a las personas por razones de fe. Fue importante la defensa de Servet que realizó Sebastián Castellion, un francés convertido al protestantismo, enfrentándose a Calvino. En 1554, con el seudónimo de Martinus Bellius, publicó De haerectis an sint persequendi, contra la idea establecida de que los herejes debían ser condenados a muerte.
Castellion no escribió este libro como una reflexión puramente teórica, reaccionaba ante un caso concreto, la ejecución de Miguel Servet por los calvinistas. Se trataba de ideas, pero se trataba sobre todo de seres humanos. Era una manifestación de fraternidad, de respeto al otro, de libertad. Sus palabras son bien expresivas. Decía: «Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un ser humano; no se hace profesión de fe quemando a un hombre, sino haciéndose quemar por ella». Y añadía: «Buscar y decir la verdad, tal y como se piensa, no puede ser nunca un delito. A nadie se le debe obligar a creer. La conciencia es libre».
En De haerectis Castellion reunió una antología de textos de los padres de la Iglesia contra la ejecución de herejes y sumó las opiniones de Erasmo de Róterdam y de varios autores protestantes. Definía a los herejes como «aquellos que no están de acuerdo con nuestra opinión». Afirmaba que los cristianos que justificaban la persecución religiosa eran peores que aquellos a quienes pretendían «convertir». Reclamaba la libertad religiosa para todos: «que los judíos o los turcos no condenen a los cristianos, y que tampoco los cristianos condenen a los judíos o a los turcos... y nosotros, los que nos llamamos cristianos, no nos condenemos tampoco los unos a los otros...». Sebastian Castellion empeñó su vida en la defensa de la libertad y en la voluntad de conciliación. En 1562 estalló la primera de las guerras de religión en Francia y, entonces, publicó Conseil à la France désolée, donde reclamaba la tolerancia y la convivencia, adelantando la solución que daría el Edicto de Nantes en 1598: «dos religiones para un reino».
En el siglo XVII el filósofo inglés protestante John Locke se ocupó repetidamente del tema en varias obras: primero, en el Ensayo sobre la tolerancia (1667) y, después, en las Cartas sobre la tolerancia (1689-1690). Su aproximación era fundamentalmente teórica, aunque sus ideas respondían al contexto político y religioso de la Inglaterra de la época, sobre el que se ocupaba por esas mismas fechas en sus dos Tratados sobre el gobierno civil. Para Locke la tolerancia derivaba del cristianismo y del humanismo: «La tolerancia (...) se ajusta tanto al Evangelio de Jesucristo y a la genuina razón de la humanidad, que parece monstruoso que haya hombres tan ciegos como para no percibir con igual claridad su necesidad y sus ventajas». En el conflicto entre catolicismo y protestantismo, proponía Locke como solución y garantía de la paz social la tolerancia religiosa: «Ni la paz, ni la seguridad, ni siquiera la amistad común, pueden establecerse o preservarse entre los hombres mientras prevalezca la opinión de que el dominio está fundado en la gracia y que la religión ha de ser propagada por la fuerza de las armas». La tolerancia es esencial para asegurar la convivencia armoniosa y pacífica entre las personas y los pueblos.
Eran las semillas de donde surgiría lentamente la idea de tolerancia desarrollada en el siglo XVIII, y en la que la obra de Voltaire tuvo capital importancia. Voltaire escribió y publicó Tratado sobre la tolerancia en 1763, no como fruto de reflexiones teóricas, sino como resultado de un acontecimiento que le conmovió y le motivó a dar un paso en favor de la lucha por la justicia. Lo hizo para reivindicar a un hombre: el hugonote Jean Calas, un sencillo comerciante de Toulouse injustamente acusado del presunto asesinato de su hijo al enterarse de que pretendía convertirse al catolicismo, que fue sentenciado– influidos los jueces por el hecho de que era protestante– y ejecutado en Toulouse el 10 de marzo de 1762. Voltaire defendió la inocencia de Jean Calas y consideró que la muerte de su hijo se trataba de un suicidio.
En esta obra, Voltaire invitaba a la tolerancia entre las religiones, atacando con dureza el fanatismo religioso. Defendía la libertad de cultos y criticaba las guerras religiosas como una práctica bárbara. Sostenía que nadie debe morir por sus ideas y consideraba el fanatismo una enfermedad que debe combatirse y extirparse.
En el capítulo VI, titulado «Si la intolerancia es de derecho natural y de derecho humano», Voltaire define la tolerancia como nacida de ambos derechos:
«El derecho natural es aquel que la naturaleza indica a todos los hombres (...) El derecho humano no puede fundamentarse en ningún caso más que en este derecho de la naturaleza; y el gran principio, el principio universal de uno y de otro, rige en toda la tierra: «no hagas lo que no te gustaría que se te hiciera». No se comprende, por lo tanto, según tal principio, que un hombre pueda decir a otro: «cree en lo que yo creo; en lo que tú crees no puedes creer o perecerás»
Y concluye: «El derecho a la intolerancia es, por tanto, absurdo y bárbaro».
En los capítulos XII, XIII y XIV considera Voltaire la tolerancia desde la perspectiva del derecho divino en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. Se centra en el juicio y la condena de Jesús, que considera injustos, y concluye: «Pregunto yo ahora: ¿es la tolerancia o la intolerancia lo que es de derecho divino? Si os queréis parecer a Jesucristo, sed mártires y no verdugos». Es una cuestión de justicia y es también una cuestión de humanidad. Varios capítulos más adelante, en el XXI, vuelve sobre el tema religioso, inclinándose por la comprensión: «La religión ha sido instituida para hacernos felices en esta vida y en la otra. ¿Qué se necesita para ser feliz en la vida venidera? Ser justo. Para ser feliz en esta, tanto como la miseria de nuestra naturaleza lo permita, ¿qué se necesita? Ser indulgente».
En el capítulo XXII proclama la tolerancia universal en nombre de la fraternidad universal:
«No se necesita mucho arte, ni una elocuencia muy rebuscada, para demostrar que los cristianos deben tolerarse unos a otros. Voy más lejos: os digo que debemos mirar a todos los hombres como nuestros hermanos. ¡Cómo! ¿Mi hermano el turco? ¿Mi hermano el chino? ¿El judío? ¿El siamés? Sí, sin duda; ¿no somos todos hijos del mismo padre y criaturas del mismo Dios?»
Considera Voltaire que la humanidad entera debe tomar conciencia de su pequeñez en medio del universo: «Este pequeño globo, que no es más que un punto, gira por el espacio, al igual que muchos otros globos; estamos perdidos en esta inmensidad». Y en el capítulo XXIII hace un llamamiento emocionado a la fraternidad universal:
«De modo que ya no me dirijo más a los hombres; me dirijo a ti, Dios de todos los seres, de todos los mundos y de todos los tiempos: (...) ¡Dígnate a mirar con piedad los errores de nuestra naturaleza! ¡Que estos errores no sean causantes de nuestras calamidades (...) haz que nos ayudemos mutuamente a soportar el fardo de una vida penosa y pasajera (...) ¡Ojalá todos los hombres recuerden que son hermanos!»
El libro de Voltaire contribuyó a que se hiciera justicia. Finalmente, el 9 de marzo de 1765, se reconoció la inocencia de Jean Calas, cuya memoria y la de su familia fue rehabilitada. Los últimos capítulos de la obra, añadidos posteriormente, están dedicados a glosar la definitiva conclusión del caso. Las palabras de cierre dan que pensar: «Sabemos –escribió Voltaire– que no se trata aquí más que de una familia y que la rabia de las sectas ha hecho morir a millares de ellas; pero hoy, cuando una sombra de paz deja reposar a todas las sociedades cristianas después de siglos de matanzas, es en este tiempo de tranquilidad cuando la desgracia de los Calas debe causar una mayor impresión, poco más o menos como el trueno que estalla en la serenidad de un hermoso día. Tales casos son raros, pero suceden y son el efecto de esa sombría superstición que inclina a las almas débiles a imputar crímenes a todo el que no piensa como ellas».
Lo decía Voltaire en el siglo XVIII y parece que lo está diciendo en el siglo XXI. Todavía hoy, cuando aparentemente vivimos tiempos de modernidad y progreso, hay casos, muchos casos, unos terribles, otros menores, pero muy inquietantes, en que la intolerancia se manifiesta. Como sucedió en el siglo XVI con Servet y en el siglo XVIII con Calas. Y como entonces no hay que callar. Todos estamos obligados a defender la justicia, la fraternidad, el respeto, la convivencia. La tolerancia debe ser siempre pensada, practicada, valorada, defendida. Sigue estando en peligro.
MARÍA ÁNGELES PÉREZ SAMPER
Bibliografía
BARRET-DUCROCQ, FRANÇOISE (ed.), La intolerancia, Buenos Aires, Ediciones Granica, 2002.
GARCÍA CÁRCEL, RICARDO Y SERRANO MARTÍN, Eliseo (eds.): Historia de la tolerancia en España, Madrid, Cátedra, 2021.
LOCKE, JOHN, Ensayo y carta sobre la tolerancia, ed. de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza, 2014, 2ª ed.
SALVADOR CABEDO, MANUEL, Filosofía y cultura de la tolerancia, Castellón de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2006.
VAN DE HEUVEL, J., Voltaire. L’affaire Calas et autres affaires, París, Gallimard, 1975.
ZWEIG, STEFAN, Castellio contra Calvino. Conciencia contra Violencia, 1936. Barcelona, Editorial Acantilado, 2002.
I
HISTORIA ABREVIADA DE LA MUERTE DE JEAN CALAS
El asesinato de Calas, cometido con la espada de la justicia el 9 de marzo de 1762 en Toulouse, es uno de los hechos más singulares que merecen la atención de nuestra época y de la posteridad. Pronto nos olvidamos de la multitud de muertos que ha perecido en numerosas batallas, no solo porque es la fatalidad inevitable de la guerra, sino porque quienes mueren por la suerte de las armas podían también dar muerte a sus enemigos y no han perecido sin defensa. Donde el peligro y la ventaja son equiparables, la extrañeza cesa y la misma piedad se debilita; pero si un inocente padre de familia ha sido entregado en manos del error, o de la pasión, o del fanatismo; si el acusado no tiene más defensa que la virtud; si los árbitros de su vida solo arriesgan al degollarlo el equivocarse; si pueden matar impunemente mediante una sentencia; entonces se alza el clamor público, cada uno teme por sí mismo; se ve que la vida de nadie está a salvo ante un Tribunal erigido para velar por la vida de los ciudadanos y todas las voces se unen para clamar venganza.
En este extraño asunto se trataba de religión, de suicidio, de parricidio: se trataba de saber si un padre y una madre habían estrangulado a su hijo para agradar a Dios, si un hermano había estrangulado a su hermano, si un amigo había estrangulado a su amigo y de si los jueces tienen que reprocharse haber matado en la rueda a un padre inocente, o haber perdonado a una madre, a un hermano o a un amigo culpables.
Jean Calas, de sesenta y ocho años, ejerció la profesión de comerciante en Toulouse durante más de cuarenta años y todos los que vivían con él lo retratan como un buen padre. Era protestante, al igual que su esposa y todos sus hijos, excepto uno que había abjurado de esta herejía y a quien el padre pagaba una modesta pensión. Parecía tan alejado de este absurdo fanatismo que rompió con todos los lazos de la sociedad, que aprobó la conversión de su hijo Louis Calas y tuvo durante treinta años con él a una fervorosa sirvienta católica que había criado a todos sus hijos.
Uno de los hijos de Jean Calas, llamado Marc-Antoine, era un hombre de letras: pasaba por ser un espíritu inquieto, sombrío y violento. Este joven, que no logró entrar en el negocio familiar –para el que no era apto– ni logró ser graduado como abogado porque necesitaba un certificado de catolicismo que no pudo obtener–, resolvió poner fin a su vida e hizo saber su resolución a uno de sus amigos; y se reafirmó en su decisión leyendo absolutamente todo lo que se había escrito sobre el suicidio.
En fin, un día, tras perder su dinero en el juego, eligió ese mismo día para llevar a cabo su plan. Lavaisse, un amigo de la familia y suyo, un joven de diecinueve años conocido por la franqueza y la dulzura de modales, hijo de un famoso abogado de Toulouse, había llegado2 de Burdeos la víspera y cenó al azar con los Calas. Cenaron juntos el padre; la madre; el hijo mayor, Marc Antonie; y Pierre su segundo hijo. Después de cenar se retiraron a un pequeño salón. Marc-Antoine desapareció. Finalmente, cuando el joven Lavaisse quiso irse, bajaron Pierre Calas y él y encontraron a Marc-Antoine abajo, cerca de la tienda, en camisa, colgando de una puerta, con el abrigo doblado sobre el mostrador; su camisa no estaba arrugada; su cabello estaba bien peinado; su cuerpo no tenía heridas ni hematomas.3
Dejamos de lado todos los detalles descritos por los abogados. No comentaremos el dolor y la decepción del padre y de la madre: sus gritos fueron escuchados por los vecinos. Lavaisse y Pierre Calas, fuera de sí, corrieron en busca de los forenses y de la justicia.
Mientras cumplían con su deber, mientras el padre y la madre se deshacían en lágrimas y sollozos, el pueblo de Toulouse se agolpaba alrededor de la casa. Este pueblo es supersticioso y sugestionable; considera como monstruos a sus hermanos que no siguen su misma religión. Es en Toulouse donde se daba gracias a Dios solemnemente por la muerte de Enrique III4 y donde se juró degollar al primero que hablara de reconocer al gran, al buen Enrique IV.5 En esta ciudad todavía se celebra todos los años, con una procesión y con fuegos artificiales, el día en que masacraron a cuatro mil ciudadanos herejes hace dos siglos.6 En vano, seis sentencias del Consejo han prohibido esta odiosa fiesta, los tolosanos la han celebrado siempre como los juegos florales.
Algún fanático del populacho exclamó que Jean Calas había ahorcado a su propio hijo Marc-Antoine. Este grito, repetido por doquier, al poco se transformó en unánime; otros añadieron que el muerto iba a abjurar de la religión protestante el día siguiente; que su familia y el joven Lavaisse lo habían estrangulado por odio a la religión católica: al instante ya no cabía duda alguna, toda la ciudad estaba convencida de que era una cuestión religiosa entre los protestantes, que un padre y una madre habían asesinado a su hijo tan pronto como decidió convertirse.
Las almas una vez azuzadas no se detienen. Se fantaseó con que los protestantes del Languedoc se habían reunido el día anterior; que tras una deliberación habían elegido a un verdugo de la secta; que la elección recayó en el joven Lavaisse; que este joven, en veinticuatro horas, había recibido la noticia de su elección y había llegado de Burdeos para ayudar a Jean Calas, su esposa y su hijo Pierre, a estrangular a un amigo, a un hijo, a un hermano.
El Sr. David, magistrado de Toulouse, espoleado por estos rumores y deseando ganar notoriedad mediante una ejecución rápida, entabló un procedimiento contrario a las reglas y ordenanzas. A la familia Calas, a la sirviente católica, a Lavaisse, se les pusieron los grilletes.
Se celebró públicamente un juicio monitorio no menos fraudulento que el procedimiento. Se fue aún más lejos: Marc-Antoine Calas había muerto calvinista y, como había atentado contra sí mismo, se le hubiera debido arrastrar en la rejilla7; por el contrario, fue enterrado con la mayor pompa en la Iglesia de San Esteban, a pesar de que el párroco protestó contra esta profanación.
Hay en Languedoc cuatro Cofradías de Penitentes: la blanca, la azul, la gris y la negra. Los cofrades llevan un capirote largo con una máscara de tela perforada con dos agujeros para dejar libre la vista: quisieron comprometer al duque de Fitz-James, comandante de la provincia, para que ingresara en su cofradía, y él los rechazó. Los cofrades blancos le hicieron a Marc-Antoine Calas un oficio solemne, como a un mártir. Ninguna Iglesia ha celebrado jamás con más pompa la fiesta de un mártir auténtico; pero esta pompa causaba espanto. Se había levantado sobre un enorme catafalco un esqueleto articulado que representaba a Marc-Antoine Calas, sosteniendo una palma en una mano y en la otra, la pluma con la que iba a firmar la abjuración de la herejía y que, de hecho, escribió la sentencia de muerte de su padre.
Así que ya solo faltaba la canonización al desafortunado que había atentado contra sí mismo; todo el pueblo lo consideraba un santo: algunos lo invocaban; otros fueron a rezar a su tumba, otros le pedían milagros, otros relataban los que ya había hecho. Un monje le arrancó algunos dientes para tener reliquias perdurables. Una devota, afectada de sordera, dijo que había escuchado el repicar de las campanas. Un sacerdote apoplético quedó sanado después de haber tomado un vomitivo. Se pusieron por escrito todos estos prodigios. Quien escribe este relato ha obtenido un testimonio sobre un joven de Toulouse que se había vuelto loco por haber rezado varias noches en la tumba del nuevo santo sin haber podido obtener el milagro que imploraba.
Algunos magistrados eran de la cofradía de los penitentes blancos.8 Desde el primer instante la muerte de Jean Calas les pareció inexcusable.
Lo que fraguó el suplicio asegurado fue la proximidad de esta fiesta singular que el pueblo de Toulouse celebra cada año en memoria de una masacre de cuatro mil hugonotes: el año 1762 era el bicentenario.9 Se estaba preparando en la ciudad la celebración de esta solemnidad; esto mismo todavía avivaba más la imaginación acalorada del pueblo: se decía públicamente que el cadalso sobre el que iban a ejecutar a los Calas sería el mayor adorno de la fiesta; se decía que la Providencia misma trajo a estas víctimas para ser sacrificadas a nuestra santa religión. Veinte personas han escuchado estos discursos y otros discursos aún más violentos. ¡Y esto pasa en nuestros días! ¡Pasa en este tiempo en el que la Filosofía ha hecho tantos progresos! ¡Cuando un centenar de academias escriben para inspirar la dulcificación de las costumbres! Parece que el fanatismo, indignado por los pequeños éxitos de la razón, se lanza contra ella aún con más rabia.