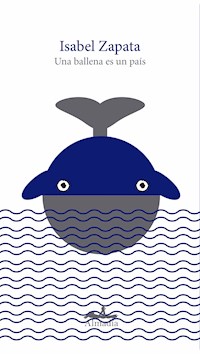Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
¿Con quién y por qué formamos nuestros lazos más profundos? ¿Dónde están las palabras que hablan de la vida después de la muerte de un cuerpo que amamos? ¿Y cómo lidiamos con la ausencia? En la primera novela de Isabel Zapata conviven delicadamente, como encima de un altar del lenguaje, la observación de los detalles que a veces llamamos poesía y la precisión de las palabras de quienes han explorado el silencio. Dividida en mitades que son como dos caras de una misma moneda, Troika cuenta la relación extraordinaria de una niña y su perra, la historia de una mujer que viaja a otra ciudad para encontrar trabajo e intentar sobrevivir el duelo con sus muertos, y cómo sus vidas se entrelazan fatalmente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DERECHOS RESERVADOS
© 2023
Isabel Zapata
© 2023
Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.Avenida Patriotismo 165,Colonia Escandón II Sección,Alcaldía Miguel Hidalgo,Ciudad de México,C.P. 11800RFC:AED140909BPA
www.almadiaeditorial.com
www.facebook.com/editorialalmadia
@Almadia_Edit
Edición digital: 2024
eISBN: 978-607-8851-64-5
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Hecho en México.
Para las perras de mi vida,de este lado del ríoy del otro
[…] hacían al difunto llevar consigo un perrito de pelo bermejo, y al pescuezo le ponían hilo flojo de algodón; decían que los difuntos nadaban encima del perrillo cuando pasaban un río del infierno que se nombra Chiconahuapan […] Dicen que el difunto que llega a la ribera del río arriba dicho, luego mira el perro, y si conoce a su amo luego se echa nadando al río, hacia la otra parte donde está su amo, y le pasa a cuestas. Y más dicen que después de haber amortajado al difunto con los dichos aparejos de papeles y otras cosas, luego mataban al perro del difunto, y entrambos los llevaban a un lugar donde había de ser quemado con el perro juntamente.
BERNARDINO DE SAHAGÚN,HISTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA
ÍNDICE
PRIMERA PARTE: ESTE LADO A LOS OJOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
SEGUNDA PARTE: ESTE LADO AL SOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
EPÍLOGO
DEUDAS Y AGRADECIMIENTOS
PRIMERA PARTE
Este lado a los ojos
Miramos el mundo una sola vez, en la infancia.
El resto es memoria.
LOUISE GLÜCK
Llevo colgados de mi corazónlos ojos de una perra.
ANTONIO GAMONEDA
1.
Transcurría el año de 1995 en el Distrito Federal, pero ahora sé que da igual: esta historia pudo haber sucedido en cualquier año y en cualquier país, pues en todos lados hay perros, madres y fantasmas.
Era primero de noviembre de 1995 y Francisca terminaba de empanizar las milanesas de pollo. La recuerdo cansada esa mañana –para entonces las ojeras de tantas noches sin dormir empezaban a hacerse evidentes–, aunque igual se las arregló para acabar puntual su trabajo: batió huevos con salchicha y preparó licuados de plátano, tendió su cama y las nuestras, barrió y trapeó pisos, sacudió cuatro mesitas de noche, metió ropa a la lavadora y subió los treinta escalones que conducían al tendedero de la azotea con los brazos cargados de sábanas centrifugadas.
Aunque era muy rápida en lo demás, Francisca se tomaba su tiempo cuando tendía la ropa al sol. En un día despejado, desde aquel espacio abierto que deslumbraba los ojos de tan blanco alcanzaban a verse las copas de los árboles de la colonia, y a lo lejos, el contorno del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Nunca me lo dijo, pero incluso a mis ocho años me daba cuenta de que ella disfrutaba la vista, que le hacían bien esos minutos de estar lejos de la casa sin salir de ella, el olor a cloro de las sábanas recién lavadas.
Lo tenía todo calculado: a la una seguramente habrá sonado la alarma de su reloj y ella se apresuraría a bajar la escalera, rumbo a la cocina, para sacar las papas de la cacerola de agua hirviendo y pelarlas con habilidad atropellada, la nube de vapor golpeándole la cara. Una vez machacado el puré, solo quedaría empanizar y freír las milanesas, quitarles el exceso de aceite con un montón de servitoallas y escoger la fruta más madura para el agua fresca.
Francisca habrá escuchado el motor del camión escolar hacia las dos y media, luego el claxon que avisaba que habíamos llegado, seguido por nuestras voces. Como casi todos los días, mi hermano Eduardo y yo entramos aventando mochilas y preguntando qué había de comer.
Minutos después llegó mi madre, Josefina, y nos encontró viendo a Paco Stanley declamar un poema en la pantalla –Mamá, soy Paquito; no haré travesuras– mientras formábamos lagunas de salsa Maggi alrededor de nuestras montañas de puré. Antes de apagar la pequeña televisión que estaba bajo constante amenaza de ser tirada a la basura, mi madre ahogó su cigarro en uno de los trastes sucios de la tarja y preguntó cómo nos había ido en la escuela. ¿Qué tal la clase de deportes? ¿Cuánto tiempo llevaba mi hermano con el pantalón del uniforme roto? ¿Habíamos traído a casa los libros necesarios para la tarea?
Sin dejar de revolver la segunda jarra de agua de sandía con un cucharón de madera, Francisca nos cuestionó también con la mirada, sumándose al interrogatorio. Eduardo y yo respondimos cualquier cosa, ansiosos por pasar a lo esencial: era Día de Muertos y esa tarde tocaba comer una cantidad insensata de pan de muerto, batir chocolate caliente hasta que la espuma se desbordara del tazón y prender las veladoras del altar que llevaba varios días montado en la sala. Para entonces la casa entera olía a manzana verde por el cempasúchil, y había pétalos anaranjados debajo del tapete del baño de visitas.
Sin importar que llegara un poco tarde y tuviera que atragantarse las milanesas con puré en tiempo récord, mi madre comía diario con nosotros, incluso cuando había cierre de edición en el periódico y esas dos horas lejos de su escritorio significaran dejar trabajo para después, volver a casa ya entrada la madrugada y extender la jornada laboral de Francisca, que esos días se encargaba de acostarnos a mi hermano y a mí.
Nosotros le agradecíamos a mamá su fugaz presencia en el comedor siendo niños: al llegar, nos encontraba viendo la tele con el volumen a tope, exagerando con la salsa Maggi y dejando caer pedazos de tortilla bajo la mesa para consentir a la perra. Al terminar de comer, nuestros platos sucios terminaban en la tarja, donde Francisca ya empezaba a enjabonar ollas y sartenes. “Muchas gracias, estuvo muy rico”, decíamos disimulando la prisa por irnos a jugar sin dejar de verla fijamente a los ojos, como nos habían enseñado. Esa cortesía ensayada dibujaba el contorno de nuestra deuda, aunque entonces no lo entendiéramos en esos términos ni alcanzáramos a dimensionar el tamaño de lo que debíamos.
Entre aquellas dos mujeres se las arreglaban para llenar el hueco que había dejado el señor de bigote que en ese entonces todavía era mi padre. El corte fue limpio; la cicatriz, discreta. Mi madre había decidido separarse poco antes de darse cuenta del atraso en su periodo, y para cuando el ultrasonido confirmó la sospecha de embarazo, el divorcio ya estaba acordado y ni siquiera la noticia de que tendría una hija alteró los planes, por más ilusión que mi padre tuviera de escuchar una vocecita de niña llamándole papá. Mis padres pertenecían a la generación supuestamente liberada que había trasformado el país con el movimiento estudiantil de 1968, y ninguno de los dos tenía ganas de jugar a la familia rota que se mantiene unida contra viento y marea. Los entiendo ahora, después de tantos años. Pero eso es parte de una historia distinta a la que quiero contar aquí.
Tras la separación, se vieron pocas veces: en el hospital cuando nací, en la escuela cuando Eduardo atacó a mordidas a Elenita Rojas (la primera vez), en el festival de kínder en el que me disfrazaron de hada madrina para cantar bibidi babidi bú emperifollada en un batón azul celeste que Francisca se pasó semanas confeccionando para la ocasión, haciendo caso omiso a la insistencia de mi madre en comprar un disfraz listo para usarse.
Eduardo tenía una imagen tan vaga de mis padres juntos que consideraba imposible que compartieran espacio físico: las dos caras de un mismo monstruo jamás se hacen presentes en el mismo lugar y momento. Yo, ni siquiera eso. Mi padre era un desconocido al que debía hacerle dibujos el tercer domingo de junio de cada año, una presencia vacacional incómoda y esporádica, una silueta en las escasas fotos del baúl que se salvaron de las tijeras con las que mi madre solía recortar las imágenes del pasado para reescribirlo. Nada más.
2.
–¿Qué hay de postre, Francis? –yo era la única que le decía así.
–Plátanos con crema. ¿Sí te gustaron las milanesas, mi niña?
–Muy deliciosas –le mostré mi sonrisa chimuela–. ¿Los plátanos se pueden con crema y azúcar y canela?
–¿Y tantitita cajeta? –agregó Eduardo.
–¡Pan de muerto con cajeta y plátanos y crema y azúcar y canela! –grité, y hasta recuerdo haberme puesto de pie para un baile exagerado de brazos y piernas al aire. Francisca buscó la mirada de mi madre para asegurarse de que el postre contaba con su aprobación antes de sacar la botella de cajeta de la alacena y ponerla sobre la mesa, junto a la charola de pan de muerto al que mi hermano ya le había arrancado los huesitos azucarados.
Para entonces Francisca llevaba poco más de cinco años trabajando en nuestra casa. Llegó cuando yo tenía tres y Eduardo ocho, en una época en la que nuestros intereses estaban dichosamente alineados: él era un aficionado a cualquier cosa con ruedas y para mí todo lo que hiciera mi hermano rayaba en la más absoluta genialidad. Pasábamos las tardes tapizando el suelo de la sala de vías del tren o montando pistas para sus carritos, que cambiaban de color con el agua fría, o jugando a declarar la guerra entre barbies y G.I. Joes.
En ocasiones especiales nos atrevíamos a emprender proyectos arquitectónicos más ambiciosos. El día que Francisca entró por primera vez a la casa, por ejemplo, nos encontró construyendo una fortaleza con los cojines rígidos del sillón. Mientras mi madre estaba ocupada hablando con ella, habíamos recolectado todas y cada una de las cobijas de la casa, las almohadas de las tres camas, escobas, trapeadores y hasta un recogedor metálico para levantar un toldo y colocar debajo dos petates que le daban a nuestra construcción el peculiar aspecto de un castillo medieval a la orilla del mar.
Lo que mi madre le dijo a Francisca esa mañana en su estudio no puedo más que imaginarlo. Ambas eran mujeres ariscas, talladas en piedra, y por más que intente no las veo hurgando en asuntos personales ni conmoviéndose entre sí, admiradas por algún rasgo inesperado en la otra: la manera de sentarse o de tomar el cigarro, una inflexión poco común en la voz. Seguramente se habló de horarios y días de descanso, del sueldo que podía ofrecerse y del trabajo que se esperaba a cambio. Tras establecer los cortos periodos de vacaciones (Francisca debió aceptar levantando un poco la ceja, como hacía al aceptar algo con lo que no estaba del todo de acuerdo), mi madre le habrá dado instrucciones para prender la estufa, que tenía maña y necesitaba la llama de un encendedor o cerillo. Le habrá mostrado la escalera para subir a su cuarto –lo llamábamos el cuarto de servicio–, deteniéndose en el escalón que estaba un poco suelto y había que pisar con precaución. Al final, le habrá dicho qué delantales tendría que usar y dónde encontrar las sábanas para tender la cama que llevaba meses desocupada –hasta entonces las mujeres que habían trabajado en mi casa rara vez pasaban la noche ahí– y que sería suya a partir de ese día.
Quién sabe si a Francisca le gustó la idea de integrarse a nuestra vida de esa manera súbita y total. Mi madre debió hablar rapidísimo, convencida de la generosidad de sus ofrecimientos, y Francisca habrá respondido que sí a todo, sin tener la energía para negociar tras un viaje tan largo y teniendo en cuenta las circunstancias que la habían llevado a la ciudad.
Cuando terminaron de afinar detalles y bajaron juntas a la sala, nos habrán encontrado comiendo dulces en nuestros tronos improvisados. “Ella es Francisca”, anunció mi madre, “vengan a saludarla”. Eduardo dijo “hola” sin levantar la vista, concentrado en alcanzar hasta la última gota de su duvalín bicolor con una palita de plástico. Yo la miré de reojo y alcancé a devolverle la sonrisa tímidamente antes de echarme una cobija encima, desapareciendo de la vista de todos. Esfumándome.
3.
Troika llegó al año siguiente, en 1991, y Francisca se adjudicó sus cuidados como si hubieran sido parte del trato desde un inicio. Bastaron pocos días para que empezara a prepararle manjares con zanahoria hervida y vísceras de pollo y a cepillarla durante las horas muertas: demasiado tarde para ofrecernos una gelatina, demasiado temprano para hacernos de cenar. Cuando creía que nadie la estaba viendo, se sentaba junto a ella en el piso de la cocina con las piernas cruzadas y apoyaba la cabeza en su lomo, rozando con las yemas de los dedos su pelaje oscuro y susurrándole sabrá dios qué cosas al oído.
Recuerdo haber pensado que entre ellas había una vía de comunicación secreta, porque a veces, sobre todo hacia el final, permanecían así un rato largo y nada de lo que sucediera alrededor parecía perturbarlas.
Mi madre le mandó a hacer a la perra una plaquita con su nombre y durante un par de meses intentó entrenarla con comandos en alemán que había visto en uno de esos programas de televisión que pasaban en la madrugada. “La clave es usar órdenes cortas y claras”, decía frunciendo el ceño con autoridad, y gritaba hier, fuss, sitz y platz a la menor provocación. Cuando la perra medio obedecía la premiaba con un pedazo de salchicha, intentando darnos una lección sobre responsabilidad que ella misma olvidó bastante pronto. Con el tiempo, Francisca y yo asumimos los cuidados de Troika, que contra todo pronóstico, y a pesar de que no nos animábamos a hablarle en alemán, aprendió a hacer pipí afuera y a dar la pata a cambio de comida.
Francisca era un poco más joven que mi madre, que acababa de cumplir 35 años, pero las canas prematuras, el delantal y el cabello relamido hacían muy difícil adivinar su edad. La recuerdo a veces como una niña; otras, como una venerable anciana. No se maquillaba ni se pintaba las uñas, no se teñía el cabello, usaba chongo alto y zapatos bajos. Aunque decía que los aretes y anillos le estorbaban para trabajar, tampoco los usaba en sus días de descanso. Hablaba poco, más por huraña que por tímida, pero si algo le irritaba sus músculos faciales se tensaban notoriamente. Durante el día, entre trastes y pisos sucios, parecía siempre un poco triste, un poco opaca, los ángulos de su cara demasiado agudos y la cabeza en otro lado. Hasta que llegaba la hora de jugar y nos quedábamos solas: entonces se transformaba en Francis y sonreía, mostrándome un rostro que no estoy segura de que mi madre y mi hermano hayan visto alguna vez.
La perra también conocía ese otro lado suyo, y le devolvía el amor depositado en las vísceras de pollo por duplicado y sin ambivalencias. Había días en los que los lengüetazos parecían opacar durante unos minutos el duelo que atravesaba a Francisca, y el meneo de cola al pie de la escalera le provocaba una alegría robusta. Si su corazón seguía latiendo era por gracia y obra de ese afelpado vaivén.
Francisca, la perra y yo pasábamos tanto tiempo juntas que nos habíamos vuelto transparentes una para la otra. Los días que no había clase de karate, dibujábamos el patio con gises de colores o jugábamos quemados, y cuando nos aburríamos de estar en casa caminábamos hasta el parque haciendo malabares en el patín del diablo y cantando canciones inventadas. A la orilla de aquel verdor urbano, Francisca se permitía romper la única regla que mi madre había estipulado para nuestros paseos: jamás quitarle la correa a la Troika. “Solo un momentito, para que huelas el pasto”, le decía mientras la desataba, y yo aprovechaba ese permiso indirecto para quitarme zapatos y calcetines. Así, nos liberábamos las tres durante un rato.
Si bien la honda intimidad compartida entre Francisca y yo despertaba la envidia de mi madre, supongo que para ella era un alivio no tener que batallar para ponerme el uniforme de karate o convencerme de darle al menos tres cucharadas al tazón de avena con plátano antes de salir derrapando al camión escolar. Además de tiempo y atención, su trabajo exigía poder confiar en que alguien tenía todo lo doméstico bajo control, de modo que la presencia de Francisca le permitió tomar distancia y concentrarse dichosamente en el vértigo de la primera mitad de la década de los noventa: se obsesionó con la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania, condenó la operación Tormenta del Desierto y brindó con sus colegas por el fin de la dictadura militar y la transición a la democracia en Chile sin preocuparse por cacerolas sucias.
Quién sabe qué pensaría de verdad Francisca, pero siempre me sentí querida cuando ella estaba cerca. Su mirada me daba textura, que se riera de mis chistes me aterrizaba en la realidad. No es que yo fuera especialmente simpática; sin embargo, me tomaba muy en serio la comedia y puede que eso me diera cierto encanto. El pelo a media espalda, peinado en dos trenzas, y los vestidos largos que me regalaban mis abuelos me dotaban de una solemnidad poco común entre gente de mi edad.
Francis me mostró otras formas del silencio. Cuando la conocí, empecé a apreciar los ratos lejos de mi hermano y me fui desprendiendo de la piel de mi primera infancia.
Mucho de lo que recuerdo de esa época transcurre así: sin palabras, detrás del telón. De ella aprendí que es mejor que nadie sepa lo que estás pensando. “Pareces una niña del pasado”, me decía. Nunca supe qué significaba eso.
4.
Hasta que llegó la perra, mi vida interior estuvo atravesada por elevados dilemas que compartía solo con los insectos del jardín y con Francis, la única persona humana a la que le permitía estar presente en mis soliloquios, con la condición de que no interviniera. Al principio la invitación no era explícita: cuando, desde la cocina, me veía bajar las escaleras con un montón de papeles arrugados bajo el brazo, ella se secaba las manos en el delantal y se limitaba a seguirme despacito, atravesando sin miedo la cuerda floja de mi confianza. Para no incomodarme, supongo, se quedaba en el cancel de vidrio que conducía al jardín quitándole las hojas secas a una planta o jalándose los pellejitos secos de las uñas, que llevaba cortadas al ras. De tanto hacer como que no estaba ahí yo terminaba por no verla, hasta que un día me sentí sola y le permití acercarse.
–Ven si quieres –le dije en voz tan bajita que no sé si me escuchó o más bien adivinó la invitación en mi gesto.
–¿Qué andas haciendo? –contestó sin mirarme, fingiendo estar ocupada.
–Les explico cosas a Honey, Margarita, Sofi y Toña. Son mis amigas, vinieron a verme–. Caminó serena hacia mí y se sentó en una orilla de la banca de piedra, con cuidado de no aplastar los invisibles cuerpos de mis invitadas.
–Mucho gusto conocerlas, Honey, Margarita, Sofi y Toña. Yo me llamo Francis–. Recuerdo su cara relajada y podría jurar que ese día no llevaba puesto el delantal, aunque eso es poco probable: será mi memoria optando por conservar una versión suya más apegada a quien era más allá de las paredes de mi casa, como si fuera posible cerrar con mi imaginación la distancia entre nosotras. La soledad de una iluminó entonces la soledad de la otra, y esa luz tomó tanto espacio que sentí que alguien me había desvendado de golpe los ojos.
¿Acompañar mi infancia le habrá dado tristeza, la habrá alegrado? Supongo que al verme pensaba en sus hijos, a quienes solo mencionaba cuando mi hermano y yo los sacábamos al tema. Pero eso casi no ocurría, porque al hablar de ellos se paralizaba y acababa por quebrarse. Me costaba trabajo creer que en algún lugar de Veracruz había un niño llamado Gerardo que le pertenecía a Francisca, alguien que se parecía a ella y a quien debería haber estado preparándole licuados antes de la escuela y cepillándole los dientes cada noche. Con el tiempo esa incredulidad cicatrizó en mí como una especie de culpa, pero supongo que entonces era una sensación más cercana a los celos. Mi infancia transcurrió según los códigos de esa casa y no se me ocurría que pudieran existir otros.
Por más esfuerzos que su madre hiciera en no soltarlo, Gerardo crecía lejos y ella lo sentía escurrirse entre sus dedos. Asegurarse de no olvidar fechas importantes y llegar a visitarlo cargada de peluches era inútil: los regalos no parecían entusiasmarlo y Francisca solía volver de sus vacaciones más triste que de costumbre, doblemente ausente, cansada de fracasar y culpable de estar cansada. Entonces yo mostraba mi mejor comportamiento y a los pocos días, como por arte de magia, Francis era de nuevo Francis. Lo consideraba un logro personal, y supongo que de algún modo lo era: conmigo podía contemplar cómo la fogata que tenía enfrente iba adquiriendo fuerza, concentrarse en el vaivén de las llamas porque no era responsable de alimentarlas.
Esa tarde, al terminar mi monólogo, di tres pasos laterales frente al público y extendí el brazo para despedirme de mis amigas. Luego le regalé a Francis un abrazo medio torpe y ahí me quedé, tumbada y feliz, hasta que me distraje con un caminito de baba junto a mis tenis. Busqué al caracol entre los helechos, pero antes de encontrarlo otra cosa llamó mi atención y luego otra: clasifiqué bichos, bauticé nubes, hice montoncitos de tierra que me dejaron las uñas negras y me entretuve recogiendo ramas para acomodarlas por tamaño.
Francis me acompañó en silencio durante ese tiempo, y hasta fingió no darse cuenta cuando el agua empezó a dibujar puntitos sobre la piedra. Cuando la lluvia arreció, tuvimos que volver adentro.
5.
En 1995, Yolanda Saldívar le disparó a Selena con un revólver Taurus calibre .38 en el motel Days Inn, en Corpus Christi. Más de ocho mil musulmanes bosnios fueron asesinados por serbobosnios en la matanza de Srebrenica. Brian Eno diseñó los seis segundos del sonido de inicio de sesión de Windows 95. O. J. Simpson fue absuelto del asesinato de su exesposa, Nicole Brown, y su amigo Ronald Goldman. A tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas, Guerrero, la policía masacró a un grupo de campesinos que se dirigía a un mitin político. Mario Molina ganó el Nobel por sus investigaciones sobre la química atmosférica y la predicción del adelgazamiento de la capa de ozono. Se estrenó Toy Story. Timothy McVeigh hizo estallar los vidrios de más de trescientos edificios con un camión cargado de explosivos en Oklahoma City. Murió Bob Ross, el de los accidentes felices, y Lucian Freud pintó Benefits Supervisor Sleeping, que trece años más tarde se vendería en la sede neoyorquina de Christie’s por treinta y tres millones de dólares. En una entrevista con la BBC, la princesa Diana habló de su depresión postparto y de la relación de su esposo Carlos de Gales con Camila Parker-Bowles. Cuando le preguntaron qué pensó cuando supo que su primogénito sería un varón, respondió: “Sentí un gran alivio, como si el país entero fuera a parir conmigo”.
En México, levantamientos armados, atentados políticos y errores de diciembre habían causado, desde el año anterior, una abrupta caída de las reservas internacionales que provocó que el tipo de cambio pasara de 4 a 7.7 pesos por dólar. Los nuevos pesos habían entrado en circulación un par de años antes, y todo en ellos se sentía extraño todavía: quitarles tres ceros a los billetes los volvió de golpe más livianos, y por muy relucientes que fueran, aquellas moneditas no alcanzaban ni para un chicle de plátano.
Cuando alguien habla de la historia de la perra se suele referir a lo que pasó el Día de Muertos de aquel año frenético, probablemente porque el resto de sus días conocidos transcurrieron en relativa calma. Yo pensaba que su vida de antes había sido muy emocionante, llena de costales de basura sorpresa y peleas de callejón, y a veces me sentía mal por haberla arrebatado de esas aventuras para acostumbrarla a las engañosas mieles de la rutina familiar. Pero la posibilidad de no haberla conocido me resultaba tan inverosímil, tan remota a la luz de la contundente dicha del presente compartido, que esa sensación siempre acababa por disiparse.
Sus días conocidos fueron los de un animal doméstico común y corriente: fue acogida, alimentada, acariciada, vacunada. Fue llevada al parque innumerables veces y al Desierto de los Leones algunos domingos. En ocasiones fue regañada por sacar tierra de las macetas o morder las esquinas de los libros hasta dejarlos como mariposas de alas redondeadas. Fue bañada a cubetazos en el jardín, cepillada frente a la tele y paseada por las calles empedradas de la colonia, donde los vecinos la llamaban por su nombre, a lo que ella por lo general respondía girando la cabeza apenas, muy segura de sí misma. Porque antes de ser alimentada, vacunada o cepillada, antes de comerse los libros favoritos de mi madre, fue nombrada.
En un capricho de intelectual, mi madre le puso Pérez Troika, una adaptación mexicana de la perestroika de Gorbachov. Pero como todo chiste excesivamente complicado, ese nombre estaba condenado al fracaso, de modo que terminamos por decirle solo Troika, que no deja de ser una palabra extraña, pero al menos se pronuncia con facilidad y hasta con cierta satisfacción, como morder una manzana y sentir el jugo escurriéndose por la barbilla.