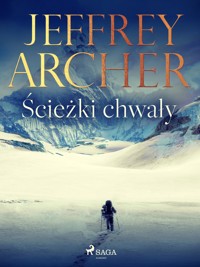Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Nadie es capaz de tejer una red de suspense, provocar una sacudida de sorpresa o dar una lección sobre la vida como el autor de bestsellers Jeffrey Archer. Desde África a Oriente Medio, desde Londres a Pekín, Archer nos lleva a lugares que jamás hemos visto y nos presenta personajes a los que jamás podremos olvidar. Personajes como un marido aficionado a los amoríos convencido de que ha cometido el asesinato perfecto; un campeón de ajedrez pagado de sí mismo que accede a una partida contra una hermosa mujer, sin saber que se juega algo mucho más trascendental que dinero; un ministro de finanzas que se ve en la necesidad de descubrir los secretos de un banco suizo. Esta antología de doce fascinantes relatos de Jefrey Archer embarca al lector en un inolvidable viaje de ambiciones frustradas, pasiones inmortales y honor inquebrantable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Un giro en la historia
Translated by Beatriz Villena
Saga
Un giro en la historia
Translated by
Cover image: Shutterstock
Copyright © 1988, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491760
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Sobre Las crónicas de Clifton
«Archer está en plena forma».
Daily Telegraph
«Conmovido y cautivado por esta historia de cómo Harry, desde las calles de los barrios bajos de Bristol, emerge de la oscuridad para entrar en la alta sociedad... Está a punto de casarse con una mujer de clase alta cuando, de repente, la tragedia lo golpea camino del altar. No voy a seguir para no estropearos la historia. O el giro con marca propia que os dejará asombrados».
Daily Mail
«He disfrutado mucho con el libro y me ha encantado tanto su ritmo como su imaginativo final de máximo suspense, abriéndonos el apetito para el segundo volumen».
Sunday Express
«La capacidad de contar una historia es un enorme —y poco habitual— don... No es algo que se pueda aprender ni que te puedan enseñar. Lo tienes o no lo tienes... Jeffrey Archer es, ante todo, un gran narrador... No vendes 250 millones de copias de un libro (¡250 millones!) si no eres capaz de atrapar al lector y eso es justo lo que Archer hace, libro tras libro. Los seguidores de Archer le serán fieles hasta el final. Quieren saber qué pasará después».
Erica Wagner, editora literaria, The Times
«Otra lectura apasionante».
Bristol Evening Post
«Es una lectura impresionante. Que te atrapa. Jeffrey siempre ha tenido el don de producir libros adictivos... Esta es una historia de amor, traición, engaño, decencia y victoria del bien sobre el mal. Resulta cautivadora... y justo cuando ya estás sentado en el borde de la silla esperando que todos los cabos sueltos se unan con un bonito lazo, Archer suelta una bomba en el último párrafo del último... capítulo... Si fuera director de drama en la BBC, ya estaría planificando la primera temporada».
Jerry Hayes, Spectator
«Estaba leyendo el libro estando de gira y acabé escabulléndome de mis propias sesiones de firmas para volver a la historia. Sentado en un Starbucks de Oxford, pasando las páginas una tras otra intentando averiguar con qué nefastas maquinaciones saldría Hugo Barrington (un villano sacado directamente de un melodrama victoriano) a continuación, tenía que admitir que estaba completamente enganchado. Es un libro con el que se disfruta muchísimo».
Anthony Horowitz, Daily Telegraph
«Va a ser todo un éxito. Parece genial y es genial».
Bookseller, adelanto de la edición rústica
Sobre las novelas de Jeffrey Archer
«Si hubiera un premio Nobel al mejor narrador, Archer lo ganaría».
Daily Telegraph
«Probablemente el mejor narrador de nuestra era».
Mail on Sunday
«Este hombre es un genio... La fuerza y la emoción de la idea arrasa con todo».
Evening Standard
«Un narrador a la altura de Alejandro Dumas».
Washington Post
«Archer tiene un don para contar historias que solo podría describirse como propio de un genio».
Daily Telegraph
«Ha vuelto en plena forma... La imaginación de Archer en su máximo apogeo... un libro adictivo, entretenido y con un ritmo trepidante».
Sunday Times
«A pocos se les da mejor que a Archer atraparte con sus libros... un divertimento extravagante, posiblemente el mejor».
The Times
Sobre los relatos cortos de Jeffrey Archer
«Somerset Maugham nunca encerró algo tan ágil o ingeniosamente urbano como esto».
Publishers Weekly
«Espectacular... suspense trepidante y desenlaces ingeniosos. Un rival agradable y lleno de suspense de Roald Dahl».
Daily Express
«Elegante, ingenioso y siempre entretenido... Jeffrey Archer tiene un talento natural para los relatos cortos».
The Times
«Jeffrey Archer entabla un sutil juego del gato y el ratón con el lector a lo largo de doce relatos cortos originales que, en la mayoría de los casos, terminan con nuestros bigotes colectivos rizados por la sorpresa».
New York Times
«Archer da en el blanco con una colección ejemplar».
Daily Mail
«La economía y precisión de la prosa de Archer nunca te decepciona. El criminal no siempre se libra de su crimen y la justicia no siempre prevalece, pero el lector gana con cada historia».
Publishers Weekly
UN GIRO EN LA HISTORIA
JEFFREY ARCHER, con novelas y relatos cortos como Kane y Abel, El undécimo mandamiento y El impostor, ha ocupado el primer puesto de las listas de ventas de libros de todo el mundo, con más de 270 millones de copias vendidas.
Es el único autor que ha sido número uno en ventas en ficción (diecisiete veces), relatos cortos (cuatro veces) y no ficción (The Prison Diaries).
El autor está casado, tiene dos hijos y vive en Londres y Cambridge.
www.jeffreyarcher.com
Facebook.com/JeffreyArcherAuthor
@Jeffrey_Archer
TAMBIÉN DE JEFFREY ARCHER
NOVELAS
RELATOS CORTOS
OBRAS DE TEATRO
DIARIOS DE PRISIÓN
GUIONES
A HENRY Y SUZANNE
NOTA DEL AUTOR
De estos doce relatos cortos, recopilados durante mis viajes entre Tokio y Trumpington, diez están basados en incidentes conocidos, algunos adornados con considerable libertad. Solo dos son el resultado absoluto de mi propia imaginación.
Me gustaría dar las gracias a todos aquellos que me han confiado algunos de sus secretos más profundos.
J. A.Septiembre de 1988
EL CRIMEN PERFECTO
SI NO HUBIERA CAMBIADO de opinión aquella noche, jamás habría averiguado la verdad.
No me podía creer que Carla se hubiera acostado con otro hombre, que me hubiera mentido en cuanto a sus sentimientos por mí y que yo fuera el segundo o, incluso, el tercero en su corazón.
Me había llamado a la oficina aquel día, algo que le había dicho que no hiciera, pero dado que también le había pedido que no me llamara a casa, tampoco es que le hubiera dejado muchas más opciones. Al final resultó que solo quería decirme que no podía quedar para lo que los franceses llaman, con gran decoro, un «cinq à sept». Según me explicó, tenía que ir a Fulham a visitar a su hermana, que no se encontraba bien.
Estaba decepcionado. Había sido otro día deprimente y me estaban pidiendo que renunciara a la única cosa que lo haría llevadero.
—Creía que no te llevabas bien con tu hermana —le dije con cierta aspereza.
No hubo respuesta inmediata al otro lado del teléfono. Finalmente, Carla preguntó:
—¿Y si quedamos el próximo martes a la hora de siempre?
—No sé si podré —dije—. Te llamaré el lunes cuando sepa cuáles son mis planes.
Y colgué.
Con un suspiro llamé a mi mujer para avisarla de que volvía a casa, algo que solía hacer desde la cabina cercana al apartamento de Carla. Era un truco que usaba para que Elizabeth creyera que sabía dónde estaba en todo momento.
La mayoría del personal de la oficina ya se había ido, así que recogí unos cuantos documentos para trabajar en casa. Desde que la nueva empresa nos absorbió hace seis meses, la dirección no solo había despedido a mi número dos del departamento de cuentas, sino que además esperaba que yo me encargara del trabajo de ambos. Tampoco es que estuviera en disposición de quejarme, ya que mi jefe me había dejado bien claro que si no me gustaba lo que había, era libre de buscar trabajo en otro sitio. Quizá debería haberlo hecho, pero no se me ocurrían muchas empresas dispuestas a contratar a un hombre que había llegado a esa mágica edad entre estar solicitado y disponible.
En cuanto conduje fuera del parking de la oficina y me uní a la hora punta de la tarde, empecé a sentirme culpable por haber sido tan brusco con Carla. Al fin y al cabo, ser la otra no era algo que le gustara especialmente. El sentimiento de culpabilidad no se iba, así que en cuanto llegué a la esquina de Sloane Square, me bajé del coche y crucé la calle.
—Una docena de rosas —dije, mientras manipulaba mi cartera.
Un hombre, cuyos ingresos seguramente dependían de los amantes, seleccionó doce capullos cerrados sin decir nada. Mi elección no hacía gala de una gran imaginación, pero al menos Carla sabría que lo había intentado.
Seguí conduciendo en dirección a su apartamento con la esperanza de que todavía no se hubiera ido a casa de su hermana, de que incluso tuviera algo de tiempo para una copa rápida. Entonces recordé que ya le había dicho a mi mujer que iba camino de casa. Unos cuantos minutos de retraso podían justificarse con un atasco, pero esa pobre excusa no me serviría para una copa.
Cuando llegué a casa de Carla tuve los problemas habituales para encontrar aparcamiento hasta que vi un hueco en el que podía encajar un Rover justo en frente de la papelería. Me paré y, ya a punto de meterme marcha atrás, vi un hombre saliendo de la entrada de su edificio. No le habría prestado mucha más atención si Carla no hubiera aparecido justo detrás de él unos segundos más tarde. Allí estaba ella, de pie, en el portal, con un ligero salto de cama azul. Se inclinó para darle a su visitante un beso de despedida que difícilmente podría calificarse de casto. En cuanto cerró la puerta, conduje hasta la vuelta de la esquina y aparqué en doble fila.
Observé al hombre a través del espejo retrovisor mientras cruzaba la calle, entraba en la papelería y, unos segundos después, reaparecía con el periódico de la tarde y lo que parecía un paquete de cigarrillos. Fue andando hasta su coche, un BMW azul, y se detuvo para quitar una multa de aparcamiento del parabrisas por la que parecía maldecir. ¿Cuánto tiempo había estado el BMW allí? Incluso empiezo a preguntarme si no habría estado con Carla cuando me llamó para decirme que no fuera a verla.
El hombre se subió al BMW, se abrochó el cinturón de seguridad y encendió un cigarrillo antes de ponerse en marcha. Decidí quedarme con su plaza como parte del pago por mi chica. Ni siquiera me planteé si era un intercambio justo o no. Miré calle arriba y calle abajo, como siempre hacía, antes de salir y caminar hacia el bloque de pisos. Ya había anochecido y nadie se fijó en mí. Pulsé el timbre marcado con «Moorland».
Cuando Carla abrió la puerta del edificio, me recibió con una amplia sonrisa que pronto se convirtió en un ceño fruncido para volver deprisa a una sonrisa. La primera sonrisa debía de ser para el tipo del BMW. Siempre me había preguntado por qué no me daba una llave de la puerta de entrada. Clavé mi mirada en esos ojos azules que tanto me cautivaron hacía unos meses. A pesar de su sonrisa, sus ojos ahora transmitían una frialdad que jamás había visto antes. Se giró para volver a abrir la puerta de su apartamento en la planta baja. Veo que, bajo la bata, llevaba el negligé burdeos que le regalé en Navidades. Una vez dentro, me sorprendo a mí mismo estudiando aquella habitación que tan bien conocía. En la mesa de cristal del centro estaba la taza de Snoopy que yo solía utilizar, vacía. A su lado, la taza de Carla, también vacía, y una docena de rosas en un jarrón. Estaban empezando a abrirse.
Siempre me ha costado contenerme y la simple visión de aquellas flores hizo imposible que ocultara mi ira.
—¿Y quién era el hombre que se acaba de ir? —pregunté.
—Un corredor de seguros —respondió, quitando las tazas de la mesa.
—¿Y qué te estaba asegurando exactamente? —repliqué—. ¿Tu vida amorosa?
—¿Por qué asumes automáticamente que se trata de mi amante?
Su voz empezó a aumentar de volumen.
—¿Sueles tomar café con un corredor de seguros en negligé? Dicho sea de paso, mi negligé.
—Me tomo café con quien me da la gana —dijo—, y me pongo lo que me apetece, sobre todo cuando tú estás de camino a casa, donde te espera tu mujer.
—Pero yo quería venir a verte...
—Para luego volver con tu mujer. De todas formas, no paras de decirme que debería vivir mi vida y no depender de ti —añadió, un argumento que Carla solía utilizar cuando tenía algo que ocultar.
—Sabes que no es tan fácil.
—Ya sé que a ti te vale con poder meterte en mi cama cuando te place. Para eso es para lo único que sirvo, ¿no?
—Eso no es justo.
—¿Justo? ¿Acaso no estabas esperando al habitual de las seis para así poder estar de vuelta en casa a las siete, justo a tiempo para la cena con Elizabeth?
—¡Hace años que no me acuesto con mi mujer! —grité.
—Eso porque tú lo dices —me escupió con desprecio.
—Siempre te he sido fiel.
—Lo que significa que yo tengo que serlo contigo, supongo.
—Deja de comportarte como una puta.
De los ojos de Carla salían rayos mientras se me acercaba y me dio un bofetón con todas sus fuerzas.
Todavía estaba un poco desubicado cuando levantó la mano una segunda vez, pero conseguí bloquearla en pleno vuelo e, incluso, tuve tiempo de empujarla contra la repisa. Se recuperó deprisa y volvió a arremeter contra mí.
En un momento de furia descontrolada, justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre mí, cerré el puño y traté de pegarle. La golpeé en un lateral del mentón y salió despedida por el impacto. La vi estirar un brazo para parar la caída, pero antes de que pudiera incorporarse y contraatacar, me giré y me fui corriendo, cerrando la puerta del apartamento de un portazo a mis espaldas.
Crucé el vestíbulo a toda prisa, salí a la calle, me metí en el coche y aceleré. No habría podido aguantar ni diez minutos más con ella. Aunque en aquellos momentos tenía ganas de matarla, para cuando llegué a casa, ya estaba arrepentido de haberle pegado. Estuve a punto de volver en dos ocasiones. Todo lo que había dicho era verdad y me preguntaba si debería llamarla desde casa. Aunque solo hacía unos meses que Carla y yo éramos amantes, debería haber sabido lo mucho que me importaba.
Si Elizabeth tenía intención de comentar algo sobre el hecho de que había llegado tarde, se le olvidó en cuanto le di las rosas. Empezó a ponerlas en un jarrón mientras yo me servía un whisky doble. Esperaba algún comentario, ya que rara vez bebía antes de la cena, pero parecía más preocupada por sus flores. Aunque ya había decidido llamar a Carla para intentar hacer las paces, pensé que era mejor no hacerlo desde casa. En cualquier caso, si esperaba al día siguiente a volver a la oficina, quizá se habría calmado un poco.
Me desperté temprano al día siguiente, pero me quedé en la cama, intentando decidir cómo debería disculparme. Al final opté por invitarla a comer en el pequeño bistró francés que tanto le gustaba, a medio camino entre su oficina y la mía. A Carla siempre le había agradado verme durante el día, cuando sabía que no habría sexo. Después de afeitarme y vestirme, me uní a Elizabeth para desayunar y, al ver que no había nada interesante en la portada, pasé directamente a las páginas de economía. Las acciones de la empresa habían vuelto a caer debido a las previsiones de la City de unos bajos beneficios trimestrales. Sin duda, el valor de nuestras acciones iba a perder millones por culpa de semejante mala publicidad. Ya sabía que, cuando se publicaran las cuentas anuales, sería un milagro si la compañía no acababa declarando pérdidas.
Después de engullir una segunda taza de café, le di un beso a mi mujer en la mejilla y me fui a buscar el coche. Fue entonces cuando decidí dejar una nota en el buzón de Carla para no tener que pasar por el bochorno de una llamada telefónica.
«Perdóname», escribí. «Marcel’s, a la una en punto. Sole Véronique en viernes. Te quiere, Casaneva». Rara vez le había escrito a Carla y, cuando lo había hecho, firmaba con el apodo que me había puesto.
Me desvié un poco para pasar por su casa, pero acabé atrapado en un atasco. A medida que me fui acercando al apartamento, pude ver que la retención estaba provocada por algún tipo de accidente. Tenía que ser bastante serio porque había una ambulancia bloqueando el otro carril de la calle, retrasando el flujo de los coches que venían en dirección contraria. La policía de tráfico estaba intentando ayudar, pero lo único que conseguían era ralentizar las cosas aún más. Era obvio que iba a resultar imposible aparcar cerca del apartamento de Carla, así que me resigné a llamarla desde la oficina. No es que me emocionara la idea.
Me sentí mal un poco después, cuando pude ver que la ambulancia estaba aparcada a tan solo unos metros de la puerta de su bloque de apartamentos. Sabía que estaba siendo irracional, pero empecé a temerme lo peor. Intenté convencerme a mí mismo de que probablemente era un accidente de tráfico y que no tenía nada que ver con Carla.
Entonces vi el coche de la policía aparcado detrás de la ambulancia.
Cuando pasé por delante de los dos vehículos, vi que la puerta del apartamento de Carla estaba abierta de par en par. Un hombre con una bata blanca larga salió corriendo y abrió la puerta trasera de la ambulancia. Detuve el coche para observar con más detenimiento qué estaba pasando con la esperanza de que el hombre detrás de mí no se impacientara demasiado. Los conductores que venían en la otra dirección levantaron una mano para agradecerme que les dejara pasar. Pensé que podría cederle el paso como a una docena antes de que alguien empezara a quejarse. El policía de tráfico ayudó pidiendo que aceleraran.
Entonces una camilla apareció al fondo del pasillo. Dos enfermeros uniformados sacaron a la calle un cuerpo envuelto y lo introdujeron en la parte de atrás de la ambulancia. No le pude ver la cara porque la llevaba tapada con una sábana, pero un tercer hombre, que solo podía ser un detective, caminaba justo detrás de la camilla. Llevaba una bolsa de plástico, dentro de la cual podía distinguir algo rojo, que me temía que podía ser el negligé que le había regalado a Carla.
Vomité el desayuno sobre el asiento del acompañante para luego acabar con la cabeza apoyada en el volante. Unos instantes después, cerraron la puerta de la ambulancia, encendieron la sirena y el policía de tráfico empezó a hacerme señales para que avanzara. La ambulancia salió a toda velocidad y el hombre tras de mí empezó a hacer sonar su claxon. Después de todo, solo era un inocente transeúnte. Avancé dando tumbos y luego fui incapaz de recordar nada de lo que había sucedido durante el trayecto a la oficina.
Cuando llegué al aparcamiento del edificio, limpié el asiento del acompañante lo mejor que pude y dejé la ventanilla abierta antes de coger el ascensor hasta el baño de la séptima planta. Rompí en mil pedazos la invitación a comer para Carla, la lancé a la taza del váter y tiré de la cisterna. Entré en mi despacho de la duodécima planta pasadas las ocho treinta para encontrar al director ejecutivo andando de arriba para abajo frente a mi mesa, obviamente esperándome. Había olvidado que era viernes y que siempre esperaba que tuviera preparadas las últimas cifras para que les echara un vistazo.
Resulta que ese viernes también quería las cuentas proyectadas para los meses de mayo, junio y julio. Le prometí que las tendría en su mesa al mediodía. Lo único que necesitaba era una mañana tranquila y no era algo que fuera a pasar.
Cada vez que sonaba el teléfono, se abría la puerta o, incluso, alguien me hablaba, se me paraba el corazón porque asumía que solo podía ser la policía. Para las doce ya había terminado una especie de informe para el director ejecutivo, pero sabía que no le parecería ni adecuado ni exacto. En cuanto le entregué los papeles a su secretaria, me fui a almorzar. Sabía que no sería capaz de tragar nada, pero, al menos, podría comprar la primera edición del Standard y ver si habían publicado algo sobre la muerte de Carla.
Me senté en la esquina de mi pub habitual, donde sabía que nadie me podría ver desde detrás de la barra. Con un zumo de tomate a mi lado, empecé a pasar sin prisa las páginas del periódico.
No aparecía en la portada. Tampoco en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta página. Pero en la quinta le dedicaban un pequeño párrafo. «La señorita Carla Moorland, de 31 años, ha sido hallada muerta en su casa de Pimlico a primeras horas de esta mañana». Recuerdo pensar en ese momento que no habían puesto su edad bien. «El inspector Simmons, al que se le ha asignado el caso, ha declarado que se está llevando a cabo una investigación y que están a la espera del informe del forense, pero que, por el momento, no tienen motivos para sospechar de que se trate de un asesinato».
Después de leer la noticia incluso fui capaz de beber un poco de sopa y comerme un rollito. Una vez leído el artículo por segunda vez, puse rumbo al aparcamiento de la oficina y me senté en mi coche. Bajé la otra ventanilla delantera para que entrara algo más de aire antes de encender la radio para escuchar las noticias en World At One. Ni siquiera mencionaron a Carla. En la era de las armas recortadas, las drogas, el sida y los robos de lingotes de oro, la muerte de una asistente personal industrial de treinta y dos años ha pasado desapercibida para la BBC.
Volví a la oficina, donde me encontré un memorándum con una serie de preguntas con las que contraatacaba el director ejecutivo, con las que me dejaba bastante claro lo que pensaba sobre mi informe. Pude responder la mayoría de ellas y devolvérselas a su secretaria antes de salir de la oficina para volver a casa, a pesar de haberme pasado casi toda la tarde intentando convencerme a mí mismo de que fuera lo que fuera lo que había provocado la muerte de Carla debía de haber sucedido después de que yo me fuera y no tenía nada que ver con el hecho de que le pegara. Pero aquel negligé rojo no se me iba de la cabeza. ¿Habría alguna forma de que lo relacionaran conmigo? Un artículo de lujo que había comprado en Harrods, pero del que estaba seguro que no podía ser exclusivo y que había sido el único regalo serio que le había hecho. ¿Pero y la nota que iba con él? ¿La habría destruido Carla? ¿Serían capaces de descubrir quién era Casaneva?
Aquella tarde conduje directamente a casa, consciente de que jamás podría volver a pasar por la calle en la que vivía Carla. Escuché el programa PM hasta el final en la radio del coche y, en cuanto llegué, puse las noticias de las seis. Cambié a Channel Four a las siete y luego de vuelta a la BBC a las nueve. Volví a ITV a las diez e, incluso, acabé viendo Newsnight.
La muerte de Carla, en su opinión editorial combinada, debía de ser menos importante que el resultado del partido de la tercera división entre el Reading y el Walsall. Elizabeth siguió leyendo el último libro que había sacado de la biblioteca, ajena a mi posible peligro.
Aquella noche, dormí a ratos y, por la mañana, en cuanto oí el sonido del papel en el buzón de la entrada, bajé corriendo las escaleras para leer los titulares.
«DUKAKIS HA SIDO NOMBRADO CANDIDATO», me saludó desde la portada del The Times.
Me sorprendí a mí mismo preguntándome, de forma totalmente irrelevante, si alguna vez conseguiría ser presidente. No me parecía que «Presidente Dukakis» sonara bien.
Cogí el Daily Express de mi mujer y un titular de tan solo tres palabras copaba la parte superior de la página: «EL ASESINATO DE LA PELEA DE AMANTES».
Mis piernas cedieron y terminé de rodillas. Seguramente la imagen debió de resultar algo extraña, allí, tirado en el suelo, intentando leer el párrafo de apertura. Fui incapaz de descifrar el segundo párrafo sin las gafas. Subí corriendo las escaleras con los papeles en la mano y cogí las gafas de la mesilla de noche junto a mi lado de la cama. Elizabeth seguía profundamente dormida. Por si acaso, me encerré en el cuarto de baño, donde podía leer el artículo con calma y sin miedo a que me interrumpieran.
La policía investiga ahora como asesinato la muerte de la bella secretaria de Pimlico, Carla Moorland, de 32 años, que fue hallada muerta en su apartamento ayer por la mañana. El inspector Simmons de Scotland Yard, encargado del caso, consideró inicialmente la muerte de Carla Moorland como producida por causas naturales, pero los rayos X han revelado un mandíbula rota que podría haber sido resultado de una pelea.
El 19 de abril se llevará a cabo una indagatoria.
La asistenta de la señorita Moorland, María Lucía (48), declaró en exclusiva a Express que su empleadora se encontraba con un amigo cuando se fue de su apartamento a las cinco de la tarde en cuestión. Otra testigo, la señora Rita Johnson, que vive en el bloque de apartamentos adyacente, afirmó que había visto un hombre saliendo del piso de la señorita Moorland en torno a las seis, antes de entrar en la papelería de enfrente y marcharse en su vehículo. La señora Johnson añadió que no estaba segura del modelo de coche, pero que bien podría ser un Rover…
—¡Oh, Dios mío! —exclamé con tal fuerza que me preocupó haber despertado a Elizabeth.
Me afeité y duché deprisa, intentando decidir cómo proceder. Ya estaba vestido y preparado para irme a trabajar incluso antes de que mi mujer se despertara. Le di un beso en la mejilla, pero ella se limitó a darse la vuelta, así que le escribí una nota, que dejé en su lado de la cama, explicándole que tenía que irme a la oficina para terminar un informe importante.
Camino de la oficina, ensayé lo que iba a decir. Lo repetí una y otra vez. Llegué a la duodécima planta un poco antes de las ocho y dejé mi puerta medio abierta para poder detectar la más mínima intrusión. Estaba seguro de que tendría unos quince minutos de tranquilidad antes de que alguien más llegara.
Repasé una vez más lo que tenía que decir. Encontré el número en el directorio de L–R y lo anoté en un bloc frente a mí antes de escribir cinco ideas en mayúsculas, algo que solía hacer antes de una reunión de la junta directiva.
PARADA DE AUTOBÚS
ABRIGO
NÚM. 19
BMW
MULTA
Entonces marqué el número.
Me quité el reloj y lo puse delante de mí. Había leído en alguna parte que la ubicación de una llamada telefónica podía rastrearse en unos tres minutos.
Una voz femenina dijo:
—Scotland Yard.
—¿Podría hablar con el inspector Simmons, por favor? —fue todo lo que fui capaz de articular.
—¿Quién le digo que le llama?
—Preferiría no dar mi nombre.
—Por supuesto, señor —dijo, evidentemente acostumbrada a este tipo de llamadas.
Otro tono de llamada. Se me secó la boca en cuando una voz masculina anunció:
—Simmons.
Era la primera vez que oía hablar al detective. Me sorprendió mucho que un hombre con un apellido tan inglés pudiera tener un acento de Glasgow tan marcado.
—¿En qué puedo ayudarlo? —preguntó.
—Quizá sea yo el que pueda ayudarlo a usted —dije con un tono considerablemente más bajo de mi tono habitual.
—¿Y en qué puede ayudarme, señor?
—¿Es usted el detective encargado del caso de la tal Carla esa?
—Así es. Pero, ¿en qué puede ayudarme? —repitió.
La segunda manecilla indicaba que ya había transcurrido un minuto.
—Vi un hombre saliendo de su apartamento aquella noche.
—¿Dónde se encontraba exactamente?
—En la parada de autobús, en la misma acera.
—¿Me podría describir a ese hombre?
El tono de Simmons era tan casual como el mío.
—Alto. Diría que como un metro ochenta, dos metros. Fornido. Llevaba puesto uno de esos abrigos pijos, ya sabe, esos abrigos negros con cuello de terciopelo.
—¿Y cómo puede estar tan seguro de cómo era el abrigo? —preguntó el detective.
—Tenía tanto frío allí, esperando el 19, que me habría encantado tener un abrigo como ese.
—¿Recuerda algo concreto que sucediera después de que saliera del apartamento?
—Solo que entró en la papelería de enfrente antes de coger su coche e irse.
—Sí, eso ya lo sabemos —dijo el detective—. Y por casualidad no recordará la marca del coche, ¿verdad?
Ya habían pasado dos minutos y empecé a mirar la segunda manecilla más de cerca.
—Creo que era un BMW —dije.
—¿Y recuerda el color?
—No, estaba demasiado oscuro para eso —hice una pausa—, pero lo vi tirar una multa de aparcamiento por la ventanilla, así que no debería ser demasiado difícil localizarlo.
—¿Y a qué hora sucedió todo eso?
—Entre las seis y cuarto, y las seis y media, inspector —dije.
—¿Y podría decirme...?
Dos minutos cincuenta y ocho segundos. Colgué. Todo mi cuerpo se cubrió de sudor.
—Me alegra verte en la oficina un sábado por la mañana —dijo el director ejecutivo con expresión seria mientras cruzaba mi puerta—. En cuanto acabes con lo que sea que estés haciendo, me gustaría hablar contigo.
Me levanté de mi mesa y lo seguí por el pasillo hasta su oficina. Durante la siguiente hora, repasó mis cifras previstas, pero, por mucho que lo intentara, era incapaz de concentrarme. No tardó mucho en parar, tratando de ocultar su impaciencia.
—¿Qué te ronda la cabeza? —preguntó mientras cerraba su carpeta —. Pareces preocupado.
—Nada —insistí—, es solo que he hecho muchas horas extra últimamente.
Me puse en pie para irme.
Cuando volví a mi despacho, quemé el trozo de papel con las cinco ideas y me fui a casa. En la primera edición del periódico de la tarde, la historia de la «pelea de amantes» ya había pasado a la séptima página. No tenían nada nuevo de lo que informar.
El resto del sábado parecía interminable, hasta que el Sunday Express de mi mujer por fin me trajo algo de calma.
«Según informaciones recibidas sobre el asesinato de la “pelea de amantes” de Carla Moorland, un hombre estaría ayudando a la policía en sus investigaciones». Aquella expresión corriente que tanto había oído en el pasado, de repente, se hizo muy real.
Le eché un vistazo a los periódicos del domingo, escuché todos los boletines de noticias y vi todos los telediarios de la televisión. Cuando mi mujer empezó a sentir curiosidad, le expliqué que por la oficina corría el rumor de que iban a volver a comprar la empresa, lo que significaría que podría perder mi trabajo.
El lunes por la mañana, el Daily Express identificó al hombre del «asesinato de la pelea de amantes» como Paul Menzies (51), un corredor de seguros de Sutton. Su mujer estaba en el hospital de Epsom bajo sedación mientras que él había sido arrestado y se encontraba en la prisión de Brixton. Empezaba a preguntarme si el señor Menzies le habría dicho la verdad a Carla sobre su mujer y cuál podría ser su «apodo». Me serví un café bien cargado y me fui a la oficina.
Más tarde aquella misma mañana, Menzies fue llevado ante los magistrados del tribunal de Horseferry Road, acusado del asesinato de Carla Moorland. El Standard me tranquilizó con la noticia de que la policía había conseguido que no fijaran fianza.
Según parece, se necesitan unos seis meses para que un caso de esa gravedad llegue al Old Bailey. Paul Menzies pasó todos esos meses en prisión preventiva en la prisión de Brixton. Yo me pasé ese mismo tiempo con miedo a cada llamada telefónica, cada golpe en la puerta, cada visita inesperada. Cada uno creó su propia pesadilla. La gente inocente no tiene ni idea de cuántas veces al día se producen incidentes como esos. Fui sacando adelante mi trabajo como pude sin dejar de preguntarme si Menzies conocía mi relación con Carla, si sabía mi nombre o incluso si conocía mi existencia.
Un par de meses antes de la fecha fijada para el juicio, tuvo lugar la junta general anual de la empresa. Por mi parte, hice bastante contabilidad creativa para producir una serie de cifras que indicaran que no estábamos generando ningún tipo de beneficios. Evidentemente, aquel año no repartimos dividendos.
Salí de la reunión aliviado, casi eufórico. Habían pasado seis meses desde la muerte de Carla y no se había producido ningún incidente durante todo ese tiempo que pudiera sugerir que alguien sospechara incluso de que la conocía, mucho menos que fuera el causante de su muerte. Todavía me sentía culpable por Carla, incluso la echaba de menos, pero tras seis meses ya era capaz de enfrentarme al día sin miedo a hurgar en mi mente. Extrañamente, no me sentía para nada culpable por la situación de Menzies. Después de todo, no era más que el instrumento que me iba a salvar de toda un vida en la cárcel. Así que cuando llegó el golpe, el impacto fue doble.
Era 26 de agosto —jamás lo olvidaré— cuando recibí una carta que hizo que me diera cuenta de que sería necesario seguir cada palabra de aquel juicio. Por mucho que intentara convencerme a mí mismo de que debería explicar por qué no podía hacerlo, sabía que no sería capaz de resistirme.
Aquella misma mañana, un viernes —supongo que este tipo de cosas siempre suceden en viernes—, me llamaron para lo que supuse que sería una reunión semanal rutinaria con el director ejecutivo, solo para decirme que la empresa ya no me necesitaba.
—Francamente, durante los últimos meses, tu trabajo ha ido de mal en peor —me dijo.
No me sentí capaz de disentir.
—Así que no me has dejado más alternativa que sustituirte.
Una manera elegante de decir «Estás despedido».
—Tu mesa debe estar libre para las cinco de esta tarde —siguió el director ejecutivo—, hora a la que se te entregará un cheque del departamento de contabilidad por un valor de 17 500 libras.
Arqueé una ceja.
—Seis meses de sueldo, tal como estipula el contrato que firmaste al entrar en la empresa —explicó.
Cuando el director ejecutivo me ofreció su mano, no fue precisamente para desearme buena suerte, sino para pedirme las llaves de mi Rover.
Recuerdo lo primero que pensé cuando me informó de su decisión: al menos no tendría problemas para asistir al juicio todos los días.
Elizabeth no se tomó la noticia de mi despido especialmente bien, pero se limitó a preguntarme qué planes tenía para encontrar otro trabajo. Durante el mes siguiente fingí buscar un nuevo puesto en otra empresa, pero me di cuenta de que no sería capaz de centrarme en nada hasta que acabara el caso.
La mañana del juicio, todos los periódicos populares tenían artículos pintorescos. Incluso el Daily Express recogía en su portada una foto bastante favorecedora de Carla en bañador en la playa de Marbella. Me pregunté cuánto le habrían pagado a su hermana de Fulham por aquella imagen. Al lado, había una foto de Paul Menzies en la que parecía un auténtico convicto.
Estuve entre los primeros a los que se les comunicó en qué sala del Old Bailey tendría lugar el juicio de la Corona contra Menzies. Un policía uniformado me dio información detallada y, junto con otros, puse rumbo a la sala 4.
Una vez allí, me presenté y me aseguré de sentarme al final de mi fila. Miré a mi alrededor con la impresión de que todo el mundo me estaba mirando, pero, por suerte, nadie parecía mostrar el más mínimo interés.
Tenía visión directa del acusado, de pie, en el banquillo de los acusados. Menzies era un hombre frágil que parecía haber perdido recientemente mucho peso. Los periódicos decían que tenía cincuenta y uno, pero aparentaba unos setenta. Empecé a preguntarme cuánto habría envejecido yo mismo en esos últimos meses.
Menzies llevaba puesto un elegante traje azul marino que le quedaba algo ancho, una camisa limpia y lo que pensé que era una corbata militar. Con su escaso pelo canoso hacia atrás y un pequeño bigote plateado, tenía un aire muy marcial. Desde luego no parecía un asesino ni tampoco un buen partido como amante, pero seguramente esa misma habría sido la conclusión de todo aquel que me mirara a mí. Oteé el mar de rostros de la sala en busca de la señora Menzies, pero nadie allí se ajustaba a la descripción de ella que se había publicado en el periódico.
Todos nos pusimos en pie cuando el juez Buchanan entró.
—La Corona contra Menzies —leyó en voz alta el secretario judicial.
El juez se inclinó para decirle a Menzies que ya podía sentarse y luego se giró despacio hacia la tribuna del jurado.