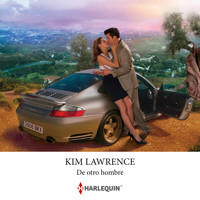2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
En la vida perfectamente organizada de Rafael, no había lugar para el romance El primer encuentro de Libby Marchant con el hombre que se convertiría en su jefe acabó con un accidente de coche. La imprevisible y atractiva Libby desquiciaba a Rafael. Afortunadamente, era su empleada y podría mantenerla a distancia. Al menos, ése era el plan. Pero, muy pronto, su regla personal de no mezclar el trabajo con el placer iba a resultar seriamente alterada. Y lo mismo su primera intención de limitar su relación a un plano puramente sexual...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2011 Kim Lawrence.
Todos los derechos reservados.
UN HOMBRE ARROGANTE, N.º 2108 - octubre 2011
Título original:The Thorn in His Side
Publicada originalmente por Mills and Boon®, Ltd., Londres.
Publicado en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.:978-84-9000-996-3
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
Inhalt
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Promoción
Capítulo 1
EL móvil de Libby sonó justo cuando estaba tomando la salida de la autopista. Aparcó a la primera oportunidad que tuvo y se apresuró a responder.
–¿Mamá?
–¿A ti qué te parece?
A no ser que su madre hubiera adquirido un fuerte acento irlandés durante las dos semanas que había estado en Nueva York, no podía ser ella.
–¿Chloe?
–Libby, cariño... Me preguntaba si ibas a pasar por el pueblo de camino a casa después del trabajo... –Es que no estoy volviendo del trabajo. Estoy volviendo del aeropuerto. Se hizo un silencio antes de que su amiga añadiera con un gruñido, como recriminándose su despiste:
–¡Oh, claro! Lo siento, me había olvidado…
–Supongo que no habrás visto a mis padres…
–¿Tú tampoco? ¿No han ido a recogerte al aeropuerto?
–Sé que tenían intención de hacerlo –admitió Libby–. Pero no aparecieron, y como les llamé y no les encontré, alquilé un coche –frunció el ceño, preocupada–. Eso no es nada normal en ellos, la verdad. Sin embargo, seguro que tiene que haber una explicación muy sencilla, ¿no te parece? –fue incapaz de disimular el matiz de duda de su voz.
–Por supuesto que sí –le aseguró Chloe, consoladora–. Y no tiene que ver con ambulancias ni con ataques al corazón: tu padre está bien, y no niegues que es eso en lo que estás pensando. Sé cómo funciona tu cabeza.
Antes de que Libby pudiera responder a esa acusación, el bostezo que soltó su amiga la hizo sonreír.
–¿Por qué nadie me avisó de que ser madre es tan cansado? No he pegado ojo en toda la noche –admitió su amiga, bostezando de nuevo.
–¿Qué tal está mi ahijada?
–Le están saliendo los dientes o tiene un cólico. Ahora mismo acabo de dormirla. ¿Cómo ha ido el viaje?
–Fantástico.
–¿Tu amiga Susie te consiguió algún guapetón?
–Pues sí –inmediatamente Libby oyó un gritito de deleite al otro lado del teléfono. –Cuéntamelo todo… –No hay nada que contar, era guapo, pero... –Déjame adivinar... –la interrumpió Chloe, des
pués de soltar un gruñido–. No era tu tipo. ¿Es por casualidad algún hombre tu tipo, Libby? –parecía exasperada–. Con tu aspecto, podrías tener el hombre que quisieras... ¡para cada día de la semana!
–¿Quieres decir que parezco una mujer fácil?
–Quiero decir que tienes tanta clase como un champán francés. Por eso precisamente intimidas tanto a los hombres.
–Bonita teoría, pero cambiando de tema, ¿qué querías que te trajera del pueblo? –inquirió Libby, refrenando sus ganas de volver a casa. Sucediera lo que hubiera sucedido con sus padres, cinco minutos de retraso no iban a suponer diferencia alguna.
–No te preocupes, no importa.
Tras una corta discusión, Libby averiguó que su amiga necesitaba recoger a Eustace, su perro labrador, convaleciente de un accidente que había sufrido, en la clínica veterinaria.
–Alguien se dejó la puerta abierta y Eustace se escapó. Te juro que ese perro ha sido escapista en otra vida. Mike lo encontró enredado en una alambrada.
–¡Pobrecito! No te preocupes, me pilla de paso, yo...
–Ni se te ocurra.
–De verdad que no es ninguna molestia –mintió.
Una hora más tarde, Libby suspiró de alivio cuando el pueblo apareció ante ella. La lluvia había convertido la autopista en una pesadilla, pero por fin había parado de llover. Para cuando regresó al coche con el perro, tenía los zapatos empapados y el pantalón salpicado de barro.
Mientras el excitado animal tiraba sin cesar de la correa, Libby buscaba torpemente las llaves en el bolsillo para abrir la puerta. Justo cuando acababa de encontrarlas, hundió el tacón en un agujero del terreno y se tambaleó. Para colmo, en sus esfuerzos por manotear y conservar el equilibrio, soltó la correa.
–¡Estupendo! –masculló, forzando una sonrisa mientras se acercaba al perro que, sentado a unos pocos pasos de distancia parecía singularmente satisfecho consigo mismo–. Buen chico, Eustace... –fue aproximándose lentamente, con una mano extendida hacia él–. Quédate justo donde estás y...
La correa estaba a unos tan escasos como tentadores centímetros de sus dedos cuando el perro se alejó a la carrera, ladrando como un poseso. Libby cerró los ojos y soltó un gruñido.
–No puedo creer que me esté ocurriendo esto –y salió en su persecución.
Estaba jadeando y le había entrado flato para cuando el animal volvió a detenerse. Se había sentado en medio de la estrecha carretera. Golpeando el suelo con el rabo como un metrónomo, la miraba con expresión triste.
–Supongo que alguien se lo está pasando en grande, y no soy yo –gruñó mientras se inclinaba hacia delante con las manos apoyadas en las rodillas, sin aire en los pulmones– Oh, Dios mío, estoy perdiendo forma...
Apartándose de los ojos los mechones sueltos de su espesa melena castaño cobriza, dio un paso tentativo hacia el perro. El animal ladró y, juguetón, retrocedió otro. Libby se mordió el labio y lo miró frustrada.
–¡Me niego a que me engañe un animal del que incluso su propia dueña dice que no es ningún superdotado! –gritó.
«Tranquila, Libby», se dijo. «Estás hablando con un perro». Sería preocupante que esperara seriamente una respuesta por su parte. El monólogo interior quedó interrumpido por el ruido de un potente motor. El único tráfico de aquellas carreteras era el de los tractores, y aquello no parecía un tractor. No lo era.
La exacta secuencia de los acontecimientos le resultaría ciertamente difícil de recordar: aquellos breves segundos se transformarían en una neblina en su memoria. Tan pronto vio el gran coche negro dirigiéndose a toda velocidad directamente contra Eustace, como al momento siguiente se encontró en medio de la carretera agitando los brazos, algo que debió de parecerle una buena idea... con el vehículo echándosele encima.
Cuando el rodeo que dio para evitar el atasco de la autopista lo llevó a carreteras tan estrechas como la que estaba siguiendo en aquel momento, Rafael no se preocupó demasiado. No se le pasó por la cabeza consultar el GPS o detenerse para consultar el mapa de carreteras. Prefirió fiarse más bien de su excelente sentido de la orientación. Los verdes caminos de la campiña inglesa no eran ni de lejos tan peligrosos como otros que había transitado en su vida.
Mientras conducía, evocó el solitario viaje que había hecho con diecisiete años a las montañas de la Patagonia en un viejo jeep que se había averiado a intervalos regulares, hasta que finalmente se lo llevó la corriente. ¿Quién habría podido imaginar que la pista por la que había estado conduciendo era precisamente el lecho de un río? El recuerdo de las prisas con las que abrió la puerta y saltó al agua le arrancó una sonrisa.
Pero su expresión se tornó seria cuando identificó la punzada que repentinamente le había atravesado el pecho, como algo peligrosamente parecido a la nostalgia. Nostalgia… ¿o insatisfacción? Frunció sus oscuras cejas con un gesto de impaciencia, sobre sus entrecerrados ojos de color canela. Achacaba, al menos en parte, aquel poco característico estado de introspección suyo a la reunión que había tenido el día anterior.
Una reunión que no había resultado esencial, ya que no había tenido por qué ver a aquel tipo. Pero que se había producido porque, en su opinión, siempre había cosas que un hombre, incluso uno tan irresponsable e incompetente como Marchant, se merecía que le dijeran a la cara. ¡Y explicarle que estaba a punto de perder su negocio y su hogar era una de ellas!
No había esperado que fuera una reunión agradable, y no lo había sido. Por muy imbécil y torpe que fuera, ver a un hombre desesperado nunca era algo agradable. El tipo se había desmoronado ante su vista. Orgulloso como era, Rafael había experimentado vergüenza ajena de verlo así. Y había encontrado de mal gusto el espectáculo de lastimera autocompasión al que le había sometido el inglés.
Pese a saber que el propio Marchant había sido el principal responsable de su desgracia, aunque ciertamente con un pequeño empujón de parte de su propio abuelo, Rafael había experimentado una irracional punzada de culpa en el momento de marcharse. Culpa que se había desvanecido cuando el hombre le gritó a su espalda:
–Si fuera usted hijo mío...
–Si yo hubiera sido su hijo, le habría retirado del negocio antes de que acabara hundiéndolo y perdiendo además su hogar, que es lo que ha hecho.
–Espero que un día pierda todo lo que ama en esta vida. ¡Ojalá pueda estar presente para verlo!
¿Por qué parecían haberle afectado tanto aquellas palabras? Quizá por lo poco acertado de la maldición. Porque Rafael había perdido lo que más había querido en el mundo hacía mucho tiempo, y el dolor de aquella pérdida era ya poco más que un simple recuerdo. No había vuelto a arriesgarse: en la vida que llevaba actualmente, no había nada ni nadie a quien amar. Habría podido perder al día siguiente toda la fortuna que había amasado y no habría experimentado ningún dolor.
A los treinta años, había conseguido todo lo que se había propuesto y más. La pregunta era: «¿y ahora qué?». Rafael reconocía que el problema principal era mantenerse motivado. Económicamente era un privilegiado. ¿Qué necesitaba entonces para ser feliz?
Una maldición escapó de sus labios cuando alguien salió de pronto de la nada para invadir la carretera. La mujer pareció materializarse a la luz del crepúsculo; por una fracción de segundo, permaneció inmóvil frente a los faros de su coche como una suerte de fantasma.
Rafael creyó distinguir una esbelta figura, un rostro pálido como el alabastro, una nube de pelo rojo oscuro; su cerebro no tuvo tiempo de registrar nada más. Estaba demasiado ocupado intentando no añadir el homicidio a la lista de sus pecados mientras se esforzaba por evitar la colisión, que parecía aterradoramente inevitable.
Pero Rafael nunca en toda su vida había aceptado lo inevitable. La naturaleza lo había dotado de unos reflejos felinos y una cabeza fría cuando se enfrentaba a algún peligro... y suerte, por supuesto. «Nunca subestimes a la suerte», pensó mientras se preguntaba, viendo el árbol justo delante, si la suya no se habría acabado por fin. No fue así.
Contra todo pronóstico, logró esquivar a la pelirroja suicida y al árbol. Fue un milagro. Habría salido completamente del todo indemne si el coche no hubiera derrapado sobre el barro. Rafael vio impotente como el coche daba un aparatoso patinazo con vuelta de trescientos sesenta grados, que lo dejó atravesado en la carretera y medio hundido en una cuneta. Ni siquiera el cinturón de seguridad pudo evitar que se golpeara la cabeza contra el parabrisas.
Vio puntos luminosos detrás de sus párpados cerrados y oyó luego voces: no, una única voz, femenina, y nada carente, reflexionó aturdido, de atractivo. Aquella voz le estaba suplicando que no... que no estuviera muerto. ¿Lo estaría quizás? El dolor de cabeza sugería lo contrario, además de que aquella voz, con su timbre sensualmente ronco, no podía ser la de un ángel.
«Magnífica voz y estúpidas preguntas», pensó mientras se esforzaba por concentrarse en asuntos más urgentes, como por ejemplo que todavía estaba de una pieza y tenía que reaccionar. Se palpó los miembros: todo parecía en su lugar y en orden, algo de lo cual se alegró. Sentía la cabeza como si alguien estuviera tocando los platillos dentro.
Sintiendo una mano en la nuca, empezó a levantar la cabeza con cuidado y oyó la voz, la que no pertenecía a ningún ángel, murmurar un ferviente «¡gracias a Dios!». Parpadeó varias veces, y el movimiento le provocó una punzada de dolor en las sienes. Esbozando una mueca, se llevó las manos a la frente e intentó girar la cabeza lentamente hacia el lugar del que procedía aquella voz. Con la misma cautela, se obligó a abrir los ojos y, a través de los dedos, distinguió un rostro pálido, de forma ovalada. El glorioso halo de cabello rojizo que lo rodeaba le resultó extrañamente familiar, hasta que pudo enfocar bien sus rasgos.
Era la mujer suicida que había causado el accidente. Pelirroja, joven y hermosa. Tanto que, incluso mientras estaba pensando que un azul tan vívido como el de sus ojos sólo podía explicarse por el concurso de unas lentes de contacto, experimentó una punzada tan violenta de deseo que le confirmó que estaba vivo. La vista se le nubló de nuevo y cerró los ojos, a la espera de que pasara la náusea. Al parecer aquellos síntomas, junto con la incontrolable corriente de testosterona, eran consecuencia del golpe que había recibido en la cabeza, de modo que pasarían pronto.
Abrió de nuevo los ojos justo cuando la joven metía la cabeza dentro del coche, con aquel cabello que tanto le recordaba el rojo fuego de las hojas otoñales. La náusea había desaparecido, para verse reemplazada por un implacable deseo de deslizar la lengua entre aquellos sensuales labios.
Incluso con su maltrecho cerebro trabajando a un cincuenta por ciento de capacidad acarició la idea de seguir aquel impulso. ¡Aquella boca...! Al menos el deseo que le abrasaba las venas servía de eficaz distracción al martilleo que le torturaba el cerebro. Hacía mucho tiempo que una cara femenina no le había despertado una reacción tan… primitiva. Si bien una parte de su ser estaba sufriendo, ya que a Rafael le gustaba mantener siempre el control de todo, incluidos sus apetitos, otra parte le sugería en cambio que se relajara. Que disfrutara del momento.
Capítulo 2
SE encuentra bien? Pese a que estaba disfrutando de lo delicioso de su aroma, sus facultades mentales se aclararon lo suficiente para certificar lo estúpido de la pregunta. Pelirroja y estúpida, por no hablar de suicida.
La imagen de la pelirroja esperando en medio de la carretera a que la pasara por encima, como una virgen a la espera de ser sacrificada, asaltó de nuevo su mente provocando una estimulante descarga de adrenalina.
–¿Le duele algo? –inquirió Libby, abriendo un poco más la puerta. Asomándose al interior del coche, miró a su alrededor buscando un lugar donde poner el móvil que llevaba en la mano. Se levantó la falda para apoyar una rodilla en el borde del asiento mientras se estiraba para dejarlo sobre el salpicadero–. No se preocupe, se pondrá bien –inmediatamente cruzó los dedos y pensó: «Dios mío, no me hagas quedar como una mentirosa».
«Estupendo», pensó Rafael, posando la mirada en el borde de encaje de su media. Estaba sintiendo muchas cosas en aquel momento, pero… ¡bien, lo que se decía bien, no se sentía en absoluto!
–Si estoy bien, no es precisamente gracias a usted.
El sobresalto que experimentó Libby al oírlo hablar le impidió poder identificar en un primer momento el acento extranjero de su voz hostil. Una voz tan profunda y vibrante, que le erizó el vello de los brazos.
–Me doy cuenta de que uno tiene que buscar maneras de entretenerse en el campo, pero lanzarse al paso de vehículos en marcha es quizá una medida un tanto extremada –agarrándose todavía la cabeza, flexionó los hombros y maldijo cuando sus doloridos músculos protestaron.
La respuesta natural de Libby al sarcasmo y a la grosería, presentes ambos en su comentario, siempre había sido proporcional a la ofensa recibida. Pero dado que había estado a punto de matar a aquel hombre, le pareció más apropiado morderse la lengua.
–¿Qué pretendía hacer? ¿Llamar mi atención? ¿O se trata de algún pintoresco ritual local de apareamiento?
«Vete al diablo», pronunció Libby para sus adentros mientras su alivio inicial se trocaba en indignación. Esforzándose por mantener una actitud sumisa ante aquella retahíla de insultos, murmuró una disculpa.
–De verdad que no fue mi intención...
Cualquier intento por justificarse a esas alturas resultaría absurdo. «¿Qué voy a decirle ahora a Chloe?», se preguntó. Hizo un tácito recuento de sus logros: había estado a punto de matar a un hombre, destrozándole de paso el coche, y había perdido a la querida mascota de su amiga. Todo ello parecía difícil de superar, pero, tal como estaban yendo las cosas... ¿quién podía asegurarlo?
–Yo... lo siento muchísimo –dijo genuinamente arrepentida.
–Oh, entonces todo arreglado –ironizó él.
Libby sintió que se ruborizaba de vergüenza en respuesta al sarcasmo de su víctima, que con una mano todavía en la frente, se giró hacia el otro lado para desabrocharse el cinturón. Su mirada voló entonces de su oscuro y brillante pelo, que se le rizaba a la altura de la nuca, a la mancha de sangre en el cristal. Aquello fue como un oportuno recordatorio de su propio papel como malvada agresora, y del desconocido como víctima inocente. Inmediatamente estiró una mano hacia el móvil que había dejado sobre el salpicadero.
–La ambulancia... voy a llamarla –«mejor tarde que nunca, Libby», se dijo.
Justo en ese momento, ya liberado del cinturón, el hombre se volvió hacia ella. El intento de Libby de esbozar una apaciguadora sonrisa se disolvió al tiempo que lanzaba un leve gemido de sorpresa. Pero no por la herida del hombre, sino porque era... guapísimo. Tanto por la extraordinaria longitud de sus pestañas y la perfección de sus pómulos bellamente cincelados, como por su nariz recta y sus labios llenos y sensuales, era de una hermosura absoluta. Sin embargo, fue el aura de cruda sexualidad que exudaba lo que hizo que se lo quedara mirando sin aliento. La excitación física se cerró como un puño en su vientre.
Se quedó tan impresionada, que tardó varios segundos en registrar al fin el sangriento corte de su ancha frente, que naciendo en su oreja derecha se perdía en la línea del pelo, así como la palidez que se traslucía bajo su tez dorada. «Contrólate, Libby, no es la primera vez que ves a un hombre guapo», le recordó una voz interior. «Aunque ninguno tan guapo», añadió la misma voz.
«Además está sufriendo», fue el otro oportuno recordatorio. Se mordió el labio, bajó la mirada y esbozó una mueca culpable. El olvidado curso de primeros auxilios que había hecho hacía siglos... ¡definitivamente no había incluido ponerse a babear mientras la víctima del accidente moría desangrada!
–Creo... –se interrumpió. Y perdió completamente el hilo de sus pensamientos mientras el herido la miraba con sus ojos color canela. El brillo de aquella mirada no hizo más que intensificar la sensación de ahogo que estaba sintiendo, aunque quizá fuera el jet lag. «Eso espero», pensó, ya que esa última opción la complacía mucho más y la asustaba mucho menos. Se humedeció los labios resecos con la punta de la lengua y lo intentó de nuevo–: Su cabeza.
Siguiendo el gesto de sus dedos, el hombre alzó una mano. No esbozó mueca alguna de dolor al tocarse la herida, al contrario que Libby. Al bajar la mano, miró con un extraño desinterés la mancha roja de sus dedos antes de limpiárselos en la pechera de la camisa.
–No se asuste –esforzándose por seguir su propio consejo, empezó a teclear el número de emergencias en el móvil.
Con el dedo a punto de pulsar la techa de llamada, se quedó sin aliento cuando sus dedos largos y morenos se cerraron sobre su muñeca. La rapidez del movimiento la dejó consternada, pero no tanto como el efecto de su breve contacto en su sistema nervioso. La soltó en seguida, y Libby se llevó la mano al pecho con el corazón acelerado.
–No necesito una ambulancia.
No era una frase que invitara a la discusión. Podía ver que era un hombre acostumbrado a dar órdenes. Incluso después de aquel accidente que habría podido intimidar al hombre más duro, conservaba una actitud que no podía menos que calificarse de arrogante. En cuanto al brillo de sus ojos, era demasiado sagaz para comodidad de Libby, a la par que levemente divertido. Como si fuera consciente de los esfuerzos que ella estaba haciendo por no mirar aquella boca tan increíblemente sensual
Desterró aquella absurda ocurrencia. En cualquier caso, aunque no fuera capaz de leerle el pensamiento, tenía unos ojos que le recordaban los de un felino.
–¿Cómo ha quedado el coche?
Se sorprendió cuando lo vio mirar el reloj de acero de su muñeca, como para comprobar si funcionaba. Tuvo la sensación de que su lista de prioridades estaba un tanto desquiciada.
–Ni idea. Me preocupaba más su estado físico.
Un tic de impaciencia se dibujó en su rostro.
–Como puede ver, estoy bien... de una pieza.
Libby había visto suficientes telefilmes de hospitales como para saber que gente con ese mismo aspecto solía desmayarse sin previo aviso, como consecuencia de graves heridas internas. La pregunta persistía: ¿cómo recomendar cautela sin parecer al mismo tiempo alarmista?
–¿Dónde estamos exactamente?
–¿No se acuerda de lo que ha pasado? –le preguntó. «Oh, Dios mío… ¿y si tiene amnesia?–. ¿Recuerda cómo se llama? –alzó la voz.
–No estoy sordo, y estúpido tampoco soy –la nunca pronunciada coletilla de «al contrario que usted» resultó implícita en la mirada que le lanzó–. Sé cómo me llamo –ladeó la cabeza hacia la ventanilla, que no le ofreció más vista que la de la cuneta verde–. Es el nombre de este lugar el que necesito saber para buscarme un medio alternativo de transporte –con un poco de suerte, pediría a su secretaria que fuera a buscarlo en su coche para así poder asistir a la reunión a la que se dirigía, y minimizar así el retraso en todo lo posible.
–¡Oh! –sintiéndose como una estúpida, quedó sumida en un avergonzado silencio mientras él se sacaba un móvil del bolsillo.
–No hay cobertura.
¡Al menos de eso no podría echarle la culpa a ella!
–¿Qué quiere que le haga yo? –le espetó en un impulso, aunque suavizó su malhumorada reacción añadiendo una tranquilizadora nota de preocupación–. Puede que tenga una conmoción cerebral.
Habría podido mencionarle una larga lista de posibles lesiones, pero como no quería meterle miedo, se contuvo. Aunque no le parecía el tipo de hombre que fuera a asustarse pensando que tenía un hueso roto o dos.
–¿Una conmoción...? Tampoco sería la primera vez.
–Eso explicaría muchas cosas –rezongó ella. Enfrentada a su mirada hostil, se apresuró a añadir–: En serio, creo que no debería intentar moverse.