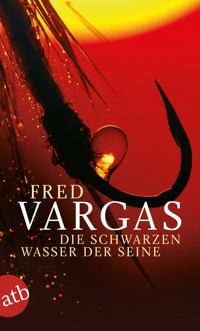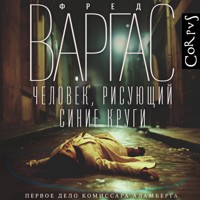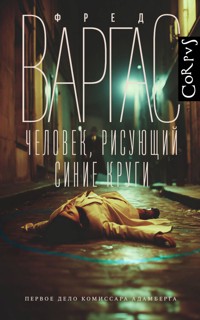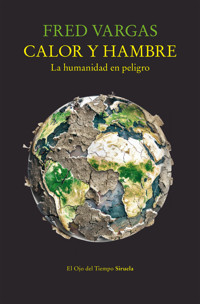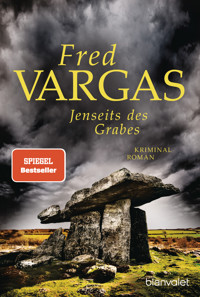Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Realmente magnífica, magnífica...» Libération «La reina francesa de la novela negra no parece dispuesta a ceder su trono.» Livres Hebdo El comisario Adamsberg se halla en Londres, invitado por Scotland Yard, para asistir a un congreso de tres días. Todo debería transcurrir de manera tranquila, distendida, pero un macabro suceso alerta a su colega inglés: en la entrada del antiguo cementerio de Highgate han aparecido diecisiete zapatos... con sus respectivos pies dentro, cercenados. Mientras comienza la investigación, la delegación francesa al día siguiente regresa a su país. Allí descubren un horrible crimen en un chalet en las afueras de París: un anciano periodista especializado en temas judiciales ha sido, a primera vista, triturado. El comisario, con la ayuda de Danglard, relacionará los dos casos, que le harán seguir una pista de vampiros y cazadores de vampiros que lo conducirá hasta un pequeño pueblo de Serbia...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Un lugar incierto
Notas
Créditos
Un lugar incierto
1
El comisario Adamsberg sabía planchar las camisas; su madre le había enseñado a aplanar la pieza de los hombros y alisar la tela alrededor de los botones. Desenchufó la plancha, guardó la ropa en su maleta. Afeitado, peinado, se iba a Londres, era ineludible.
Corrió la silla para instalarse en el cuadrado de sol de la cocina. La sala daba a tres lados, de modo que se pasaba el tiempo desplazando la silla alrededor de la mesa redonda siguiendo la luz, como el lagarto va dando la vuelta a la roca. Adamsberg dejó su tazón de café del lado este y se sentó de espaldas al calor.
Estaba de acuerdo en ir a ver Londres, comprobar si el Támesis tenía el mismo olor a colada enmohecida que el Sena, escuchar los gritos de las gaviotas. Cabía la posibilidad de que las gaviotas gritaran de forma diferente en inglés que en francés. Pero no tendría tiempo. Tres días de coloquio, diez conferencias por sesión, seis debates, una recepción. Habría más de un centenar de policías de alto copete apiñados en ese gran vestíbulo, maderos y nada más que maderos, venidos de veintitrés países para optimizar la gran Europa policial y, más precisamente, para «armonizar la gestión de los flujos migratorios». Era el tema del coloquio.
Director de la Brigada Criminal de París, Adamsberg tendría que hacer acto de presencia, pero no le preocupaba. Su participación sería ligera, casi etérea, por una parte debido a su hostilidad respecto a la «gestión de los flujos», por otra porque nunca había sido capaz de memorizar una sola palabra de inglés. Acabó tranquilamente su café, mientras leía el mensaje que le había enviado el comandante Danglard. 13:20 en recepción. Puto túnel. Tengo chaqueta decente para vd., con corb.
Adamsberg pasó el pulgar por la pantalla de su teléfono, borrando así el agobio de su adjunto como quien quita el polvo a un mueble. Danglard estaba poco adaptado a la marcha a pie, a la carrera, aún peor a los viajes. Cruzar la Mancha por el túnel lo atormentaba tanto como pasar por encima en avión. Aun así, no habría cedido su plaza a nadie. El comandante llevaba treinta años anclado en la elegancia del traje británico, en la que contaba para compensar su natural carencia de estilo. Partiendo de esa opción vital, había extendido su gratitud a todo el Reino Unido, convirtiéndose en el arquetipo mismo del francés anglófilo, adepto de la finura de modales, de la delicadeza, del humor discreto. Salvo cuando abandonaba toda moderación, que es lo que constituye la diferencia entre el francés anglófilo y el inglés de verdad. Así, la perspectiva de pasar unos días en Londres le hacía ilusión, con o sin flujo migratorio. Sólo quedaba superar el obstáculo de ese puto túnel que atravesaría por primera vez.
Adamsberg enjuagó el tazón, cogió su maleta preguntándose qué tipo de chaqueta y de corb había elegido para él el comandante Danglard. Su vecino, el viejo Lucio, propinaba fuertes golpes a la puerta acristalada, estremeciéndola con su puño considerable. La Guerra Civil española se le había llevado el brazo izquierdo cuando tenía nueve años, y parecía que el derecho hubiera crecido en consecuencia para concentrar en sí solo la dimensión y la fuerza de ambas manos. Con el rostro pegado a los cristales, llamaba a Adamsberg con la mirada, imperioso.
–Vente –farfulló en tono de mando–, no la saco ni de coña. Necesito tu ayuda.
Adamsberg dejó su maleta fuera, en el jardincillo desordenado que compartía con el viejo español.
–Me voy tres días a Londres, Lucio. Te ayudaré cuando vuelva.
–Demasiado tarde –gruñó el viejo.
Y cuando Lucio gruñía así, con sus erres repiqueteantes, producía un ruido tan sordo que Adamsberg tenía la impresión de que el sonido brotaba directamente de la tierra. Adamsberg levantó su maleta, con la mente ya proyectada en la Estación del Norte.
–¿Qué es lo que no puedes sacar? –dijo con voz distante mientras cerraba la puerta con llave.
–La gata que vive en el trastero. Ya sabías que iba a tener crías, ¿no?
–No sabía que hubiera una gata en el trastero, y además paso.
–Pues ya lo sabes. Y no vas a pasar, hombre. Sólo lleva tres. Uno muerto, los otros dos están todavía atascados, he sentido las cabezas. Yo empujo, masajeando, y tú extirpas. Ojo, no vayas a apretar como un bestia cuando los saques. Un gatito es algo que se te puede desmoronar en la mano como una galleta.
Sombrío y acuciante, Lucio se rascaba el brazo que le faltaba agitando los dedos en el vacío. A menudo había contado que, cuando perdió el brazo con nueve años, tenía una picadura de araña que no se había rascado hasta el final. Y que por esa razón la picadura le seguía escociendo sesenta y nueve años después, por no haber podido acabar el rascado, ocuparse de ello a fondo, concluir el episodio. Explicación neurológica proporcionada por su madre y que para Lucio, a la larga, había acabado constituyendo una filosofía total, que se adaptaba a cualquier situación y cualquier sentimiento. Hay que acabar las cosas, o no empezarlas. Ir hasta los posos, incluso en el amor. Cuando un acto de vida lo ocupaba intensamente, Lucio se rascaba su picadura interrumpida.
–Lucio –dijo Adamsberg más tajante mientras atravesaba el jardincillo–, mi tren sale dentro de una hora y cuarto. Mi adjunto está agonizando de preocupación en la Estación del Norte, y no voy a ayudar a parir a la bicha mientras cien jefes maderos me esperan en Londres. Arréglatelas, y ya me contarás el domingo.
–¿Y cómo quieres que me las arregle con esto? –exclamó alzando su brazo cortado.
Lucio retuvo a Adamsberg con su mano poderosa, proyectando hacia delante su barbilla prognática; digna de un Velázquez, según el comandante Danglard. El viejo no tenía ya la vista como para afeitarse correctamente, y había pelos que se salvaban de su cuchilla. Blancos y duros, enhiestos aquí y allí, eran como una guirnalda navideña de espinas plateadas que brillaran un poquito al sol. A veces, Lucio se pinzaba un pelo con los dedos, lo sujetaba resueltamente entre las uñas, y tiraba de él como quien se arranca una garrapata. No lo soltaba hasta que lo hubiera conseguido, conforme a la filosofía de la picadura de araña.
–Tú te vienes.
–Déjame en paz, Lucio.
–No tienes más remedio, hombre –dijo Lucio sombrío–. Se te cruza en el camino, tienes que aceptarlo. O te picará toda la vida. Sólo son diez minutos.
–También el tren se me cruza en el camino.
–Pero cruza más tarde.
Adamsberg soltó la maleta, rezongó impotente mientras seguía a Lucio hacia el cobertizo. Una cabecita viscosa y empapada de sangre emergía entre las patas del animal. Bajo las directrices del viejo español, la sujetó con suavidad mientras Lucio presionaba el vientre con gesto profesional. La gata maullaba terriblemente.
–¡Tira mejor, hombre! ¡Agárralo por debajo de las patas y tira! Vamos, con firmeza y suavidad, sin apretar la cabeza. Con la otra mano, rasca la frente a la madre, que está asustada.
–Lucio, cuando rasco la frente a alguien, se duerme.
–¡Joder! ¡Vamos, tira!
Seis minutos después, Adamsberg dejaba dos ratitas rojas y gimoteantes junto a las otras dos, sobre una vieja manta. Lucio cortó los cordones y las llevó una a una a las mamas. Lanzaba a la madre una mirada inquieta.
–¿Qué es eso de la mano? ¿Cómo duermes a la gente?
Adamsberg sacudió la cabeza, ignorante.
–No lo sé. Cuando pongo a alguien la mano en la cabeza, se duerme. Eso es todo.
–¿Es lo que le haces a tu crío?
–Sí. A veces, la gente también se queda dormida cuando hablo. He llegado a dormir incluso a sospechosos durante el interrogatorio.
–¡Pues házselo a la madre! ¡Apúrate, duérmela!
–¡Pero bueno, Lucio! ¿No quieres enterarte de que tengo un tren que tomar?
–Hay que calmar a la madre.
A Adamsberg le importaba un carajo la gata, pero no la mirada negra del viejo fija en él. Acarició la cabeza –increíblemente suave– de la gata, porque era verdad: no le quedaba más remedio. Los jadeos del animal fueron apaciguándose mientras los dedos de Adamsberg rodaban como canicas desde el morro hasta las orejas. Lucio ladeó la cabeza, con aire experto.
–Hombre, ya se ha dormido.
Adamsberg alzó lentamente su mano, se la limpió en la hierba húmeda y se alejó caminando hacia atrás.
Mientras avanzaba en la Estación del Norte, sentía las sustancias secándose y endureciéndose entre los dedos y bajo las uñas. Llevaba veinte minutos de retraso. Danglard se dirigía hacia él apretando el paso. Siempre daba la impresión de que las piernas de Danglard, mal hechas, iban a descoyuntarse de rodillas abajo cuando trataba de correr. Adamsberg levantó una mano para interrumpir su carrera y los reproches.
–Ya lo sé. Se me ha cruzado una cosa en el camino, y he tenido que aceptarla, so pena de rascarme toda la vida.
Danglard estaba tan acostumbrado a las frases incomprensibles de Adamsberg que rara vez se molestaba en hacer preguntas. Como tantos otros de la Brigada, desistía, sabiendo separar lo interesante de lo inútil. Sin aliento, señaló el puesto de registro, dio media vuelta y se fue. Mientras lo seguía sin acelerar, Adamsberg intentaba recordar el color de la gata. ¿Blanca con manchas grises? ¿Con manchas rojizas?
2
–En su país también pasan cosas raras –dijo en inglés el superintendente Rastock a sus colegas de París.
–¿Qué dice? –preguntó Admsberg.
–Que en nuestro país también pasan cosas raras –tradujo Danglard.
–Es verdad –dijo Adamsberg sin interesarse por la conversación.
Lo que le importaba de momento era andar. Era Londres en junio y era de noche, quería andar. Esos dos días de coloquio empezaban a agotar sus nervios. Quedarse sentado durante horas era una de las pocas pruebas capaces de romper su flema, de hacerle experimentar ese extraño estado que los demás llamaban «impaciencia» o «febrilidad» y que normalmente le resultaba inaccesible. El día anterior había conseguido escaparse tres veces, había dado una vuelta chapucera por el barrio, había memorizado las alineaciones de fachadas de ladrillo, las perspectivas de columnas blancas, las farolas en negro y oro, había dado unos pasos por una callejuela que se llamaba St Johns Mews, y dios sabe cómo podía pronunciarse algo como «Mews». Allí un grupo de gaviotas había alzado el vuelo gritando en inglés. Pero sus ausencias habían llamado la atención. Hoy había tenido que aguantar en su asiento, reacio a los discursos de sus colegas, incapaz de seguir el ritmo rápido del intérprete. El hall estaba saturado de policías, de maderos que desplegaban grandes cantidades de ingenio para estrechar las mallas de la red destinada a «armonizar el flujo migratorio», a rodear Europa con una infranqueable verja. Siempre había preferido lo fluido a lo sólido, lo flexible a lo estático, por lo que Adamsberg se amoldaba naturalmente a los movimientos de ese «flujo» y buscaba con él las maneras de desbordar las fortificaciones que iban perfeccionándose ante sus ojos.
El colega de New Scotland Yard, Radstock, parecía muy experto en redes, pero no tan obnubilado por la cuestión de su rendimiento. Iba a jubilarse al cabo de menos de un año, con la idea muy británica de ir a pescar cosas en un lago allá arriba, según Danglard, que comprendía todo y lo traducía todo, incluido lo que Adamsberg no tenía deseos de saber. Adamsberg habría querido que su colaborador se ahorrara sus traducciones inútiles, pero Danglard disfrutaba de tan pocos placeres, y parecía tan feliz de revolcarse en la lengua inglesa como un jabalí en un barro de calidad, que Adamsberg prefirió no quitarle ni una miga de gozo. Allí el comandante Danglard parecía bienaventurado, casi liviano, enderezando su cuerpo blando, hinchiendo sus hombros caídos, ganando una prestancia que lo volvía casi notable. Acaso estuviera abrigando la esperanza de jubilarse un día con ese nuevo amigo para ir a pescar cosas en el lago de allá arriba.
Radstock aprovechaba la buena voluntad de Danglard para contarle en detalle su vida en el Yard, pero también cantidad de anécdotas «subidas de tono» que consideraba propias para gustar a invitados franceses. Danglard lo había escuchado durante toda la comida sin mostrar hastío, y sin dejar de fijarse en la calidad del vino. Radstock llamaba al comandante «Dánglerd», y los dos maderos se animaban mutuamente, proveyéndose el uno al otro de historias y bebida, dejando a Adamsberg a la zaga. Adamsberg era el único de los cien polis que no conocía ni los rudimentos de la lengua siquiera. Convivía, pues, como marginal, tal como lo había deseado, y pocos se habían enterado de quién era exactamente. Junto a él seguía el joven cabo Estalère, de ojos verdes siempre agrandados por una sorpresa crónica. Adamsberg había querido incluirlo en esa misión. Había dicho que el caso de Estalère se arreglaría y, de tanto en cuando, empleaba energía en conseguirlo.
Con las manos en los bolsillos y elegantemente vestido, Adamsberg disfrutaba plenamente de esa larga caminata mientras Radstock iba de calle en calle para hacerles los honores mostrándoles las singularidades de la vida londinense de noche. Aquí, una mujer que dormía bajo un techo de paraguas cosidos unos con otros, abrazada a un teddy bear de más de un metro. «Un osito de peluche», había traducido Danglard. «Ya lo había entendido», había contestado Adamsberg.
–Y allí –dijo Radstock señalando una avenida perpen - dicular– tenemos al lord Clyde-Fox. El ejemplo de lo que llaman ustedes el aristócrata excéntrico. A decir verdad, no nos quedan muchos, se reproducen poco. Éste es todavía joven.
Radstock se detuvo para darles tiempo de admirar al personaje, con la satisfacción de quien presenta una pieza excepcional a sus huéspedes. Adamsberg y Danglard lo contemplaron dócilmente. Alto y flaco, lord Clyde-Fox bailaba torpemente sin moverse del sitio, rayando la caída, apoyándose en un pie y luego en el otro. Otro hombre fumaba un puro a diez pasos de él, tambaleante, observando los apuros de su compañero.
–Interesante –dijo Danglard con cortesía.
–Suele andar por estos parajes, pero no todas las noches –dijo Radstock, como si sus colegas se estuvieran beneficiando de un auténtico golpe de suerte–. Nos apreciamos. Cordial, siempre dice alguna cosa amable. Es una referencia en la noche, una luz familiar. A estas horas, vuelve de su paseo, y trata de regresar a su casa.
–¿Borracho? –preguntó Danglard.
–Nunca del todo. Tiene pundonor por explorar los límites, todos los límites, y afianzarse en ellos. Afirma que, circu - lando por las líneas divisorias, en equilibrio entre las dos vertientes, tiene garantizado el sufrimiento sin aburrirse nunca. ¿Todo bien, Clyde-Fox?
–¿Todo bien, Radstock? –contestó el hombre agitando una mano.
–Agradable –comentó el superintendente–. Bueno, tiene sus días. Cuando murió su madre, hace dos años, quiso comerse toda una caja de fotografías de ella. Su hermana intervino bastante salvajemente, y la cosa acabó mal. Ella, una noche de hospital; él, una noche en la comisaría. El lord estaba rabioso por que no le dejaran zamparse esas fotos.
–¿Comérselas de verdad? –preguntó Estalère.
–De verdad. Pero ¿qué son unas cuantas fotos? Dicen que una vez, en Francia, un tipo quiso comerse un armario de madera.
–¿Qué dice? –preguntó Adamsberg al ver las cejas de Radstock fruncirse.
–Dice que en Francia un tipo quiso comerse su armario de madera. Cosa que llevó a cabo, por cierto, en unos meses, con la ayuda intermitente de dos o tres amigos.
–Eso sí que es una rareza, ¿eh, Dánglerd?
–Totalmente. Ocurrió a principios del siglo XX.
–Es normal –dijo Estalère, que solía elegir mal sus palabras o sus pensamientos–. Sé que un hombre se comió un avión, y eso le llevó sólo un año. Un avión pequeño.
Radstock sacudió la cabeza con cierta gravedad. Adamsberg había notado en él una afición por las enunciaciones solemnes. A veces elaboraba largas frases que, por su tono, hablaban de la humanidad y de su devenir, del bien y del mal, del ángel y del demonio.
–Hay cosas –dijo Radstock mientras Danglard hacía la traducción simultánea– que el hombre no es apto para concebir hasta que otro hombre tiene la idea peregrina de realizarlas. Pero, una vez que se han llevado a cabo, ya sean buenas o malas, entran en el patrimonio de la humanidad. Utilizables, reproducibles, incluso superables. El hombre que se comió el armario posibilita que otro se coma un avión. Así va revelándose poco a poco el gran continente desconocido de la demencia, como un mapa que crece a medida que avanzan las exploraciones. Progresamos sin visibilidad, contando sólo con la experiencia; es lo que siempre he dicho a mis chicos. Así, Lord Clyde-Fox está quitándose los zapatos y volviéndoselos a poner, y ya lleva no sé cuántas veces. Y no se sabe por qué. Cuando se sepa, otro podrá hacer lo mis - mo. ¡Eh, Clyde-Fox! –exclamó el viejo policía aproximándose al lord–, ¿algún problema?
–Eh, Radstock –contestó éste con voz muy suave.
Los dos hombres se hicieron una seña familiar, dos habituales de la noche, expertos que no tenían nada que ocultarse. Clyde-Fox posó un pie en el calcetín tirado en la acera, con el zapato en la mano, escrutando intensamente su interior.
–¿Algún problema? –repitió Radstock.
–Ya lo creo. Vaya a verlo usted mismo si tiene agallas.
–¿Dónde?
–En la entrada del antiguo cementerio de Highgate.
–No me gusta que nadie ande husmeando por allí –protestó Radstock–. ¿Qué hacía usted allí?
–Una exploración de límite en compañía de amigos selectos –dijo el lord señalando con el pulgar a su compañero del cigarro–. Entre el miedo y la razón. Yo conozco el sitio como la palma de mi mano, pero él quería verlo. Ojo –añadió Clyde-Fox–, que aquí el camarada está curda perdido y es rápido como un elfo. Ya ha tumbado a dos en el pub. Profesor de danza cubana. Nervioso. De fuera.
Lord Clyde-Fox volvió a sacudir el zapato en el aire y se lo puso de nuevo, antes de quitarse el otro.
–Muy bien, Clyde-Fox. Pero ¿y sus zapatos? ¿Los quiere vaciar?
–No, Radstock. Los quiero controlar.
El hombre de Cuba soltó una frase en español que parecía decir que estaba harto y que se las piraba. El lord le hizo una seña indiferente.
–En su opinión –prosiguió Clyde-Fox–, ¿qué puede ponerse en unos zapatos?
–Pies –intervino Estalère.
–Exactamente –dijo Clyde-Fox lanzando una mirada de aprobación al joven cabo–. Y más vale comprobar que son los pies de uno los que están en sus propios zapatos. Radstock, si me da luz con la linterna a lo mejor puedo acabar de una vez con este asunto.
–¿Qué quiere que le diga?
–Si ve algo dentro.
Mientras Clyde-Fox sostenía en alto sus zapatos, Radstock los inspeccionó metódicamente por dentro. Adamsberg, olvidado, daba vueltas a paso lento alrededor de ellos. Imaginaba al tipo masticando su armario, pedazo a pedazo, durante meses. Se preguntaba si preferiría comerse un armario o un avión, o las fotos de su madre. ¿U otra cosa? Otra cosa que dibujara un nuevo trozo del continente desconocido de la demencia descrito por el superintendente.
–Nada.
–¿Está seguro?
–Sí.
–Bien –dijo Clyde-Fox volviéndose a calzar–. Es un asunto feo. Haga su trabajo, Radstock, vaya a ver eso. En la entrada. Es un montón de zapatos viejos puestos allí en la acera. Prepare su arma. Habrá unos veinte quizá, es imposible que no los vea.
–No es mi trabajo, Clyde-Fox.
–Por supuesto que sí. Están alineados cuidadosamente, con las puntas hacia el cementerio, como si quisieran entrar allí. Le hablo, naturalmente, de la verja principal.
–El antiguo cementerio está vigilado por las noches. Cerrado a los hombres y a los zapatos de los hombres.
–Pues quieren entrar igualmente, y toda su actitud es muy desagradable. Vaya a verlos, haga su trabajo.
–Clyde-Fox, me importa un pito que sus zapatos viejos quieran entrar allí.
–Hace mal, Radstock. Porque tienen pies dentro.
Hubo un silencio, una onda de choque desagradable. Un leve quejido salió de la garganta de Estalère, Danglard cruzó los brazos. Adamsberg detuvo sus pasos y alzó la cabeza.
–Joder –susurró Danglard.
–¿Qué dice?
–Dice que unos zapatos viejos quieren entrar en el antiguo cementerio. Dice que Radstock hace mal no queriendo ir a verlos, porque tienen pies dentro.
–Tranquilo, Dánglerd –interrumpió Radstock–. Está borracho. Tranquilo, Clyde-Fox, está usted borracho. Vuelva a su casa.
–Tienen pies dentro, Radstock –repitió el lord con voz pausada para indicar que se mantenía estable en su línea divisoria–. Cercenados a la altura de los tobillos. Y esos pies están tratando de entrar allí.
–Vale, están intentando entrar.
Lord Clyde-Fox se peinó cuidadosamente, señal de su inminente partida. El haber confiado a otro su problema parecía haberlo devuelto a la vida normal.
–Cuente con zapatos bastante viejos –añadió–, veinte o quince años de edad a lo mejor. Hombres, mujeres.
–Pero ¿y los pies? –preguntó Danglard con discreción–. ¿Están en estado de esqueleto?
–Let down. Está borracho, Dánglerd.
–No –dijo Clyde-Fox guardándose el peine sin hacer caso al superintendente–. Los pies están casi intactos.
–Y tratando de entrar allí –acabó Radstock.
–Precisamente, old man.
3
Radstock refunfuñaba en voz baja y constante, con las manos aferradas al volante, mientras los llevaba a todo gas hacia el antiguo cementerio del suburbio norte de Londres. Tenían que cruzarse con Clyde-Fox. Ese chalado tenía que comprobar que no se le había metido ningún pie en sus zapatos. Y allí estaban ellos, dirigiéndose hacia Highgate porque el lord se había caído de su línea divisoria y había tenido una visión. No habría zapatos delante del cementerio, igual que no había pies en los de Clyde-Fox.
Pero Radstock no quería ir solo. No, y menos a pocos meses de la jubilación. Le había costado convencer al amable Dánglerd de que lo acompañara, como si al comandante le repugnara la expedición. Pero ¿cómo iba a saber el francés algo sobre Highgate? En cambio, ningún problema con Adamsberg, a quien ese rodeo no molestaba en absoluto. El comisario parecía deambular en un estado de duermevela apacible y conciliador, hasta el punto de que cabía preguntarse si su oficio mismo captaba su atención. Por el contrario, los ojos de su joven adjunto, pegados a la ventanilla, se agrandaban sobre Londres. En opinión de Radstock, ese Estalère era casi cretino, y le extrañaba que se hubiera autorizado su presencia en el coloquio.
–¿Por qué no ha enviado a dos de sus hombres? –preguntó Danglard, que seguía con expresión de disgusto.
–No puedo desplazar a un equipo para una visión de Clyde-Fox, Dánglerd. No deja de ser un hombre que quiso comerse las fotos de su madre. Y no queda más remedio que ir a comprobar, ¿o sí?
Sí, Danglard no se sentía obligado a nada. Feliz de estar allí, feliz de revestir el aspecto de un inglés, feliz de que una mujer se hubiera fijado en él desde el primer día del coloquio. Hacía años que había dejado de esperar ese milagro y, entumecido como estaba desde su renunciación fatalista a las mujeres, no había provocado nada. Fue ella la que vino a hablarle, sonreírle, multiplicando los pretextos para cruzarse con él. Si no se equivocaba. Danglard se preguntaba cómo era posible, y se interrogaba hasta la tortura. Pasaba revista, sin descanso, a los frágiles signos que pudieran infirmar o confirmar su esperanza. Los clasificaba, los evaluaba, sopesaba su fiabilidad como quien palpa el hielo antes de poner un pie encima. Probaba su consistencia, su posible contenido, trataba de saber si sí o si no. Hasta que todos esos signos acababan por perder toda sustancia a fuerza de ser examinados por la mente. Necesitaba otros nuevos, indicadores suplementarios. Y a esas horas, esa mujer estaba sin duda en el bar del hotel con los demás congresistas. Arrastrado a la expedición de Radstock, iba a perder la ocasión de verla.
–¿Por qué hay que comprobar? El lord estaba como una cuba.
–Porque es en Highgate –masculló el superintendente.
Danglard se arrepintió. La intensidad de sus cavilaciones acerca de la mujer y de los signos le había impedido reaccionar al nombre de «Highgate». Alzó el rostro para responder, pero Radstock lo detuvo con un gesto.
–No, Dánglerd, usted no lo puede entender –dijo en el tono áspero, triste y definitivo de un viejo soldado que no puede compartir su guerra–. Usted no estuvo en Highgate. Yo sí.
–Pero entiendo que no quiera volver allí y que, aun así, vaya.
–Me extrañaría, Dánglerd, sin ánimo de ofender.
–Sé lo que ocurrió en Highgate.
Radstock le lanzó una mirada sorprendida.
–Danglard lo sabe todo –explicó tranquilamente Estalère desde el fondo del coche.
A su lado en el asiento de atrás, Adamsberg los escuchaba, captaba palabras. Estaba claro que Danglard sabía sobre Highgate cantidad de cosas que él, Adamsberg, ignoraba por completo. Era normal, si es que podía considerarse normal la prodigiosa extensión de sus conocimientos. El comandante era mucho más que lo que se suele llamar un «hombre de cultura». Era un ser de una erudición excepcional y estaba a la cabeza de una compleja red de saberes infinitos que, en opinión de Adamsberg, habían acabado constituyéndolo enteramente, sustituyendo uno a uno a todos sus órganos, hasta el punto en que cabía preguntarse cómo podía Danglard caminar como un tipo casi normal. Por eso andaba tan mal y nunca deambulaba. En cambio, seguro que conocía el nombre del individuo que se había comido el armario. Adamsberg observó el perfil blando de Danglard, en ese instante agitado por el estremecimiento que en él indicaba el paso de la ciencia. Sin lugar a dudas, el comandante estaba rememorando a gran velocidad su gran libro del saber sobre Highgate. Al tiempo que una preocupación lacerante ralentizaba su concentración. La mujer del coloquio, naturalmente, que arrastraba su mente a una vorágine de preguntas. Adamsberg volvió la mirada hacia el colega británico, cuyo nombre era imposible de memorizar. Stock. Ése no estaba pensando en una mujer ni explorando sus conocimientos. Stock tenía miedo, sencillamente.
–Danglard –dijo Adamsberg dando una leve palmada en el hombro a su adjunto–, Stock no tiene ganas de ir a ver los zapatos.
–Ya le he dicho que entiende el grueso del francés corriente. Codifique, comisario.
Adamsberg asintió. Para que no le entendiera Radstock, Danglard le había aconsejado hablar a gran velocidad en tono monocorde y saltándose sílabas, pero el ejercicio era imposible para Adamsberg. Posaba sus palabras con la misma lentitud que sus pasos.
–No le apetece nada ir allí –dijo Danglard en acelerado–. Le trae recuerdos, y no los quiere.
–¿Qué es «allí»?
–¿Allí? Uno de los cementerios románticos más barrocos de Occidente, una exageración, un desenfreno artístico y macabro. Sepulturas góticas, mausoleos, esculturas egipcias, excomulgados y asesinos. Todo ello perdido en el follón organizado de los jardines ingleses. Un lugar único y demasiado único, un crisol de delirios.
–De acuerdo, Danglard. Pero ¿qué pasó en ese follón?
–Acontecimientos terribles y, a fin de cuentas, poca cosa. Pero es un «poca cosa» que puede pesar mucho para quien lo viera. Por eso el cementerio está vigilado por las noches. Por eso el colega no va allí solo. Por eso estamos en este coche en lugar de tomar algo tranquilamente en el hotel.
–Tomar algo, pero ¿con quién, Danglard?
Danglard torció el gesto. Ni los filamentos más tenues de la vida pasaban inadvertidos a los ojos de Adamsberg, aunque esos filamentos fueran susurros, sensaciones ínfimas, movimientos del aire. El comisario se había fijado en esa mujer en el coloquio, por supuesto. Y mientras él daba vueltas a los hechos hasta la obsesión esterilizadora, Adamsberg ya debía de tener una impresión formada.
–Con ella –sugirió Adamsberg reanudando en el silencio–. La mujer que mordisquea las patillas de sus gafas rojas, la mujer que lo mira. Lleva un pin donde pone «Abstract». ¿Se llama así?
Danglard sonrió. El que la única mujer que hubiera buscado su mirada en diez años pudiera llamarse «Abstracta» le iba dolorosamente bien.
–No. Es su trabajo. Se encarga de reunir y distribuir los resúmenes de las conferencias. Resumen se dice abstract.
–Ah, muy bien. Entonces ¿cómo se llama?
–No se lo he preguntado.
–El nombre es lo que hay que saber enseguida.
–Antes quisiera saber qué le ronda en la cabeza.
–Porque ¿no lo sabe?
–¿Cómo voy a saberlo? Tendría que preguntárselo. Y saber si se lo puedo preguntar. Y preguntarse qué puede uno saber.
Adamsberg suspiró, desistiendo ante los meandros intelectuales de Danglard.
–Pues le ronda algo serio –prosiguió–. Y un vaso más o menos esta noche no cambiará nada.
–¿Qué mujer? –preguntó Radstock en francés, exasperado al constatar que estaban tratando de excluirlo de la conversación. Y sobre todo al entender que el pequeño comisario de pelo castaño y despeinado había percibido su miedo.
El coche bordeaba ya el cementerio, y Radstock deseó de repente que la escena de lord Clyde-Fox no fuera una visión. Para que el francesito impasible, Adamsberg, tuviera su parte en la pesadilla de Highgate. Que la tomara y la compartieran, God. Y entonces veríamos si el maderillo seguía pareciendo tan tranquilo. Bajó la ventanilla veinte centímetros y asomó la linterna.
–OK –dijo lanzando una mirada a Adamsberg por el retrovisor–. Compartamos.
–¿Qué dice?
–Lo invita a compartir Highgate.
–No he pedido nada.
–You have no choice –dijo Radstock con dureza mientras abría la puerta.
–He entendido –dijo Adamsberg interrumpiendo a Danglard con un gesto.
El olor era pestilencial; la escena, chocante; y el mismo Adamsberg se puso rígido, manteniéndose a distancia detrás de su colega inglés. De los zapatos agrietados, con los cordones desatados, emergían tobillos descompuestos exhibiendo la carne oscurecida y los tonos blancos de las tibias cercenadas. La única diferencia respecto a la historia de lord Clyde-Fox era que los pies no trataban de entrar en ninguna parte. Estaban allí, puestos en la acera, terribles y provocantes plantados en su zapatos frente a la entrada histórica del cementerio de Highgate. Formaban un pequeño montón cuidadosamente dispuesto e insostenible. Radstock sujetaba la linterna con el brazo tendido, el rostro crispado por el rechazo, iluminando los tobillos deshechos que asomaban en sus zapatos, barriendo de un gesto vano el olor de la muerte.
–Aquí lo tiene –dijo Radstock con voz fatalista y agresiva, volviéndose hacia Adamsberg–. Esto es Highgate, el lugar maudit, y eso desde hace cien años.
–Ciento setenta –precisó Danglard en voz baja.
–OK –dijo Radstock tratando de reponerse–. Pueden irse al hotel. Llamo a los chicos.
Radstock sacó su teléfono, sonrió incómodo a sus colegas.
–La calidad de los zapatos es mediocre –dijo marcando el número–. Con un poco de suerte, serán franceses.
–Si lo son los zapatos, lo serán los pies –completó Danglard.
–Sí, Dánglerd. ¿Qué inglés se molestaría en comprar zapatos franceses?
–O sea que, si de usted dependiera, nos lanzaría todo este horror por encima de la Mancha.
–En cierto modo, sí. ¿Dennison? Aquí Radstock. Envía el equipo de homicidios al completo a la puerta de Highgate. No, no hay cuerpos, sólo un infame montón de zapatos viejos, unos veinte quizá. Con los pies dentro. Sí, todo el equipo, Dennison. OK, pásamelo –concluyó el superintendente en tono hastiado.
El superintendente Clems estaba en el Yard, el viernes siempre era un día cargado. Parecía que se parlamentaba en las oficinas, que se hacía esperar a Radstock al teléfono. Danglard aprovechó para explicar a Adamsberg que sólo los pies franceses aceptarían zapatos franceses, y que el superintendente deseaba ardientemente enviarles el conjunto al otro lado de la Mancha, hasta el corazón de París. Adamsberg asentía, con las manos en la espalda, mientras daba lentamente la vuelta al depósito, alzando la vista hacia lo alto del muro del cementerio, tanto para airearse la mente como para imaginar adónde querían ir esos pies muertos. Ellos que sabían cosas que él no sabía.
–Aproximadamente unos veinte, sir –repitió Radstock–. Estoy in situ y los veo.
–Radstock –dijo la voz desconfiada del superior Clems–, ¿qué es esta jodienda? ¿Esta historia de pies dentro?
–God –dijo Radstock–. Estoy en Highgate, sir, no en Queen’s Lane. ¿Me envía a los chicos o me deja solo con estas inmundicias?
–¿Highgate? Haberlo dicho antes, Radstock.
–Llevo una hora sin decir otra cosa.
–De acuerdo –dijo Clems repentinamente conciliador, como si el nombre de «Highgate» accionara una señal de alarma–. El equipo va para allá. ¿Hombres, mujeres?
–Un poco de todo, sir. Pies de adultos. Calzados.
–¿Quién le ha dado la pista?
–Lord Clyde-Fox. Él descubrió esta porquería. Se ha echado al coleto jarras y jarras de cerveza para reponerse.
–Bien –dijo Clems con voz rápida–. ¿Los zapatos? ¿De qué calidad? ¿Recientes?
–Yo diría que tienen veinte años. Y son bastante feos, sir –añadió con ironía extenuada–. Con suerte, podremos encasquetárselos a los frenchies y lavarnos las manos.
–De eso nada, Radstock –interrumpió Clems con dureza–. Estamos en pleno coloquio internacional y esperamos resultados.
–Lo sé, sir, tengo a los dos policías de París conmigo.
Radstock emitió de nuevo una risita, miró a Adamsberg y adoptó el mismo ardid de lenguaje que sus colegas, aumentando su cadencia de un modo notable. Estaba claro para Danglard que el superintendente, humillado por haber rogado que lo acompañaran, se desahogaba con un raudal de críticas dirigidas a Adamsberg.
–¿Quiere decir que Adamsberg en persona está con usted? –interrumpió Clems.
–El mismo. ¿Este tipejo duerme despierto o qué?
–Guarde su lengua y sus distancias, Radstock –ordenó Clems–. Ese tipejo, como dice usted, es una mina errante.
Por encogido que pareciera, Danglard no era un hombre tranquilo, y pocos ingenios de la lengua inglesa se le escapaban. Su actitud de defensa de Adamsberg era infalible, salvo en las críticas que él mismo se permitía. Arrancó el teléfono de la mano de Radstock y se presentó, alejándose del olor de los pies muertos. A Adamsberg le pareció que, poco a poco, el hombre del teléfono resultaba ser mejor compañero de pesca que Radstock.
–Pongamos que sí –concedió con sequedad Danglard.
–Nada personal, comandante Dánglerd, créame –dijo Clems–. No estoy buscando excusas a Radstock, pero él estuvo allí, hace más de treinta años. Es mala suerte que le caiga eso encima a seis meses de la jubilación.
–De eso hace tiempo, sir.
–No hay nada peor que las cosas de hace tiempo, usted lo sabe. Las raíces antiguas acaban horadando el césped, y eso puede durar siglos. Sea un poco indulgente con Radstock, usted no puede entenderlo.
–Sí puedo. Conozco el drama de Highgate.
–No le estoy hablando del asesinato del paseante.
–Yo tampoco, sir. Estamos hablando del Highgate histórico, ciento sesenta y seis mil ochocientos cuerpos, cincuenta y una mil ochocientas tumbas. Estamos hablando de las salidas nocturnas en los años 1970, e incluso de Elisabeth Siddal.
–Muy bien –dijo el superintendente tras un silencio–. Entonces, si sabe todo eso, sepa usted que Radstock participó en la última salida y que, en esa época, no tenía ninguna experiencia. Cárgueselo a su cuenta.
El equipo de refuerzo se estaba instalando. Radstock tomaba el mando. Sin una palabra, Danglard cerró el teléfono, lo metió en el bolsillo de su colega británico y se reunió con Adamsberg que, apoyado en un coche negro, parecía sostener a un Estalère abatido.
–¿Qué harán con ellos? –preguntó Estalère con voz trémula–. ¿Buscar a veinte personas sin pies para volver a pegárselos? ¿Y luego?
–Diez personas –interrumpió Danglard–. Si hay veinte pies, son diez personas.
–De acuerdo –admitió Estalère.
–Pero parece que ya sólo haya dieciocho. Lo que haría nueve personas.
–De acuerdo. Pero si los ingleses tuvieran un problema con nueve personas sin pies, estarían al corriente, ¿no?
–Si se trata de personas, sí –dijo Adamsberg–. Pero, si se trata de cuerpos, no necesariamente.
Estalère sacudió la cabeza.
–Si los pies proceden de muertos –precisó Adamsberg–, son nueve cadáveres. Los ingleses tienen en alguna parte nueve cadáveres sin pies, y no lo saben. Me pregunto –prosiguió con voz más lenta– cuál es la palabra adecuada para decir «cortar los pies». Quitarle la cabeza a alguien es «decapitar». Los ojos, «arrancar»; los testículos, «emascular». Pero ¿y para los pies? ¿Qué se dice? ¿«Despedestrar»?
–Nada –dijo Danglard–. No se dice nada. La palabra no existe porque el acto no existe. Bueno, no existía hasta ahora. Pero un tipo acaba de crearlo, en el continente desconocido.
–Es como el comedor de armario. No hay palabra para él.
–Tecófago –propuso Danglard.
4
Cuando el tren entró en el túnel que atravesaba la Mancha, Danglard inspiró ruidosamente y apretó sus mandíbulas. El viaje de ida no había mitigado su aprensión, y esa travesía bajo el agua le seguía pareciendo inaceptable; y los viajeros, inconsecuentes. Se veía con nitidez a sí mismo avanzar por ese conducto a toda prisa, recubierto de toneladas de golpes de mar.
–Se siente el peso –dijo con los ojos fijos en el techo del vagón.
–No hay peso –contestó Adamsberg–. No estamos bajo el agua, estamos bajo la roca.
Estalère preguntó cómo era posible que el peso del mar no hiciera presión en la roca hasta hundir el túnel. Adamsberg, paciente, determinado, le dibujó el sistema en una servilleta de papel: el agua, la roca, los litorales, el túnel, el tren. Luego hizo el mismo dibujo sin el túnel y sin el tren, para demostrarle que su existencia no modificaba el estado de las cosas.
–De todos modos –dijo Estalère–, el peso del mar tendrá que apoyarse en algún sitio.
–En la roca.
–Pero entonces la roca presionará más el túnel.
–No –prosiguió Adamsberg volviendo a dibujar el sistema.
Danglard hizo un gesto irritado.
–Lo que pasa es que imaginamos el peso. La masa monstruosa que tenemos por encima. El vernos engullidos. Meter un tren bajo el mar es una idea de dementes.
–No más que el comerse un armario –dijo Adamsberg cuidando su dibujo.
–Pero ¿qué demonios le ha hecho ese zamparmarios? Desde ayer no se habla de otra cosa.
–Busco su manera de pensar, Danglard. Busco los pensamientos del zamparmarios, o del cortapiés, o del tipo cuyo tío fue devorado por un oso. Pensamientos humanos que, como perforadoras, abren negros túneles submarinos cuya existencia no sospechábamos siquiera.
–¿A quién han devorado? –preguntó Estalère súbitamen - te atento.
–Al tío de un tipo en los hielos –repitió Adamsberg–. Fue hace un siglo. Sólo quedaron sus gafas y un cordón. Pero el sobrino quería a su tío. A partir de ahí todo dio un vuelco. Mató al oso.
–Eso es razonable –dijo Estalère.
–Pero se llevó el cadáver a Ginebra para regalárselo a su tía. Que lo instaló en el salón. Danglard, el colega Stock le ha pasado un sobre en la estación. Su informe preliminar, supongo.
–Radstock –corrigió Danglard con tono lúgubre y la mirada todavía fija en el techo del tren, vigilando el peso del mar.
–¿Interesante?
–No nos importa. Son sus pies, que se los quede para él.
Estalère retorcía una servilleta entre los dedos, concentrado, con la cabeza inclinada hacia las rodillas
–En cierto modo –interrumpió–, el sobrino lo que quería era llevar un recuerdo de su tío a la viuda, ¿no?
Adamsberg asintió y volvió a Danglard.
–Hábleme del informe de todos modos.
–¿Cuándo salimos de este túnel?
–Dentro de dieciséis minutos. ¿Qué ha averiguado Stock, Danglard?
–Pero, por lógica –aventuró Estalère vacilante–, si el tío estaba en el oso y el sobrino…
Se interrumpió y volvió a bajar la cabeza preocupado, rascándose el pelo rubio. Danglard suspiró, ya fuera por los dieciséis minutos, o por esos pies inmundos que quería dejar atrás, ante la puerta olvidada de Highgate. O porque Estalère, tan obtuso como curioso, era el único miembro de la Brigada incapaz de distinguir lo útil de lo inútil en Adamsberg. Incapaz de hacer caso omiso a una sola de sus observaciones. Para el joven, cada palabra del comisario tenía por fuerza un sentido, y él lo buscaba. Y para Danglard, cuya mente elástica franqueaba las ideas a paso veloz, Estalère representaba un desperdicio de tiempo irritante y constante.
–Si no hubiéramos acompañado a Radstock anteayer –prosiguió el comandante–, si no nos hubiéramos topado con ese chalado de Clyde-Fox, si Radstock no nos hubiera arrastrado hasta el cementerio, no tendríamos noticia de esos pies infames y los abandonaríamos a su suerte. Su destino es británico y seguirá siéndolo.
–No está prohibido interesarse por el asunto –dijo Adams - berg–. Cuando se le cruza a uno en el camino.
Y con toda seguridad, pensó, Danglard no había conseguido despedirse de la mujer de Londres en términos tan tranquilizadores como habría querido. Su ansiedad volvía a campar a sus anchas, deslizándose de nuevo en los recovecos de su alma. Adamsberg se imaginaba la mente de Danglard como un bloque de fina caliza en el que la lluvia de las dudas había horadado innumerables oquedades donde iban a alojarse a modo de charcos las preocupaciones no resueltas. Cada día, tres o cuatro de esas oquedades estaban simultáneamente en actividad. A esas horas, la travesía del túnel, la mujer de Londres, los pies de Highgate. Tal como se lo había explicado Adamsberg, la energía que gastaba Danglard en resolver esas cuestiones y secar las oquedades era vana, porque apenas una oquedad quedaba saneada, liberaba espacio para crear otras, repletas de nuevas preguntas perforadoras. Al ocuparse de ellas constantemente, impedía que se produjera su sedimentación tranquila y el relleno natural de los huecos por el olvido.
–De nada sirve alarmarse, ya dará noticias –afirmó Adams - berg.
–¿Quién?
–Abstract.
–Por lógica –interrumpió Estalère, que seguía su propio raíl–, el sobrino debería haber dejado al oso con vida y haber traído los excrementos a su tía. Puesto que el tío estaba en el vientre del oso, y no en su piel.
–Precisamente –dijo Adamsberg satisfecho–. Todo depende de la idea que se hace el sobrino del tío y del oso.
–Y de su tía –añadió Danglard, serenado por la certidumbre de Adamsberg acerca de Abstract y de las noticias que ésta le daría–. Tía de la que no sabemos si prefería recibir la piel o el excremento del oso en representación del difunto.
–Todo depende de la idea que se haga uno –repitió Adamsberg–. ¿Cuál era la idea del sobrino? ¿Que el alma del tío se había difundido en el oso hasta la punta de sus pelos? ¿Qué idea había metido el tecófago en el armario? ¿Y el cortapiés? ¿Qué alma se alojaba en las tablas de madera, en los extremos de los pies? ¿Qué dice Stock, Danglard?
–Deje los pies, comisario.
–Me recuerdan algo –dijo Adamsberg con voz incierta–. Un dibujo, o un escrito.
Danglard detuvo a la azafata que pasaba con champán, y cogió una copa para él y otra para Adamsberg, colocando ambas en su propia mesita. Adamsberg bebía con poca frecuencia, y Estalère nunca, porque el alcohol le daba mareo. Le habían explicado que ése era precisamente el objetivo que se buscaba, y ese principio lo había dejado estupefacto. Cuando Danglard bebía, Estalère le lanzaba miradas de intensa curiosidad.
–Quizá –reanudó Adamsberg– fuera la historia incierta de un hombre que buscaba sus zapatos en la noche. O que estaba muerto y volvía para reclamar sus zapatos. Me pregunto si Stock lo sabe.
Danglard vació rápidamente la primera copa, desprendió su mirada del techo para mirar a Adamsberg, medio envidioso, medio desolado. A veces Adamsberg se convertía en un atacante denso y peligroso. No sucedía a menudo, pero entonces era posible hacerle frente. En cambio, ofrecía menos puntos de agarre cuando su materia mental se dislocaba en masas movedizas, que era lo que ocurría normalmente. Y ninguno en absoluto cuando ese estado se intensificaba hasta la dispersión, como en ese momento, propiciado por el balanceo del tren, que abolía las coherencias. Adamsberg parecía entonces desplazarse como quien se lanza desde un trampolín, con el cuerpo y los pensamientos ondulando gráciles sin objetivo. Sus ojos seguían el movimiento, adoptando el aspecto de algas pardas, transmitiendo a su interlocutor una sensación de evanescencia, de deslizamiento o de inexistencia. Acompañar a Adamsberg en sus extremos era adentrarse en el agua profunda, los peces lentos, los cienos untuosos, las medusas oscilantes, era ver contornos imprecisos y matices turbios. Acompañarlo demasiado tiempo era correr el riesgo de dormirse en esa agua tibia y hundirse. En esos momentos especialmente acuosos, argumentar con él era tan imposible como tratar de hacerlo con la espuma, las burbujas, las nubes. A Danglard le irritaba rabiosamente que Adamsberg lo hubiera llevado una vez más a ese estado líquido, precisamente cuan - do estaba atravesando la doble prueba del túnel de la Mancha y de la incertidumbre de Abstract. También le irritaba entrar con tanta frecuencia en las brumas de Adamsberg.
Se echó al coleto la otra copa de champán, rememoró rápidamente el informe de Radstock para extraer hechos acotados, precisos y tranquilizadores. Adamsberg lo veía, poco deseoso de explicar a Danglard el espanto en que lo habían sumido esos pies. El comearmarios, la historia del oso, no eran sino distracciones ínfimas para tratar de rechazar la imagen de la acera de Highgate, alejarla de sí y de la cabeza todavía frágil de Estalère.
–Hay diecisiete pies –dijo Danglard–, a saber, ocho pares y uno suelto. O sea nueve personas.
–¿Personas o cuerpos?
–Cuerpos. Parece seguro que fueron cortados post mortem, con una sierra. Cinco hombres y cuatro mujeres, todos adultos.
Danglard hizo una pausa, pero la mirada de alga de Adamsberg esperaba con intensidad el resto.
–Esas operaciones fueron realizadas seguramente en los cadáveres antes de ser inhumados. Radstock apunta: «¿En morgues? ¿En las cámaras frías de los establecimientos de pompas fúnebres?». Y según el estilo de los zapatos, detalle que queda por afinar, esto se habría producido hace diez o veinte años y a lo largo de un periodo prolongado. En resumen, un hombre que cortaba un par de pies por aquí, un par por allá, con el paso del tiempo.
–Hasta que se cansó de su colección.
–¿Quién dice que se haya cansado?
–El suceso mismo. Imagínese, Danglard. Ese hombre acumula trofeos durante diez o veinte años, y es un trabajo diabólicamente difícil. Los almacena con pasión en un congelador. ¿Dice algo de eso Stock?
–Sí. Hubo sucesivas congelaciones y descongelaciones.
–O sea que el Cortapiés los sacaba de tanto en cuando para mirarlos o para Dios sabe qué. O para trasladarlos.
Adamsberg se recostó en el asiento, y Danglard echó una ojeada al techo. Dentro de unos minutos, saldrían de esa charca.
–Y una noche –prosiguió Adamsberg–, a pesar de lo que le costó reunir toda esa colección, el Cortapiés abandona su preciado tesoro. Así, sin más, en plena vía pública. Lo deja todo, como si ya no le interesara. O, y eso sería todavía más inquietante, como si ya no le bastara. Al igual que los coleccionistas que se deshacen de su botín para lanzarse a una nueva empresa, pasando a un estadio superior y más perfecto de su búsqueda. El Cortapiés pasa a otra cosa. A otra cosa mejor.
–O sea peor.
–Sí, se adentra aún más en su túnel. Stock tiene razones para estar preocupado. Si logra seguir la pista, pasará por etapas impresionantes.
–¿Hasta dónde? –preguntó Estalère, sin dejar de escudriñar el efecto del champán en Danglard.
–Hasta el suceso insoportable, cruel, devorador, que desencadena toda la historia para acabar en aberraciones que se alojan en zapatos o en armarios. Luego se abre el túnel negro, con sus escalones y sus meandros. Y Stock bajará para meterse en él.
Adamsberg cerró los ojos, pasando sin transición real al aparente estado de sueño o de evasión.
–No puede afirmarse que el Cortapiés esté pasando un nivel –se apresuró a replicar Danglard antes de que Adamsberg se le escapara del todo–. Ni que se esté deshaciendo de su colección. Lo único que se sabe es que la ha depositado en Highgate. Y maldita sea, no es ninguna tontería. Puede decirse que ha hecho una ofrenda.
El tren salió en una exhalación al aire libre, y la frente de Danglard se relajó. Su sonrisa animó a Estalère.
–Comandante –murmuró éste–, ¿qué pasó en Highgate?
Como solía pasar, y siempre sin querer, Estalère ponía el dedo en el lugar crucial.
5
–No sé si es bueno contar Highgate –dijo Danglard, que había pedido otra copa de champán para el cabo y se la bebía en su lugar–. Quizá sea mejor no volver a contarlo. Es uno de esos grandes túneles que cava el ser humano, ¿verdad, comisario? Y ese túnel es muy viejo, está olvidado. Quizá sea mejor dejar que se hunda solo. Porque lo malo de que un loco de atar abra un túnel es que otros pueden tomar - lo después, como dijo Radstock a su manera. Eso es lo que ha pasado con Highgate.
Con la expresión distendida de quien se dispone a oír una historia agradable, Estalère esperaba que siguiera. Danglard miraba su rostro sereno, sin tener claro qué era lo que debía hacer. Llevar a Estalère al túnel de Highgate era correr el riesgo de alterar su ingenuidad. En la Brigada se había convenido tácitamente hablar de la «ingenuidad» de Estalère más que de su estupidez Cada dos por tres, Estalère metía la pata. Pero su candidez generaba a veces los beneficios insospechados de la suerte del principiante. Sucedía en ocasiones que sus desaciertos abrieran pistas, tan banales que a nadie se le habían ocurrido. No obstante, por lo general las preguntas de Estalère frenaban el ritmo. Todos intentaban responderlas con paciencia, a la vez porque le tenían aprecio y porque Adamsberg afirmaba que, algún día, su caso se arreglaría. Trataban de creerlo, se habían acostumbrado a ese esfuerzo colectivo. En realidad, a Danglard le gustaba hablar a Estalère cuando tenía tiempo. Porque así podía desplegar grandes cantidades de conocimientos sin que el joven se impacientara jamás. Lanzó una ojeada a Adamsberg, que tenía los ojos cerrados. Sabía que el comisario no dormía y que lo oía perfectamente.
–¿Por qué quieres saberlo? –reanudó–. Esos pies pertenecen a Radstock. Se han quedado al otro lado del mar.
–Usted dijo que podrían ser una ofrenda. ¿A quién? ¿Highgate tiene propietario?
–En cierto modo. Tiene un amo.
–¿Cómo se llama?
–El Ente –contestó Danglard con media sonrisa.
–¿Desde cuándo?
–La parte antigua del cementerio, la parte oeste, delante de la que estuviste anteayer, se abrió en 1839. Pero, como comprenderás, el amo podía residir allí desde mucho antes.
–Sí.
–Muchos dicen que es precisamente porque el Ente vivía ya allí, en la antigua capilla de la colina de Hampstead, por lo que el lugar fue irresistiblemente elegido para crear un cementerio.
–¿Es una mujer?
–Es un hombre. Más o menos. Y su fuerza es lo que habría atraído hacia él los muertos y el cementerio. ¿Entiendes?
–Sí.
–Hace ya tiempo que no se entierra en el oeste, se ha convertido en un lugar histórico, célebre. Hay monumentos prodigiosos, rarezas de todo tipo, difuntos famosos. Charles Dickens o Marx, por ejemplo.
Una inquietud atravesó el rostro del cabo. Estalère nunca trataba de ocultar su ignorancia, ni la grandísima preocupación que le causaba.
–Karl Marx –precisó Danglard–. Escribió un libro importante. Sobre la lucha de las clases sociales, la economía y todas esas cosas. Lo cual tuvo como resultado el comunismo.
–Sí –registró Estalère–. Pero ¿tiene eso que ver con el propietario de Hampstead?
–Di más bien «el amo», es la costumbre. No, Marx no tiene nada que ver con él. Lo digo sólo para que veas que Highgate Oeste fue famoso en el mundo entero. Y muy temido.
–Sí, puesto que Radstock tenía miedo. ¿Por qué?
Danglard vaciló. ¿Por dónde empezar esa historia? Y ¿era necesario empezarla?
–Una noche –dijo–, hace casi cuarenta años, en 1970, dos chicas volvían del instituto y tomaron un atajo a través del cementerio. Llegaron a su casa corriendo, conmocionadas: habían sido perseguidas por una silueta negra, habían visto muertos salir de sus tumbas. Una de ellas enfermó y sufrió sonambulismo. En sus crisis, iba al cementerio y se dirigía siempre hacia el sepulcro del Amo, se dijo entonces, del Amo que la llamaba. La esperaron, la siguieron, y encontraron en ese lugar decenas de cadáveres de animales vaciados de sangre. El vecindario empezó a asustarse, los rumores crecieron, los periódicos se adueñaron del fenómeno y todo se embaló. Un reverendo exorcista, con otros iluminados, fue allí para aniquilar al «amo de Highgate». Entraron en el sepulcro y encontraron un ataúd sin nombre colocado en una posición distinta de la de los demás. Lo abrieron. Ya te imaginas el resto.
–Pues no.
–Había un cuerpo en el ataúd. Pero un cuerpo que no era el de un vivo ni el de un muerto. Estaba allí tendido, perfectamente conservado. Era un hombre y era un desconocido sin nombre. El Iluminado vaciló en atravesarle el corazón con una estaca, porque la Iglesia lo prohíbe.
–¿Por qué quería atravesarlo?
–Estalère, ¿no sabes cómo se aniquila a los vampiros?
–Ah –dijo pausadamente el joven–. Porque era un vampiro.
Danglard suspiró, frotó la ventana del tren para quitar el vaho.
–Eso es, por lo menos, lo que creyeron los iluminados, y por eso estaban allí con las cruces, los ajos, las estacas. Delante del ataúd abierto, el Iluminado declamó las palabras del exorcismo: «Adelante, ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades. Cede tu sitio, criatura viciosa».
Adamsberg abrió los ojos, vivos.
–¿Conocía la historia? –preguntó Danglard con cierta agresividad.
–No ésta. Otras. En ese momento, se oye un rugido tremendo, un ruido inhumano.
–Eso fue lo que pasó. Un gemido espantoso resonó en el sepulcro. El Iluminado echó los ajos y selló la entrada de la tumba con ladrillos.
Adamsberg se encogió de hombros.
–Con ladrillos no se detiene a un vampiro.
–Efectivamente, la cosa no funcionó. A los cuatro años, corrió el rumor de que una casa del vecindario estaba encantada. Una vieja casa victoriana de estilo gótico. El Iluminado registró la casa y encontró un ataúd en el sótano, que reconoció como el ataúd que había emparedado cuatro años antes en el sepulcro.
–¿Había un cuerpo dentro? –preguntó Estalère.
–No lo sé.
–Había una historia más antigua, ¿no? –dijo Adamsberg–. O quizá Stock no sintiera ese temor.
–No tengo ganas de contarla –masculló Danglard.
–Pero Stock la conoce, comandante. De modo que deberíamos conocerla también.
–Ése es su problema.
–No. Nosotros también lo vimos. ¿Cuándo empezó esa historia?
–En 1862 –respondió Dangard con repugnancia–. Veintitrés años después de la apertura del cementerio.
–Siga, comandante.
–Ese año, una tal Elizabeth Siddal fue enterrada allí. Había muerto de un exceso de láudano. Una sobredosis de antaño –añadió volviéndose hacia Estalère.
–Entiendo.
–Su marido era el famoso Dante Gabriel Rossetti, pintor prerrafaelista y poeta. A Elizabeth la enterraron con un libro de poemas de su esposo.
–Llegamos dentro de una hora –interrumpió Estalère, bruscamente alarmado–. ¿Tenemos tiempo?
–No te preocupes. A los siete años, el marido mandó abrir el ataúd. Existen al menos dos versiones. Según la primera, Dante Rossetti se arrepintió de su gesto y quiso recuperar el libro para publicarlo. Según la otra, no se hacía a la idea de la muerte de su mujer, y tenía un amigo temible llamado Bram Stoker. Estalère, ¿has oído hablar de él?
–Nunca.
–Es el creador literario de Drácula, un vampiro importantísimo.
Estalère frunció las cejas alarmado.