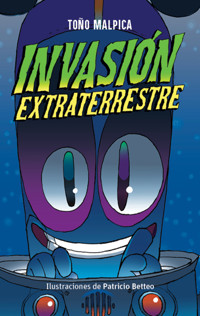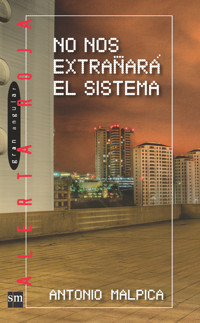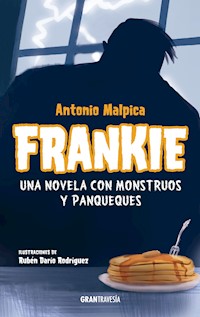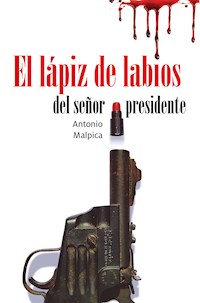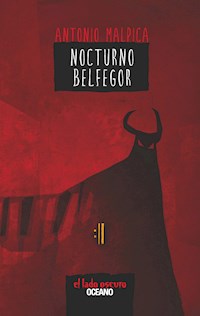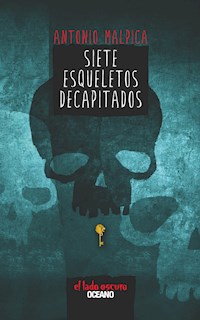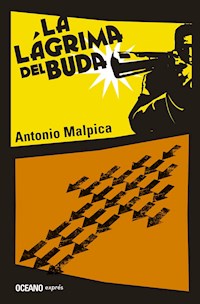2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
"¿Por qué demonios sonríe tanto ese señor?", se pregunta Mario siempre que ve a Manuel en uno de los cruceros de camino a la escuela. Él lo ha observado detenidamente y está convencido de que aquel limpiaparabrisas es el hombre más feliz del mundo. Decidido a averiguar por qué, a sus once años, Mario toma una decisión que hará que las cosas cambien en su casa para siempre. Pero no estará solo en esta búsqueda, contará con la compañía de su abuelo Humberto, quien tiene una magia especial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Ähnliche
TOÑO MALPICA
ilustrado porALBA MARINA RIVERA
Primera edición, 2014 Primera edición electrónica, 2014
Colección dirigida por Socorro Venegas Edición: Angélica Antonio Monroy Formación de la edición impresa: Miguel Venegas
© 2014, Antonio Malpica Maury, texto © 2014, Alba Marina Rivera, ilustraciones
D. R. © 2014, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios y sugerencias:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2336-2 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Para mi familia toda
Índice
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Primera parte
Habría que decir, antes que nada, que si de algo me precio en esta vida —si se le puede llamar así, claro— es de mi renovada sensibilidad ante este tipo de cosas. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón: porque son mágicas.
Porque ocurren muy de vez en cuando.
Y porque, para ser sinceros, son del tipo de magia que, en mi opinión, más vale la pena apreciar.
Nada que ver con hadas y duendes.
Ni con dragones o unicornios.
Estoy hablando del tipo de magia que verdaderamente hace que el mundo se vuelva distinto. Se transforme. Sea otro.
Y tiene que ver con cosas que, no por sencillas, son poco prodigiosas.
Un atardecer justo.
Un roce fortuito.
La imagen de uno mismo capturada en una gota de lluvia…
—¿Por qué demonios sonríe tanto, señor?
Eran las quince horas con veintidós minutos. Hacía un día soleado como pocos. Y Mario simplemente no pudo soportarlo más.
—Voy a bajar —le anunció el muchacho a Torreblanca.
—¿Qué? —dijo apenas el atribulado chofer.
La verdad es que no le dio tiempo de decir más. El muchacho ya estaba frente al auto, con uniforme escolar y todo, confrontando al hombre de la goma y el jabón.
—¿Cómo? —respondió, asombrado, el limpiaparabrisas.
—¿Que por qué, si se puede saber, siempre está sonriendo?
—Este… no te entiendo.
La luz verde ya se había encendido en el semáforo. Los autos comenzaron su concierto de bocinas. Torreblanca sintió la obligación de bajarse del auto a ver qué pasaba.
—¿Tiene una especie de problema con la quijada y por eso no puede dejar de sonreír?
—¿Qué?
Hay que decir que en ese momento el limpiaparabrisas ya no sonreía. Estaba muy confundido como para sonreír. Y no hay que olvidar el escándalo de coches que les servía como telón de fondo.
La luz roja se había puesto en la calle transversal hacía varios segundos, y el hombre de la goma y el jabón se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo en una plática que, de todos modos, ni avanzaba ni entendía. Forzó una mueca como de excusa y salió corriendo hacia allá, a seguir limpiando vidrios.
—Mario… ¿nos vamos? —intervino Torreblanca, igualmente confundido, mirando de soslayo a los autos que, al rodear el suyo, no dejaban de manifestar su descontento a claxonazos.
Y Mario, molesto como pocas veces, acalorado como pocas veces, subió enfurruñado al carro.
Cuando Torreblanca estuvo de nuevo frente al volante, ya se ponía la luz amarilla en el semáforo, pero por alguna razón sintió que era su obligación pasársela.
Y así lo hizo.
Ya enfilaba hacia la casa de los Balaustrada y, justo a los cinco minutos con cuarenta y cuatro segundos después del incidente, Torreblanca no pudo evitar preguntar:
—¿Se puede saber por qué hiciste eso?
Mario, por respuesta, lo miró con ojos fulminantes a través del espejo retrovisor, gesto con el que le hizo recordar que tenían una deuda pendiente.
Ocurrió apenas hace unos meses, en la Ciudad de México. Se los puedo asegurar porque yo lo atestigüé todo. Desde ese primer día soleado de mediados de septiembre hasta el último, de lluvia torrencial, en que todo terminó, a finales de octubre.
Para más señas, soy el abuelo paterno de Mario, Humberto Balaustrada.
Y para aún más señas, fallecí en la carretera México-Cuernavaca cuando él tenía apenas seis meses.
Y para aún más innecesarias señas, vivo —es solamente una expresión, claro— en la misma casa que él, mi otra nieta, mi hijo y mi nuera. Decidí irme a vivir con ellos el mismo día en que me encontré, sin saber qué rumbo tomar, junto a un auto hecho añicos y unos paramédicos que luchaban en vano, en el acotamiento de la autopista, por reanimar mi exánime corazón.
Me mudé a la habitación de Mario cuando descubrí que, de todos los Balaustrada, era el único con el que me podía entender, aunque no pudiéramos conversar.
Esto fue mucho antes de que mi nieto pudiera hablar.
Lo supe por el modo en que el pequeño podía mirar el viento agitar las ramas de los árboles desde su ventana.
Lo supe por el modo en que podía escuchar el cuarto volumen de The Great American Songbook, de Rod Stewart.
Lo supe por la forma en que intentaba tolerar un hielo en la boca por el mayor tiempo posible.
Y tenía apenas dos años recién cumplidos.
A la semana siguiente, Torreblanca ya estaba advertido. Y, muy a su pesar, tuvo que consentir.
Vale aclarar que no era ninguna insignificancia la deuda que tenía con Mario.
Hacía seis meses y trece días que la había contraído.
Y tampoco era nada como para ser menospreciado.
Aquella vez, Torreblanca había tomado whisky toda la noche por una decepción amorosa. Y cuando amaneció, cuando tuvo que subirse al auto para llevar al niño a la escuela, aún estaba bajo los influjos del alcohol. Pero prefirió correr ese estúpido riesgo que confesarle a su patrón que no estaba en condiciones de manejar.
Fue Mario quien lo notó, apenas a dos cuadras de su casa.
Entre ambos tomaron la decisión de aparcar el coche, tomar un taxi y que Torreblanca esperara a Mario a la salida para hacer lo mismo pero en sentido inverso.
Mario nunca lo delató.
Y Torreblanca quedó en deuda con él. Hasta ese día.
—Me llevas, buscas lugar y vamos a hablar con ese señor.
—Sí, Mario —fue la dócil respuesta del chofer durante el trayecto a la escuela.
Así que cuando, seis horas con treinta y dos minutos más tarde, lo recogió en la puerta del colegio, ya estaba advertido.
Aunque sí se atrevió a hacer una mínima pregunta.
—¿Por qué?
—¿Por qué qué?
—¿Por qué el interés de hablar con un simple limpiaparabrisas?
Como respuesta obtuvo una segunda mirada de desdén por el espejo.
Vale la pena decir también, porque he estado ahí todo el tiempo, que Mario es un chico excepcional.
Tiene un coeficiente intelectual bastante superior al promedio.
Si tuviera que aventurar un cálculo, diría que anda por los 143 o, tal vez, 144.
No sé si sea un genio, pero sí sé que comprende todo a la primera. Mete en aprietos a sus profesores cuando puede, pero tampoco se envanece mucho por ello. En general, creo que si tuviera que definir su verdadero talento diría que es el de la observación.
Por ejemplo, comprendió por sí solo cómo funcionan varios aparatos domésticos de su casa.
Cómo funciona la cotidianidad.
Y cómo funciona el mundo, en sus más coloridas y disparatadas variaciones.
Esto último, a decir verdad, es lo realmente importante de esta historia.
No fue difícil encontrar un estacionamiento cerca, aunque hay que decir que a Torreblanca le causó bastante angustia intercambiar un BMW casi recién sacado de la agencia por un mísero papelito de nada.
Pero es un hecho que le debía una a Mario.
Y todo lo hizo sin chistar.
Caminaron hacia la esquina en cuestión. El calor estaba por los treinta punto cinco grados centígrados. Más o menos como el día anterior. Y como el día anterior al anterior. Y como la semana anterior, cuando se produjo el primer encuentro. Mario por delante, Torreblanca a la retaguardia; ambos se dirigieron hacia el mismo punto. En cuanto tuvieron a la vista a los limpiaparabrisas de ese crucero, se detuvieron.
Mario hizo su análisis a la distancia y negó varias veces con la cabeza.
Al fin, se acercó. Se paró a pocos metros de él, sobre la calle, entre los autos.
—¿Mande? —dijo el hombre en cuestión. Y, casi al instante:— Ah… ¿no eres tú el de la otra vez?
—Sí.
—¿Qué quieres?
—Primero disculparme.
—¿Y después?
—Pues… volver a lo mismo. Preguntarle por qué siempre está sonriente.
—No me fastidies, niño.
—Es que es cierto.
—No jorobes.
—De veras. Siempre está usted sonriente.
—Que no me jorobes…
Tomó el hombre la propina que le extendió el conductor en turno. Se encaminó a la banqueta. Mario y Torreblanca, tras él. Torreblanca con el semblante de quien sabe que está a punto de perder su empleo.
El semáforo hizo lo suyo.
—¿Es usted un hombre muy feliz? —insistió Mario, impidiendo al hombre seguir con su labor del otro lado de la calle.
—No sé. No creo.
—¿Por qué?
El tráfico regular arrojó hacia ellos viento caliente, gases contaminantes y algunas partículas de polvo.
—No sé. Porque tengo una vida muy cualquiera, supongo.
—Pero…
Aquí hay que hacer una acotación, porque es un dato en verdad relevante: Mario Balaustrada, a pesar de ir en quinto grado de primaria, no era ningún improvisado. Y comprendía perfectamente en lo que se estaba metiendo.
Había pensado mucho en esa intervención porque para él era como contaminar una muestra de laboratorio. Tenía un vivo interés en la ciencia y sabía que un observador debe mantenerse al margen de su objeto de estudio o puede distorsionar el resultado. Había visto suficientes documentales en la tele como para saber que si eres buen científico, por mucho que te duela, no debes impedir que un león mate a una gacela bebé; por el beneficio de tu investigación. Pero también sabía que, siendo un niño de once años, sus posibilidades eran muy pocas.
—…Mire —sacó su celular y se lo mostró.
Había capturado, a lo largo de la semana, por lo menos cinco fotos en las que el hombre estaba sonriente. Sonriente y limpiando vidrios. En una hasta se le veía silbando.
—Fíjese bien —añadió Mario. Y le hizo mirar ahora a sus compañeros—. ¿Quién de los demás está sonriendo? Nadie.
—Bueno… pues… será que…
—¿Que qué?
—Que quién sabe —resolvió el hombre después de un rato. Y se rascó la melena.