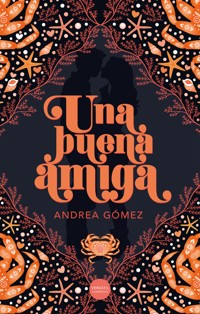
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando su madre decide abandonar Brooklyn para vivir una vida más rural en Maine, Bambi afronta una nueva etapa, que incluye pagar un alquiler y trabajar duro en el departamento de Marketing de la prestigiosa editorial Ashford & House Co., donde acaban de contratarla. Todo un reto, puesto que le han asignado a un famosísimo y muy excéntrico escritor que no le va a poner las cosas fáciles: Duncan Collins. Además, Bambi trata de recuperar la confianza de sus amigas, que hace unos meses le perdonaron un error irreparable: besar a Luke, el exnovio de Rosemary. Lo que ellas no saben es que Bambi y Luke ya se conocían. Bambi se esfuerza mucho por ser una buena amiga, pero cuando Luke reaparece en su vida, las cosas se complican. ¿Se aferrará a lo que ya conoce o ha llegado el momento de arriesgarse y convertirse en adulta de una vez?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Una buena amiga
Página de créditos
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintiueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Treinta y seis
Treinta y siete
Treinta y ocho
Treinta y nueve
Cuarenta
Cuarenta y uno
Epílogo
Una buena amiga
Página de créditos
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
Título original: Una buena amiga
© 2025 Andrea Gómez
Corrección: Rosa Sanmartín
Diseño de cubierta: Eva Olaya
1.ª edición: febrero 2025
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2025: Ediciones Versátil S. L.
Calle Muntaner, 423, piso 2
08021 Barcelona
www.ed-versatil.com
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Para Nora
Uno
Contemplo las muescas en la pared del pasillo, cicatrices causadas al trasladar muebles de una habitación a otra, y las marcas que han dejado los cuadros del salón a lo largo de los años. Abro puertas que dan a espacios vacíos y los recorro, por inercia, como si todo siguiera en su sitio.
Me aseguro, subida a una escalera de dos tramos, de que no nos hemos dejado nada olvidado al fondo del armario que hay junto a la puerta principal. Mi madre lo revisó todo bien antes de marcharse definitivamente a Maine. ¡Retrasó la mudanza hasta cuatro veces! En cualquier caso, no dudo de que si los nuevos propietarios encontrasen algo, nos avisarían. Mi madre, sin embargo, no es tan confiada como yo y ha insistido en que me asegure de que no queda nada. Y eso he hecho. He llegado temprano y he recorrido cada rincón de mi hogar reviviendo recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Ya no queda nada.
Para Mary Markley la venta de nuestra casa, en el 301 de Clinton St., Brooklyn, ha sido una carrera descalza y sobre brasas. Ella contra el tiempo. Ella contra los trámites burocráticos. Ella contra la insoportable (según ella) agente de la inmobiliaria. Y aunque finalmente los ha ganado a todos, al tiempo, al gobierno y a la agente, Sarah Peterson, no pareció sentirse triunfadora cuando se dio cuenta de lo que conllevaba esa victoria. Cuando logramos meter todo lo que quería conservar en un camión de mudanzas, que permaneció delante de nuestra puerta durante catorce largos días, pareció arrepentirse de su decisión y trató de remolonear. No es que quisiera echarse atrás, pero inventó mil y una excusas para quedarse un día más en Nueva York. Los vecinos, que tanto habían lamentado la marcha de mi madre —buena cocinera, mejor vecina y amiga—, casi se sintieron aliviados cuando, por fin, desapareció esa monstruosidad de vehículo que entorpecía el tránsito de las estrechas calles de Cobble Hill y el acceso al edificio.
Hoy entrego las llaves a los compradores; jamás volveré a la casa en la que crecí. A diferencia de mi madre, me cuesta expresar mis sentimientos, así que no he derramado ni una lágrima durante todo este largo, pesado y tedioso proceso. He estado demasiado preocupada, la verdad. Mi madre se marchaba, pero ¿y yo? ¿Qué iba a hacer yo? Mary, en cambio… Ella ha sufrido mucho la pérdida. Puede que llamarlo pérdida sea exagerar un poco, pero es que ella es así de intensa. Dramática. A veces la veía apoyada en el marco de la puerta, observando una habitación medio desmantelada, sollozando. Otras, me la encontraba rellenando cajas con un pañuelo de papel usado asomando del bolsillo de la chaqueta. Y unas cuantas la sorprendí ojeando viejos álbumes, con una lista de Spotify de fondo titulada «Decir adiós». Trágico.
Mi madre no lloraba por la casa en sí, claro, sino por los recuerdos que alberga. Recuerdos que van a ser irremediablemente sustituidos por los de otras personas. Pero lo que mi madre no entiende, al menos por ahora, es que los recuerdos no se quedan pegados a las paredes, sino que se mudan con nosotras.
Desde que mi madre se marchó a Maine, vivo en un apartamento en la última planta de un edificio antiguo de Williamsburg, cerca del piso de Jule… Aunque no nos hemos visto mucho desde que me trasladé. De todas formas, no elegí ese barrio para estar cerca de ella, sino porque en menos de treinta minutos puedo plantarme en el distrito financiero de Manhattan (si el transporte público no me falla, claro). Mi madre, que también es muy terca, insistió en quedarse en Nueva York hasta que encontrase un lugar adecuado para instalarme, porque no quería que terminase viviendo en un «zulo, en un sótano mal ventilado o, peor, en un local comercial reconvertido en vivienda». Se sentía culpable, aunque nunca lo confesará. Estoy segura de que se creía en la obligación de ayudarme porque me había echado de mi propia casa. Porque me había arrancado de mi hogar. Pero nada de eso es verdad. Era algo que iba a ocurrir de todas formas. Aunque no hubiera vendido la casa, tarde o temprano, me hubiera marchado. No podía quedarme para siempre, ¿no? Al final encontré un pequeño apartamento con una reducida sala de estar, una minúscula cocina, un pequeño cuarto de baño y un también diminuto dormitorio. Llevo instalada un par de semanas, y aunque Mary me llama cada dos por tres para saber si necesito algo o si los vecinos son gente maja, la verdad es que ni siquiera los conozco.
Suspiro mientras hago una última ronda por la casa, y ya van tres. Hoy la luz entra cálida y naranja a través de las ventanas, como si fuera verano y no principios de otoño. Bajo las escaleras y me siento en el último escalón jugueteando con las llaves, que ya no tienen llavero. Contemplo la fachada de la Iglesia de St. John a través de la cristalera que hay junto a la puerta de entrada. Y espero. Espero, y espero, y espero… Hasta que mi madre me llama. Cómo no. Me ha telefoneado esta mañana para recordarme que tenía que venir. Lo ha vuelto a hacer cuando estaba de camino. Y ahora vuelve a llamarme porque, supongo, asume que ya ha terminado todo.
—Hola —digo mientras me toqueteo los cordones de las zapatillas—. Sigo aquí, los compradores no han llegado aún.
Quizá deberíamos dejar de llamarlos «compradores» y llamarlos simplemente «propietarios».
—¡Qué impuntuales!
Los Mellors han demostrado ser buenas personas, extremadamente pacientes y nada conflictivos, pero mi madre les tiene rabia por el simple hecho de que han comprado su casa. Algo que, en definitiva, era lo que buscaba cuando la puso en venta, ¿no?
—Espero que no tarden mucho —miro el reloj—, tengo que estar en el centro dentro una hora.
—Si no llegan en cinco minutos, deja la llave en la maceta y que se apañen.
—Ya no hay maceta, Mary.
Llamo a mi madre Mary cuando me saca de quicio. O cuando se pone muy pesada. O muy insistente. La verdad es que casi siempre la llamo Mary.
—Ah, cierto… Bueno, pues déjaselas a Quentin, seguro que está en casa. Les envías un mensaje y les dices que las recojan ahí. Y ya está.
—Vale. ¿Qué tal todo por allí?
—¿Has revisado los armarios?
—Sí, no queda nada.
—¿El del rellano también?
—Todos, mamá. Los he revisado todos y no queda nada. ¿Qué tal por allí? —insisto.
—Bien. Estoy esperando a que venga tu tía, vamos a ir a comprar un bote de pintura para el salón.
—Ah, ¿de qué color?
—Amarillo.
—¿Amarillo?
—Me apetece algo alegre.
—Ah, muy bien. ¿Ya te has acostumbrado a la tranquilidad de Maine?
—¡Pues claro que no! —dice de mala gana—. ¿Quién iba a pensar que el silencio me pondría tan nerviosa? ¡Me saca de quicio! Solo se oyen pájaros, pío pío, pío pío… ¿te lo puedes creer? —Se queda un instante en silencio. Cuando vuelve a hablar parece menos irritada—. Aunque bueno, en el pueblo hay algo más de alboroto, claro… Más gente y más coches… Bueno, camionetas. Coches pocos. En la plaza hay una cafetería estupenda, ya te la enseñaré cuando vengas. Hacen unos gofres del tamaño de mi cara, es algo excesivo, pero si no te lo acabas, te lo envuelven para que te lo lleves a casa.
Sonrío. Mi madre siempre ha vivido en Brooklyn y, hasta hace apenas unos años, marcharse de aquí le parecía algo imposible. «¡Nací y me enterrarán en Brooklyn!». Para ella, cualquier cosa más allá de Staten Island es una zona rural. «Puro campo», suele decir. Pero las cosas cambian, supongo. Aquí se sentía algo sola, así que tomó la decisión de trasladarse a Minot, un pequeño pueblo de Maine donde su hermana vive desde hace más de cuarenta años. «No quiero tener que enfrentarme a una mudanza cuando me duelan todos los huesos y no pueda ni agacharme», esas fueron sus palabras.
—Bueno, me temo que ya no puedes echarte atrás, mamá.
—¡No voy a echarme atrás! Es solo que tengo que acostumbrarme a esta vida más… Sosegada.
Antes hubiera dicho «paleta». «Vida más paleta».
—Espera, tu tía está llamando al timbre.
La oigo abrir la puerta, que chirría un poco. «Llevo diez minutos dándole al claxon —se queja—, ¿es que estás sorda?» Mi madre le dice a mi tía que está hablando conmigo y, casi a gritos, me pregunta:
—¿Cuándo vas a venir a vernos, Bambi?
—En cuanto pueda.
—Acaba de empezar en ese trabajo nuevo —dice mi madre—, así que tardará un tiempo en poder pedir días libres…
Imagino a mi tía —una copia de mi madre con el pelo más corto y maneras más rurales— asintiendo con los brazos en jarras. Levanto la vista cuando una sombra se dibuja frente a la puerta.
—Ya están aquí, debo colgar.
—¡Menos mal! Diles que habíais quedado a las ocho, y que son las ocho y cuarto.
—No voy a decirles eso…
Pulsan el interfono.
—¡Pues deberías! La impuntualidad es la peor carta de presentación.
—Cuelgo. Hablamos más tarde.
Todavía se están despidiendo cuando me guardo el móvil en el bolsillo y abro la puerta para recibir a dos rostros amables y contentos. Los Mellors son un matrimonio de mediana edad con dos hijos, un adolescente que hoy los acompaña y un niño de unos diez años que se pasó todas las visitas berreando sobre lo mucho que iba a echar de menos su antigua casa.
—¡Hola, Bambi! Perdona que hayamos llegado tarde, es que hemos tenido que dejar a David en el colegio antes de venir, y ya sabes…
No vuelvo a consultar la hora por simple educación, pero voy a tener que correr para no llegar tarde al trabajo.
—No os preocupéis.
Un camión de mudanzas, mucho más grande que el que recogió todas las cosas de mi madre, se sube a la acera para doblar la esquina y se detiene justo delante de la puerta.
—Aquí tenéis las llaves. Siento no poder quedarme más, pero tengo prisa.
—Oh, por supuesto, no te preocupes. Nos las arreglaremos.
Bajo las escaleras mientras observo que algunos vecinos ya se asoman, curiosos, para conocer a los nuevos inquilinos.
—Tenéis mi teléfono para cualquier cosa.
La señora Mellors asiente con una gran sonrisa desde lo alto de la escalera. Es evidente que están deseando entrar. No tanto su hijo mayor que, pegado a su teléfono móvil, mastica chicle sin intención de levantar la vista y contemplar la fachada o los alrededores de la que es su nueva casa.
—¡Gracias de nuevo, estamos en contacto!
Me despido con la mano, y aunque me alejo con paso seguro, al final me giro un instante para ver cómo la familia entra en el edificio. La brisa se levanta y las hojas de los árboles que crecen en las aceras, ancianos y con grandes copas verdes, bailan en dirección a la iglesia. Echaré de menos ese sonido. Cuando paso junto al número 303, Gloria Cohen, la mejor amiga de mi madre, me dirige una sonrisa amable, melancólica quizá. Se despide con la mano y luego me lanza un beso. «El final de una vida», dijo mi madre cuando se vendió la casa. Gloria la abrazó: «O el principio de una nueva».
Dos
Al salir del metro, corro hacia el edificio acristalado que crece vertical entre otros dos grandes rascacielos. Lo bueno de Manhattan es que todo el mundo tiene prisa, así que solo tengo que seguir la estela de cualquier otro trabajador que llega tarde y aprovecharme de los huecos que abre entre la gente para avanzar hasta mi edificio. Mientras el hombre de traje oscuro y zapatos brillantes sigue corriendo por el distrito financiero, yo atravieso las puertas acristaladas de Ashford & Co. House y camino deprisa, pero sin correr, tratando de arreglarme un poco el pelo. Empujo los tornos de acceso, sonrío al personal de recepción, y cuando llego a los ascensores, pulso repetidamente el botón correspondiente a mi piso, donde se ubica el departamento de Marketing y el de Diseño.
Suelto todo el aire por la nariz al consultar la hora. Las palabras de Mary resuenan como un eco molesto: «la impuntualidad es la peor carta de presentación». Solo llevo dos semanas trabajando en este imperio editorial. Trato de llegar siempre antes de hora, mostrarme proactiva y sonreír mucho, aunque lo último no esté en mi naturaleza. La verdad es que no quiero joderla. Me gusta este empleo. Si todo va bien y consigo quedarme, se acabarán las interminables e insufribles entrevistas de trabajo, tener que adaptarme al entorno y a los nuevos compañeros. Quiero conservarlo. No, no quiero. Voy a conservarlo. ¿Cómo se supone, si no, que voy a pagar el alquiler? Antes no tenía ese tipo de preocupaciones, pero ahora es distinto. Ahora vivo de forma independiente, aunque eso es algo en lo que también me considero en periodo de prueba. Quizá termine abandonándolo todo y mudándome a Maine. Pero ¿de qué me serviría allí un título de Marketing expedido por la Universidad de Nueva York? De nada, probablemente.
«Todo irá bien», me dijo Mary. «Tú… Evita las palabrotas».
Gran consejo, Mary.
Cuando se abren las puertas del ascensor, forrado con paneles dorados y muescas plateadas, me miro en el espejo que ocupa toda la pared frontal. Casualidades de la vida, estoy sola. Así que antes de apretar el botón del último piso, vuelvo a colocarme mi pelo castaño. Me lo he ondulado esta mañana, pero a estas alturas ya cae sin gracia hasta mitad de la espalda. «¡Herencia de tu padre!», solía decirme mi madre cuando, de adolescente, me quejaba frente al espejo del baño porque no me podía hacer ningún peinado elaborado. Ella lo tiene mucho más bonito, no tan liso con el mío. «Pero mira qué bien te quedan esos pantalones que te compré, ¿eh? Has heredado mi figura, no se puede tener todo, hija. ¿Te he contado que, una vez, un agente de modelos me paró por la calle? ¡Quién sabe dónde estaría ahora si midiese diez centímetros más!».
—Mierda. —Aún llevo puestas las Converse.
Dejo el bolso en el suelo y me las cambio por unos zapatos negros de tacón a toda prisa. Aunque todavía estoy empezando en la editorial, ya he aprendido una gran lección: aquí la gente se toma muy en serio el dress code. La mayoría de las mujeres van vestidas impecables y lucen accesorios de lo más elegantes. «¿Eso es una editorial o las oficinas de Vogue?», me dijo mi madre cuando se lo conté. Opine lo que opine, yo quiero dar una buena impresión, aunque me cueste medio sueldo.
Mientras asciendo, repaso mi aspecto. Hoy no es mi mejor día. Siento que la ropa no me favorece. Esta mañana me parecía un outfit perfecto: falda de tubo negra por debajo de las rodillas y una blusa de seda azul celeste. Ahora me siento disfrazada. La falda se me sube y tengo que recolocarla cada tanto. En fin, es lo que hay. Me retoco el gloss y añado una capa extra de rímel marrón. Me encanta cómo le queda a mis ojos color miel. «Esos ojos también los has heredado de mí, a ver qué te vas a pensar…», apostillaría Mary.
Cuando las puertas del ascensor vuelven a abrirse, consulto la hora. «Justo a tiempo», pienso mientras avanzo por la planta, dividida en diferentes zonas de distintos tonos de beige.
Otra cosa que he aprendido del mundo editorial es que está lleno de divos excéntricos. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién imaginaría que un escritor traería su propia silla para participar en una reunión? ¿O que estaría tan obsesionado con una fragancia que obligaría por contrato a la editorial a vaporizarla en las presentaciones de su libro? Durante estos días, me he limitado a cumplir, a observar y escuchar. Mis compañeros se reúnen en grupitos en la sala de descanso o alrededor de los escritorios y no veas cómo critican. Lógico. Yo también lo haría si tuviera la confianza. O los amigos. Pero, al menos por ahora, no tengo ninguna de las dos cosas. Ashford & Co. House es el grupo editorial más importante del país y publican a los nombres más conocidos del panorama literario. Mueven cientos de millones de dólares al año en ventas. Sus autores son portada de revistas, participan en talk shows en prime time, y las productoras se matan por conseguir los derechos para adaptar sus libros, que luego se distribuirán en los cines o las plataformas de streaming. Son como estrellas del rock.
Sonrío y doy los buenos días a diestro y siniestro, como si no estuviera a punto de vomitar la tostada con mermelada que he desayunado esta mañana.
Llego a mi escritorio, vacío como buena novata que soy, y me doy cuenta de que una persona vuelve a ocupar la mesa que hay frente a la mía. Al parecer, Rachel Wommack ha vuelto de sus vacaciones. Rachel, con el pelo rizado recogido con un gran lazo de terciopelo, aparta su bolso, se levanta y me ofrece su mano para que se la estreche. Tiene una sonrisa amplia y una manicura perfecta. Ella sí que va elegantísima, con una falda blanca satinada y un top sin mangas de punto grueso y cuello vuelto de color beis, rematado con unas botas de tacón fino del mismo color. La clase de outfit que verías en un perfil de Instagram dedicado a la moda.
—Bambi Markley.
—Encantada de conocerte, Bambi, yo soy Rachel. Antes de irme de vacaciones me dijeron que contratarían a alguien… Estaba deseando que fuese una chica.
—Ah… ¿Y eso?
—Pues es que hace tiempo que no tengo una amiga en el trabajo. Eric ocupó tu silla durante cinco años, y era genial, pero se marchó hace unos meses… Le ofrecieron un puesto en San Francisco y lo aceptó. Algunos autores —suelta una risita— acabaron con su paciencia. Desde entonces, me he sentido algo sola por aquí.
—Vaya —digo cuando la oigo suspirar con melancolía—, lo siento.
—¡Oh, no lo sientas! Seguimos en contacto. Es lo malo de llevar mucho tiempo aquí, conoces a gente que viene y va. Algunos se quedan, otros no…
—Ya… ¿Cuánto tiempo llevas en Ashford & Co. House?
—Pfff, veamos… —Hace cuentas mentales—. Empecé unos meses después de terminar la universidad… Ahora tengo casi treinta… ¡Ocho años! Madre mía, ¿por qué he tardado tanto en contar los años? Ahora me siento mayor.
Sonrío y ella vuelve a sentarse.
—No dudes en preguntarme cualquier cosa, ¿vale? Ahora somos compañeras, y las compañeras tienen que ayudarse. ¿Has conocido a Tim?
—Sí, es muy majo.
—Es un buen tío, ¿verdad? Es el director de Marketing desde hace… ¡Ay! ¡No me vuelvas a obligar a echar cuentas!
Durante su ausencia he tratado de adivinar su personalidad a través de la decoración de su escritorio, que está lleno de cosas. Un cestito lleno de cremas para las manos… Otro con caramelos de frutas… Una lamparilla de luz blanca que ha debido de traerse de casa… Y un montón de bolígrafos y libretas. No la imaginaba así, aunque, a decir verdad, no llegué a imaginarla de ninguna forma.
—Bueno —dice, como si siguiera poniéndose al día—, ¿alguna novedad en mi ausencia?
Niego con la cabeza, aunque no estoy segura del todo. Quizá ha habido asuntos de los que no me han puesto al tanto. Apenas he empezado a adaptarme al ritmo de trabajo. Ella parece conformarse con mi negativa, porque abre uno de los botes que tiene en el cesto y se masajea los dedos; la crema desprende un olor maravilloso a lavanda.
—Pues espabila, Bambi, porque empiezan los preparativos para los lanzamientos del año que viene.
—¿Ahora?
—¡Claro! En Ashford & Co. House, el segundo trimestre del año es cuando se sacan más novedades, así que hay que ponerse manos a la obra desde ya para que no nos pille el toro. Este año, en solo esos tres meses sacamos unas trescientas cincuenta, ¿no es una locura?
—Lo es.
—Sabes lo que significa eso, ¿no?
Asiento con la cabeza, aunque en realidad no estoy segura. Hasta ahora, lo único que me han encomendado es empaparme del catálogo editorial para conocer a los autores más importantes, leer las novelas insignes de la editorial, enviar e-mails a librerías, organizar calendarios de autores, hacer presentaciones y redactar algunos informes… Cosas menores. Para mí, sin embargo, es una novedad. En mi anterior trabajo, invertía la mitad de la mañana en conseguir castings a un puñado de actores; y la otra, en intentar que me cogieran el maldito teléfono. Cuando por fin lo hacían, en el mejor de los casos estaban de resaca; en el peor, no se acordaban de cómo habían llegado a la otra punta del país y había que ir a por ellos.
—La verdad es que no.
—Significa que probablemente te asignen un autor.
—¿Tan pronto? —pregunto con cierto temor.
—Bueno, son muchos lanzamientos y no somos tanto personal en el departamento… Tienes que estar lista, ¿de acuerdo? Demostrar que estás preparada. ¿Dónde trabajabas antes?
—En una agencia de representación de actores.
—¡Anda! Entonces estás acostumbrada a los divos.
—Supongo. La mayoría tendía a sobrevalorarsu don natural para la interpretación…
—Bueno, entonces solo tienes que poner en práctica todo lo que sabes.
—¿A qué te refieres?
—Pues a que no te cortes a la hora de ser contundente. Los autores pequeños y los noveles son manejables, pero los grandes autores… Los grandes autores son peor que un dolor de cabeza… Así que tienes que ser decidida, no dejarte amilanar.
—Contundente y decidida —resumo.
—Cuando van a lanzar una nueva novela se ponen aún más insoportables. Si no ven su cara en todas las revistas del quiosco, se ofenden. ¡Me han llegado a pedir una lona de cincuenta metros en el puto —baja la voz cuando dice «puto»— Central Park! ¿Sabes lo que cuesta eso?
—No, pero me lo imagino.
—Bien, pues él no. En fin, no quiero enfadarme tan pronto. Acabo de volver… —insiste con la crema. Empiezo a sospechar que es una especie de tic nervioso—. No quiero asustarte. No te preocupes, no te darán un autor grande así, de buenas a primeras. No no… Todo irá bien, ya lo verás. ¿Quieres otro consejo?
—Claro.
—Para los autores, sus novelas son como sus hijos. Les dedican mucho tiempo, cariño, amor… Cuando un padre tiene un hijo se vuelve insoportable. ¿Tienes alguna amiga que sea madre?
—No…
—Pues son muy pesadas. Se pasan el día mandándote fotos de su bebé, hablando de su bebé, pensando en su bebé y soñando con su bebé. No hay forma de que cambien de tema. Pues así son los autores. Su obra es su bebé, y quieren que el mundo entero la conozca y la adore tanto como ellos.
—Entiendo.
—Tu papel es devolverlos a la realidad, Bambi. Quizá te odien, al principio, probablemente lo harán… Pero si haces bien tu trabajo, terminarán cogiéndote cariño. Y si los haces felices, solo querrán trabajar contigo. ¿Y sabes lo que eso significa? —baja la voz—. Que serás importante aquí. Y que no te irás a ningún lado.
Asiento despacio, tratando de procesarlo todo.
—Comprendo.
—Estupendo —dice tecleando y sonriendo al mismo tiempo—, estoy aquí para ayudarte con lo que sea. ¡Y bienvenida a Ashford & Co. House!
***
Durante la mañana, un goteo constante de personas pasa por delante de mi mesa y se adentra en al despacho de Tim. Rachel me lo aclara inmediatamente: está asignando autores. O cuentas. Ellos lo llaman así, cuentas. Así que están asignando cuentas. Yo asiento, asimilando ese nuevo concepto, y trato de concentrarme en lo que tengo entre manos: contactar con agencias de booktokers para el lanzamiento de una nueva autora. De las dos, a Rachel es a la primera a la que llaman, y cuando vuelve, no parece descontenta. Le han asignado dos autores pequeños o, mejor dicho, dos cuentas pequeñas. «Será fácil —dice mientras se retoca el brillo de labios—, los escritores pequeños nunca son picajosos ni pesados. No venden lo suficiente, no pueden permitírselo…». Yo vuelvo a asentir, y paso prácticamente el resto de la mañana a lo mío. A ratos pienso que quizá no me asignen ninguna cuenta, y aunque una parte de mí asume que es lo lógico porque apenas llevo un par de semanas; a la otra, la más valiente y audaz, le gustaría demostrarle a Tim que fue una buena decisión darme una oportunidad y que puedo hacerlo.
¿Puedo hacerlo?
—¿Y qué vas a hacer ahora? —le pregunto a Rachel.
—Oh, bueno, hoy es el primer día… —dice abriendo un caramelo—. Agendaré reuniones con ellos, estudiaré bien las novelas, empezaré a esbozar ideas… Con los autores pequeños no hay que esforzarse demasiado, aunque no le digas a nadie que he dicho eso… A lo que me refiero es que se contentan con las clásicas técnicas de promoción, ya sabes… Una entrevista online por aquí… Un eventito por allá…
Estoy a punto de preguntarle con cuántos autores ha colaborado desde que empezó a trabajar en Ashford & Co. House, cuando una alegre campanilla me avisa de que Tim me ha escrito un e-mail.
—Quiere que vaya a su despacho.
—¡Uh! —dice Rachel, como si fuera casi una sorpresa—. ¡Qué bien! Recién llegada y con una cuenta… Bien hecho, chica. Ve, ve… Buena suerte.
Me levanto alisándome la falda y camino hacia su despacho. Siento que la blusa me estrangula y me impide respirar. No es que Tim Wrooke me asuste. Estas dos semanas ha sido bastante amable y comprensivo. En realidad, es bastante dicharachero, y una vez por semana invita a todo el personal de marketing al bar que hay en la acera de enfrente a tomar unas cervezas y cantar en el karaoke. Mi segundo día en Ashford entré en su despacho con un café que me acababa de comprar. Él dedujo que era para él, me lo arrebató de la mano y le dio un sorbo. Al parecer tenemos los mismos gustos, porque se relamió los labios y me miró sorprendido:
—¡Latte con doble de azúcar! ¿Cómo lo has sabido?
Desde entonces él me saluda todas las mañanas como si fuera su persona favorita en el planeta y yo me dejo una pasta en café.
Llamo a la puerta acristalada. Él levanta la vista y me hace un gesto con la mano para que entre. Está sentado en su escritorio, tecleando sin parar, con una pierna doblada sobre la otra y una camisa con un estampado indescriptible abierta hasta el inicio del pecho. Siempre viste así. Un poco excéntrico. Un poco raro. Es el único que rompe la elegancia monocorde de la empresa. El verano ya casi ha terminado, pero él aún conserva un extraño y anaranjado bronceado que espero se disipe lo antes posible.
—¡Bambi Markley! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya has conocido a Rachel?
—Sí, sí.
—Es genial, ¿verdad? Haréis un buen equipo, estoy seguro. Siéntate, por favor. Como si estuvieses en tu casa.
Me siento, tiesa como un palo, sobre una silla tapizada de color violeta. Tras él hay unos grandes ventanales que dan a la ciudad. Tim coloca su portátil a un lado, entrelaza las manos sobre el escritorio de cristal y sonríe.
—¿Cómo te va? No hemos podido hablar mucho estos días.
—Todo va bien. Adaptándome, pero estoy contenta. Con ganas de afrontar retos nuevos. —Trago saliva, algo nerviosa, como si esta conversación fuera mi entrevista de trabajo y no estuviera ya dentro de la compañía.
—Eso es estupendo, estupendo… Estoy siguiendo de cerca tu trabajo, no creas, y todo el mundo está muy contento contigo. Sigue así.
Sonrío, ligeramente sonrojada, sin encontrar las palabras. Es cierto que me he esforzado mucho estos días, aunque las tareas no fueran complicadas están relacionadas con mi deseado desarrollo profesional, para lo que estudié. Y me alegra que se reconozca. He sido amable, colaboradora incluso cuando no tenía por qué y, por supuesto, no he dicho palabrotas. Mary estaría orgullosa.
—Bien, Bambi, seré claro, no tenemos suficiente personal para acompañar a todos los autores. Sé que llevas poco tiempo con nosotros, pero si te sientes preparada, quiero asignarte a un gran autor.
Me mira fijamente, con los ojos muy abiertos y casi sin parpadear, expectante. Yo me remuevo un poco en la silla. ¿Debería aceptar? ¿Y si la cago? Pero… ¿Y si no acepto y le decepciono? Estoy aquí para esto, ¿no? Para trabajar, para aceptar retos; además, lidiar con divos no es algo que me venga de nuevas, si bien por eso mismo me largué del trabajo, harta de hacer de niñera. Aunque claro, procurar que un actor no se pase con las drogas en una fiesta y que esté listo para rodar al día siguiente, no debe de ser lo mismo que trabajar con un escritor, ¿o sí? Hace un rato me parecía una decisión de lo más fácil. Ahora temo volver a pasar por lo mismo. Cojo aire. Luego asiento. Lo hago no porque lo tenga claro, sino porque siento que el tiempo se me acaba y Tim va a terminar interpretando el silencio como un no.
—Por supuesto, adelante.
Él sonríe.
—Asumía que, teniendo en cuenta tu currículum, aceptarías, así que te he preparado algo especial. No te asustes, y haz oídos sordos a tus compañeros, ¿de acuerdo? Es un desafío, lo reconozco, pero si lo haces bien… Bueno —abre los brazos— será maravilloso, te lo aseguro.
Pinta mal. ¿Qué significa que haga oídos sordos a mis compañeros? ¿Y a qué se refiere con lo del desafío? Rachel estaba segura de que si me asignaban una cuenta, sería de un autor pequeño. Algo fácil. Algo poco exigente. Tim se rasca la barbilla, nervioso por decir su nombre, como si pronunciarlo en voz alta fuera a invocar su espíritu. Definitivamente no pinta bien.
—Duncan Collins.
Levanto las cejas.
—¿Duncan Collins? —lo repito despacio, como adaptándome a la pronunciación.
—Bueno, no te quejarás, ¿eh? Es uno de los cinco autores más vendidos de la editorial…
Parpadeo.
—Precisamente. ¿No debería llevar su cuenta alguien que lleve aquí más tiempo?
—Nada de eso, Bambi. Confío en ti. Podrás hacerlo, no tengo ninguna duda. Además, su nuevo libro, El último caso de Pete Jacques, se va a vender solo. Hazme caso… Será pan comido.
Parpadeo una y hasta dos veces. Después, acierto a decir:
—Vale.
—Lo único…
—¿Qué?
Tim suelta una risita nerviosa.
—Bueno, Duncan es un genio, ¿sabes? Aquí apreciamos mucho su talento…
Lo miro en silencio, esperando a que termine de decir lo que se le está atragantando.
—Y nos ha exigido adelantar el lanzamiento, en contra de nuestras recomendaciones.
—No… No lo entiendo, ¿por qué?
—Cree que publicar junto al resto de autores top en primavera le hace parecer… Vulgar. —Encoge los hombros, como diciendo, «ni te esfuerces en intentar comprenderlo»—. El caso es que quiere que su libro salga antes de final de año.
Levanto las cejas.
—¿Antes de final de año?
—Quiere sentirse especial, ¡qué se yo! ¡Es especial! Para la editorial lo es. Así que vas a tener que trabajar deprisa, Bambi.
¿Deprisa? ¡Tendré que subirme a un cohete y estar colgada del teléfono veinticuatro horas al día para conseguirlo!
—Pero…
No me deja continuar.
—Te irá bien, estoy seguro. Mantenme al tanto, ¿vale?
A Tim le entra una llamada que está encantado de contestar, pues con ella podemos terminar nuestra breve reunión. Me enseña el pulgar y garabatea un mensaje en un papelillo que luego me muestra: «Buena suerte». Yo asumo que no puedo esperar a que termine de hablar para seguir discutiendo el asunto, así que me levanto, salgo del despacho y vuelvo a mi silla. Rachel me mira por encima de su pantalla, con las cejas alzadas, expectante.
—¿Y bien?
—Quiere que lleve la cuenta de Duncan Collins.
Abre la boca tanto que casi se le desencaja la mandíbula.
—Será una broma.
—No.
—¡Qué cabrón! —grita en voz baja—. ¡Te ha pasado el muerto a ti!
—¿El muerto?
—Ay, Bambi, cuánto lo siento. Duncan Collins es… —se recuesta en su silla, suspirando— insufrible. Nadie quiere trabajar con él.
—Bueno —digo con voz ligeramente temblorosa—, pero es una gran oportunidad, ¿no?
—Eso es, así me gusta. ¡Hay que ser positiva! Ya verás, aprenderás muchísimo. Puede que termines odiando este trabajo por su culpa, ¡pero aprenderás muchísimo!
—Lo peor no es eso.
—¿Entonces qué? —pregunta con interés.
—Duncan quiere publicar su libro antes de que termine el año.
—¿Me estás vacilando?
Niego con la cabeza.
—¡Ay, madre mía! ¡Qué desastre! —Abre un par de cajones, aunque no parece buscar nada—. Bueno, no entres en pánico, ¿de acuerdo?
Ella sí que parece haber entrado en pánico.
—Tienes experiencia. Podrás hacerlo. Y si no, aquí estoy para ayudarte, ¿vale?
Trago saliva.
—Gracias.
Supongo.
Me inclino un poco sobre mi mesa. Si me largué de la agencia fue para poder dedicarme al Marketing, que es lo que más me gusta, a lo que quiero dedicarme y para lo que me he formado. Y esta es mi oportunidad. Si tengo que enfrentarme a otro ego desmedido para conservar mi trabajo, lo haré.
—Dame más detalles —insisto—. ¿Qué es lo que pasa con él? —Aunque ya empiezo a intuir por dónde van los tiros.
—Mejor que lo descubras por ti misma, no quiero contaminarte.
«Contaminar» es un término curioso para un momento como este. Sonríe mientras vuelve a concentrarse en su trabajo.
—Pero te deseo buena suerte.
—Todo el mundo me desea buena suerte.
—¡Por qué será!
Me reclino sobre la silla y miro a mi alrededor, como si pretendiese descubrir a mis compañeros observándome, cuchicheando y riéndose de mí por lo pringada que soy. Todavía estoy en una extraña nube de confusión cuando me llega un mensaje. Algo se me revuelve dentro cuando veo el nombre «Rosemary» en el móvil; un mensaje en el grupo de Jule, Livia, Rosemary y yo, que nombramos con una simple sucesión de estrellas, dice: «¿Quedamos a cenar? ¡Tengo algo que contaros!». Estoy buscando una excusa creíble para no asistir, cuando Jule y Livia responden «¡Ok!» y «¡Claro!», respectivamente, así que no me queda otra opción que enviar un «Vale».
Tres
Antes de terminar el día, ya llevo un tercio de la novela del señor Collins y contacto con su agente para acordar una reunión. Me contesta al segundo tono, muy diligente, y tras consultar su agenda, me comunica que tiene un hueco el viernes a las 9:00, aunque el encuentro no podrá extenderse más allá de las 9:18. A mí me resulta una hora un tanto extraña para finalizar una reunión, pero acepto sin poner ninguna pega. Al menos tendré tiempo para acabar de leer la novela y pedir algunos presupuestos más.
—Te enviaré la dirección de su casa.
—¿No prefiere que nos reunamos aquí?
—Odia el ambientador que usáis en la oficina y no le gustan los ascensores, dudo mucho que logre convencerlo.
—Está bien —digo de forma atropellada, en un intento de no empezar con mal pie mi relación con él—, iré a su casa.
Cuando cuelgo, Rachel me mira con una sonrisa maliciosa que parece decir: «Y esto es solo el principio». La ignoro. La ignoro a ella, a Tim y a todos los que se han enterado y se han acercado para desearme paciencia. No suerte, paciencia. No… No van a desanimarme. Empiezo a anotar algunas ideas para el plan de marketing del lanzamiento de la novela del señor Collins. Por las advertencias que me han hecho respecto a Duncan, y consciente de que quizá intente excederse en la promoción de su libro, debo ir preparada para contraatacar. Mientras mordisqueo un bolígrafo, llego a la conclusión de que no voy a dejar que me pase como en la agencia, en la que ejercía más de niñera que de otra cosa. Duncan Collins va a oír mis ideas, voy a ser su «persona» de marketing, no su criada ni su niñera. Hacer un buen trabajo con él me conseguirá un contrato indefinido, quizá un ascenso… Cagarla… Bueno, eso no es una opción.
Me concentro tanto en el trabajo que pierdo la noción del tiempo, y cuando aparto la vista del ordenador, le he regalado a la empresa dos horas de mi tiempo. Rachel ya se ha marchado, deseándome suerte para mañana, y la oficina está prácticamente vacía. Cuando la hora de la cena con Rosemary, Livia y Jule se acerca, apago el ordenador, me guardo la documentación que he impreso y que he organizado cuidadosamente en dosieres individuales, y me marcho. Me cambio de zapatos en el ascensor, salgo a la calle y me voy directa al metro.
Rosemary ha reservado en un restaurante que está en el SoHo, cerca de su casa, así que aprovecho el viaje en el tren para avanzar la lectura de El último caso de Pete Jacques, pero me cuesta concentrarme. Inspiro, me lleno los pulmones con el aire viciado del vagón y vuelvo a soltarlo. Lo repito una vez más. Luego otra. Hasta que la mujer que hay sentada enfrente, levanta la vista de su móvil y me mira con hartazgo. Entonces, trago saliva y vuelvo al libro.
Cargada con la novela, los dosieres y los zapatos de tacón en el bolso, atravieso la calle en la que se encuentra el restaurante cuando la luz ya empieza a caer entre los edificios, tiñendo la calle de un naranja espeso. Los días empiezan a ser más cortos y siempre me cuesta un poco acostumbrarme a que el sol se esconda tan deprisa. Contemplo con desgana una fila de taxis estacionados junto a la entrada de un hotel cinco estrellas y a los botones uniformados que se entretienen mirando a la gente pasar. Esta zona de Manhattan es muy bonita. Todo lo que rodea Central Park lo es. Fachadas clásicas, azoteas llenas de plantas… Las tiendas de lujo siempre están atiborradas de señoras repeinadas, cuyos chóferes esperan fuera. Yo nací y me crie en Brooklyn, y aunque no hay más de ocho millas de distancia desde mi casa hasta Central Park, la vida no puede ser más distinta. Si estoy aquí es solo porque Rosemary vive en el Upper East Side. Ella es la rica de las cuatro. Si no, probablemente apenas saldría de allí.
Accedo al restaurante, un local revestido con listones de madera y lámparas de flecos, donde los comensales disfrutan de platos de lo más coloridos. Procuro no mirar demasiado, no es muy educado observar con insistencia lo que se zampan los demás. En el centro hay una barra de mármol en forma de círculo. El barman me dedica una sonrisa que le devuelvo. Avanzo entre las mesas hasta el fondo del establecimiento, una zona acristalada que recuerda a un invernadero. Las mesas son redondas y las sillas están cubiertas con tapicería estampada. Reviso a los comensales hasta que las distingo entre un par de macetas gigantes. Ahí de pie, retuerzo un poco el asa de mi bolso, porque todavía me incomoda ver a Rosemary. No ha sido nuestro mejor verano. Cojo aire e, insuflándome valor, dibujo una sonrisa que me tira de las comisuras de los labios y camino hasta allí.
—Hola, siento llegar tarde.
—Pero… ¡qué elegante! —dice Rosemary, girándose sobre sí misma. Me repasa con la mirada y yo ocupo la silla libre—. Aunque esas zapatillas…
—Solo me pongo zapatos en el trabajo, si no, me duelen los pies.
—Es por la falta de costumbre.
La mesa está vestida de forma muy armónica. Hay un cuenco de arcilla color piedra sobre un plato, servilletas dobladas en forma de triángulo, cubertería dorada y un centro de mesa que es una lamparita encendida. Acaricio un segundo el mantel, de color café, y pienso en lo poco que me apetece estar aquí. Ellas ya han pedido las bebidas.
—¿De ahí vienes? —pregunta Jule—. ¿Del trabajo?
—Sí, he tenido que quedarme un poco más para terminar unas cosas.
—¡Acaba de empezar y ya está haciendo horas extras! —exclama Rosemary.
—Qué agobio —dice Livia mientras coge un panecillo de una cesta de mimbre.
—¿Agobio? ¡Si solo lleva dos semanas! ¿Cómo va a estar agobiada?
Rosemary, alguien que no ha trabajado de verdad un solo día de su vida, niega con la cabeza. Yo no respondo, quizá porque no me han hecho ninguna pregunta. Sonrío y cojo la carta. En otro momento, en otro tiempo, hubiera hablado sobre la cuenta de Duncan Collins, sobre cómo me siento ante el reto, sobre Rachel y sobre Tim… Pero hace mucho que no me siento lo suficientemente acogida para comentar las cosas que me preocupan. ¿Serían capaces de darle la importancia que tienen para mí?
—Ya he terminado la mudanza —digo.
En realidad, llevo tres días intentando montar una mesita de café, pero nadie me ha ofrecido su ayuda, y pedirla me cuesta más que aceptarla. El piso todavía es un desastre, aunque va tomando forma poco a poco. Saco mi teléfono y le enseño a Livia una foto del salón.
—Qué sofá tan bonito —dice—. Cuando Stuart y yo nos independicemos, tienes que decirme de dónde es.
Rosemary se ríe, aunque no sé bien de qué. Si de mi sofá, o de la idea de que Livia y Stuart puedan por fin emanciparse. Me guardo el teléfono y fijo de nuevo la vista en la carta; no sé por qué, pero trato de recordar alguna época en la que me haya sentido a gusto junto a Rosemary y me cuesta mucho.
Este verano… Después de lo que ocurrió, de ese tonto y fatídico error, Rosemary decidió perdonarme. O, al menos, eso dice ella. A veces pienso que no es verdad, que finge que todo va bien, pero que disfruta torturándome, lanzándome todo tipo de indirectas malintencionadas. A menudo quiero responder, pero luego… Luego me pregunto si me merezco todas esas puyas, y probablemente la respuesta sea sí.
—¿Qué tal en el centro de día? —le pregunto a Livia a media voz—. ¿Al final te han aumentado las horas?
Se hunde en el asiento, decepcionada. Hoy viste unos vaqueros anchos y un top de ganchillo que me resulta de lo más familiar. Ah, ya sé. Ya sé por qué me suena. Rosemary tiene uno parecido. Claro que el de Rosemary es de Gucci y el de Livia… El de Livia no sé de dónde es, pero no es de Gucci, eso seguro. A Livia siempre le han dicho que no parece americana, aunque nació en Brooklyn igual que yo. Sus padres, sin embargo, son italianos. De Pisa. Heredó la piel color aceituna de su madre y el pelo oscuro de su padre. Livia lo lleva, al menos desde que recuerdo, con flequillo y a la altura de los hombros. «Como soy bajita el pelo corto me sienta mejor». Livia conoció a Stuart en la universidad y llevan juntos desde entonces. Él trabaja en una tienda de recreativos, porque no consigue trabajo de profesor. «Está en ello» o «Sigue buscando», eso nos responde siempre que le preguntamos. Livia se licenció en Psicología y trabaja en un centro de día a media jornada. Ambos quieren independizarse, pero sus sueldos no se lo permiten. A Livia le gustaría que Stuart cambiara de trabajo y que a ella la contratasen a jornada completa, pero las cosas casi nunca salen como queremos.
—Dicen que no tienen presupuesto. Quizá el año que viene…
Asiento, pensando que quizá no ha sido buena idea preguntarle sobre eso; yo solo quería mostrar interés. Demostrar que presto atención. Livia vive en una pequeña casa en Canarsie con sus padres y sus hermanos gemelos, dos salvajes de cuatro años a los que ella suele llamar «mapaches», no sé bien por qué. Sus padres tienen una lavandería en el barrio y no están mucho en casa, así que Livia tiene que ayudarlos con todo. O con casi todo. No creo que haya nada que desee más en este mundo que hacer las maletas y largarse de ahí.
—Seguro que ocurrirá tarde o temprano —le dice Jule, dándole un par de palmaditas en la mano.
Ella asiente y contempla al camarero acercarse. Cuando nos toma nota y se aleja, bebe de su pajita con remordimientos. A Livia le duele mucho gastarse el dinero que no tiene en restaurantes que se salen claramente de su presupuesto (y del de todas), pero haría casi cualquier cosa para evitar decepcionar a Rosemary. Adora a Rosemary. Le gustaría ser como Rosemary. Alta, rubia, guapa y rica. Sobre todo, rica.
Somos un grupo extraño. Stuart me lo dijo un día. No sé dónde estábamos ni qué hacía con nosotras, pero se acercó a mí y me dijo: «¿Por qué Rosemary no tiene amigas ricas como ella?». A Stuart no le cae bien Rosemary. Dice que es una pedante y una engreída a la que le gusta fardar de lo que tiene, y discute a menudo con Livia por esa profunda necesidad de complacerla, aunque eso signifique quedarse sin blanca. Él y sus amigos son muy similares. Todos parecen chavales recién salidos del instituto y visten camisetas estampadas con carteles de películas. Encajan. Tienen gustos y hábitos parecidos. Nosotras no, pero nos conocimos cuando estábamos en el instituto, en una excursión a una feria artesanal, y nos hicimos amigas. Ya ni siquiera recuerdo cómo. Ella nos eligió, ella nos unió y ella nos lidera. Por eso estamos cenando aquí y no en Brooklyn. «Si sus amigas fueran tan ricas como ella —contestó Stuart a su propia pregunta—, jamás sería la líder». Fue una buena reflexión.
—¡Oh! —dice Jule, como si acabara de acordarse de algo—. Ya he decidido el nombre de mi tienda de zumos.
Jule no ha ido a la universidad. Podría haber obtenido una beca deportiva porque siempre fue un hacha en los deportes, pero dejó el voleibol y el atletismo y la natación y el baloncesto… Es alta, delgada y está fibrada, pero se cansa de todo enseguida. Nunca fue una gran estudiante y tampoco tenía mucho interés por aprender, así que cuando terminó el instituto se puso a trabajar en una cafetería. Ha ido saltando de local en local a lo largo de los años. Siempre quiso tener su propio negocio, así que hizo un curso online para aprender nociones básicas sobre administración y contabilidad, y ahora se dispone a abrir su propia tienda. Aunque barajó la idea de un café, finalmente se ha decantado por una tienda de zumos… No sé bien por qué. Levanta las manos y, triunfal, anuncia mientras las mangas de una de los cientos de sudaderas que almacena en su armario le resbalan hasta los codos.
—Juice Jule’s. ¿Qué os parece?
—A mí me gusta —digo.





























