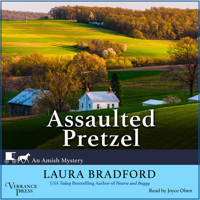2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
¡Nunca es demasiado tarde para amar! La carta llegó a ella por error, de modo que Phoebe Jennings decidió cruzar la ciudad en coche para entregársela a su legítimo destinatario. Pero, ¿alguien podría explicarle cómo era posible que Tate Williams, un atractivo soltero, fuera el destinatario de una carta de amor escrita cuarenta años atrás? No todos los días se presentaba en la puerta de su casa una mujer tan bella con una niña en brazos. Una pintora de corazón generoso que ya había cautivado a gran parte de los habitantes de Ohio. Además, Phoebe también tenía muchos planes para reunir a aquel exitoso arquitecto con su padre, a quien en realidad iba dirigida la carta, un hombre que nunca había conseguido olvidar a su primer amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Laura Bradford. Todos los derechos reservados.
UNA CARTA DE AMOR, N.º 2432 - noviembre 2011
Título original: Kayla’s Daddy
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-076-9
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
PHOEBE Jennings desvió la mirada hacia el sobre que descansaba sobre el asiento de pasajeros. Se entretuvo contemplando la florida caligrafía que lo adornaba y el matasellos, descolorido por el paso de casi cuatro décadas. El retraso de aquella carta lo explicaba una nota educada y formal sujeta al sobre mediante una goma.
El problema era que aquella carta no era para Phoebe, aunque llevara escrita su dirección.
Un estridente claxon le hizo alzar la mirada del sobre y fijarla en la carretera y en la fila de coches que habían obedecido al semáforo en cuanto había cambiado a verde. ¿Sería una locura conducir hasta el otro extremo de Cedarville para entregar una carta a un desconocido?, se preguntó. Sobre todo cuando lo más fácil habría sido enviarla por correo.
Probablemente.
Pero si no hubiera entregado personalmente la carta, la curiosidad la habría devorado noche y día y le habría resultado imposible terminar el retrato de los Dolanger para el viernes. Y si quería pagar el alquiler del mes siguiente, no podía saltarse aquel plazo.
Además, tenía que dar de comer a Kayla.
Miró por el espejo retrovisor y sonrió al ver a la niña que dormía en la sillita, con el rostro apoyado en una almohada diminuta. Terminar aquel retrato le permitiría pasar más tiempo con Kayla sin interrupciones. Marcaría la diferencia entre las noches sin descanso y las noches de pacífico sueño. Además, representaba un primer paso en el proceso de enseñar a su hija la satisfacción que podía encontrar en luchar por un sueño.
Aunque, siendo realistas, la satisfacción por el trabajo probablemente no ocupaba un lugar particularmente importante en la lista de prioridades de Kayla. Los primeros puestos de su lista estaban ocupados por cosas tan especiales como Elmo o los cereales azucarados del desayuno.
Pendiente de nuevo de la carretera, Phoebe redujo la velocidad al acercarse a Twilight Drive. Las casas comenzaban a ser de mayor tamaño y más lujosas a medida que iba adentrándose en West Cedarville. El paisaje urbano que se le ofrecía a través del parabrisas no era una sorpresa. Sabía lo que se iba a encontrar. Pero, de alguna manera, el verse repentinamente rodeada de tanta riqueza provocó en ella sentimientos inesperado.
Aquel trayecto era un viaje no buscado por los senderos de la memoria, un viaje salpicado de lecciones aprendidas a lo largo de la vida, baches de un tamaño monumental y algún que otro arrepentimiento ocasional.
Phoebe sacudió la cabeza e intentó a obligarse a pensar en el presente y dejar el pasado allí donde debía estar. Por lo menos su pasado.
El pasado de Tate Williams era algo completamente diferente.
Desde el momento en el que había sacado la carta del buzón aquella mañana, sus pensamientos habían viajado hasta lugares insondables en la búsqueda de una historia que pudiera justificar tan antigua correspondencia. La única pista que tenía sobre la posible naturaleza de la carta procedía del hecho de que había sido enviada desde una base militar. El matasellos sugería que podía ser una carta de un soldado en Vietnam.
¿Sería una carta que enviaba Tate Williams a un amigo? ¿Estaría intentando recibir noticias sobre su hogar? ¿O algún colegio de Estados Unidos habría mantenido contacto epistolar con un soldado como parte de la asignatura de lengua? Phoebe sólo podía contar con su imaginación. E imaginación nunca le había faltado.
Pero ya no.
Se apartó un mechón rebelde de la cara y se detuvo en el número 14 de la carretera de Starry Night con el estómago ligeramente revuelto. A juzgar por la hora del día, las doce, y por el aspecto de la casa, apostaría cualquier cosa a que le abriría la puerta una cocinera o un ama de llaves. Quizá incluso un mayordomo.
Y ninguna de las tres opciones habría sido la elegida por ella.
Por su puesto, la descripción que había hecho la señora Applewhite de Tate Williams no había sido particularmente halagadora, pero entregar una misiva de casi cuarenta años a su legítimo destinatario bien merecía la pena enfrentarse hasta con un león. Además, Phoebe sabía que debía fiarse al cien por cien de su vecina cuando se trataba de juzgar a los demás.
«Un hombre muy pagado de sí mismo, así era Tate Williams. Se consideraba demasiado bueno como para tratar con ninguno de nosotros. ¡Yo no tengo el menor interés en saber nada de él! Y acuérdate de lo que te digo, Phoebe Jennings: harías bien en mantenerte fuera de su camino».
Phoebe miró el matasellos por última vez, agarró el sobre y salió del coche. Para cuando abrió la puerta de atrás y levantó en brazos a Kayla, que todavía dormía, ya había olvidado el consejo de su vecina.
–Una aventura emocionante para mamá, ¿eh? –le susurró a su hija al oído mientras la acurrucaba contra su hombro y avanzaba hacia la puerta.
Todo en aquella casa exudaba la frialdad de la riqueza. Lámparas de cobre y cristal se intercalaban con los arbustos perfectamente podados y alineados a lo largo del camino de piedras. La monotonía del jardín era el entorno perfecto para la fachada de ladrillo de un edificio de dos pisos cuyo único adorno eran los pilares de color blanco de la entrada.
Phoebe palmeó suavemente el trasero de su hija y tomó aire. Llevaba toda la mañana imaginando aquel momento, visualizando la sonrisa emocionada de Tate Williams en el instante en el que se reencontrara con aquella pieza del pasado. Y cuando por fin ya estaba allí, apenas podía esperar a ver hasta qué punto se había ajustado su imaginación a la realidad.
–Allá vamos, Kayla.
Vio un interruptor blanco a la izquierda de la puerta, lo presionó y esperó en silencio. El melódico sonido de un timbre resonó al otro lado de la puerta en una nítida llamada… para la que no hubo respuesta.
Phoebe había considerado la posibilidad de que no fuera el propio Tate el que la recibiera, incluso había pensado en retener la carta hasta que pudiera ver a su destinatario. ¿Pero que no le abrieran? Su mente no se había aventurado a tal posibilidad.
Afortunadamente, no importó. Porque estaba revisando mentalmente los contenidos de la guantera con la esperanza de encontrar allí papel y bolígrafo para dejar una nota, cuando la puerta se abrió.
–¿Sí?
Phoebe alzó la mirada y se olvidó del bolígrafo, del papel y de la carta en cuanto la clavó en el hombre que tenía frente a ella. Un hombre rubio y de ojos verdes que tuvo un efecto en su cuerpo como jamás lo había tenido nadie. Intentó recordar por qué estaba allí, obligarse a articular alguna palabra, coherente o incoherente, a través de su boca entreabierta. Pero sólo podía concentrarse en el hombre tan maravilloso que tenía delante, vestido con unos pantalones caquis y una camisa blanca con el cuello desabrochado.
–¿Puedo ayudarla en algo?
Hablaba en un tono amable mientras deslizaba la mirada por la niña para, después, muy lentamente, continuar descendiendo por el cuerpo de Phoebe, haciendo que ésta deseara haber hecho algo más antes de salir de casa que recogerse el pelo en una cola de caballo y aplicarse el brillo de labios. El hombre pareció vacilar ligeramente al estudiar su aspecto y arqueó ligeramente una ceja al fijarse en las manchas de pintura de su camisa.
Cambió rápidamente de actitud. Su expresión de curiosidad dio paso a una expresión de alerta.
–Mire, no necesito ningún pintor. Pintamos la parte interior de la casa hace solo seis meses y…
La propia Phoebe arqueó una ceja mientras iban ocurriéndosele posibles respuestas. Pero se reprimió. La ignorancia no tenía la culpa de nada, como solía decir su abuela. Y la ignorancia no conocía fronteras, ni monetarias ni de ninguna otra clase. Y si haber estado enamorada durante dos años de una persona no había sido suficiente como para llegar a conocerla, no podía pedir mucho a una conversación de dos minutos con un desconocido. Además, Kayla no necesitaba despertarse en medio de palabras desagradables y miradas gélidas.
–No he venido a pintarle la casa. He venido a entregarle esto… –le mostró el sobre. Su voz carecía de su habitual alegría–, a Tate Williams. ¿Está en casa?
Su interlocutor curvó los labios en una sonrisa mientras se apoyaba en el marco de la puerta. El sol del mediodía arrancaba chispas ambarinas de sus ojos.
–A lo mejor.
Si a Phoebe le quedaba alguna duda de que el dinero y la prepotencia iban de la mano, en aquel momento desapareció. Kayla comenzó a tensarse contra su hombro y Phoebe miró rápidamente el reloj.
–No pretendo ser maleducada, pero tengo muy poco tiempo. Tengo trabajo y…
–A mí me parece que ahora mismo su trabajo está durmiendo –sonrió al mirar a Kayla, haciendo aparecer pequeñas arrugas alrededor de sus ojos.
Phoebe se lo quedó mirando de hito en hito, con la mano en la espalda de Kayla.
–Esto no es trabajo. Es mi hija. Hay una gran diferencia…
El hombre se irguió en la puerta y cruzó los brazos sobre su musculoso pecho, tensando en el proceso la tela de la camisa. Phoebe tragó saliva y desvió la mirada.
Sabía que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado con un hombre, pero el deseo que experimentó al ver aquellos brazos sólo podía describirse como impactante. Y ridículo. Los hombres como Tate Williams no tenían el menor interés en mujeres como ella. Y había podido sufrirlo en sus propias carnes. Aun así. Era maravilloso…
–Mire, ¿podría hablar con Tate Williams o es preferible que venga en otro momento?
–¿Quién pregunta por él?
Kayla alzó la mirada y miró a su alrededor, agarrando con su manita la barbilla de su madre mientras fijaba la mirada en aquel desconocido.
Phoebe tragó saliva.
–Yo.
El hombre mantuvo la mirada fija en Kayla, pero sus palabras fueron dirigidas a Phoebe.
–Ya sé que es usted la que pregunta por él, estoy aquí. Lo que estoy intentando averiguar es su nombre. Porque supongo que tendrá un nombre, ¿verdad?
Phoebe notó un intenso calor en las mejillas y sudor en las palmas de las manos. Se lo merecía por estar pensando como una adolescente calenturienta.
–Oh, lo siento. Soy Phoebe. Phoebe Jennings –cambió la carta de mano–. ¿Podría…?
–¿Y? –señaló a Kayla.
–¿Y qué?
Aquel hombre la estaba volviendo loca.
–¿Quién es esta belleza?
Phoebe miró hacia su hija. Durante unos instantes, pareció ceder la tensión.
–Lo siento. Es Kayla. ¿Pero podría hablar ahora con el señor Williams?
–Por supuesto.
El hombre no se movió. Se limitó a permanecer donde estaba, haciendo muecas a Kayla y sonriendo a Phoebe. ¿Trataría así a todo el mundo?
–¿Me he perdido algo? –preguntó Phoebe entre dientes.
–Sólo la parte del sobre –alargó la mano con la palma hacia arriba–. Es una suerte que sea pintora y no cartera, porque no sé si habría conservado durante mucho tiempo el trabajo.
Phoebe comprendió por fin lo que pretendía decirle.
–¿Es usted Tate Williams?
Tate asintió. Una sonrisa traviesa iluminó su rostro.
–Pero… es imposible –Phoebe bajó la mirada hacia el sobre que tenía en la mano–. Es usted demasiado joven.
–¿Perdón?
Phoebe era consciente de que debía de parecer estúpida, pero no le importaba. Incluso en el caso de que Tate Williams fuera un niño cuando habían enviado aquella carta, tendría más de cuarenta años. Y el hombre que tenía frente a ella tendría, como mucho, unos treinta y tres.
Phoebe intentó farfullar una explicación que sonara medianamente inteligente, aunque sólo fuera a sus propios oídos.
–Esta carta fue enviada hace cuarenta años. Es imposible… –le señaló con la mano–. No puede ser para usted.
–Déjeme ver.
Tate dio un paso adelante y le tomó la mano con un gesto decidido. Phoebe se estremeció al sentir su aliento en la mejilla. Sus pensamientos comenzaron a correr a una velocidad vertiginosa, hasta que un gruñido los frenó en seco.
–Ah, ahora lo entiendo. Es para Tate Williams, es cierto, pero ese Tate Williams no soy yo –le soltó la mano y retrocedió. El buen humor parecía haber desaparecido–. El Tate Williams al que está buscando no vive aquí, lo siento.
–¿Pero… le conoce?
Tate agarró la puerta como si estuviera a punto de cerrarla.
–Sí, le conozco.
Phoebe bajó la mirada hacia el sobre.
–¿Y sabe dónde podría encontrarle? O mejor aún, ¿podría ayudarme a encontrarle?
Una sombra oscureció el rostro de Tate. Sus palabras sonaron mucho más cortantes.
–No, no puedo.
¿No podía o no quería? Phoebe sospechaba que era más bien lo segundo.
–Me siento obligada a asegurarme de que la reciba. Podría ser algo importante.
Tate la miró con los ojos entrecerrados.
–Si no ha echado de menos esa carta durante cuarenta años, dudo que sea importante.
–Pero aun así…
–Mire, señora Jen…
–Señorita. Señorita Jennings. Quiero decir, Phoebe.
Tate suavizó ligeramente su expresión, pero sus palabras continuaron siendo frías y cortantes.
–Muy bien, Phoebe, ¿y se puede saber por qué te importa tanto? Además, ¿cómo ha llegado esa carta hasta ti?
Normalmente, a Phoebe le habría molestado que le hiciera preguntas un hombre que se negaba a contestar las suyas. Pero si eso podía servirle para encontrar la información que buscaba…
–Vivo aquí –señaló la etiqueta que habían puesto al lado de la dirección original–, y la carta ha aparecido en mi buzón.
–¿Vives en el número 2564 de Quinton Lane?
Phoebe asintió y se cambió a Kayla de brazo.
–Me mudé hace seis meses. Hasta esta mañana, no he recibido nada de los antiguos propietarios –alzó el sobre–. Le he preguntado a mi vecina, la señora Applewhite y… ¡oh! Un momento. ¡Eso es lo que ha pasado! Sólo le he dicho el nombre. No le he enseñado la carta porque odia que la interrumpan cuando está en el porche…
–Haciendo punto –terminó Tate por ella–. Odia que la interrumpan cuando está haciendo punto. A no ser, por supuesto, que vayan a contarle un buen cotilleo, ¿no es cierto?
Phoebe curvó los labios con una sonrisa de sorpresa.
–¿Cómo lo sabes? –preguntó Phoebe, tuteándole ella también.
–Confía en mí, lo aprendí de la forma más dura. Pero me cuesta creer que la señora Applewhite todavía esté viva.
–Claro que está viva. Está activa, saludable… –Phoebe miró a Tate a los ojos y le sostuvo la mirada durante unos segundos–. En cualquier caso, lo que estaba intentando decir es que le he preguntado a la señora Applewhite por el nombre que aparecía en la carta y ella me ha dado esta dirección.
–No me extraña. Y seguro que te ha dicho que les di la espalda a todos mis vecinos.
Phoebe no pudo menos que notar cómo apretaba Tate la mandíbula mientras esperaba su respuesta. Su postura rozaba la rigidez. Phoebe no era una persona dada a herir los sentimientos de nadie, pero tampoco le gustaba mentir.
–Algo así. Pero no he venido a juzgarte, ni a ti –señaló la casa–, ni tu forma de vida. Sólo he venido a entregar esta carta que otro Tate Williams debería haber recibido hace muchos años.
Se hizo el silencio y Phoebe, sintiéndose incómoda, cambió ligeramente de postura y tiró suavemente de la carta que Kayla acababa de agarrar. Era evidente que con aquel Tate no iba a llegar a ninguna parte.
–Bueno, intentaré localizar a la persona que busco. Siento haberte hecho perder el tiempo.
–Se llama Tate, pero le llaman Bart.
–¿Bart?
Phoebe se volvió de nuevo hacia aquel hombre tan atractivo, obligando a su mente a concentrarse en su rostro y en la primera pista real que había conseguido durante aquellos diez minutos.
Tate dejó caer los brazos a ambos lados de su cuerpo y asintió lentamente.
–Bart Williams. Tate Bartholomew Williams. Es mi padre.
–¿Tu padre?
En el instante en el que salieron aquellas palabras de su boca, deseó poder borrarlas. El dolor que atravesó las facciones de Tate Williams fue inconfundible.
–Lo siento, no es asunto mío. Pero gracias por haberme dado esa pista sobre su nombre. De esa manera me resultará más fácil localizarlo.
Tate la miró de forma extraña, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Pero, curiosamente, aquella exhaustiva inspección no le hizo sentirse incómoda.
–¿Por qué no envías la carta por correos y te ahorras las molestias? Sobre todo si tienes paredes que terminar de pintar y una niña a la que cuidar.
Phoebe consideró la posibilidad de sacarle de su error, pero optó por no hacerlo. En el fondo, ¿qué diferencia había entre pintar paredes o lienzos? Probablemente, para alguien que vivía como Tate Williams, no mucha. Phoebe eligió con mucho cuidado sus palabras a la hora de contestar, pero su tono fue lo más ambiguo posible.
–Porque la persona que le envió esta carta a tu padre cuarenta años atrás consideraba que su contenido era suficientemente importante como para meterlo en un sobre y enviarlo por correo. La carta ha pasado años perdida y ha aparecido en mi casa, que es la última dirección conocida de tu padre. Estos asuntos me vuelven loca.
La explicación era suficientemente sincera. Phoebe necesitaba atar todos los cabos. Pero el deseo de entregar aquella carta a su legítimo destinatario iba mucho más allá. Estaba relacionada con una cuestión demasiado personal como para compartirla con nadie… Tate Williams incluido.
Le tendió la mano a Tate y, en el momento en el que sintió su piel contra la suya, volvió a sentir aquella inconfundible descarga.
–Gracias otra vez. Y disfruta del resto del día.
Tate Williams observó a Phoebe mientras ésta caminaba hacia el coche siendo plenamente consciente de una cosa. De dos, quizá.
Phoebe Jennings era una mujer muy bella.
Y lamentaba verla marcharse, aunque su visita formara parte de una vida que prefería olvidar.
Intentó no pensar en su padre y se desplazó hacia la izquierda para disfrutar de una mejor vista de aquella mujer que acababa de detenerse en la acera para besar a su hija. No pudo evitar fijarse en el brillo dorado que arrancaba el sol de su pelo castaño, y en la reacción de su propio cuerpo. Una reacción rápida e inconfundible.
Le resultaba difícil imaginar a Phoebe Jennings subida a una escalera y pintando paredes para ganarse la vida. Sobre todo con una niña pequeña en casa. Pero admiraba su valor. El trabajo siempre era trabajo, adoptara la forma que adoptara.
¡Trabajo!
Miró el reloj y elevó los ojos al cielo. Había pasado la hora del almuerzo y no había probado bocado. Pero la verdad era que se le había quitado el hambre. Pensar en su padre tenía ese efecto.
Aun así, no pudo evitar preguntarse por aquella carta. ¿Quién la escribiría? ¿Quién llamaba Tate a su padre? Nadie, que él supiera.
Se encogió de hombros, agarró el maletín y las llaves que había dejado en el vestíbulo y se dirigió al garaje. Si no iba a comer nada, lo mejor que podía hacer era volver al trabajo.
Al pasar por la cocina, se fijó en la marina que había colgada encima de la mesa. Se la había regalado su madre cuando se había graduado en la universidad.
«Cree siempre en tus sueños, Tate, porque cuando creas en tus sueños, estarás creyendo en ti», le había dicho.
Y tenía razón.
De hecho, su madre había creído en él por los dos. Pero su fe no podía reparar el hecho de que su padre hubiera intentado disuadirle de que fuera arquitecto. Para su padre, construir casas era un verdadero trabajo, pero no diseñarlas.
Aquél había sido uno de los muchos puntos de desacuerdo de un matrimonio que parecía existir únicamente por el bien de su hijo. Si bien la madre de Tate parecía querer a su marido con todo su corazón, su padre siempre iba un paso por detrás. Era como si siempre hubiera querido estar en cualquier otra parte.
Intentando sacudirse de encima aquellos recuerdos que amenazaban con arruinarle el día, Tate entró en el garaje y abrió su BMW descapotable. Siguiendo sus sueños, había terminado comprando caprichos que jamás había imaginado que llegaría a poseer cuando vivía en Quinton Lane, un lugar en el que el éxito se medía simplemente por la capacidad de llevar comida a la mesa. Un lugar en el que siempre se había sentido querido… Hasta que había llegado de la universidad convertido en una persona diferente.
Ante los ojos de los demás, no para él.
Mientras ponía en marcha su flamante coche, fue consciente de que hacía mucho tiempo que no volvía a pensar en Quinton Lane.
Y de que aquélla era la primera vez que ponía sus ojos sobre Phoebe Jennings.
CAPÍTULO 2
PHOEBE alzó la mirada del lienzo y alargó la mano para acercar el flexo a la derecha del caballete. El sol comenzaba a ponerse en el cielo, llevándose con él la luz natural que tanta falta le hacía. Pero esperar hasta al día siguiente no era una opción cuando el plazo de entrega terminaba en sesenta horas y ella había pasado la mayor parte del día obsesionada por una carta.
Giró el pincel para hundirlo en el tono castaño que había creado para capturar el color exacto del pelo de Cara Dolanger. Regresó con mano firme al lienzo para terminar los últimos detalles de la mujer que tanto le había costado inmortalizar.
Aquel encargo había sido una gran suerte. Phoebe había recibido la llamada poco después de haber realizado una exposición de su trabajo en una galería del centro de Cedarville. Se detuvo un momento mientras recordaba la sorprendente conversación mantenida con Shane Dolanger cuando éste la había contratado para que pintara el retrato de su familia.
–He viajado por todo el mundo. He visto obras de arte de los pintores más reconocidos. Pero hay algo en su trabajo que captura la mismísima esencia de sus temas. Quiero que consiga lo mismo con mi familia y conmigo –le había dicho.
La mera idea de que la contrataran para pintar a una de las familias fundadoras de la ciudad ya era emocionante. Un encargo como aquél podía abrirle muchas puertas sólo con el boca a boca. Y cuando Dolanger le había dicho lo que pretendía pagarle, Phoebe había estado a punto de desmayarse. Pensar que no tendría que preocuparse por el alquiler o el dinero para la comida durante el próximo año le resultaba hasta difícil de asimilar. Al igual que el hecho de que los días de tener que compatibilizar la pintura con otros trabajos estaban contados.
Había sido un sueño. Y, en cierto modo, todavía lo era. Pero el golpe de realidad había sido el ridículo plazo que le había dado para hacer el cuadro: tres semanas.
Tres semanas que terminaban al cabo de tres días.
Un plazo que no podía alargar por ningún motivo, por culpa de la fiesta que los Dolanger celebrarían el mismo día de la entrega.
–Quiero que el retrato esté colgado encima de la chimenea cuando lleguen los invitados –le había dicho.
Durante medio minuto, Phoebe había considerado la posibilidad de rechazar el encargo. Aquella promesa de dinero iba acompañada de una dura realidad.
Afortunadamente, ella era una persona muy trabajadora y estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para llevar a cabo la tarea. Dispuesta incluso a saltarse comidas y perder horas de sueño.
Desgraciadamente, no contaba con que iba a aparecer una carta en su buzón que había sido escrita cuarenta años atrás. Y, desde luego, no pensaba cruzarse con alguien como Tate Williams.
Tate.
Desde que había dejado su casa, sus pensamientos habían regresado constantemente a él. Había algo en aquel hombre que le hacía sospechar que podría librarla de todos sus problemas con solo un abrazo.
¿Y su pelo? Aquel pelo estaba pidiendo a gritos que hundiera sus dedos en él.
Phoebe sacudió la cabeza para liberarse de aquellas absurdas imágenes y regresó al lienzo. No tenía sentido soñar con alguien tan distinto a ella. La probabilidad de emparejarse con una persona como Tate Williams era ridícula. Y si, por alguna razón, llegara a ocurrir, la relación jamás funcionaría.
Jamás. Lo había aprendido de la manera más difícil.
Desvió la mirada hacia Kayla, que chupaba feliz un cubo de plástico rojo que sujetaba con una mano mientras en la otra tenía el cubo de madera en el que debería encajar la pieza. Rechazar la oferta de Doug de una pensión vitalicia a cambio de que le eximiera de la responsabilidad de la paternidad le había dolido de una forma que no era capaz ni de verbalizar. Pero aun así, también había sido una gran liberación. Porque en ese momento se había dado cuenta de que no le necesitaban. Phoebe no sólo había sobrevivido a la infancia, sino que atesoraba los recuerdos de aquella época gracias a su abuela, una mujer que la quería y tenía una fe ciega en ella. Sí, les había faltado el dinero, pero el amor que había en su casa superaba con mucho todos los caprichos que no podían permitirse.
Si Phoebe hubiera aceptado el ofrecimiento de Doug, podría haberle proporcionado a Kayla cualquier cosa material. Habría podido renunciar al trabajo y dedicarse por entero a su hija.
Rechazar aquella pensión había sido una elección, no una obligación, como le había ocurrido a su abuela. La palmaria realidad a la que le había tocado enfrentarse después le había hecho preguntarse repetidas veces si al optar por el orgullo y el trabajo en vez de por una vida más fácil, no estaría defraudando a su hija. ¿Habría tomado la mejor decisión para Kayla? ¿De verdad quería demostrarle que los sueños y la ilusión podían conseguir cosas más importantes que el dinero? ¿O habría sido una decisión impulsada por el enfado y el orgullo?
Eran preguntas con las que Phoebe batallaba constantemente, y allí seguían. Porque, por mucho que deseara borrar a Doug de su mente, le resultaba imposible. Allí estaba siempre, minando su confianza en sí misma, haciéndole dudar de su talento. Allí seguía, arrojándole a la cara su dinero cada vez que tenía que dejar a Kayla con los Haskell para poder trabajar. Y allí mismo le veía, en la barbilla redondeada de Kayla y en la perfecta proporción de sus orejas, haciendo que a Phoebe le resultara imposible odiarle por completo.
¿Cómo iba a odiar a Doug? Si no hubiera sido por él, Kayla no habría existido.
Y su hija hacía que todo valiera la pena. Incluso un corazón roto y la confianza en sí misma destrozada en el momento en el que le habían ofrecido un soborno a cambio de…
Una llamada a la puerta de abajo interrumpió los recuerdos y obligó a Phoebe a concentrarse en el aquí y el ahora.
Metió el pincel en un bote de cristal, se limpió las manos con un trapo manchado de pintura y levantó a Kayla del suelo. Bajaron las escaleras y salieron a la puerta. La luz del porche iluminaba la silueta de dos de sus vecinos.
Le resultó casi imposible no gemir al ver a Gertrude Applewhite y a Tom Borden estirando el cuello para ver por encima del panel de cristal de la puerta. Por supuesto, Phoebe apreciaba a sus vecinos, pero no tenía tiempo para cotilleos. No tenía tiempo para nada, de hecho.
Podría decirles que estaba cansada. Y era verdad. En cierto modo. Porque la tensión del plazo de entrega le proporcionaba adrenalina para dar y tomar. También podría decirles que tenía una cita, pero en ese caso, insistirían en quedarse hasta que apareciera ese tipo inexistente. O podría decirles la verdad, ellos entenderían mejor que nadie la importancia de terminar un trabajo.