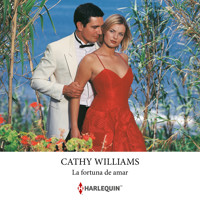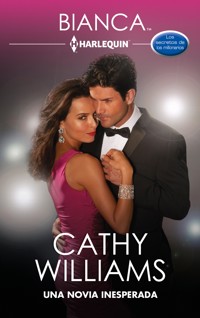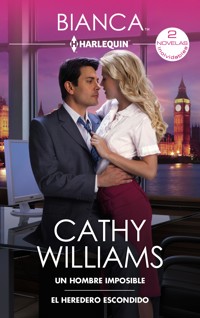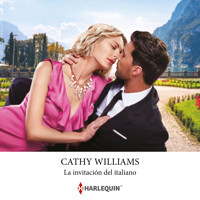2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¡En el juego de la seducción, el guapo empresario siempre se salía con la suya! Alessandro Falcone era famoso por ganar en todo lo que se propusiera. Cuando se vio obligado a viajar a Escocia, pensó que era una inconveniencia. Por eso, el plan del millonario soltero era tomar lo que quería e irse... hasta que la guapa Laura Reid se convirtió en una deliciosa distracción en las largas y frías noches escocesas... Laura no tenía nada que ver con las sofisticadas modelos con las que solía salir Alessandro, pero su voluptuosa figura y su bello rostro, natural e inocente, representaban para él un atractivo al que no podía resistirse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Cathy Williams
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una marioneta en sus manos, n.º 2533 - marzo 2017
Título original: A Pawn in the Playboy’s Game
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situacionesson producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientosde negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas porHarlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y susfiliales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® estánregistradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otrospaíses.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin EnterprisesLimited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9302-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
No entiendo qué estás haciendo aquí –le espetó Roberto Falcone a su hijo, mientras le impedía el paso en la puerta principal–. Cuando te dije que no te molestaras en venir, lo decía en serio.
Alessandro se puso tenso, como siempre le pasaba cada vez que estaba con su padre. Por lo general, al menos, conseguían relacionarse con un mínimo de cortesía, antes de que él se diera media vuelta y saliera lo más rápido posible en dirección opuesta. En esa ocasión, sin embargo, habían pasado por alto las formalidades. Ante él, se abría la perspectiva de un fin de semana de lo más difícil.
Ambos tendrían que soportarlo, porque no les quedaba elección.
–¿Vas a dejarme entrar o vamos a tener esta conversación en la puerta? Si es así, iré a buscar mi abrigo al coche. Prefiero no morir congelado.
–No vas a morir de frío –señaló Roberto Falcone–. Vivimos en un clima prácticamente tropical.
Alessandro no se molestó en discutirlo. Tenía mucha experiencia en mostrar desacuerdo con su padre. Roberto Falcone podía tener ochenta años pero, aun así, nunca se rendía sin presentar batalla. Aunque se tratara de pelear por si cinco grados centígrados era temperatura fría o no. Era un hombre duro que había vivido siempre en Escocia y pensaba que las condiciones climáticas adversas eran un reto emocionante. En su opinión, los verdaderos hombres limpiaban la nieve del camino medio desnudos y descalzos. Su hijo era un blando que vivía en Londres y encendía la calefacción cada vez que el sol se nublaba un poco.
Nunca llegarían a un acuerdo.
Por esa razón, solo se veían tres veces al año y cada visita duraba lo justo para mantener una breve conversación formal.
Sin embargo, esa visita era más que un formalismo. Y Alessandro había contado con que su padre no se lo pondría fácil.
–Iré por el abrigo.
–No te molestes. Ya que has venido, supongo que no me queda más remedio que dejarte entrar. Pero, si crees que voy a irme a Londres contigo, estás muy equivocado. No pienso capitular.
Ambos hombres se miraron un momento. La expresión de Roberto era fiera y decidida, la de su hijo, velada.
–Hablaremos de eso dentro –dijo Alessandro–. ¿Por qué has abierto tú la puerta? ¿Dónde está Fergus?
–Es fin de semana. El pobre se merece un descanso.
–Has tenido un ataque al corazón hace seis meses y todavía te estás recuperando de una fractura de pelvis. Fergus cobra lo suficiente como para renunciar a descansar.
Roberto hizo una mueca de protesta. Alessandro, sin embargo, estaba decidido. Le gustara o no, su padre iba a regresar a Londres con él tres días después. Cuando la casa hubiera quedado vacía, todo sería embalado y enviado al sur.
Una vez que Alessandro tomaba una decisión, el tema no estaba abierto a discusión. Su padre ya no podía seguir viviendo solo en aquella gigantesca mansión victoriana, incluso aunque contratara a un ejército de criados. Tampoco podía ocuparse de los acres de terreno y los jardines. A Roberto le gustaban las plantas. Por eso, le mostraría los encantos de los jardines de Kew, en Londres.
La verdad era que Roberto Falcone estaba demasiado frágil, quisiera admitirlo o no, y necesitaba vivir en un sitio más pequeño y más cerca de su hijo.
–Iré por mi bolsa de viaje –indicó Alessandro–. Entra en la casa. Me reuniré contigo en el salón. Espero que no le hayas dado el fin de semana libre a todos los empleados… pensando que necesitaban tomarse un descanso del trabajo que tan generosamente pagamos.
–Puede que seas dueño y señor de tu mansión de Londres y no me atrevería a cuestionarte si decides darle una semana libre a quienquiera que trabaje para ti. Pero esta es mi casa y yo aquí hago lo que quiero.
–No empecemos a pelear –rogó Alessandro con voz cansada. Miró al viejo que tenía delante, todavía con la cabeza poblada de pelo, ojos de mirada intensa y la altura impresionante de un metro noventa. Lo único que delataba su vulnerabilidad era el bastón que llevaba en la mano y, por supuesto, un montón de informes médicos.
–Freya está en casa. Hay comida en la cocina. Allí me encontrarás. Si hubiera sabido que ibas a venir, le habría pedido que preparara algo menos simple. Pero tendrás que conformarte con salmón con patatas.
–Sabías que iba a venir –señaló Alessandro con impaciencia. Un soplo de aire helado le echó el pelo hacia la cara–. Te escribí un correo electrónico.
–Debí de pasarlo por alto.
Apretando la mandíbula de pura frustración, Alessandro vio cómo su padre despejaba la puerta.
Llevárselo a Londres iba a ser un gran paso. Apenas tenían nada que decirse. De todas maneras, él no podía permitirse viajar al interior de Escocia cada vez que su padre sufría algún incidente. Y no tenía más hermanos con quien compartir la carga.
Alessandro había sido hijo único, enviado a un internado desde lo siete años. Había regresado a la enorme mansión familiar todas las vacaciones. Allí, las niñeras, las cocineras y las limpiadoras habían desempeñado el rol parental. Su padre nunca había tenido tiempo para él. Por lo general, había aparecido solo al final del día, para cenar juntos en polos opuestos de la enorme mesa del comedor, rodeados de criados.
Pronto, Alessandro había tenido edad suficiente para empezar a pasar las vacaciones en casa de amigos. Su padre nunca había puesto objeción. Él sospechaba que, incluso, lo había visto como un alivio. Así, se había ahorrado tener que mantener absurdas conversaciones formales en las cenas.
Al fin, había dejado de buscar razones para entender la frialdad de su padre. Había dejado de preguntarse si las cosas habrían sido distintas en caso de que se hubiera vuelto a casar tras la muerte de Muriel Falcone.
Colgándose la bolsa de viaje al hombro, pensó que iba a tener que encontrarle algunos hobbies al viejo en cuanto llegaran a Londres.
Iba a necesitar tener pasatiempos que lo sacaran del lujoso piso de tres habitaciones en la planta baja de un edificio con todas las comodidades que le había comprado. Si estaba ocupado, su padre sería feliz. O, al menos, no le molestaría. Si se veían demasiado, sin duda, iba a ser incómodo para los dos.
Volver a la mansión Stadeth era, para Alessandro, como volver a un mausoleo. Había decidido poner la propiedad a la venta aunque, al estar allí, no pudo evitar admirar los impresionantes muros de piedra y todos los detalles de otras épocas que adornaban el lugar.
La mansión había sido muy bien cuidada. Su padre procedía de una familia rica y había sabido mantener e incrementar su fortuna. Tampoco había reparado en gastos a la hora de cuidar su propiedad. Siempre había sido generoso con el dinero, aunque no con otros aspectos de su vida.
Alessandro encontró a su padre en la cocina donde, a pesar de lo que había dicho, no estaba el ama de llaves. Frunció el ceño.
–Dijiste que Freya se ocuparía de la comida.
Roberto le lanzó a su hijo una mirada ceñuda bajo espesas pestañas grises.
–Se fue a las cuatro. Me he acordado al ver su nota en el frigorífico. Olvidé decírtelo –explicó el viejo. Se sirvió una copiosa cantidad en el plato y se sentó–. Su perro está enfermo. Freya ha tenido que llevarlo al veterinario. Son cosas que pasan. Y, antes de que te lances a decirme que has venido a llevarme a Londres, come algo y habla de otra cosa. Hace meses que no venías. Debes de tener algo que contarme aparte de tu empeño en rescatarme de la vejez.
–El trabajo me va bien –dijo Alessandro y posó los ojos en el pedazo de pescado con desgana. Freya había sido la cocinera de su padre durante los últimos quince años. Era una mujer flaca de sesenta años que apenas sonreía y tenía un pésimo talento culinario. Su menú era tan espartano como ella misma. Patatas, algunas verduras y pescado, siempre sin ningún aderezo que pudiera darle algo de alegría–. He comprado tres hoteles al otro lado del Atlántico. He decidido adentrarme en nuevos sectores, además de mi compañía de telecomunicaciones.
Alessandro había ido a los mejores colegios, siempre había tenido más dinero en el bolsillo del que había podido gastar, había gozado de coches caros desde la adolescencia, pero nunca había mostrado el más mínimo interés en el imperio de Roberto Falcone. Cuando había empezado a ganarse la vida, lo había hecho sin ayuda de su distante y severo padre.
Tampoco Roberto le había ofrecido un lugar en su compañía. Hasta hacía una década, siempre la había dirigido él solo.
Alessandro, por su parte, no había aceptado dinero para empezar a fundar su propia empresa. Había echado mano de su cerebro para sobresalir en la universidad y en todo lo que se había propuesto. Cuanto menos tuviera que ver con Roberto Falcone, mejor, pensaba. Mantenían contacto, el mínimo posible, y eso era todo.
–¿Sigues persiguiendo a las mismas idiotas que perseguías la última vez que te vi? ¿Cómo se llamaba la que trajiste aquí? Me acuerdo de que no quería ir al jardín porque había llovido y no quería mancharse los tacones de barro –se burló Roberto.
–Sophia –dijo Alessandro con la mandíbula apretada.
Era la primera vez que su padre manifestaba su abierta desaprobación por las mujeres con las que salía. Alessandro había llevado a Sophia en esa ocasión pensando que una tercera persona lo ayudaría a sobrellevar los incómodos silencios que surgían en la conversación con su padre.
Aunque era cierto que no solía salir con mujeres muy inteligentes, compensaban esa carencia de sobra con su aspecto. Le gustaban con piernas largas, pelo largo, esbeltas y muy hermosas. Su cociente intelectual no le importaba demasiado. Solo esperaba de ellas que lo complacieran, dijeran que sí cuando convenía y no buscaran nada serio.
–Sophia… eso es. Una chica guapa, pero con poca conversación. Me imagino que eso no te molesta, ¿eh? ¿Qué ha sido de ella? –preguntó Roberto.
–Me temo que lo nuestro no salió bien –repuso Alessandro. Su padre andaba muy equivocado si creía que iba a meterse en su vida personal. Una cosa era ser civilizados y otra sumergirse en su intimidad. ¿Era esa la estrategia que su padre pensaba usar para impedir que se lo llevara a Londres?
–La razón por la que he sacado el tema… –comenzó a decir el viejo y se terminó el último pedazo de salmón–… es que, si esa es la clase de gente que hay en tu ciudad, entonces, es una razón más para no moverme de aquí. Así que ya puedes empezar a buscar inquilinos para esa casa que has comprado.
Había muchas clases de personas en Londres. ¿Y quiénes eran los amigos de su padre, de todas maneras? Alessandro había conocido a uno o dos por casualidad, cuando se los habían encontrado alguna noche que habían salido a cenar. Sin embargo, no tenía ni idea de si su padre los veía a menudo o no.
Como muchos otros aspectos de la vida de Roberto, ese era otro gran misterio para Alessandro.
Se había entrenado, a lo largo de los años, para no sentir curiosidad. Y no pensaba cambiar.
–Algunos pueden tener más temas de conversación que el tiempo, los cambios de marea y la pesca de salmón –indicó Alessandro–. Cambiando de tema, veo que Freya sigue destacando por sus dotes de chef…
–Comida sencilla para un hombre sencillo –repuso Roberto con frialdad–. Si quisiera algo más sofisticado, habría contratado a uno de esos cocineros que salen en televisión, tienen restaurantes de pescado en el interior y usan ingredientes de los que nadie ha oído hablar jamás.
Por primera vez en su vida, Alessandro tuvo ganas de sonreír ante el comentario de su padre.
Entonces, se recordó a sí mismo que no era más que la calma antes de la tormenta. La verdadera batalla iba a empezar cuando sacara el tema que lo había llevado hasta allí.
Alessandro se levantó, irritado porque una tarde de viernes no hubiera ningún empleado allí para recoger la mesa.
–Tengo que tener terminado un asunto de trabajo a las diez de esta noche –señaló él, se miró el reloj y posó los ojos en su padre.
–Nadie te retiene –dijo su padre, indicando con la mano hacia la puerta.
–¿Ahora vas a acostarte?
–Quizá, no. Igual doy un paseo por los jardines para apreciar el valor de los espacios abiertos antes de que me manipules para encerrarme en un piso de ciudad.
–¿Freya estará mañana? ¿O tendrá que seguir atendiendo a su perro? –quiso saber Alessandro–. Si planea pasarse el fin de semana con su mascota, iré al pueblo a primera hora para comprar algo de comida que sea fácil de cocinar. Lo justo para el fin de semana –añadió.
–No es necesario que cocines para mí. Puedo hacerlo solo.
–No me importa.
–Si no viene la cocinera, enviará a alguien en su lugar. A veces, hace eso.
–¿Te ha dejado tirado más veces esa maldita mujer? ¡Eché un vistazo a las cuentas la última vez que estuve aquí y le pagas una fortuna! ¿Quieres decir que se toma el día libre cada vez que le apetece?
–¡Quiero decir que es mi dinero y que lo gasto como quiero! ¡Si quiero pagar a alguien para que venga una vez a la semana y me baile encima de la mesa, es asunto mío!
Alessandro se encogió de hombros al fin.
–Si ella no puede venir, mandará a alguien en su lugar –repitió Roberto, malhumorado.
–Bien. En ese caso, dejaré los platos sucios para que ella o su sustituta tengan algo que hacer cuando lleguen. Ahora, voy a trabajar un poco. ¿Puedo usar tu despacho?
–¿Qué puede hacer un viejo inútil con un cerebro defectuoso en un despacho? –replicó Roberto, haciendo un gesto de desprecio con la mano–. Es todo tuyo.
Cuarenta y cinco minutos más tarde de lo que había planeado, Laura Reid se montó en la bicicleta y salió de la casa que compartía con su abuela.
Las cosas sucedían a un ritmo diferente allí. Llevaba casi un año y medio en el pueblo y no se había acostumbrado del todo. Quizá, nunca lo haría.
Era una mañana de sábado fría y despejada. Había tenido intención de levantarse al amanecer, zanjar todos sus quehaceres y, alrededor de las nueve, ir a la mansión. Pero las intenciones eran una cosa y la realidad, otra.
Había ido gente a verla. Su abuela se había ido a Glasgow a casa de su hermana durante dos semanas y todas las almas bienintencionadas del lugar se habían pasado por allí para asegurarse de que Laura estuviera bien, como si la ausencia de su abuela propiciara toda clase de horribles desastres. ¿Estaba comiendo bien? Ojos curiosos se fijaban en la cocina con esperanza de verla llena de guisos. ¿Se había acordado de que la recogida de basura se había cambiado de día porque el hijo de Euan había tenido que ir al hospital?
¿Se estaba acordando de mantener la leña seca? ¿Se aseguraba de cerrar con llave todas las puertas por la noche? Mildred le había contado a Shona que Brian le había contado a su hija Leigh que habían encontrado ladrones en un pueblo vecino. Había que ser cuidadoso.
Laura pedaleó con fuerza mientras salía del pueblo, disfrutando de sentir el viento en la cara.
Aquel ambiente significaba libertad y paz para ella. De alguna manera, su vida había dado un giro de trescientos sesenta grados y había vuelto al punto de partida.
La joven que se había ido entusiasmada a Londres para trabajar como secretaria del director de una gran compañía de móviles se había esfumado. Al menos, en el presente, cuando recordaba esa etapa de su vida, lograba no dejarse invadir por la amargura y la desesperación. Era capaz de ponerlo todo en perspectiva y estar orgullosa de lo que había aprendido.
Había trabajado en una compañía muy agresiva y puntera. Había disfrutado del ritmo ajetreado de la gran ciudad. Había viajado en metro y se había mezclado con las multitudes en hora punta. Había comido a la carrera y había salido de bares con sus amigos.
Después de dos años en esa vida llena de excitación y frenesí, había conocido a un tipo. Había sido tan diferente de los hombres que había conocido en su vida que se había enamorado sin remedio.
La única pega era que había sido su jefe. No su jefe directo, sino el jefe de su jefe, recién llegado a Londres desde Nueva York.
Había sido tan ingenua como para no darse cuenta de todas las señales que advertían de que el galán en cuestión se sentía atraído por muchas más mujeres, además de ella.
Hombre rico, poderoso, guapo, con hoyuelos y pelo ondulado rubio, treinta y cuatro años y soltero…
Laura había estado en las nubes. No le había importado que él no hubiera podido quedar algunos fines de semana porque había ido a visitar a su padre enfermo en New Forest… Ni le había importado que, cuando habían salido a cenar, siempre había sido en sitios pequeños y oscuros a las afueras de la ciudad. No había titubeado cuando él le había dicho que no debía llamarlo y que, además, odiaba las largas conversaciones por teléfono…
–¡Nunca hay un momento adecuado para hablar por teléfono! –había señalado él en tono de broma–. O estoy en el supermercado, a punto de pagar, o en la autopista, o a punto de meterme en la ducha… ¡Deja que sea yo quien te llame!
Había pasado un año más hasta que Laura lo había sorprendido, por casualidad, con una rubia del brazo y una niña pequeña en un carrito.
Se había enamorado de un hombre casado. Había sucumbido a su encanto y a sus palabras manipuladoras.
Nada más descubrirlo, Laura había presentado la dimisión en el trabajo y se había marchado. Estaba segura de que había sido lo mejor. El trabajo de secretaria, además, no estaba hecho para ella. Había sido un puesto bien pagado, pero le gustaba mucho más ser maestra.
Lo bueno era que había aprendido la lección. Nunca volvería a fijarse en un hombre que estuviera fuera de su alcance. Si parecía demasiado bueno para ser verdad, probablemente, lo sería.
Era una mañana heladora y los dedos comenzaban a dolerle del frío, a pesar de sus guantes.
Cuando miró hacia atrás, el pequeño pueblo había desaparecido. A su alrededor se extendía el campo verde e interminable.
Aminoró la marcha. No había ningún lugar tan hermoso como Escocia. Allí era donde había crecido, en un pueblo muy parecido. Se había mudado a vivir con su abuela cuando sus padres habían muerto. Solo había tenido siete años entonces. Poco a poco, había aceptado su pérdida y se había adaptado a su nuevo hogar.
Subió una colina con la bicicleta y, un poco más allá, vislumbró la entrada a la finca de Roberto.
Nunca se cansaba de hacer ese camino. En verano, era precioso, de color verde vibrante, con árboles exuberantes. En verano, los árboles desnudos eran también impresionantes, erguidos hasta casi tocar las nubes.
Un monovolumen negro desconocido le llamó la atención. Paró de golpe al verlo, se bajó de la bicicleta y caminó despacio hacia la puerta principal.
Era toda una sorpresa, porque Roberto casi nunca tenía visita. Al menos, no de gente de fuera del pueblo. Su abuela le tenía mucho cariño. Y, a veces, el viejo se juntaba con otras personas mayores del pueblo. Pero no era habitual ver a forasteros por allí.
Preocupada, Laura se encogió. Debía de ser el hijo de Roberto, adivinó. Ella no lo conocía y lo poco que Roberto le había contado de él no le había causado ninguna buena impresión.
Llamó al timbre y esperó, con el corazón acelerado.
Dentro de la casa, en el saloncito donde se había retirado después de un tenso desayuno con su padre, Alessandro oyó el timbre de la puerta y maldijo.
La criada no se había presentado. Su padre, que estaba empeñado en no atenerse a razones, se había ido al invernadero donde, según él, podía tener una conversación más interesante con las plantas.
Alessandro había decidido sacar a su padre a cenar esa noche porque, de esa manera, el viejo no podría escabullirse a ninguna parte cuando sacara el temido tema de conversación.
Cuando abrió la puerta, estaba de muy mal humor. No podía dejar de pensar que había malgastado el fin de semana al ir allí.
Una joven paralizada delante de la puerta, con una bicicleta agarrada del manillar, le sorprendió.
Parecía sacada de otra época. Era bajita y redondeada, con el pelo cobrizo recogido en una coleta y los ojos…
Eran del color verde más puro que había visto.
–Ya era hora.
–¿Cómo?
Laura parpadeó y se quedó mirándolo perpleja, antes de bajar la vista al suelo.
Alessandro no se molestó en responder. Se hizo a un lado y se dirigió a la cocina sin decir más, esperando que ella lo siguiera.
Laura levantó la vista a su espalda, cada vez más furiosa.
–Me gustaría saber qué pasa –dijo ella, acelerando el paso para seguirlo.
–¿Qué pasa? –repitió él, girándose–. Que la cocina necesita una limpieza, para eso te pagan. Corrígeme, si me equivoco.
Apoyado en la encimera de granito, Alessandro observó a la pequeña pelirroja que lo contemplaba con resentimiento desde la puerta. A nadie le gustaba que le reprendieran, pero, a veces, era necesario.
–Entiendo que Freya no pudiera venir a trabajar ayer porque su perro estaba enfermo. Pero no puedo creer que no se haya dignado a mandar a una sustituta hasta hoy. ¡Y encima llega después de las diez de la mañana!
Plácida por naturaleza, Laura estaba empezando a descubrir la nueva sensación de pasar del frío a que le hirviera la sangre en cuestión de segundos. Cruzándose de brazos, le lanzó una mirada asesina.
–Si la cocina está sucia, ¿por qué no las has limpiado tú mismo?
–¡Fingiré no haber oído eso!
–Me gustaría ver a Roberto…
–¿Y por qué? –preguntó él, mirándola con intensidad–. A mi padre puedes engatusarlo con cualquier historieta lastimera sobre tu perrito enfermo, pero yo soy más duro de pelar. Deberías haber llegado a las ocho. ¡Que yo sepa, te pagan de sobra para que lo hagas! –le espetó. Sin embargo, no importaba demasiado, pensó, teniendo en cuenta que su padre se mudaría de allí, como tarde, a finales de mes.
–¿Me estás amenazando?
–No es una amenaza. Es un hecho y, la verdad, deberías estar contenta de que no te despida en el acto.
–¡Esto es demasiado! ¿Dónde está Roberto?
–¿Roberto? –repitió él. No recordaba que Freya se hubiera referido nunca a su padre por su nombre de pila. Afiló la mirada, acercándose hacia ella.
Como un depredador con los ojos clavados en su presa, dio una vuelta alrededor de Laura antes de detenerse delante de ella, con los brazos todavía cruzados y expresión pensativa.
–Interesante.
–¿Qué? ¿Qué es interesante? –preguntó Laura, nerviosa. Dio un paso atrás, pues su cercanía le resultaba sofocante. Se dijo que no era solo porque era un hombre guapísimo. Algo en él le daba escalofríos.
–Es interesante que la sustituta se refiera a su jefe por su nombre de pila. Un jefe que es muy rico, por cierto.
–No te sigo.
–Chica joven… más o menos atractiva… hombre mayor… rico… Estoy sumando dos y dos y no me gusta el resultado de la cuenta.
Laura se sonrojó de furia.
–¿Me estás acusando de… de… de…?
–Lo sé. Incomprensible, ¿verdad? Mi padre tiene ochenta años, más dinero del que puede gastar y una mocosa que no debe de tener más de… ¿cuánto?… veintidós lo llama por su nombre de pila y parece desesperada por verlo porque, al parecer, él sabrá cómo rescatarla de una situación incómoda. Apesta. Aunque igual estoy siendo injusto, quién sabe.
–Tengo veintiséis –recalcó ella. ¿La estaba acusando de ser una buscona? ¿Había dicho que era «más o menos» atractiva? ¿Podía insultarla más todavía?