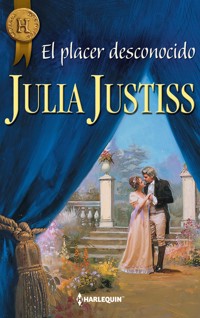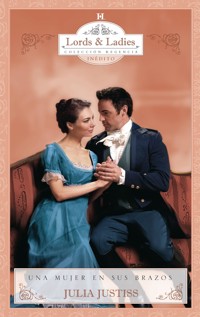
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coleccionable Regencia
- Sprache: Spanisch
Él se convirtió de repente en el galante protector de una institutriz. Cuando una desvalida institutriz se desmayó a los pies de sir Edward Greaves, su caballerosidad le exigió ofrecerle cobijo temporalmente. Sin embargo, el deseo que Ned sintió cuando la tuvo entre sus brazos no fue en absoluto caballeroso… Con sus ojos grandes y atribulados y aquella esbelta figura, Joanna Merrill despertó algo profundo y oculto dentro de aquel hombre. Para ser alguien que había rehuido a las conspiradoras bellezas de la sociedad londinense, ¿cuánto estaba arriesgando Ned al acoger a aquella misteriosa mujer bajo su techo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Janet Justiss
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Una mujer en sus brazos, n.º 2 - marzo 2014
Título original: From Waif to Gentleman’s Wife
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4079-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo Uno
Suroeste de Inglaterra; primavera 1817
Tras asegurarse de que la pequeña Susan, que tenía pesadillas, se había quedado finalmente dormida, Joanna Merrill le acarició el pelo a la niña y se apartó de ella.
—Gracias, señora, y siento haber interrumpido vuestra velada —susurró Hannah, la niñera, que seguía meciendo a la hermana pequeña de Susan en el aula situada más allá de su cama—. Pero estaba desesperada con los llantos incesantes de la pequeña y la señorita Susan tan asustada. Vos tenéis el toque capaz de calmarla. Será mejor que volváis abajo, antes de que os perdáis el té.
Tras haber escapado de otra cena interminable bajo la mirada lasciva de lord Masters, el marido de su señora, Joanna no tenía intención de servir el té a la familia, a pesar de las instrucciones de la señora de regresar para hacerlo tras calmar a la señorita Susan.
—No, Hannah. Me siento cansada. Creo que regresaré a mi habitación a leer un poco.
—Muy bien, señorita. Buenas noches... y tened cuidado.
Joanna no necesitaba escuchar la críptica advertencia de la niñera. Esquivar los indeseables avances de lord Masters estaba convirtiéndose en un desafío tan grande que, por mucho que disfrutara del campo y de sus dos pupilas, Joanna sabía que pronto se vería obligada a buscar otro trabajo, y por tanto a enfrentarse cara a cara con la preocupación que había evitado que informara a sus señores de su decisión; la sospecha de que lord Masters no querría que el objeto de su deseo escapara y, por tanto, evitaría que su esposa le diera las referencias necesarias.
Cómo habían cambiado las cosas en la quincena desde el regreso de Londres de sus señores, pensó con un suspiro mientras atravesaba de puntillas el aula. Cuando una amiga de la familia de su difunto marido la había recomendado para el puesto de institutriz hacía casi un año, Joanna lo había considerado la respuesta a sus plegarias, devastada como había estado tras perder primero a su bebé y más tarde a su querido Thomas. Sin la fuerza ni el dinero necesarios para buscar a su padre, que seguía siendo capellán en la Compañía de Indias, y sin querer abusar de la caridad de su hermano mayor Greville, ni humillarse pidiendo ayuda a la familia de Thomas, que había dejado clara su desaprobación al matrimonio con la hija de una caballero sin título, Joanna había estado encantada de cambiar el ruido y la suciedad de Londres por la belleza rural de aquel remoto rincón del suroeste de Hampshire.
Educar a dos niñas pequeñas inundaba sus días con una actividad incesante que le dejaba poco tiempo para lamentarse. Había encontrado cierta tranquilidad que sofocaba el dolor de tener que renunciar a sus sueños de formar una familia y un futuro con Thomas. Una paz muy frágil que se había visto interrumpida pocos días después del regreso a la finca de lady Masters, a la que había visto una vez el día de su entrevista, y de lord Masters, al que Joanna nunca había visto.
Se detuvo en el quicio de la puerta y se asomó con cautela al pasillo. Entonces recordó con una sonrisa amarga lo encantador que le había parecido lord Masters en su primer encuentro. Sin aparentar altanería, se había detenido a hablar con la nueva empleada y le había preguntado por su familia. Incluso había asegurado ser amigo de un pariente lejano suyo, el marqués de Englemere, que tenía contratado a su hermano Greville para administrar una de sus propiedades. Tras informar a lord Masters de lo remota que era la relación con aquel primo al que nunca había conocido y de confesar lo alejada que había vivido siempre de la sociedad londinense, había esperado que el vizconde abandonara su cortesía hacia una mera institutriz.
En vez de eso, había seguido buscándola, prestándole una atención excesiva mientras hablaba de literatura, de arte, de música y de teatro con el pretexto de aclarar lo que consideraba importante para la educación de sus hijas. Embobada por sus comentarios, Joanna no había advertido nada raro hasta la cuarta noche después de su llegada... cuando el vizconde la había acorralado a solas en la biblioteca después de cenar.
Aún recelosa a adentrarse por el oscuro pasillo, se quedó allí un poco más y sintió un escalofrío en la espalda al recordar aquella noche tan infame. Algo en la mirada del vizconde, que no dejaba de fijarse en su escote, había acabado por ponerla nerviosa. Con el vino que había bebido en la cena iluminando sus ojos, lord Masters había intentado persuadirla para que se quedara en la biblioteca y hablara con él. Joanna había usado el enorme escritorio como barrera entre ellos mientras él le suplicaba, y luego se había apartado con rapidez, apretando contra su pecho el libro que había elegido como si fuera un escudo.
Con el corazón latiéndole apresuradamente, había estado a punto de escapar antes de que él la alcanzara y le acariciara el trasero. El sonido de su risa cuando Joanna apartó su mano y salió por la puerta le había helado la sangre.
Encerrada en su habitación, aún alterada, había considerado la posibilidad de quejarse a lady Masters. ¿Pero qué haría si su señora no la creía?
Lord Masters era vizconde y además el marido de su señora. Ella, en cambio, era la viuda de un soldado y su padre un simple clérigo que se encontraba actualmente fuera de Inglaterra. Y su hermano, al que no había visto en años, estaba trabajando en una finca lejana. ¿Quién la ayudaría si lord Masters negaba la acusación, como seguramente haría?
Dispuesta a permanecer alerta mientras consideraba la mejor medida a tomar, desde aquella noche había mantenido la puerta de su habitación cerrada con llave y los ojos bien abiertos.
Al igual que haría esa noche.
Tomó aliento, salió de la habitación de las niñas y caminó con rapidez hacia su habitación. Casi había alcanzado aquel santuario cuando una figura se materializó de entre las sombras al otro lado del pasillo y se dirigió hacia ella.
—Lord Masters —dijo ella fríamente—. Tengo un ligero dolor de cabeza. Hacedle saber a lady Masters de mi parte que no tomaré el té esta noche.
—Ah, entonces yo también me olvidaré del té y te atenderé a ti. ¿Tienes fiebre?
Joanna esquivó su intento de ponerle la mano en la frente.
—Sólo es un dolor de cabeza, milord. Se me pasará con un poco de soledad y tranquilidad. Estoy segura de que vuestra esposa, que os espera abajo, estará impaciente.
—Puede esperar —dijo él mientras contemplaba su figura con un descaro inaudito—. Mientras que tú... Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Años desde que ese marido soldado tuyo te envió de vuelta a Inglaterra. Debes de estar ansiosa... anhelante.
Mientras hablaba, Joanna había comenzado a caminar hacia atrás en dirección a su habitación, hasta que tocó con los dedos el picaporte de la puerta. Avanzando mientras ella se apartaba, lord Masters colocó ambas manos a cada lado del marco de la puerta y la acorraló contra la madera mientras le echaba en la cara el aliento alcoholizado.
¿Si Joanna entraba corriendo en su habitación, podría cerrar la puerta antes de que él la siguiera? ¿Lograría echar la llave antes de que lord Masters pudiera utilizar su fuerza para abrirla de nuevo?
Tal vez fuera pequeña y débil, pero no le daría la satisfacción de saber lo asustada que estaba. Hizo acopio de todo su valor y dijo con severidad:
—Lord Masters, encuentro vuestras... atenciones de lo más desagradables. Os ruego que recordéis que sois un caballero y abandonéis vuestra actitud.
En vez de eso, el vizconde se carcajeó.
—¡Qué animalito tan mojigato eres! Estoy loco por acariciar tu piel... por arrancarte ese vestido y sentir la suavidad de tu piel bajo mis dedos.
El miedo extinguió cualquier deseo de razonar con él, de modo que Joanna se agachó bajo su brazo estirado e intentó escapar. Riéndose burlonamente, lord Masters la agarró con facilidad y la aprisionó contra la puerta para besarla.
Furiosa así como asustada, a pesar del limitado espacio que había entre ellos, Joanna lo golpeó con todas sus fuerzas y le mordió la lengua.
Con un grito de dolor, el vizconde la empotró contra la puerta y le aprisionó los brazos en la espalda. Le cubrió la boca con una mano antes de que pudiera gritar y la rodeó con el otro brazo mientras ella se retorcía.
—Te gusta así, ¿verdad? —jadeó—. ¡Bueno, puedo adaptarme! Te poseeré ahora, pequeña zorra.
Apretándola contra su cuerpo, abrió la puerta de su habitación. Mientras ella seguía retorciéndose, intentando por todos los medios hacerle daño o retrasarlo, lord Masters la arrastró por la habitación y la lanzó de espaldas sobre la cama antes de colocarse encima y de aprisionarla con el peso de su cuerpo. Con una mano comenzó a levantarle las faldas.
Apenas incapaz de respirar por el peso que sentía en el pecho, y presa del pánico al sentir su erección contra su vientre, Joanna consiguió liberar un brazo. Agitó el brazo a ciegas y golpeó a lord Masters en la cabeza al tiempo que le mordía la mano con la que le cubría la boca.
A pesar de sus esfuerzos, el vizconde ya había conseguido deslizar los dedos hasta sus muslos cuando una voz femenina gritó:
—¡Señora Merrill! ¿Qué estáis haciendo?
Tras unos segundos de inmovilidad, su atacante se apartó de ella. Joanna se incorporó sobre la cama e intentó recuperar el aliento.
—¿Qué significa este ultraje? —preguntó lady Masters indignada.
—Lizzie, no saques conclusiones precipitadas —dijo lord Masters con tono conciliador—. Esta bruja pelirroja ha estado arrojándose a mí desde que llegamos. Un hombre sólo puede soportar la tentación hasta un punto.
—A veces ese punto es muy bajo —dijo lady Masters.
—¡Tentación! —gritó Joanna furiosa cuando por fin recuperó la voz—. ¡No os he alentado en absoluto! De hecho, he hecho todo lo que estaba en mi poder para esquivar vuestras tentativas.
—¿Esquivar? —respondió Masters—. Pero mírala, mi amor. Su melena suelta y su vestido descocado. Las mejillas sonrojadas y el pecho agitado. ¡La muy bruja incluso me ha mordido!
Lady Masters cerró los ojos y respiró profundamente. Ahora que el peligro había pasado, Joanna sintió compasión por ella. Qué horror estar atada de por vida a un sátiro que la avergonzaba intentando seducir a la institutriz delante de sus narices. Apostaría sus pocos ahorros a que no era la primera vez que sucedía.
Lady Masters abrió los ojos segundos después y dijo calmadamente:
—Deja que me encargue yo de esto, querido, por favor.
—Como desees, mi amor —tras dirigirle a su esposa una sonrisa y mirar a Joanna con la mirada de un niño malcriado al que le han negado un regalo, lord Masters salió de la habitación.
—Lady Masters, os aseguro...
—Por favor, señora Merrill, no intentéis explicaros. Dadas las circunstancias, no puedo permitir que una mujer con vuestros... apetitos se encargue de mis hijas. Debo pediros que abandonéis esta casa de inmediato.
La acusación fue tan inesperada, y tan descaradamente incierta, que por un momento Joanna sólo pudo mirar a su señora con desconcierto. Su compasión hacia ella se evaporó por completo.
—Pero, lady Masters, no podéis culparme...
—Señora Merrill, ya os he dicho que no toleraré ninguna excusa. Tendré la caridad suficiente de hacer que un mozo traiga un carruaje para llevaros al pueblo en media hora, pero no pongáis a prueba mi indulgencia quedándoos bajo mi techo un minuto más.
—¿Ahora? —preguntó Joanna con incredulidad—. ¡Ya ha oscurecido! ¿Y qué hay de mi salario?
—La hora es asunto vuestro. En cuanto al salario... —la miró de arriba abajo—... imagino que pronto encontraréis una manera de ganar lo que necesitéis.
Y así, poco tiempo después, con la mente aún confusa y llena de ira, Joanna se encontró en la taberna del pueblo y fue abandonada por un mozo arisco que la dejó sin decir palabra y desapareció en la oscuridad de vuelta a la mansión.
Sin querer despertar a los huéspedes de la posada, y sin saber aún qué historia contarles a los aldeanos, que sabían que trabajaba como institutriz en la finca de los Masters, Joanna se coló en el establo. Tan sólo los sonidos de algunos habitantes equinos la recibieron cuando encontró un montón de paja y se sentó en él.
Tratando de soportar el miedo y la desesperación que amenazaban con sobrepasarla, consideró sus escasas posesiones; un hatillo apresurado con ropa interior, zapatos y vestidos, junto con la ropa y la capa que llevaba puestas, y una bolsa con monedas.
Sin referencias para un empleo futuro, ¿cómo podría sobrevivir sin sucumbir al destino que la monstruosa lady Masters había anticipado para ella?
Tras un momento de pánico, la asaltó un pensamiento tranquilizador. Iría a ver a su hermano, Greville Anders.
Había abandonado la armada después de Waterloo, según había sabido en el último mensaje que había recibido de él; una amarga diatriba contra el aristocrático sistema de patronazgo que le había negado un ascenso del que creía ser merecedor después de aquella tremenda batalla. Desde entonces no había sabido nada de él.
Por lo que sabía, podría tener una esposa y una familia en la finca que ahora gestionaba para su ilustre primo. No había viajado a Londres para consolarla tras enterarse de la muerte de Thomas y, por no querer importunarlo en aquel momento, Joanna había aceptado el trabajo que lady Masters le ofrecía sin pensarlo dos veces.
Pero, casado o soltero, Greville era la única familia que seguía teniendo en Inglaterra. Seguramente la acogería hasta que supiera qué hacer con su vida.
Alentada por esa idea, se acomodó sobre el montón de paja con un suspiro. Al día siguiente se gastaría sus escasos ahorros en comprar un billete para Blenhem Hill.
—¿Ned, qué crees que debería hacer?
Al día siguiente, por la tarde, sir Edward Austin Greaves levantó la vista de la copa de brandy iluminada por el sol vespertino y miró pensativo a su amigo Nicholas Stanhope, marqués de Englemere, que estaba sentado frente a él en la biblioteca de los Englemere.
—¿Qué sucede ahora en la propiedad?
Tras dar un trago a su copa, Nicky negó con la cabeza.
—No estoy seguro, no sin inspeccionar el lugar en persona. Francamente, de no ser por el desconcierto en el campo y por la preocupación general, me inclinaría a pensar que Martin exageraba. Después de que dejase de ser mi agente, le cedí la gestión de Blenhem Hill a un primo lejano que me pidió trabajo después de Waterloo. Pensé que era lo menos que podía hacer por uno de nuestros valientes hombres, y dado que había servido a las tropas de Wellington, imaginé que sería capaz. Pero, según Martin, no es así. Y a pesar de su avanzada edad, sigue teniendo la mente lúcida.
—¿Cómo de malas dijo Martin que eran las condiciones? —preguntó Ned con compasión. Salvo por algunos terratenientes muy ricos o aquellos con propiedades tan bien atendidas como la suya, la caída de los precios después de la guerra había provocado el caos en la economía agraria.
—Lo suficientemente malas como para que Martin me instara a que despidiera a mi primo y a su agente, otro veterano con el que había servido. Lo cual hice, y ahora estoy varado. Blenhem Hill está muy lejos de mis otras propiedades. Aunque odio dejar a Sarah y a nuestro hijo para hacer un viaje tan largo, yo ya había planeado ir de visita para supervisar las operaciones de la pequeña hilandería que construí; algo que Hal me recomendó.
—¿Una fábrica local que ofrecería ingresos suplementarios a las familias arrendatarias para compensar la caída de los precios de las cosechas? —preguntó Ned—. Cuando Nicky asintió, continuó—. He hablado con varios terratenientes que están haciendo eso. Una idea excelente.
—Eso pensaba Hal, ahora que han diseñado mejores telares. Sabes que Hal... —Nicky sonrió al mencionar a su amigo mutuo Hal Waterman, un hombre al que le apasionaban las inversiones y le fascinaban los inventos— siempre disfrutaba con los últimos artilugios. En cualquier caso, yo había planeado una breve estancia en Blenhem Hill, pero si el problema es tan generalizado como dijo Martin, les debo a los arrendatarios una inspección del lugar. Y dado que yo sé más de finanzas que de agricultura, quería que me aconsejaras cómo proceder.
Ned estaba meditando su respuesta cuando llamaron a la puerta y encontró a una dama elegante de pelo dorado. El calor y la luz entraron con ella, pensó Ned, como el sol sobre los campos después de la lluvia en primavera.
—Ned, Nicky, siento interrumpir, pero...
Con los ojos iluminados, Nicky se puso en pie de un salto y fue a darle un beso en la mejilla a su esposa.
—Verte es siempre un placer, querida. ¿Verdad, Ned?
—Siempre —afirmó Ned, y el brillo de su presencia fue ligeramente ensombrecido por una envidia que no podía controlar. Se había sentido atraído por Sarah Wellingford en el momento en que se habían conocido. Si su buen amigo Nicky no le hubiera pedido la mano, él mismo habría ido tras ella.
—Gracias, amables caballeros —respondió ella guiñando un ojo con una reverencia exagerada—. Nicky, Aubrey no se irá a dormir hasta que no le des un beso de buenas noches. ¿Ned, te importa que se ausente unos minutos?
—No hay problema —respondió Ned, y se volvió hacia su amigo—. Ve a ver a tu hijo. Yo esperaré aquí, bebiéndome tu brandy y contemplando las posibles soluciones.
—Las exigencias de la paternidad —dijo Nicky con un suspiro que Ned no se creyó ni por un instante, sabiendo que su amigo adoraba a su hijo tanto como adoraba a su esposa—. Volveré enseguida —agregó antes de salir con su esposa del brazo.
Ned los vio marcharse e intentó controlar la envidia.
Incapaz de cortejar a la única mujer a la que había querido, una mujer de campo que podría amar y estimar a un caballero de granja como él, ¿podría Ned encontrar otra mujer que pudiera igualarse a Sarah? La amargura se acumuló en su garganta. Tras su reciente desilusión con Amanda, le costaría trabajo creerlo si alguna vez volvía a encontrar a alguien que pareciese ser tan merecedora de su afecto como la esposa de su amigo.
Sin quererlo, su mente se vio envuelta por las imágenes de la encantadora Amanda. Pensaba que había encontrado a la mujer que había estado buscando cuando el padre de ésta, lord Bronning, otro entusiasta de la agricultura al que había conocido años atrás en la reunión anual de Holkham, lo había invitado a visitar la finca tras la última reunión de otoño. Ned se había quedado prendado del pelo dorado, de los ojos azules y pícaros y de la inteligencia de la hija de Bronning. Y ella tampoco lo había desalentado, recordó con una sonrisa.
Oh, no. Ella se había acercado de inmediato para monopolizar su atención. Insistió a su padre para poder ser la guía en las visitas a la finca, e impresionó a Ned con sus conocimientos sobre la propiedad mientras lo entretenía con sus ingeniosos comentarios.
Frunció el ceño. También había encendido en él una pasión largamente negada, con las sutiles caricias de sus dedos contra su cuerpo, con su escote insinuante y sus labios húmedos. Se sentía solo tras perder la compañía de sus dos mejores amigos; el uno felizmente casado con la mujer que él había deseado y el otro ocupado con sus inversiones en el norte. De modo que Ned había permitido que la lujuria y la necesidad lo convencieran para creer que lo que sentía por Amanda era amor. Y para que le pidiera la mano.
¡Por suerte primero había hecho una petición formal a lord Bronning! Para su desilusión, y para vergüenza de aquel caballero, Bronning le confesó que su Amanda, a la que le encantaba flirtear, le había asegurado que sólo se casaría con un caballero adinerado y con título que viviera casi todo el año en Londres, dado que ya estaba cansada de la vida rural. Lord Bronning había añadido con orgullo paterno que no le cabía duda de que conseguiría su objetivo cuando su hermana la presentara en sociedad la Temporada siguiente.
Agradecido por haberse ahorrado la humillación de ser rechazado a la cara, Ned había regresado inmediatamente a casa. Y se prometió a sí mismo que, sin ser tan rico como Hal ni de tan alta cuna como Nicky, tendría mucho cuidado antes de volver a arriesgar su corazón.
Intentó eliminar ese desafortunado episodio de su mente y se concentró en el problema de Nicky. Aunque Ned no era exageradamente adinerado, dado que sus bienes estaban en terrenos y no en dinero, le iba bastante bien, y gestionar una propiedad era una pasión que siempre le había gustado. Desde la primera vez que conociera a personas con su misma mentalidad en la reunión de Holkham Hall, había dedicado su tiempo y energía a implementar las ideas discutidas allí y a persuadir a sus arrendatarios para que adoptaran las técnicas agrícolas más eficientes e innovadoras.
Pero ni siquiera las prácticas agrícolas más avanzadas eran siempre suficiente para aplacar el desastre en aquellos tiempos difíciles, pensó. El coste del cercado necesario para la agricultura moderna había recaído sobre aquéllos menos capaces de afrontarlo, los granjeros pobres sin apenas posesiones. Con la caída drástica en el precio del trigo y el maíz, incluso una pequeña propiedad bien gestionada podía tener dificultades. El destino de aquéllos que estuvieran en una mal gestionada se presentaba sombrío.
Nicky tenía razón; el deber del terrateniente local era ayudar a sus arrendatarios a prosperar y asegurarse de que aquéllos que se habían visto obligados a vender sus pequeñas parcelas encontraran un empleo bien pagado. Y también tenía razón al asegurar que era tarea difícil. Rectificar los efectos de un largo periodo de mala gestión con las condiciones actuales representaría un desafío difícil, incluso para alguien con la experiencia de Ned.
Aunque le iría bien un desafío, algo que pudiera hacerle olvidar a Amanda y mantener alejada la soledad.
La idea apareció en su mente justo cuando Nicky regresó.
—Has tenido tiempo para meditar la situación —dijo su amigo mientras se servía otra copa de brandy—. ¿Qué me aconsejas?
—Vende Blenhem Hill —respondió Ned—. Está demasiado lejos como para que puedas supervisarlo correctamente, y te obliga a depender de un gerente de dudosa experiencia; además dices que está en muy malas condiciones.
—¿Venderlo? —repitió Nicky—. ¿Ahora? Con la caída de los precios de las cosechas y de la tierra, ¿quién sería tan tonto como para adquirir una propiedad agrícola decadente en las Midlands?
—Yo —contestó Ned con una sonrisa.
Capítulo Dos
«Si uno pretende cosechar algo, lo mejor es empezar esparciendo las semillas», había pensado siempre Ned. Y por eso se encontró a sí mismo diez días después dando tumbos en el carruaje de viaje de Nicky en dirección a Blenhem Hill.
Tras confiar los pormenores legales de la venta a la experiencia de sus respectivos abogados, Ned le había propuesto a Nicholas hacerse cargo de la gestión de la propiedad inmediatamente. Su amigo estuvo de acuerdo y, tras saber que Ned, que ya había completado los preparativos para la plantación de primavera en sus propiedades de Kent, pensaba ir a Blenhem directamente desde Londres, Englemere insistió en que tomase prestado su carruaje de viaje para ir más cómodo.
A pesar de la desalentadora descripción de lo que probablemente le aguardaba en Blenhem Hill, con el carruaje cercano a su destino, Ned sintió una excitación que mejoró su humor. Tal vez fuese inexperto en el caprichoso juego del amor, pero había algo que dominaba con soltura; la sensación de la tierra entre los dedos, esperando a que alguien con habilidad y con paciencia la alimentara, la cuidara y sembrara en ella trigo y maíz.
La tierra en buenas manos era honesta, y lo recompensaba a uno con una cosecha que variaba sólo de acuerdo a los cambios climatológicos. El terreno no te miraba con ojos dulces un día, ofreciéndote campos enteros de trigo, judías o maíz, y al día siguiente se convertía en malas hierbas y zarzas. Incluso el suelo pobre y rocoso podía mejorar con las técnicas adecuadas. Sí, un hombre sabía siempre a qué atenerse con sus tierras. Las tierras nunca eran volubles como la sonrisa de una mujer, ni cambiantes como los caprichos de una dama.
También disfrutaba con la oportunidad de trabajar con los arrendatarios, tanto en Blenhem como en el vecindario circundante. Los granjeros, sobre todo en los malos tiempos, a veces odiaban cambiar las prácticas que se habían empleado durante generaciones. Convencerlos para que probaran nuevos métodos que Ned sabía que proporcionarían un suelo más rico y mejores cosechas le reportaría una satisfacción mucho mayor que un simple incremento de las rentas y un baúl lleno de monedas.
En aquel momento, el vehículo atravesó otro bache y Ned estuvo a punto de salir disparado de su asiento. Se agarró con fuerza y pensó que tal vez viajar a caballo, como había pretendido inicialmente, habría sido mucho más cómodo que el carruaje, a pesar de la lluvia bajo la que habían abandonado Londres.
Estaba a punto de llamar al cochero para que fuese a buscar su caballo, al cual dirigía su mozo tras el carruaje, cuando el disparo de una pistola retumbó en sus oídos.
Antes de que las reverberaciones dejaran de sonar, Ned se agachó en busca de la delgada protección que proporcionaban las paredes del carruaje y se asomó por la ventanilla.
—¡John! ¡Harrison! —les gritó al cochero y a su mayordomo, que iba montado junto al conductor—. ¿Estáis bien?
Mientras escudriñaba el bosque circundante a través de la pequeña ventanilla para intentar determinar de dónde había venido el disparo, esperando una respuesta, Ned buscó su propia pistola, la cual había dejado negligentemente en una esquina del vehículo tras la parada en la última posada. ¿Pero quién habría imaginado que se encontrarían bandidos allí, en un aislado camino lejos de cualquier pueblo?
—Han alcanzado al señor Harrison —contestó el cochero.
Antes de que Ned pudiera hacer más preguntas, un pequeño grupo de hombres enmascarados conducidos por un jinete emergieron de entre los árboles a la izquierda.
—No, no busques tu trabuco —le advirtió el cabecilla a John, el cochero—. Si quisiéramos matarte, ya estarías muerto. Nuestro problema no es contigo, sino con ese caballero que se esconde dentro.
Levantó la pistola, disparó e hizo un agujero en el centro de la puerta de madera. La bala le pasó a Ned junto a las rodillas y se incrustó en la puerta de enfrente.
—Eso es por el voto y por el general Ludd. ¡Muerte a los dueños de las hilanderas y a los tiranos!
—¡Hurra por el general Ludd y muerte a los tiranos! —gritaron sus compañeros, agitando sus armas en el aire.
Por el rabillo del ojo, Ned vio a un miembro de la banda levantar la pistola y apuntar. Sin saber si el bandolero pretendía dispararle a él o a sus sirvientes, que estaban expuestos en el asiento del conductor, levantó su propia arma sin vacilar y disparó.
El pistolero gritó y se llevó la mano al hombro al tiempo que dejaba caer la pistola, la cual golpeó el suelo y disparó una bala perdida hacia los bandoleros, que se dispersaron.
El cabecilla controló a su caballo, se acercó a su compañero herido y lo estabilizó antes de que cayera al suelo. Miró hacia Ned por encima del hombro y gruñó:
—¡Pagarás por esto!
—No si tú pagas primero —respondió Ned mientras el líder señalaba a otro de sus hombres para que recogiera al hombre herido. Luego desaparecieron entre la maleza de la que habían surgido.
A medida que el sonido de los caballos se hacía más distante, Ned tiró su pistola y salió del carruaje.
—¿Harrison, cómo de grave es la herida?
Levantó la mirada y vio cómo su mayordomo se agarraba la muñeca izquierda y ponía cara de dolor mientras el cochero inspeccionaba la herida.
—Es superficial, sir Edward —respondió apretando los dientes.
—Ha perdido un poco de sangre, pero la bala no ha penetrado en el hueso —anunció el cochero—. ¡Sir Edward, lo siento tremendamente! Me han pillado desprevenido, mi viejo mosquetón estaba demasiado lejos como para alcanzarlo antes de que nos asaltaran. ¿En qué se está convirtiendo el mundo cuando el pueblo honrado no puede viajar sin ser asaltado? Es una bendición que no se llevaran vuestro bolso y nos mataran a todos.
—No iban tras mi bolso —respondió Ned mientras se inclinaba sobre el asiento para sacar una botella de brandy y entregársela a Harrison—. Bebe un poco —le ordenó al mayordomo, que estaba pálido—. Te aliviará el dolor y ayudará a aclarar la cabeza.
El mozo, que había logrado tranquilizar al caballo de Ned, se acercó corriendo.
—Seguro que nos hubieran robado, sir Edward, si vos no los hubierais asustado.
Ned negó con la cabeza.
—Eran cinco, según creo, y probablemente tuvieran más armas. Debían de saber que les habría entregado cualquier cosa que me hubieran pedido para evitar más derramamiento de sangre. Además, gritaban por el general Ludd.
—¿El general Ludd? —preguntó Harrison—. ¿Queréis decir que eran Ludistas? Creí que esas tonterías habían cesado tras los arrestos y ejecuciones de 1814.
—Ha habido un reavivamiento de los ataques desde Waterloo. No estamos lejos de Nottingham, que siempre ha estado en el centro de todo —respondió Ned.
—Brutos y maleantes es como yo los llamo —dijo el cochero—. Deberían ser colgados o deportados, todos ellos. Y espero que así sea, cuando denunciéis esto a las autoridades más cercanas.
—Fueran quienes fueran, creo que han huido —dijo Ned—. Richard —se volvió hacia el mozo—, lleva a Harrison a ese leño caído —señaló hacia la linde del bosque—. John y tú ocupaos de los caballos mientras él se recupera antes de seguir nuestro camino hacia Blenhem Hill.
Tras insistir en que estaba bien, el mayordomo finalmente se dejó ayudar para bajar al suelo, donde comenzó a caminar con piernas temblorosas hasta que se sentó sobre el tronco caído. Ned dejó lo dejó bebiendo brandy y comenzó a dar vueltas de un lado a otro del camino, preguntándose qué hacer.
Aunque había oído hablar de las revueltas y Nicky lo había mencionado específicamente, Ned no había pensado que fuesen a encontrarse con dificultades. La indignación a causa de aquel ataque y de la lesión de su mayordomo le instaba a acudir directamente a las autoridades locales, como le había aconsejado el cochero. ¿Pero cuál era la medida más sabia?
Su acuerdo con Nicky era tan reciente que nadie en Blenhem Hill ni en los alrededores sabría que había adquirido la propiedad. Tampoco lo esperarían, y nadie lo reconocería cuando llegara. De hecho, ni siquiera el anterior gerente de Nicky sabía de él, pues llevaba en el bolsillo la carta de presentación de Nicky para el señor Martin.
Durante sus conversaciones, él se había centrado en los problemas agrícolas de Blenhem. Con la sorpresa del ataque, recordó entonces que Nicky también poseía intereses en una de las hilanderas locales.
¿Acaso habían reconocido el escudo de Englemere al parar en la posada de Kirkwell? Le parecía demasiada coincidencia asumir que el ataque al carruaje del noble dueño de la hilandera de Dutchfield y de la finca de Blenhem Hill, acaecido en un camino apenas frecuentado que conducía a esa propiedad, pudiera ser simplemente el acto azaroso de un grupo de maleantes locales. Sobre todo teniendo en cuenta las consignas que gritaban los enmascarados.
El verano anterior se habían vuelto a producir levantamientos Ludistas. La muchedumbre había destrozado una hilandería de Loughborough y, aunque en esa ocasión no había muerto ninguno de los propietarios, Ned recordaba perfectamente que dos dueños habían sido asesinados en un levantamiento previo.
Incluso aunque el ataque no hubiera ido dirigido personalmente a Nicky, el hecho de que el acto hubiese sido cometido contra un carruaje con escudo indicaba que, como poco, había un profundo sentimiento de desafecto en la zona. Si la gente cercana a Blenhem Hill estaba sufriendo y desesperada, como había indicado Martin, los atacantes bien podrían ser hombres de la zona. Exigir justicia ante las autoridades y amenazar con la deportación a los asaltantes, tal vez hijos, maridos, hermanos o novios de sus propios arrendatarios, no le proporcionaría la confianza ni la cooperación que necesitaba para devolver la prosperidad a Blenhem.
O descubrir el verdadero propósito del atraque.
De pronto se le ocurrió una idea sin precedentes. El señor Martin y el personal de Blenhem Hill no esperaban la llegada de sir Edward Austin Greaves; sin embargo, sí esperarían la llegada de un nuevo gerente.
Aunque un gerente podría ser el hijo pequeño de un burgués, como hombre trabajador más que como propietario había poca diferencia de estatus entre él y los arrendatarios de su finca. Un hombre así podría inspirar más confianza y provocar mejores opiniones sobre Blenhem que un nuevo propietario desconocido y de ascendencia aristocrática. No importaba lo buena cara que les pusiera, el sencillo «señor Greaves» probablemente sería capaz de averiguar más sobre esa gente y sus circunstancias que el más elevado «sir Edward».
Decidió que eso sería lo que haría. Dado que un gerente no necesitaba un mayordomo, enviaría a Harrison de vuelta a Kent para recuperarse; y a John el cochero y al mozo con Nicky para informarle de lo sucedido.
Tras tomar la decisión, por su cabeza pasó un pensamiento irónico que apaciguó su rabia y frustración. Aquel «desafío» estaba resultando ser mucho más interesante de lo esperado.
Una hora más tarde, el carruaje tomó el sendero de gravilla que conducía a la puerta principal de Blenhem Hill. O al menos lo que en su día había sido un sendero de gravilla, pues ahora estaba cubierto casi en su totalidad por malas hierbas que florecían entre los surcos de las ruedas.
El señor Martin no había subestimado las precarias condiciones de la propiedad. De hecho, había tantas cosas mal que Ned apenas sabía por dónde empezar. Con todos los campos descuidados que habían pasado, la ira de Ned se había incrementado.
¡No era de extrañar que los habitantes de la zona estuvieran intranquilos! Si él fuese arrendatario de una de esas granjas, estaría dispuesto a ponerse una máscara y a disparar a alguien él mismo. Nicky no debería haber despedido sin más al anterior gerente, pensó mientras intentaba controlar su rabia. Debería haberlo azotado en la plaza del pueblo.
Observó entonces la mansión a medida que se aproximaban y se quedó sorprendido. Al contrario que los campos que acababan de pasar, aquella casa parecía estar en buen estado.
El carruaje se detuvo con el chirriar de los frenos. Ned saltó al suelo, pero nadie salió de la mansión para recibir a los recién llegados. Justo cuando levantó la mano para llamar a la puerta, ésta se abrió.
Un hombre mayor, que imaginó sería el mayordomo, apareció en el marco. Tras mirar el carruaje, donde podía verse claramente el escudo, hizo una reverencia.
—¿En qué puedo ayudaros, milord?
Tras dirigir una mirada de advertencia a sus sirvientes, que habían aceptado de mala gana el plan que su señor les había explicado antes de seguir con el viaje, Ned extendió la mano.
—Myles, ¿verdad? Me envía lord Englemere. Soy Ned Greaves, el nuevo gerente de la finca.
Una hora más tarde, mientras caminaba al atardecer desde la mansión hasta los establos para hablar con John y con Harrison, Ned advirtió el primer beneficio de su nuevo estatus.
Sir Edward habría convocado a sus hombres en el despacho, y tal vez habría levantado sospechas y se habría arriesgado a que algún sirviente pudiera oírlos. El señor Greaves, sin embargo, podía ir a su terreno. Caminar por los establos sin que nadie se fijara en él le producía una extraña sensación de libertad.
Myles no había sospechado nada cuando Ned lo había informado de que tenía que reunirse con los mozos y el cochero de lord Englemere para hablar sobre la reparación del carruaje, cuya avería, así como la herida de Harrison, había achacado a un incidente con la pistola del cochero ocurrido en el camino.
Por supuesto, la actitud del mayordomo había sido estricta desde su llegada. Era imposible saber si aquel miembro del servicio sentía simpatía por el hombre que ocupaba anteriormente el puesto que Ned había suplantado.
Con el mismo tono educado e impersonal con el que había abierto la puerta, Myles le había preguntado a Ned si deseaba que llevasen su equipaje a la habitación de invitados más grande, donde se alojaba el anterior gerente. Cuando Ned asintió, el mayordomo le indicó a un sirviente que se llevase sus cosas y le informó de las horas en las que el servicio desayunaba y cenaba habitualmente. Después se marchó con una reverencia.
Myles era una pieza clave a la que tendría que tratar con cuidado y diligencia si quería descubrir lo necesario sobre la gestión previa de la finca.
Encontró a John el cochero, a Richard y a Harrison en el apartamento situado sobre el almacén de las sillas de montar, donde habían sido alojados para pasar la noche. Los dos jinetes estaban charlando mientras Harrison, con expresión de afrenta, se sacaba un pedazo de paja del abrigo con la mano sana.
—¿Qué tal está el brazo? —preguntó Ned en voz baja.
—Richard ha traído agua, así que he lavado y vendado la herida —respondió John—. Siempre que no le dé fiebre, se curará rápido.
Ned le dirigió a su mayordomo una mirada compasiva.
—Me atrevería a decir que no estás seguro de lo que te duele más, ¿verdad, Harrison? ¿La muñeca o tener que aparentar ser un mozo.?
—¿Estáis seguro de querer continuar con este... plan? —respondió Harrison, e hizo una pausa, probablemente para añadir «absurdo».
—No tiene sentido no denunciar el ataque —añadió el cochero—. Un ultraje, eso es lo que es. ¡Que el pueblo llano sea atacado a plena luz del día! Esos malditos rufianes deberían ser condenados.
—¿Y qué iba a decirle yo a las autoridades? —preguntó Ned—. ¿Que nuestro carruaje fue asaltado por cinco enmascarados armados que gritaban consignas y que alcanzaron a uno de nuestros hombres antes de salir huyendo? Ni siquiera podemos dar una descripción de los asaltantes.
—Yo reconocería al caballo si volviera a verlo —dijo Richard.
—Aunque identificáramos al caballo, no tendríamos pruebas de que su dueño estuviera implicado. No sería la primera vez que se roba un caballo de su pasto. No. No denunciaré el incidente. Dejaré que los atacantes se pregunten por qué no hubo denuncia. Que especulen que nos intimidaron, o que las autoridades no consideraron el incidente de suficiente importancia como para investigarlo. Esas conclusiones podrían hacer que actuasen con más descaro y hagan algo por lo que pueda presentar cargos.
—¿Estáis seguro de que queréis que nos marchemos? —preguntó Richard—. Seríamos tres pares de ojos más para vigilar, sir... quiero decir señor Greaves.
—No, es mejor que os vayáis, no vaya a ser que a alguno se le olvide y se dirija a mí con honores. Descubriré mucho más deprisa lo que ocurre aquí si puedo mezclarme con los granjeros y pasar más o menos inadvertido. ¿Quién no confiaría información a un hombre de su mismo estatus? Cuanto antes descubra lo que ha ocurrido aquí, antes podrán las buenas almas cristianas viajar en paz por los caminos.
—Como deseéis, señor —dijo Harrison—, pero me sorprendería que no salierais de aquí con la ropa deshilachada.
Ned sonrió.
—¿Crees que no puedo cuidar de mí mismo? Te haré saber que soy perfectamente capaz de atarme la corbata, de afeitarme y de vestirme respetablemente. Y si la labor de la lavandera no es adecuada, contrataré a otra. Aprecio vuestro deseo de serme de ayuda, pero podréis ayudar más en otra parte. Hay que devolverle el carruaje a lord Englemere, y reparado. Y habría que informarlo de lo ocurrido. Harrison debería descansar y dejar que se le cure el brazo.
—Si es así como queréis que sea el juego, sir... señor Greaves, entonces imagino que tendremos que hacer lo que decís —dijo John.
—Muy bien —convino Ned—. Confiaré en vuestra lealtad y discreción. ¿Harrison, crees que podrás viajar mañana?
—Sí, señor. Creo que iré a ver a mi hermana en Kent. Lleva tiempo pidiéndome que vaya a visitarla. ¿Pero cuánto tiempo planeáis seguir con esta... situación tan interesante?
—No estoy seguro. Cuando te necesite, te lo haré saber. Mientras tanto, tengo una carta para lord Englemere. Asegúrate de que la reciba lo antes posible, y por favor no le digáis nada a nadie más de lo ocurrido aquí.
Los tres hombres asintieron.
—Será mejor que vigiléis vuestra espalda, señor —añadió Harrison.
—Lo haré —contestó Ned—. Estaré en guardia, y no dejaré que me sorprenda nada más de lo que ocurra aquí.
Al día siguiente, Ned fue a reunirse con el señor Martin y se presentó como el nuevo gerente contratado por lord Englemere. El anciano lo saludó calurosamente e inmediatamente se ofreció a enseñarle la finca y a presentarle a los pocos arrendatarios que no habían huido de los bajos precios de las cosechas y del aumento de los alquileres.
El buen humor inicial de Ned fue desapareciendo a cada kilómetro que avanzaban. La mitad de las granjas estaban abandonadas, pues los anteriores inquilinos se habían marchado a buscar trabajo en las hilanderías de Manchester, Nottingham y Derby. Le dolía ver tanta cantidad de terreno abandonada a su suerte.
Se quedó más sorprendido aún cuando Martin lo condujo a la «hilandería» que Nicky supuestamente había construido. El edificio de piedra, de dos plantas y sin tejado, se alzaba en un pequeño claro junto a un pozo; y no sólo le faltaba un tejado, sino también puertas, marcos en las ventanas, escaleras para llegar al segundo piso y hasta telares.