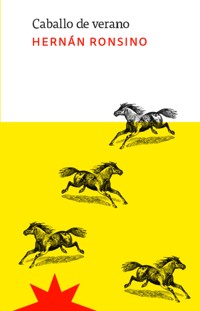Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eterna Cadencia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mi padre siempre decía, a modo de consejo, que la vida es una escalera, el secreto más difícil de aprender es saber cuándo y cómo pisar el siguiente escalón y que, en lo posible, sea el de arriba. Por eso eligió la guita y no la música. Juan Sebastián Lebonté es músico, no por vocación sino por prepotencia paterna. En una de sus giras por pequeños pueblos de Europa del Este, recibe la noticia de que su padre ha muerto y decide regresar a Buenos Aires. Cuando llega el momento de hablar de la herencia, Juan se entera de que su padre, quien consiguió una muy buena posición económica durante los años setenta, solo le dejó un campito en el conurbano, por la zona de la estación de tren de Paso del Rey, que nadie en la familia recuerda. Hernán Ronsino, una de las voces más potentes de la literatura argentina contemporánea, construye una novela atrapante que indaga en el vínculo padre-hijo, en los secretos familiares y también en la posibilidad de encontrar una grieta que permita no repetir la misma historia, una suerte de fuga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNA MÚSICA
HERNÁN RONSINO
Mi padre siempre decía, a modo de consejo, que la vida es una escalera, el secreto más difícil de aprender es saber cuándo y cómo pisar el siguiente escalón y que, en lo posible, sea el de arriba. Por eso eligió la guita y no la música.
Juan Sebastián Lebonté es músico, no por vocación sino por prepotencia paterna. En una de sus giras por pequeños pueblos de Europa del Este, recibe la noticia de que su padre ha muerto y decide regresar a Buenos Aires.
Cuando llega el momento de hablar de la herencia, Juan se entera de que su padre, quien consiguió una muy buena posición económica durante los años setenta, solo le dejó un campito en el conurbano, por la zona de la estación de tren de Paso del Rey, que nadie en la familia recuerda.
Hernán Ronsino, una de las voces más potentes de la literatura argentina contemporánea, construye una novela atrapante que indaga en el vínculo padre-hijo, en los secretos familiares y también en la posibilidad de encontrar una grieta que permita no repetir la misma historia, una suerte de fuga.
Una música
HERNÁN RONSINO
A Sara
1.
Cuando Navia dice, finalmente, que mi padre se murió, yo estoy por subir al escenario a tocar. No sé por qué en momentos trascendentes me quedo pensando siempre en cosas triviales: el mundo se me abre en una infinidad de puntos y no dejo de alumbrar las tramas menores, los sonidos ocultos. Por ejemplo: entre bambalinas, con el cuerpo invadido por una calma liviana y mientras percibo con la punta de la lengua que una muela se tambalea suavemente pienso que esta ciudad tiene un río que la parte al medio; una catedral gótica; una estatua de León Tolstói con un brazo más largo que el otro; y un nombre imposible de recordar. Es una ciudad de Europa del Este. La voz de Navia insiste que acaba de ocurrir. Si querés, Juan, suspendemos, dice, suspendemos todo. Y me da un apretón exagerado en el hombro; un apretón que perdura retardado, que me hace sentir intensamente una parte de mi cuerpo. Pero prefiero seguir aunque esté lejos o, mejor, porque estoy lejos. Sentarme frente al piano y tocar pensando en la figura de Tolstói junto al río manso. Oír el movimiento inquieto, vivo, de las cuarenta personas en la sala. Prefiero seguir. Correr con los dedos para que las teclas sean el punto justo del dolor, el punto de descarga. Y mientras toco, la palabra fuga y esa escena que mi padre contaba una y otra vez –Bill Turner perdido durante meses en el campo– aparecen como un puerto posible, como una luz suspendida en la oscuridad.
Después de esa noche quedan tres conciertos programados en ciudades muy distantes. Navia consigue cancelar dos y adelantar la fecha de mi vuelo para la tarde siguiente al último recital en una ciudad a orillas del mar del Norte. Ostende. En verdad cuando me entero de que la ciudad se llama así, del mismo modo que el balneario en la costa argentina, le digo a Navia que de ninguna manera lo suspenda, que ese tiene que ser el final de la gira. Navia duda porque es la ciudad más fácil de cancelar y la más costosa para ir. Además casi no se han vendido entradas. Yo insisto. Puede que suene a capricho pero va a ser el último, le digo. Hay algo de pena en mi voz y Navia, que siempre lo discute todo, se muerde la boca y trata de ser considerado conmigo. Creo que, en el fondo, Navia no entiende por qué quiero seguir en lugar de llegar a tiempo al velorio de mi padre.
Llueve en Ostende. Los carteles dicen: Öostende. Una ciudad pequeña, casi desierta en otoño, que se despliega en forma de abanico contra la bahía. Todas las calles verticales descienden al mar. O parten del mar. Y las otras, las horizontales, muestran una sucesión interminable de hoteles, restaurantes, peluquerías. Es llamativa la cantidad de peluquerías y la ausencia de árboles. Navia decidió reservar solamente una habitación para los dos sobre la calle comercial. Está inquieto por no haber suspendido el concierto. La lluvia barre cualquier expectativa de caminata. Pero con Navia molesto en la habitación no hay espacio para otra cosa que salir. Le miento. Digo que bajo a fumar. En la puerta del hotel, la lluvia parece menos intensa. Por eso, tomando un paraguas en la recepción, decido perderme en la ciudad. Y perderme por la ciudad significa elegir, inevitablemente, alguna de las calles verticales. Lo primero que percibo es la fuerza del aire, su consistencia de agua. Bajo por una calle empedrada. Se oyen los quejidos de algunas gaviotas. Y no tardo mucho en darme cuenta de la inutilidad de llevar paraguas. El viento se arremolina y me lo quita. Le destripa la estructura de alambres que sostiene la tela. Lo arrastra hasta dejarlo atrapado entre las ruedas de un auto. Finalmente, me entrego y sigo. Porque no hay otra cosa que pueda hacer. Hundo las manos en los bolsillos del abrigo y empiezo a descubrir, entre la bruma, la figura de ese mar extraño. Voy percibiendo sus relieves, sus matices: el gris contra un fondo desdibujado y neblinoso. Si tuviera, por ejemplo, que hacerlo sonar lo tocaría así: gris contra un fondo desdibujado y neblinoso. Es el mar del Norte.
La chica aparece entre las casitas que están desplegadas sobre la arena, montadas en cuatro pilotes de cemento. Los turistas las usan en verano. Hay un espacio amplio debajo de las casitas. El mar avanza en las noches, seguro, por ese espacio barriendo la arena y retirándose, después, con una falsa delicadeza. Porque siempre el mar deja su costra. Su olor impregnante. La chica tiene un pulóver de lana grueso y las piernas desnudas. Tendrá veinte años. Toca una trompeta pequeña apuntando al mar. Suena despareja pero va componiendo una arquitectura; termina, en definitiva, hilvanando un dibujo en el aire. No le importan ni la lluvia ni el viento. El rugido del mar se mezcla, otra vez, con las bandadas de gaviotas. Las gaviotas, pienso, traen la idea de remanso; cuando se oye una gaviota se percibe una calma o un fin irremediable. O los restos del naufragio. Bill Turner, decía mi padre, construyó, sin que lo recuerde, una casa en medio del campo con restos de madera, ahí vivió durante ocho meses. La casa era una choza endeble que apenas resistía el embate de alguna tormenta. Hasta tuvo un perro. Es el vínculo primordial en ese estado de naturaleza. Pero ¿qué fuerza lo guiaba, lo hacía moverse en un cuerpo que, en apariencia, no registraba las huellas de semejante exilio? Somos lo desconocido, decía siempre mi padre antes de ponerse a escuchar su disco favorito, bajo la ventana que daba a la calle. Esa luz opaca que entraba del patio se parece a este sol gris, un círculo perfecto, descendiendo, allá, en el fondo del mar. La silueta de los buques mercantes asoma ahora cuando la niebla se disipa. Es un relieve de engranajes dibujado en el horizonte.
¿Ya se dio cuenta de que esta ciudad no tiene árboles?, me pregunta en inglés la chica que toca la trompeta. Se llama Anne. Desde hace dos años viaja por el mundo. Me trajo a esta cantina porque, según ella, sirve la mejor cerveza negra de la región. Y además porque no es ruidosa. El ruido del mundo me hace errante, dice señalando mi celular. Un olor a lana rancia le sale cuando empieza a mover los brazos para sacarse el pulóver: se queda con una musculosa negra que tiene en el centro, debajo de unas tetas chiquitas, un puño erguido, rojo, combativo. Voy camino a Hamburgo, dice. Hay unos amigos que viven en comunidad y tienen un laboratorio de música electrónica, voy a pasar allá tres meses. Me ilusiona viajar a Hamburgo, me ilusiona pensar la música en conjunto, dice. Tiene los dientes chicos y separados. Cuando se ríe un brillo luminoso le cruza la cara. El celular empieza a vibrar sobre la mesa. La imagino también inquieta pero desorientada, con el respaldo de una familia burguesa que acumula dinero en alguna región serena de Europa y le hace creer que es libre. Apenas puedo ver las frases que muestra la pantalla del teléfono. Frases que empiezan con: “Hace mucho”. “Por favor”. “Respondé”. Reconozco el tono de Natalia. Desde ayer que quiere hablar conmigo. Me incomoda su necesidad de contenerme. Me exige, de algún modo, con su urgencia, que le permita desplegar su ritual de la muerte. Es un círculo vicioso que transforma las cosas: finalmente soy yo quien termina conteniéndola. Pero ahora estoy lejos de todo eso. Anne me sirve una cerveza negra espumosa y dice que tenga cuidado porque tiene mucho alcohol. Yo quiero decirle que no creo tanto en esa idea; en la separación tajante entre la música como refugio, por un lado, y el ruido del mundo, la intemperie, por el otro. No creo, quiero decirle, en esa oposición tan extrema. Sospecho que la música nace del ruido también para domarlo. Pienso que esa oposición, un poco romántica, se vuelve, finalmente, elitista. Pero la cerveza –un sabor metálico me cubre la boca con el primer sorbo– y mi poca fluidez con el inglés me llevan a elegir el silencio. Por eso es Anne la que se siente convocada a redondear su posición: Cada uno, dice con un aire de filosofía oriental devaluada, tiene que saber sonar. Sonar un sonido propio, único y, por lo tanto, finito, ¿no? Cuando una vida suena de manera genuina no hay dolor, sentencia, los dientes chicos en esa cara luminosa.
Anne no entiende que, del otro lado del mundo, haya una ciudad que tenga el mismo nombre que esta ciudad. Y que esté también sobre el mar. ¿Cómo es posible?, dice. La visitamos con mi padre durante un verano. Si hay recuerdos intensos –de esos que se funden con la fuerza del hierro– vienen de ese verano con mi padre en Ostende. Tengo una escena más o menos estable y que perdura. Lo que perdura en todo recuerdo, más bien, es una simplificación del mundo, un nudo en una interminable madeja; como una nota musical. Una noche de tormenta veníamos de Mar del Plata en la Rural de mi padre y, de pronto, dejamos la ruta para entrar en un camino arenoso. Mi padre dijo que era para llegar más rápido. Teníamos en la parte de atrás, larga como un bote, muchas cajas de vino que tintineaban por los pozos y cajones con carne y verduras para un asado en el que yo no iba a estar porque era solo para grandes. Iban a festejar en un par de días los cincuenta años de mi padre. El camino era recto y desolado y supuestamente terminaba en el centro de Ostende. Ahora manejás vos, me dijo de golpe. Yo lo miré aterrado porque con ese fondo de tormenta, con ese cielo atravesado por relámpagos y truenos, las cosas parecían extranjeras. El viento empezó a levantar una tierra violenta. El chicotazo de la arena contra el parabrisas de la Rural era incesante. Caminar contra ese viento podía provocar alguna herida en los ojos. Mi padre pidió que cerrara la ventanilla y arrancara siguiendo las indicaciones que me había dado. El auto se movía muy despacio, mi padre daba órdenes de precaución y a la vez pedía que acelerara un poco más, que me atreviera. Eso decía. De pronto ocurrieron dos cosas que pudieron tener causas distintas, es decir, pudieron haber ocurrido simultáneamente sin estar conectadas entre sí pero, al ocurrir al mismo tiempo, era imposible disociarlas, era imposible no pensarlas como efecto de una misma causa. La primera fue que las pocas luces del alumbrado que se veían, a lo lejos, como una mancha despareja se apagaron. El pueblo se había borrado, lo único que existía era ese cielo estruendoso, intermitente. Lo segundo fue que el motor de la Rural se detuvo. Qué hiciste, decía mi padre. Cambiamos de posición sin bajar del auto. El viento seguía con insistencia. Mi padre intentó encenderlo pero no arrancaba. Un olor suave, salitroso, se fue metiendo en el auto. Mi padre no se alteró. Solo se escuchaba esa respiración ajada, asmática. Yo no sabía lo que había pasado pero pedí disculpas. Los relámpagos sobre el mar, ese parpadeo inestable, bordeaban los relieves de las cosas: postes, cables, tierra. En uno de esos parpadeos vimos a un hombre que cruzaba el camino corriendo con unas cañas de pescar en la mano. Mi padre lo vio parecido a Rodríguez, uno que conocía de algún sitio. Creo que es Rodríguez, dijo. Y trató de limpiar la ventanilla para estirar mejor la vista en la noche. Yo, apenas, le vi al supuesto Rodríguez el color naranja de sus pantalones. Fue un instante, una fugacidad que se clavó en el recuerdo. Nos quedamos adentro del auto, en silencio, oyendo ahora el ruido del agua contra el techo. No había ninguna urgencia. Era mejor estar ahí que encerrados en la cabaña con olor a humedad y a verano viejo. Pasamos toda la noche. Pero mi padre nunca me dijo eso. Nunca dijo que íbamos a pasar la noche ahí. La lluvia duró hasta unas horas antes del amanecer. Mi padre roncaba recostado contra la puerta. Cuando dejó de llover, decidí bajar del auto, el aire era amplio y diverso. Caminé unos metros para entender, en la oscuridad, dónde estábamos. El rugido del mar se oía cercano como un animal herido. No tardó mucho en aparecer la primera franja rosada debajo de las nubes negras. Yo no sé si mi padre lo hizo a propósito –él siempre dijo que fue un misterio lo que pasó–, pero a mí me quedó la duda. O mejor, a mí me gusta quedarme con esa idea: que mi padre tomó la decisión de que fuera así –pasar la noche, frente al mar, hundidos en una tormenta– para regalarme una escena imborrable; es imborrable, le digo a Anne, ahora, caminando bajo la llovizna por la playa de Ostende, una decisión de mi padre para que las cosas fueran así: imborrables. Las luces intermitentes de los buques son la única señal de vida en la oscuridad del mar. Anne me abraza. Yo le digo que es verdad, acá no hay árboles. Ella me mira a los ojos y dice algo en una lengua que desconozco. Nos besamos para disimular el desconcierto. Estamos un poco borrachos. Después nos metemos debajo de una de las casitas de la playa. Fumamos marihuana mirando la negrura del mar. Fumamos en silencio. Ella, de pronto, arranca un afiche pegado en uno de los pilotes de cemento que sostiene la casita y me reconoce en la foto. Dice en español: Tú. Y me recuerda, así, el concierto que tendría que haber dado hace unas horas –algo de Bach, algo de Bill Turner para despedir a mi padre– en el teatro Odeón de Ostende. El afiche dice: Öostende.
A Navia no lo encuentro en el hotel. Tampoco están sus cosas. Se fue anoche, me dice el conserje. Estaba muy nervioso, agrega. La hoja de ruta detalla que debo tomar dos trenes: uno que parte de Öostende a las 10:34 y llega a Bruselas a las 11:15; otro que parte de Bruselas a las 11:53 y llega a París, directo al aeropuerto Charles de Gaulle, a las 13:24. Después el vuelo sin escalas a Buenos Aires. Duermo en el primer tramo. En Bruselas llueve. Tengo que cambiar de andén, cruzar por unos túneles, atravesar el hall central y llegar a una parte nueva, subterránea. El tren viene de Ámsterdam. Llega dos minutos retrasado. Un hombre –es un árabe, dice con desprecio una mujer que sube al vagón– grita desahuciado en el andén, dice algo así como: Basta. Una breve inquietud nos sacude a todos. Pero el tren comienza su marcha; sale despacio de Bruselas entre edificios grises, pintados con aerosol. La lluvia nos acompaña a lo largo del viaje, con más intensidad por momentos. En este tramo no puedo dormir; pienso en Anne, ahora mismo debe estar también en un tren viajando hacia Hamburgo. Pienso que Anne debe estar pensando, otra vez, de manera obsesiva, cómo es posible que existan dos ciudades con el mismo nombre. Nos volveremos a ver allá en la otra Ostende, dijo al despedirnos, con una sonrisa suave, los dientes chicos en esa cara luminosa. París aparece de manera lateral. El tren se curva en las afueras. Un relieve opaco, fabril, va pasando entre cables y tinglados. La zona del aeropuerto empieza, de a poco, a desplegar sus huellas: hoteles, empresas de correo, taxis y hangares con naves pequeñas. Cuando bajo del tren, atravieso largos pasillos que se conectan con escaleras mecánicas, rampas, corredores, control de equipaje, documentos y el cruce de la frontera. La cola de los aviones estacionados se adivina desde los grandes ventanales. Almuerzo viendo, a lo lejos, cómo despegan algunos vuelos: solo puedo ver el momento en que están recién suspendidos de la pista, guardando incluso las ruedas, ese instante empinado en el cual el observador tiene la profunda sospecha de que esa máquina puede caerse o, mejor, secretamente quiere verla caer. Cuando se empieza a armar la cola en la puerta 22 para el embarque, percibo la vibración del celular. La voz de Natalia me interroga, con cautela, conteniéndose los reproches; dice que me esperan. “Acá te esperan” es la expresión que usa. Quiere jugar a provocarme. ¿Acaso ella no me espera? Pero no entro en ese juego. Después habla de mi padre, de las cenizas de mi padre; evita nombrarlo de manera explícita. Como si la muerte lo transformara en una cosa a la que solo se puede referir de manera indirecta. Hay mucho para hablar, dice con cierto aire de intriga. El avión despega con media hora de atraso. Entonces imagino a alguien, en algún tren suburbano, por ejemplo, viendo por la ventanilla este instante –el avión empinado, buscando altura, guardando las ruedas, alejándose de París que crece, abajo, como una mancha mítica– y fantaseando, secretamente, con la caída.
Las revistas de los aviones siempre transmiten una extraña sensación de confort: es el laboratorio donde se fabrica una vida ideal; donde uno siente que puede ser otro; se puede ir, fácilmente, a cualquier destino; se puede comer la mejor carne; descubrir los rincones exóticos de alguna isla; conectarse con la tecnología de punta; tomar el vino más rico del mundo; admirar la belleza de un artista tocado por la varita mágica: como Gabo Ruiz. La ilusión de una vida soñada en la pretendida suspensión del aire, sin turbulencias. La cara de Ruiz cubre toda una página: ahora usa anteojos de marcos gruesos, buscando dar un efecto hipster. Posa junto a una ventana grande por donde entra una luz espléndida. Se lo ve un hombre afianzado en su vida, cómodo, incluso, con una cara más bonita. Vive en Berlín desde hace quince años. Dice que encontró en el piano su balsa. Dice que no puede imaginar su vida sin tocar el piano. Ruiz es el que llegó más lejos de nuestra generación. No imaginábamos eso cuando cursábamos juntos en el conservatorio de Almagro. El relato que se cuenta de su vida menciona las dificultades a las que tuvo que sobreponerse: por un lado, la crisis económica que llevó a la ruina a su familia y los hizo emigrar a Alemania y, por otro lado, la enfermedad que sufrió, un cáncer que lo tuvo casi tres años fuera de los escenarios y que, finalmente, pudo vencer. La tenacidad es un rasgo que lo caracteriza y se combina de manera notable con su elegante precisión para resolver sus composiciones, dice la periodista. Ruiz promociona su nuevo disco –será un lanzamiento vintage: se editará solo en vinilo–, y se presentará muy pronto en el teatro Colón. Es el exiliado que vuelve con todos los honores, resalta el artículo. Las azafatas comienzan a levantar el desayuno: mientras voy terminando un café aguado en la dificultad que ofrece el asiento no puedo dejar de pensar en ese Ruiz silencioso de los primeros días de clase en el conservatorio. Flaco, débil, insulso. Miraba todo con una distancia emocional y física que lo transformaba en el objeto de burla, incluso, de algunos profesores. Nadie podía ver en ese Ruiz el embrión de lo que es ahora. Del mismo modo que nadie puede imaginar la distancia entre Buenos Aires y Montevideo mientras camina por la calle Florida. Sabe que no queda tan lejos, sabe que hay un río en el medio –esa mancha amarronada que produce el efecto de una larga extrañeza–, siempre está allá, en una zona imprecisa; pero cuando se lo ve desde el aire, como ahora lo veo mientras el avión hace sus maniobras de descenso, y además se ven nítidas las dos orillas, las dos ciudades como cabezas aproximadas, casi a punto de besarse, pero una, ciega, empecinada en sí misma; pienso que eso mismo hicimos con Ruiz: ignorarlo.
Primero me pasa cuando salgo del avión y siento la humedad rastrera de Buenos Aires; después, cuando cruzo la puerta de arribos internacionales y veo la cara de Natalia. Fue un error haber vuelto. Fue un error. Sé que es una primera impresión y que lentamente todo se irá acomodando. Pero el lugar del orden es estrecho. Cada vez más estrecho. Una angostura que acorrala las cosas, que las ciñe de manera silenciosa, apretándolas. La autopista Ricchieri a esta hora de la mañana tendría que estar un poco más despejada pero por un corte que ocupa media vía en el Mercado Central –es una protesta de productores de manzanas– el movimiento se entorpece. Igual te esperan, dice Natalia. Es ella la que tendría que haber sido la pianista. Los dedos largos sobre el volante. Desde que salimos del aeropuerto nos atrapa la marcha lenta; más bien estamos quietos durante largos minutos y, luego, avanzamos cinco metros para volver a esperar. El tiempo comienza a medirse por la cantidad de columnas de luz que vamos cruzando. El predio de la AFA, que en un día normal puede quedar oculto entre los árboles en medio del propio entusiasmo por la vuelta, ahora es un mojón que ordena el espacio. No tardan en formarse los desvíos inevitables. El impulso de torcer el obstáculo, rompiendo las reglas de juego. La banquina se vuelve un camino alternativo. Todo se desmadra. Dos autos casi chocan. Están locos, digo. Por suerte te tocó a la vuelta, si no perdías el vuelo. La miro a los ojos cuando dice eso. Ella no quiere mirarme, hay un malestar profundo que me transmite. Siento que vino a buscarme solo para hundirme en ese aire espeso que irradia pero que no vomita en palabras. Me canso de ese juego. Y espero el momento oportuno. Pasando el estadio de Deportivo Italiano, con el mismo vértigo que toman los autos que se lanzan a la banquina, digo que conocí a alguien; es una chica que hace música electrónica; no lo busqué, sucedió. Me entusiasma el silencio que reina. Me inspira para seguir mintiendo. Cómo se llama, pregunta con una tranquilidad que me descoloca. Anne, le digo. Y cómo es. Es una chica muy talentosa. Ahora vive en Hamburgo, digo, y viaja por toda Europa haciendo espectáculos; es una mujer muy activa. ¿Pero es una mujer o una chica?, dice. Es una mujer joven, aclaro. Natalia larga una sonrisa irónica y prende un cigarrillo mientras empezamos a ver las columnas de humo negro, el edificio del Mercado Central, la masa de autos que se angosta cada vez más ante la inminencia de la salida; un tractor con un acoplado cargado de manzanas organiza el piquete: tres productores de Río Negro, montados en el acoplado, anuncian con megáfonos los motivos de la protesta. Llevamos una hora desde que salimos de Ezeiza. Natalia tira el cigarrillo consumido a la mitad y, una vez atravesado el piquete y el humo espeso que largan las cubiertas quemadas, acelera; busca entrar a la ciudad con una furia que sacude las entrañas del motor.
Mi padre siempre decía, a modo de consejo, que la vida es una escalera, el secreto más difícil de aprender es saber cuándo y cómo pisar el siguiente escalón y que, en lo posible, sea el de arriba. Por eso eligió la guita y no la música. Todos los valores que desgajaba para explicar sus motivos no eran otra cosa que una excusa: tengo una familia, una responsabilidad, te pensás que ustedes van a vivir del aire. Eligió la guita porque también le gustaba y porque la música le daba miedo, estoy seguro; casi siempre es un camino difícil que no lleva a ningún lugar. Empezó a trabajar en una gran empresa a los veinte años. Con un buen sueldo y posibilidades de crecimiento. Fue ascendiendo en la estructura jerárquica. Y fue tomando, cada vez más, un lugar de referencia. Su primer viaje al extranjero fue en el año 62. Llegó a Nueva York para reunirse con unos inversores que se dedicaban a la producción de maquinarias agrícolas. Lo que más lo marcó de ese viaje no fue ni la ciudad y sus rascacielos, ni el gran negocio que terminó cerrando con un porcentaje de ganancia que le permitió comprar una cantidad de propiedades: lo que más lo marcó, para siempre, fue una música.
Mi padre no se acordaba cuál era el nombre del aeropuerto de Nueva York antes de que se llamara JFK. Era un detalle que no importaba pero que, para el relato, para el modo en cómo mi padre lo contaba siempre, sí era importante; porque cuando su avión aterrizó y luego hizo las maniobras pertinentes para estacionar en la puerta indicada; antes, incluso, de descender, toda la tripulación y los pasajeros debieron esperar, por seguridad, cerca de una hora en sus asientos para que el avión oficial del presidente Kennedy aterrizara en el mismo aeropuerto que, casi un año después, llevaría su nombre. Son las curiosidades de la historia, decía mi padre, uno nunca sabe con qué piezas está jugando ni cuál de todas las piezas que lleva encima es la clave, la que va a encontrar su par y encaje provocando lo que nadie puede imaginar que suceda: un acontecimiento. Pero el mío, decía, mi acontecimiento no fue haber estado tan cerca del presidente Kennedy. El mío empezó a desplegarse, por culpa del presidente Kennedy, en el taxi que tomé a la salida del aeropuerto. Le indiqué al chofer que estaba muy retrasado, que tomara, en lo posible, el camino más rápido que me dejara en el hotel. El hombre apenas movió la cabeza diciendo que sí. Y se puso en movimiento. Tardé un rato en prestarle atención: parecía desprendido del paisaje, equilibrado en su propio cuerpo. Lo atravesaba un rasgo hindú. Tardé un rato, también, en prestar atención a ese sonido que salía de la radio. Tenía la fuerza de un mar en movimiento, por momentos calmo, en otros, tomado por una violencia contenida, como si el pianista tocara con desesperación. Era solo un piano. Pero en cada sonido, decía mi padre, fundaba la complejidad de un mundo. Estaba a punto de preguntarle al taxista de quién se trataba, cuando el locutor de la radio comenzó a hablar sobre la música, dijo que acabábamos de escuchar un fragmento de “Poughkeepsie”. Y al escuchar eso, decía mi padre, el hindú dijo: ¡Oh, “Poughkeepsie”! Y de este modo me impidió registrar el nombre completo del músico. Insistí, antes de bajar, con la pregunta de quién era. Pero el hindú solo repetía: ¡Oh, “Poughkeepsie”! Apenas pude rescatar de toda esa confusión tres palabras, decía mi padre. Con esas tres palabras comenzó la búsqueda.
Mi padre recorrió, en ese primer viaje, más de veinte disquerías de Nueva York. Era a lo único que se dedicaba cuando no estaba en reuniones de trabajo. Es más, creía haber conocido la ciudad en la medida que desplegaba su búsqueda, en la medida que iba de una disquería a la otra. Así de pronto estaba cruzando el Central Park o hundiéndose en el Bronx o recorriendo las líneas del metro. Había algo que, evidentemente, estaba mal en esos tres datos que anotó al bajar del taxi porque cuando mostraba: Poughkeepsie, Bill o Hudson nadie entendía muy bien de qué estaba hablando. O qué estaba buscando. A medida que pasaban los días, esa música, cada vez más, se transformaba en un emblema ambiguo que solo perduraba en su oído. Sabía que si no descubría el disco, esa experiencia conmovedora –había sentido en el taxi que estaba ante una verdadera revelación– se perdería, irremediable, y sin soporte. Dos días antes de regresar, entró a una galería en Brooklyn. Era un lugar decadente. En el último local, estrechísimo, cargado de discos que obstruían el pasillo, se atrevió a preguntar. El vendedor era un gordo de barba blanca, usaba una gorra de los Lakers y una remera con agujeros. El gordo estaba sentado sobre una caja de madera, jadeaba y miraba una parte del techo. Cuando escuchó la pregunta de mi padre siguió en silencio mirando a lo lejos. Mi padre pensó que no le había entendido por su mala pronunciación y volvió a repetir la búsqueda. El gordo movió la cabeza diciendo que no y mi padre, cansado, emprendió la retirada. Pero el gordo habló, le dijo que el músico no se llamaba así. Hudson es el nombre del disco. El pianista se llama Bill Turner. Mi padre salió de esa galería con el vinilo envuelto en un plástico. Afuera llovía torrencialmente.
Cuando volvió a Buenos Aires no tardó en convocar a un grupo de amigos, entre ellos estaba el uruguayo Delfor, para escuchar la maravilla que había descubierto. Se reunían los domingos a la tardecita en el garaje que administraba el uruguayo en el Bajo. Además de los amigos se sumaban taxistas, tipos de la zona que dejaban el auto en lo de Delfor, es decir, tipos con un oído agreste. Estaban, más bien, acostumbrados a escuchar de refilón orquestas típicas, a lo sumo algo de blues. Mi padre era pendejo, estaba haciendo guita y les hablaba con respeto, como cuando alguien quiere transmitir un secreto valioso. Esa fue la clave. No impuso nada, los fue intrigando, más bien, les fue ablandando los oídos. Esto ahora no existe, les decía, nadie conoce a este negro que toca el piano en los suburbios de Chicago, pero en unos cuantos años se van a dar cuenta de la revolución que está haciendo. Mi padre apostaba a eso: a ser el gran descubridor. Hasta logró que el disco sonara –pasaron completa “Ticonderoga”– en una de las audiciones radiales más importantes de la época: “Los jueves de Jazz” en Radio El Mundo. Una tarde pasó algo que terminó afianzando su promesa de descubridor. Un taxista que siempre cebaba mate en un rincón, que se dejaba llevar por la dinámica del grupo y que no hablaba nunca, mientras escuchaba en silencio uno de los temas –mi padre decía que era “Tránsito”–, se quebró. Se puso a llorar desconsoladamente, con un quejido que llamó la atención de todos. Atilio, ¿estás bien?, le preguntaron. Pidiendo disculpas, secándose las lágrimas, Atilio se retiró del garaje un poco avergonzado. Delfor dijo después que la mujer andaba embromada. Pero para mi padre, el piano de Bill Turner, su belleza, lo había atravesado.
El disco se llama Hudson por muchos motivos. Esa palabra es un punto sobrecargado de planos. Una materialidad que busca, por un lado, el interior y, a su vez, la fuga. Pero es, fundamentalmente, un río. La única linealidad geográfica presente en el disco que además permite la deriva. De algún modo, mi padre tomó la vida y la obra de Bill Turner también como una hoja de ruta. En cada viaje que hizo buscó siempre alguna novedad musical, un nuevo disco, o algún dato biográfico más allá de las pocas referencias que aparecían en la contraportada de Hudson (Turner, William, alias Bill, 1937, Poughkeepsie, NY, músico y admirador de los pájaros). Pero se le hacía difícil acceder a alguna información que no fuera esa breve que manejaban aquellos que sabían algo del músico. Durante dos o tres años, después de la salida de Hudson, no apareció nada. Hasta que en un viaje con escala en Dallas, una escala que duró más de diez horas y le permitió ir al centro, recorrer algunas disquerías, entrar por casualidad a una librería con café, buscaba un buen café y tuvo la corazonada de que ahí lo servían; cuando menos lo esperaba, descubrió en la mesa de novedades, justo en el mismo momento en que afuera empezaba a nevar, la biografía de Bill Turner. Un libro breve, de un poco más de cien páginas, escrito por John Banthe. Se llamaba La vida silenciosa. En la tapa no había una foto del músico, como se supone tendría que haber en la biografía de cualquier personalidad, sino un hombre, que podía ser Bill Turner o cualquier hombre, de espaldas tocando el piano. Lo empezó a leer vorazmente. Casi no podía hacer otra cosa, incluso de regreso al aeropuerto, mientras afuera nevaba. Absorbía cada dato, cada información. La narración se le volvía imborrable. Pero fue recién arriba del avión, en pleno vuelo, cuando advirtió cuáles habían sido los motivos que movieron a John Banthe a escribir el libro. La muerte del pianista había ocurrido hacía apenas seis meses. John Banthe era periodista y además representante del músico y sintió la obligación moral de “tallar”, es la palabra que repite varias veces en el libro, según mi padre, un retrato genuino de su entrañable amigo y malogrado músico. Mi padre leyó dos veces el libro a lo largo de ese viaje de regreso a Buenos Aires. Y cuando llegó tuvo dos grandes certezas. La radicalidad, por un lado, de que su música la podía percibir cualquiera: un taxista del Bajo o un crítico del New York Times. Y lo otro, que nunca más iba a poder descubrir una grabación de Bill Turner distinta a la de Hudson. Era eso. Era todo eso. De modo que, en lugar de que la obra se expandiera como una galaxia, lo que iba a desplegarse ahora era una fuerza centrípeta. La búsqueda de todos los universos posibles tendría que suceder al interior de Hudson