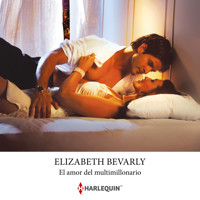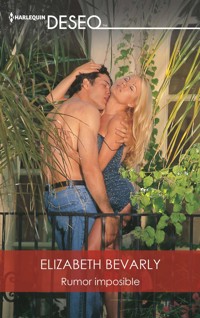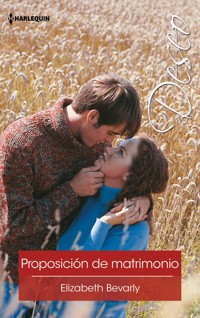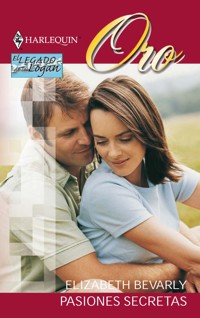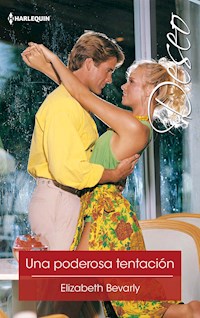
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
A pesar de su amplia cultura, Rory Monahan no encontraba la manera de explicar sus reacciones ante Miriam Thornbury, la encantadora bibliotecaria. Algo había cambiado: nunca hasta entonces había reparado en que sus piernas fueran tan estilizadas, o sus labios tan carnosos. ¡De pronto tenía la sensación de que la sensual y a la vez sensible señorita Thornbury estaba intentando seducirlo! Bueno, él también podía jugar... al fin y al cabo era un estudioso, debía averiguar qué estaba ocurriendo, no importaba si tardaba todo el día... y toda la noche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Elizabeth Bevarly
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una poderosa tentación, n.º 1072 - septiembre 2018
Título original: The Temptation of Rory Monahan
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9188-661-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Miriam Thornbury estaba probando un nuevo filtro de Internet para los ordenadores de la Biblioteca Pública de Marigold cuando encontró la página «nenasmojadas.com.»
Experimentó un breve momento de euforia por haber podido frustrar de nuevo el sistema de filtro, un punto a favor de la campaña en contra de la censura. Pero, lamentablemente, su victoria fue muy corta, porque al momento vio precisamente lo que contenía la página web.
Y empezó a pensar que, tal vez, solo tal vez, la censura pudiera tener su utilidad.
Oh, Dios mío, pensó alarmada. ¿En qué se estaba convirtiendo el mundo cuando los bibliotecarios empezaban a apoyar cosas tales como la censura? ¿Pero qué diantres estaba pensando?
Por supuesto Miriam conocía a bibliotecarios que respaldaban la censura. Bueno, quizás no conocieraa ninguno; al menos, no personalmente. Ella era, después de todo, una de las dos únicas bibliotecarias a jornada completa de todo Marigold, ciudad del estado de Indiana, y Douglas Amberson, el bibliotecario jefe, estaba tan en contra de la censura como ella.
Pero sabía que había bibliotecarios así en otros lugares, claro que afortunadamente eran pocos. Bibliotecarios que pensaban que sabían qué era lo mejor para el público y se dedicaban a hacer una criba literaria, por así decirlo.
Peor aún, Miriam conocía a alcaldes así. Alcaldes de ciudades, como por ejemplo Marigold, en Indiana. Y esa era la razón por la que estaba sentada en su despacho de la biblioteca aquella soleada tarde de julio, intentando encontrar un filtro de Internet que eliminara con efectividad cosas como «nenasmojadas.com.»
Era una tarea que Miriam había emprendido sin saber muy bien qué pensar de ello. Aunque ella de ningún modo aprobaba la existencia de páginas como esa en la red, le costaba mucho trabajo someterse a cualquiera que se considerara a sí mismo tan superior a las masas como para dictar qué material de lectura o de consulta era el adecuado para esas masas. Cualquiera como, digamos, Isabel Trent, la alcaldesa de Marigold.
Miriam centró de nuevo su atención en la pantalla del ordenador y sofocó un gesto. Lo cierto era que «nenasmojadas.com» le hacía a uno pensar. Todos esos cuerpos brillantes y medio desnudos de mujer, allí mismo en Internet, al alcance de cualquiera. No era posible que eso fuera bueno, ¿no? Sobre todo porque esos cuerpos femeninos medio desnudos tenían tan poco que ver con el aspecto de las mujeres de verdad, ni siquiera mojadas.
Inevitablemente, Miriam se miró el pecho, bien disimulado bajo el uniforme estándar de bibliotecaria, que consistía en una blusa blanca y una falda recta color beis. Después, sin poder evitarlo, miró de nuevo a la pantalla. No solo le faltaba cantidad en esa parte de su cuerpo si se comparaba con esas mujeres, sino que el resto de su anatomía también se resentía tremendamente.
Y donde esas mujeres lucían largas y ondulantes cabelleras en tonos dorados, cobrizos o ébanos, ella llevaba la suya, rubia, de un color aguachirle, como solía decir siempre su madre, recogida en la nuca con un pasador de carey. Y en lugar de tener unos ojos exóticos y bien maquillados, los de Miriam eran grises y los llevaba sin pintar.
No, las mujeres de esa página en particular no eran de las que se podían llamar corrientes, pensó con un suspiro. Ni tampoco reales. Por supuesto, la página se llamaba «nenasmojadas.com», de modo que supuso que no debería sorprenderle encontrar todas esas fotos de chicas desnudas y fogosas. Sin embargo, sí que deseaba que alguien intentara imponer alguna medida de… bueno, de rigor en los negocios en la red.
Apretó el ratón para cerrar el programa; estaba claro que ese filtro no sería el que utilizaría la Biblioteca Pública de Marigold si se podían encontrar en él páginas como aquella. Pero debió de darle mal al botón del ratón, porque accidentalmente, y desde luego estaba convencida de que fue un accidente, en lugar de cerrar, picó en un anuncio. Un anuncio en el que entre otras cosas se leía:
¡Visite nuestra página! Cuerposmojados.com. Y antes de tener la oportunidad de corregir su error, se abrió una página distinta.
Oh, Dios mío…
Más cuerpos mojados y medio desnudos inundaron la pantalla, solo que esa vez no eran de mujeres. ¡Eran hombres! Y no solo estaban desnudos de cintura para arriba. Estaban…
–Ah, señorita Thornbury, aquí está.
Oh, no.
Lo único que en ese momento podría haber avergonzado más a Miriam era que alguien la descubriera mirando, a pesar de haber sido involuntariamente, a esos tíos húmedos y fogosos. Y peor aún, que ese alguien fuera el catedrático Rory Monahan, uno de los ciudadanos más rectos, francos y respetados de Marigold.
Y también uno de los ciudadanos más guapos de toda la ciudad.
Y también uno de los más solicitados.
Claro que Miriam no estaba buscando a ningún hombre así. Pero, después de todo, era un ser humano. Y lo cierto era que le gustaban bastante los hombres apuestos. En realidad, le gustaba bastante el profesor Rory Monahan. Pero todos los habitantes de Marigold, incluida Miriam que llevaba poco tiempo viviendo allí, sabían que Rory Monahan estaba demasiado atareado con sus objetivos académicos como para mostrar interés por nada o por nadie.
Era una verdadera lástima. Porque a Miriam le hubiera gustado mucho haber suscitado un interés en él. Aunque tenía que reconocer que no quería hacerlo mientras tuviera delante una página de Internet llena de hombres medio desnudos. Después de todo, eso solo le acarrearía problemas.
Rápidamente se levantó de la silla y se colocó delante del monitor en el momento en que el profesor Monahan cruzaba la puerta de su despacho. Estaba más guapo de lo habitual, notó Miriam, con sus gafas redondas de montura metálica que resaltaban sus ojos azul pálido, y su mata de pelo negro ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano repetidas veces mientras leía detenidamente algún tomo de la Enciclopaedia Britannica. Iba vestido con un par de amplios pantalones marrón oscuro, una camisa color crema cuyas mangas subidas dejaban al descubierto un par brazos sorprendentemente musculosos, probablemente de cargar tantos tomos, pensó Miriam, y una pajarita bastante pasada de moda.
En general, tenía un aspecto adorablemente desmelenado y arrugado. Era el tipo de hombre que una mujer como ella querría llevarse a casa de noche para…
Para darle de cenar, pensó con cierto fastidio. Porque la verdad, que eso era lo que quería hacer cada vez que veía a Rory Monahan. Quería llevárselo a casa y prepararle una tarta de postre. Y eso que Miriam no era muy buena cocinera. Y la repostería se le daba aún peor. Sin embargo, y después de darle de cenar, se imaginaba a sí misma tomando un café con él, para después salir a dar un paseo por el vecindario tomados de la mano, por supuesto, para terminar viendo juntos una vieja comedia romántica mientras comían palomitas de maíz.
En realidad, lo que Miriam deseaba hacer con el profesor Monahan era algo tan dulce, tan inocente y tan inofensivo, que solo de pensarlo se echaba a temblar. Lo que menos falta le hacía en su vida era más dulzura, más tranquilidad y más inocencia. Ella ya era la mujer más previsible, más segura y más aburrida del planeta.
Si iba a coquetear con un hombre, aunque no tuviera intención de coquetear con ninguno, ni siquiera con Rory Monahan, al menos debería buscarse a uno más peligroso, más emocionante; a alguien que provocara en ella respuestas apasionantes y peligrosas. Porque estaba empezando a preocuparse que no fuera capaz de ofrecer una sola respuesta emocionante en su vida.
Peor aún, su deseo de perseguir actividades tan dulces e inofensivas con el profesor Monahan le olía demasiado a sentar la cabeza, a matrimonio. Miriam no tenía nada en contra del matrimonio. Al contrario. Su intención era casarse algún día, preferiblemente no muy lejano.
Pero, lamentablemente, no sentaría la cabeza con Rory Monahan. Porque, sencillamente, Rory Monahan ya estaba casado; con su trabajo como profesor de Historia en la facultad de la zona, con sus estudios y con sus proyectos de investigación. Cuando se trataba de mujeres, Monahan no prestaba demasiada atención. En los seis meses que Miriam llevaba viviendo en Marigold, jamás lo había visto salir con ni una sola mujer.
Pero también había que decir que en el tiempo que ella llevaba allí, tampoco había salido con ningún hombre. ¿Y cuál era su excusa? La habían invitado a salir en un par de ocasiones, pero sencillamente ella no había aceptado. Y no lo había hecho porque los hombres que la habían invitado a salir no le habían interesado. Y no le habían interesado porque… porque…
Miró al profesor Monahan e intentó no suspirar con melodramático deseo. Bueno, simplemente porque no, y punto.
–Señorita Thornbury –repitió el profesor Monahan.
Al recordar lo que había en la pantalla detrás de ella, Miriam se movió un poco hacia la derecha para que el profesor no viera nada.
–¿Sí, profesor Monahan? ¿En qué puedo ayudarlo? –le preguntó, esperó que en tono inocente.
Porque lo que en ese momento se le estaba pasando por la cabeza no tenía nada de inocente. No, más bien era uno de esos pensamientos calientes y húmedos.
–Estoy en un pequeño aprieto –dijo–. Y sospecho que es usted la única que puede ayudarme.
Bueno, eso parecía prometedor, pensó Miriam.
–¿Ah, sí?
Él asintió.
–He buscado por todas partes el volumen quince de la Guía Stegman de la Guerra del Peloponeso, pero no puedo localizarlo. Y si hay alguien que se conoce esta biblioteca de cabo a rabo… –vaciló y frunció el ceño con consternación–. Bueno, supongo que en realidad será el señor Amberson –añadió–. Pero como él no está aquí en este momento, me preguntaba si podría usted echarme una mano.
Bueno, podría, pensó Miriam. Después de todo ese era su trabajo. Por no decir que eso le daría la oportunidad de estar cerca del profesor Monahan, y así podría comprobar si olía tan bien como solía, a esa provocativa mezcla de jabón y Old Spice. De verdad resultaba tan adorable. Pero para ello tendría que apartarse de delante del monitor y, de hacer eso, él vería lo que ella había estado mirando, esos cuerpos ardientes y húmedos, y eso no sería nada bueno.
De modo que hizo lo único que podía hacer. Señaló frenéticamente hacia la puerta que había detrás de él y gritó:
–¡Oh, mire! ¿No es ese el artista antes conocido como Prince?
Y cuando el profesor Monahan se volvió, ella hizo lo mismo apresuradamente y apretó el botón del ratón para minimizar la pantalla. Lo único que se vio entonces en el monitor fue el protector de pantallas que ella misma se había bajado esa misma mañana.
Cuando se incorporó, encontró al profesor aún mirando hacia la puerta de su despacho.
–Yo no veo a ningún artista –dijo–. Ni tampoco a ningún príncipe –se volvió hacia Miriam con expresión confundida–. En realidad, no recuerdo a ningún príncipe que sea artista. Al menos no en este siglo –entonces sonrió–. Claro que, durante el Renacimiento, hubo un número de…
–¿Profesor Monahan? –Miriam lo interrumpió con delicadeza.
En muchas otras ocasiones lo había visto irse por las ramas, y decidió cortar esa de raíz, porque de otro modo no le daría tiempo a terminar todo lo que aún le quedaba por hacer.
–¿Sí, señorita Thornbury? –preguntó él.
–Quería el volumen quince de la Guía Stegman de la Guerra del Peloponeso, ¿no?
Por un instante pareció confuso, como si no acabara de recordar quién era o dónde estaba. Pero de pronto su expresión se despejó y Monahan sonrió.
–Vaya, pues sí. Eso era exactamente lo que estaba buscando. ¿Cómo lo sabía?
Miriam le devolvió la sonrisa.
–Acaba de decírmelo.
–Ah. Entiendo.
Él se ruborizó ante su despiste de profesor, y a Miriam el corazón le hizo una cosa muy extraña. Ese hombre era demasiado adorable para describirlo con palabras.
–¿Sabe dónde está? –le preguntó él.
–Pues la verdad es que sí –contestó Miriam–. Es cierto que los genios pensamos igual. Porque da la casualidad de que yo he estado leyéndolo a la hora del almuerzo –se dio la vuelta, esa vez para levantar el pesado libro encuadernado en piel que había en su mesa–. Siempre me gusta aprender cosas nuevas –dijo, dirigiéndose a él–. Y el capítulo quinto me ha parecido de lo más interesante.
El profesor Monahan sonrió y se mordió el labio con timidez mientras se ajustaba las gafas.
–Lo sé –contestó–. Yo me lo he leído tres o cuatro veces. Es bastante extraordinario. Gracias, señorita Thornbury.
De algún modo, al pasarle el libro, aunque Miriam no tuvo idea de cómo, sus dedos se enredaron y el libro cayó al suelo. Aterrizó con un fuerte golpe, y tanto ella como el profesor se agacharon a recogerlo al mismo tiempo. Pero en el momento de levantarlo, y Miriam no podría explicar cómo ocurrió, sus dedos se entrelazaron de nuevo, y antes de que se diera cuenta su mano quedó totalmente unida a la del profesor Monahan, y una emoción peligrosa y distinta la recorrió de pies a cabeza.
Y lo único que pudo pensar fue que si reaccionaba así por darle la mano, ¿qué pasaría si ambos se unieran de una manera más íntima?
Y entonces solo le quedó ruborizarse, intensamente. Porque levantó la vista y vio que los ojos del profesor Monahan parecían más tiernos, y que tenía las mejillas sonrojadas de timidez, claro que bien podía ser de otra cosa. La expresión del profesor sugirió que su propia reacción al sentir el roce de sus manos nada tenía de dulce. Ni de inocente. Ni de inofensiva.
Oh, Dios mío.
Inmediatamente, Miriam soltó el libro y la mano del profesor Monahan, y se incorporó con rapidez. Se colocó detrás de la oreja un mechón de pelo que se le había soltado del pasador, e hizo lo posible para evitar su mirada. Enseguida se dio cuenta de que tal esfuerzo era innecesario. Porque en cuanto se incorporó, el profesor Monahan salió pitando del despacho con un apresurado:
–Buenos días, señorita Thornbury, y gracias de nuevo.
Y entonces Miriam se quedó desorientada y aturdida, como si hubiera dado vueltas y vueltas. Un montón de vueltas. Era una sensación extraña. Aunque no del todo desagradable.
No del todo desagradable, no.
Esbozó una sonrisa pícara. Estuvo segura de ello, porque en ese momento se sintió de lo más «pícara.» Y hablando de eso…
Recordó entonces que aún había una ventana abierta en la pantalla del ordenador que debía cerrar inmediatamente. Volvió a su mesa, y acababa de abrir la pantalla cuando la volvieron a interrumpir mientras intentaba deshacerse de aquellos… de aquellos cuerpos húmedos y calientes.
–Miriam, necesito hablar contigo ahora mismo –dijo Isabel Trent, la alcaldesa de Marigold, al entrar.
Apresuradamente, Miriam se dio la vuelta y se colocó delante de la pantalla, tal y como había hecho antes con el profesor. Porque la sensibilidad de la señorita Trent se vería seriamente dañada si viera lo que la bibliotecaria había estado inspeccionando antes de su llegada, a pesar de que la alcaldesa fuera la responsable de que Miriam hubiera encontrado esa página, en primer lugar.
–¿Sí, señorita Trent? ¿En qué puedo ayudarla? – preguntó Miriam con inocencia.
–Es algo de suma importancia –le contestó la alcaldesa.
Por supuesto, todo era de suma importancia para Isabel Trent, pensó Miriam con resignación. Sin embargo adoptó una expresión grave al responder:
–Soy todo oídos.
La señorita Trent llevaba también un uniforme estándar para su trabajo; un uniforme que siempre constaba de trajes sastres y abotonados hasta arriba. El de ese día era de color azul marino, casi del mismo tono de azul que sus ojos, pero también tan cerrado como los demás. Tenía el cabello rubio dorado, recogido como de costumbre en un recatado moño. Las enormes gafas de montura de carey le daban el aspecto de una persona que intentaba ocultarse de alguien. Del mundo, por ejemplo.
La verdad, pensó Miriam mientras se llevaba la mano a su coleta color aguachirle, Isabel Trent tenía un aspecto aún más soso que el suyo.
–Se trata de estas copias de la revista Metropolitan que están desperdigadas en la sección de publicaciones periódicas.
Miriam asintió.
–La gente las saca y las lee a menudo. Me disculpo si están un poco mal colocadas. Le pediré a alguien que las ordene inmediatamente.
La señorita Trent se puso muy derecha.
–No, le pedirá a alguien que se deshaga de ellas inmediatamente.
Miriam arqueó las cejas, del mismo color aguachirle que su pelo.
–¿Cómo dice? –preguntó.
–He dicho que se deshaga de ellas –repitió la alcaldesa–. Completamente. Cancele la subscripción de la biblioteca.
–Pero… ¿por qué? –preguntó Miriam–. Es una de las publicaciones periódicas más populares de la biblioteca.
–Sí, bueno, también es una de las publicaciones periódicas más inaceptables.
–¿Inaceptables? ¿De qué manera?
–No me diga que no se ha fijado en algunos de esos titulares que aparecen en la portada de la revista –comentó la alcaldesa en tono cortante.
–Pues, no, no me he fijado –dijo Miriam con sinceridad–. Yo no leo el Metropolitan –aventuró una sonrisa desganada–. Me temo que ese tipo de lectura no me va.
–Bueno, me alegro mucho –respondió la señorita Trent–. Esa revista no trata de otra cosa que no sea sexo, sexo y más sexo.
Lo cual explicaba por qué Miriam nunca la leía, pensó. El sexo no ocupaba una parte demasiado grande en su vida. Ni demasiado pequeña. En realidad no ocupaba ninguna. Aunque sus fantasías… Bueno, eso era otra cosa.
De vez en cuanto se permitía soñar despierta, sueños en los que estaban ella y el profesor Rory Monahan, aunque él prefiriese la sección de consulta de la biblioteca que a ella. Bien pensado, la sección de consulta también desempeñaba un papel importante en las fantasías de Miriam. Más específicamente, las mesas que había en la sección de consulta desempeñaban un papel significativo. Porque era sobre una de esas mesas donde ella y el profesor Monahan acababan ocupados haciendo…
Oh, Dios mío. Lo estaba haciendo de nuevo. O más bien, estaba fantaseando de nuevo.
–Y encima de todo eso… –le oyó decir a la señorita Trent, claramente concluyendo lo que habría sido una extensa diatriba en contra de los medios de comunicación, que Miriam se había perdido, gracias a Dios, por haber estado soñando– esas mujeres que aparecen en la portada de Metropolitan son, sencillamente… –en lugar de dar voz a la palabra que ilustrara sus sentimientos, la alcaldesa puso cara de vinagre–. Basta decir que Metropolitan es un material de lectura totalmente inapropiado para nuestra biblioteca. Al igual que estas otras revistas que quiero que quite de nuestra sección de publicaciones periódicas.
La alcaldesa avanzó, se detuvo a cierta distancia de Miriam, y le pasó una lista escrita a mano, que Miriam aceptó en silencio, sobre todo porque el gesto la sorprendió tanto que no supo qué decir. Se asombró aún más cuando bajó la vista y vio que otras de las publicaciones que la señorita Trent había tachado de inapropiadas eran, junto con Metropolitan, muy populares entre los lectores.
Evidentemente, confundiendo el total silencio de Miriam con su conformidad en el asunto, la alcaldesa pasó al punto siguiente.
–Hay algunas novelas en la sección de curiosidades que me gustaría quitar también –dijo–. Por ejemplo, El Ardiente Éxtasis del Amor… –su voz se fue apagando, pero Miriam notó trasfondo de fría desaprobación.
–Pero El Ardiente Éxtasis del Amor… –empezó a decir Miriam.
–No me diga que es popular entre el público de la biblioteca –dijo la señorita Trent con evidente incredulidad.
–Bueno, no –Miriam concedió de mala gana.
No necesariamente entre el público, añadió para sus adentros. Pero Miriam había disfrutado inmensamente leyendo ese libro. En realidad, lo había leído varias veces.
–Quiero que desaparezca –concluyó la señorita Trent simplemente–. Junto con estos otros.
Le pasó otra lista a Miriam, que aún no tenía idea de qué decir ante aquel claro ataque de censura.
–Y quiero hacer también inspeccionar más a fondo la literatura británica –continuó la mujer–. Fue por pura casualidad que me topé con «esto» –levantó un tomo delgado encuadernado en piel como si fuera un objeto en exposición–. Me sorprende encontrar algo titulado The Rape of de Lock en nuestra biblioteca. No creo que sea del todo apropiado. ¿Y tú, Miriam?
Por un momento, lo único que Miriam pudo responder ante las preguntas de la alcaldesa fueron una serie de incoherentes, y no demasiado corteses, expulsiones de aire. Pero se recuperó rápidamente y dijo:
–The Rape of the Lock es una magnífica obra literaria, señorita Trent, posiblemente la mejor obra de Alexander Pope.
La mujer la miró boquiabierta.
–¿Un hombre llamado «Pope» escribió esa basura? –exclamó–. Apenas puedo creerlo.
Le tocó a Miriam el turno de exclamar.
–¿Una basura? –balbuceó–. ¡Es una de las obras más claras del poeta!
Dio un pasó para quitarle a la mujer el libro de las manos y leerle unos cuantos versos, ya que la mujer ni siquiera se había molestado en hacerlo. De otro modo se habría dado cuenta que la composición era una sátira social de humor totalmente inofensivo. Desgraciadamente, Miriam nunca alcanzó su objetivo, porque apenas había terminado de dar el paso cuando la señorita Trent se quedó pálida como una muerta, y el libro se le cayó de las manos.
–Santo cielo, Miriam –dijo la alcaldesa con un grito ahogado–. ¿Qué es eso?
Miriam cerró los ojos con fuerza cuando recordó lo que había en la pantalla del ordenador. Pero como no podía hacer nada, fingió no sentirse afectada por la escena. Volvió la cabeza rápidamente hacia la pantalla que mostraba la página de los hombres medio desnudos y enseguida volvió a mirar a la señorita Trent.
–En realidad, viendo que hay más de uno, creo que lo más normal sería que hubiera preguntado «¿Qué son esos?». Y, la verdad, me sorprende mucho que tenga que preguntármelo, señorita Trent. Pero si quiere saberlo, el término correcto es pe…