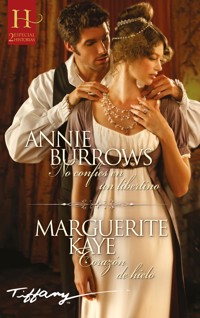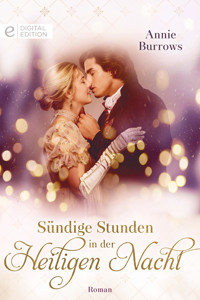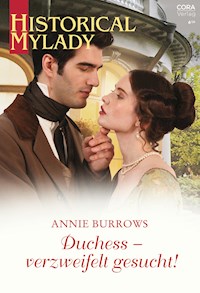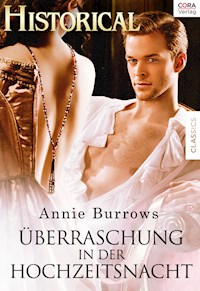5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coleccionable Regencia
- Sprache: Spanisch
Ella era realmente inocente. Temerosa del matrimonio que le iba a ser impuesto con un hombre conocido por su crueldad, Heloise Bergeron recurrió a la piedad de Charles Fawley, conde de Walton. Él se sentía atraído por la hermana de ella, más joven y hermosa, pero tras su rechazo, aceptó la proposición de Heloise . Al regresar a Inglaterra con su esposa de conveniencia, descubrió que despertaba en él un deseo de lo más inconveniente, sin embargo ella era realmente virginal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Annie Burrows
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Unidos por el azar, n.º 19 - marzo 2014
Título original: The Earl’s Untouched Bride
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4095-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo Uno
Giddings abrió la puerta y encontró a su señor frente a él con el rostro tan tenso que sintió un escalofrío. Fue un alivio que el conde de Walton le tendiera sin más su sombrero y su abrigo y acto seguido se dirigiera al salón. Afortunadamente, el joven Conningsby había decidido dormir la borrachera en uno de aquellos sofás en lugar de regresar a su casa la noche anterior. Él, con autoridad para contestar, soportaría mucho mejor que el desafortunado personal el mal humor del señor.
Pero Charles Algernon Fawley, noveno conde de Walton, también ignoró a Conningsby. Atravesó la sala hasta el aparador y vertió todo el contenido de un decantador en el último vaso limpio que quedaba.
Conningsby abrió un ojo a duras penas y lo dirigió hacia el conde.
—¿Habéis desayunado en Tortoni’s? —inquirió con voz ronca.
Charles vació el vaso de brandy de un trago e hizo ademán de servirse de nuevo.
—No parece que os hayáis divertido mucho —señaló el joven frunciendo el ceño mientras intentaba incorporarse.
—No —respondió el conde dándose cuenta de que el decantador estaba vacío y sujetándolo fuertemente por el cuello como si deseara estrangularlo—. Y como os atreváis a señalar que ya me lo avisasteis...
—No se me ocurriría, milord. Lo que sí diré es que...
—No. Anoche escuché todo lo que teníais que decir y, al tiempo que os agradezco vuestra preocupación, mi decisión no ha cambiado. No pienso marcharme de París con el rabo entre las piernas como un chucho apaleado. No permitiré que se diga que el haberme quedado plantado ha hecho la más mínima mella en mi corazón. Pienso quedarme hasta que expire el contrato de alquiler de esta casa, ni una hora antes. ¿Me habéis oído?
Conningsby se llevó una mano a la frente.
—Claro y meridiano —respondió y observó el decantador—. Y mientras le demostráis al mundo entero que no os importa que vuestra prometida haya huido con un paupérrimo artista, supongo que no podríais pedir a vuestro personal que prepare café...
—Es grabador —espetó el conde al tiempo que accionaba el tirador de la campana.
Conningsby se hundió en los cojines del sofá y movió una mano con languidez indicando lo irrelevante que le parecía aquel dato.
—A juzgar por la expresión de vuestro rostro, los chismosos ya se han puesto en acción. Y la cosa no va a mejorar... —señaló.
—Mi humor no tiene nada que ver con la veleidosa mademoiselle Bergeron —resopló el conde—. Son las acciones de sus compatriotas lo que podría inducirme a abandonar este osario que se llama a sí mismo ciudad civilizada y regresar a Londres, donde la emoción más violenta que podría sufrir es un agudo aburrimiento.
—¡Pero vinisteis a París precisamente huyendo de ese aburrimiento!
El conde no se molestó en corregir aquel comentario inexacto. Permanecer en Londres, con su medio hermano lisiado, se había vuelto algo insoportable. Y buscar refugio en Wycke tampoco había supuesto una alternativa viable. El dolor que le producía aquello no le daba tregua. La opulencia de sus vastos dominios sólo era un doloroso recordatorio de la injusticia que se había cometido para que él lo heredara todo.
París había parecido la solución perfecta. Desde que Bonaparte había abdicado, se había puesto de moda pasar al otro lado del Canal para contemplar las vistas.
El conde apoyó un brazo en la repisa de la chimenea y se estremeció.
—No volveré a quejarme de ese mal, os lo aseguro.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó Conningsby.
—Otro asesinato.
—¿Du Mariac de nuevo, deduzco? —inquirió el joven sombrío.
El oficial francés parecía estarse acostumbrando a provocar a jóvenes ingleses exaltados para que se batieran en duelo con él, a los cuales despachaba con una implacable eficiencia adquirida durante sus años de servicio. Luego celebraba su victoria desayunando riñones asados en Tortoni’s.
—¿Quién ha sido esta mañana? Espero que no alguien que conociéramos.
—El pobre chico asesinado antes del desayuno era un subalterno llamando Lennox. No creo que le conocierais. Era igual que los otros caídos bajo la espada de ese carnicero, un joven reservado sin contactos de importancia.
—¿Y entonces por qué...?
—Sirvió en el mismo regimiento que mi desafortunado hermano. Era uno de los jóvenes que constantemente desfilaban por mi casa de Londres intentando que él mantuviera una vida lo más normal posible.
A veces parecía como si un regimiento entero hubiera pasado en un momento u otro a visitar al pobre lisiado que una vez había sido un valiente soldado. Aunque pocos de ellos repetían tras encontrarse con el violento rechazo de él. El capitán Fawley no quería que nadie le tuviera lástima.
¡Tenerle lástima! ¡Si él supiera...! Si él, el noveno conde, hubiera resultado tan gravemente herido, no habría recibido visitas de amigos para alegrarle, tan sólo acudirían buitres ansiosos de quedarse con su título y su riqueza.
—Al menos era un soldado —señaló Conningsby.
—Du Mariac sabía que el chico no tenía ninguna oportunidad frente a él —añadió Charles con vehemencia, golpeándose la mano con un puño—. Ojalá Lennox me hubiera pedido que fuera su segundo, ¡ yo habría encontrado una forma de evitar el combate!
Conningsby lo miró sorprendido. Lo único que sabía del conde antes de su llegada a París era que, al cumplir la mayoría de edad, había provocado un gran revuelo en sociedad al echar a sus tutores del hogar ancestral, cortando así cualquier conexión con aquella rama de su familia. Él no conocía a nadie que se atreviera a llamarse amigo de aquel gélido caballero. Dentro de sus tareas como empleado de la embajada de Inglaterra, él había ayudado al joven conde a encontrar aquella mansión en la calle Richelieu y en general había suavizado su entrada en sociedad. Le había sorprendido verle reaccionar como un hombre normal al descubrir que su hermosa novia parisiense, nada más proponerle matrimonio, se había fugado con su amante: el conde había ahogado sus penas en alcohol demostrando aguantar mucho más que él.
La entrada del mayordomo interrumpió su conversación.
—Tiene una visita, milord.
—Ahora no recibo —gruñó Charles.
Giddings carraspeó y miró a Conningsby con cautela.
—La joven insiste en que desearéis verla —añadió el mayordomo y, dando un paso, habló en voz baja—. Dice que es mademoiselle Bergeron.
Para Charles fue un puñetazo en el estómago. Mientras luchaba por recuperar el aliento, Conningsby, que poseía muy buen oído, se puso en pie rápidamente.
—Seguramente habrá venido a rogar vuestro perdón.
—¡No lo obtendrá! —bramó Charles, encorvado, sujetándose a la repisa con ambas manos—. No pienso aceptarla de nuevo. Si prefiere un artista a mí, ¡que se marche con él!
—Tal vez se haya producido un terrible error. Afrontémoslo, milord, la casa de los Bergeron anoche estaba tan revolucionada que quién sabe lo que sucedió.
Habían pasado a recoger a Felice para ir a un baile donde anunciarían su compromiso y se habían encontrado al señor Bergeron desplomado en su sillón, como si le hubiera abandonado toda vitalidad, mientras que la señora Bergeron sufría un ruidoso ataque de histeria en el sofá. La única información clara que habían conseguido había sido que ella había despedido a la malvada sirvienta que había ayudado a su ingrata hija a huir con un don nadie cuando podría haberse casado con un conde inglés.
El conde estaba pálido y la respiración se le había acelerado.
—Es peligroso que la vea. Tal vez intente estrangularla —advirtió.
—Vos no haríais eso —le aseguró Conningsby.
El conde lo taladró con la mirada y se irguió.
—Cierto —dijo, adoptando repentinamente una expresión glacial e impenetrable—. Yo no lo haría.
Se sentó en una de las sillas junto a la chimenea y se cruzó de piernas con tranquilidad.
—Haz pasar a mademoiselle Bergeron, Giddings —dijo con la mirada clavada en la puerta.
Conningsby tuvo la impresión de que acababa de volverse invisible. Y, aunque estaba seguro de que al conde no le importaría, él no deseaba ser testigo de la segura confrontación, menos aún con la resaca que tenía. Buscó una posible salida aparte de la puerta por la que iba a entrar la joven: la única opción parecían las ventanas.
Sólo necesitó un segundo para saltar por encima del sofá en el cual había pasado la noche y hundirse entre las pesadas cortinas de terciopelo. Mientras abría las contraventanas, oyó a Giddings anunciar a la joven.
Charles experimentó una ola de satisfacción cuando ella se detuvo en el umbral y se llevó una temblorosa mano enguantada al tupido velo de su sombrero.
En lugar de ponerse en pie, él se reclinó deliberadamente en el respaldo y se cruzó de brazos, observándola con implacable frialdad. Ella se cuadró de hombros y dio un tímido paso adelante. Y entonces, para asombro de él, atravesó la habitación corriendo y cayó de rodillas ante él. Agarró su mano y la besó a través de su velo.
Él se soltó con impaciencia. No pensaba relajarse ante ella sin una buena explicación. Y probablemente ni siquiera entonces. Sentirse embargado por unas emociones tan poderosas que grandes cantidades de alcohol no lograban anestesiar era algo que no deseaba volver a experimentar. Estaba a punto de decírselo cuando ella se echó hacia atrás y se levantó el velo del rostro.
—¡Gracias por dejarme entrar, milord! ¡Estaba tan asustada...! No tenéis idea de lo desagradable que es caminar por la calle sin compañía, invadida por sentimientos tan exaltados...
Charles se reclinó en su asiento.
—Vos no sois...
—¿Felice? No —respondió la joven arrodillada ante él mirándolo desafiante—. Siento la decepción pero creí que hoy no accederíais a ver a nadie excepto a ella. Así que he hecho creer a vuestro mayordomo que yo era ella. Al fin y al cabo, vos esperabais a mademoiselle Bergeron y yo soy mademoiselle Bergeron.
—Sois la mademoiselle Bergeron equivocada —le espetó él.
¿Cómo podía haber confundido a Heloise, mucho más baja y anodina que su hermosa, glamourosa y cautivadora hermana menor? No podía culpar al horrible sombrero ni al velo que había ocultado sus rasgos. Él había deseado ver a Felice, reconoció con dolor. Se había agarrado a la esperanza de se hubiera tratado de algún terrible error y que ella hubiera acudido a decirle que él era el único hombre al que deseaba. ¿No le convertía eso en un tonto?
Heloise tragó saliva nerviosa. Ella había esperado encontrar cierto rechazo, pero la realidad de hallarse frente a un hombre con el corazón roto era peor de lo que había supuesto.
—Creo que no os lo parecerá cuando escuchéis lo que he venido a proponeros... —insistió ella.
—No puedo imaginar qué pretendéis conseguir al venir aquí y postraros ante mí de esta manera —comenzó él enfadado.
—¿Y cómo ibais a hacerlo cuando aún no me he explicado? ¡Sólo necesitáis concederme unos minutos y os lo contaré!
Muy consciente de pronto de que estaba arrodillada ante él como una suplicante, miró alrededor.
—¿Puedo sentarme en una de esas sillas de aspecto tan cómodo, milord? El suelo está duro y no creo que podáis tomarme en serio si no adopto una postura más racional. Tan sólo no sabía qué sería de mí si no me recibíais. Desde los jardines de las Tullerías me ha seguido un grupo de soldados de la Guardia Nacional con los peores modales posibles. Se negaban a creer que yo era una mujer respetable yendo a visitar a un amigo de la familia que además resultaba ser un caballero inglés, y que lamentarían mucho las acusaciones que me lanzaban... ¿Por qué no iba a ser yo totalmente inocente? El hecho de que vos seáis inglés no me convierte a mí en antipatriótica o mala persona, aunque yo no lleve el lirio blanco o la violeta. Si quieren arrestar a alguien, debería ser a la multitud que estaba peleándose en los jardines, no a alguien a quien no le importa que el emperador se haya marchado y que un Borbón ocupe el trono. Claro que no tuvieron la oportunidad porque vuestro amable mayordomo me permitió entrar al vestíbulo en cuanto vio cómo estaban las cosas. E incluso aunque vos no me hubierais recibido, me dijo que había otra puerta, donde las cocinas, desde la que podía regresar a casa después de haber bebido algo que me ayudara a recuperar la calma...
El conde se encontró indefenso ante aquel torrente de palabras. Ella ni siquiera pareció tomar aliento hasta que Giddings regresó portando una bandeja con vino de Madeira y dos copas.
Ella se había puesto en pie, quitado los guantes y el sombrero y sentado en el borde de la silla frente a él, trinando todo el rato como un pajarillo castaño que saltara y se arreglara las plumas antes de dormir.
La joven sonrió y dio las gracias a Giddings al tiempo que agarraba la copa, pero su mano temblaba tanto que derramó algunas gotas en su abrigo.
—Siento que os hayan insultado —se oyó decir Charles viéndola intentar limpiarse la mancha—. Pero deberíais haber sabido que venir a mi casa sola no era una buena idea.
Lejos de ser el paraíso para turistas que muchos le habían hecho creer, París mostraba una creciente hostilidad hacia los ingleses. Todo había comenzado al levantarse los embargos comerciales y comenzar la venta de productos ingleses, más baratos. Pero las tensiones también estaban aumentando entre los bonapartistas radicales y los seguidores del nuevo régimen de los Borbones.
—Haré que os acompañen a casa...
—¡Os lo ruego, todavía no! —exclamó ella consternada—. ¡Aún no habéis oído lo que he venido a deciros!
—Estoy deseando oírlo —señaló él secamente—. Llevo esperándolo desde que habéis traspasado el umbral.
Heloise apuró su copa y la dejó primorosamente sobre una mesita auxiliar.
—Disculpadme, estoy tan nerviosa... y cuando estoy nerviosa, balbuceo. Además, con el incidente de las Tullerías me he asustado y...
—¡Mademoiselle Bergeron! —la interrumpió él con irritación—. ¿Queréis dejaros de rodeos?
Ella enmudeció, con las mejillas encendidas. No era fácil dejarse de rodeos con un hombre tan fríamente furioso como el conde de Walton. De hecho, de no ser porque estaba desesperada, nunca habría acudido allí. Aquella gélida mirada estaba acabando con el poco valor que aún le quedaba. Aunque ya no se hallaba postrada a sus pies, seguía teniendo que mirar hacia arriba porque él era un hombre alto. Y ella sólo podía combatir la hostilidad de él con su fuerza de carácter. No poseía ni belleza, ni gracia, ni inteligencia. Mientras que Felice había heredado los hermosos rasgos y la gracia de su padre, ella había heredado la nariz aguileña de su madre, su baja estatura y un color de piel indescriptible. Su única arma era una idea. ¡Y menuda idea! Si él la apoyara, resolvería todos sus problemas de un plumazo.
—Muy sencillo: creo que deberíais casaros conmigo en lugar de con Felice —afirmó.
Él la observó ladear la cabeza en espera de su respuesta y le recordó a un gorrión callejero rogando por unas migajas. Y antes de que pudiera recuperarse de la sorpresa, ella había tomado aliento de nuevo y volvía a la carga.
—Seguramente pensaréis que es una ridiculez pero, ¡pensad en las ventajas!
—¿Ventajas para quién? —cuestionó él con sorna.
Él nunca habría imaginado que Heloise era una cazafortunas. Pero tampoco la creía capaz de una conversación tan fluida. Siempre que hacía de carabina de su hermana con él, resultaba tan silenciosa que él llegaba a olvidarse de que los acompañaba.
Aunque él le había dirigido una mirada que helaría las venas de los hombres más aguerridos, ella estaba decidida a hacerse escuchar.
—¿Cómo que ventajas para quién? ¡Para vos, por supuesto! A menos que... vuestro compromiso con Felice aún no se ha anunciado en Inglaterra, ¿verdad? Ella me dijo que vos no habíais enviado noticia a los periódicos de Londres. Y en París, aunque todo el mundo cree que sabe que deseabais casaros con Felice, sólo tendríais que decir, cuando me vieran a mí de vuestro brazo en lugar de a mi hermana: «Comprenderán que se equivocaban», en ese tono que empleáis cuando queréis desembarazaros de alguien que os molesta, en caso de que alguien se atreviera a preguntarlo. ¡Y eso sería todo!
—¿Y por qué demonios iba yo a querer decir eso?
—¡Para que nadie sepa que ella os ha roto el corazón, por supuesto!
Aquellas palabras, unidas a una expresión de genuina empatía, le tocaron en un lugar tan profundo que él llevaba años negando su existencia, reconoció el conde.
—Sus acciones deben de haber herido vuestro orgullo —prosiguió ella, sorprendiéndolo con su aguda capacidad de observación.
Ni siquiera Conningsby había adivinado lo profundos que eran sus sentimientos hasta la noche anterior cuando, entre copas, él le había contado la lamentable historia. Sin embargo, aquella joven, en la cual apenas había reparado hasta entonces, le había comprendido como un libro abierto.
—¡De esta manera nadie lo sabrá! Sois muy bueno manteniendo vuestra gélida fachada de forma que nadie puede saber lo que realmente estáis sintiendo. Podréis convencer fácilmente a todo el mundo de que era mi familia la que deseaba el enlace y que favorecieron a Felice pero que todo el tiempo en quien estabais realmente interesado era en mí, dado que soy la mayor, o cualquier otra razón convincente que os inventaréis. Por supuesto que nadie creerá que os podríais sentir realmente atraído hacia mí, ¡eso lo sé bien! Y si algún rumor acerca de una mademoiselle Bergeron ha llegado a Londres... vos mismo habéis comprobado que seguiríais en el mismo caso. ¡Si os casáis conmigo, podríais caminar por París con la cabeza bien alta y regresar a vuestro hogar con el orgullo intacto!
—¡Eso son estupideces! —dijo él saltando de la silla y acercándose al aparador.
Él ya había lidiado con rumores maliciosos antes.
—Mi relación con vuestra familia ha terminado —añadió, agarrando el decantador y devolviéndolo con furia sobre la bandeja al darse cuenta de que estaba vacío—. Y no veo razón para recuperarla.
Se giró y vio la expresión de desaliento de ella y sus hombros encorvados. Se acorazó al ver sus ojos llenos de lágrimas. Pero ella volvió a sorprenderle: se puso en pie muy digna, temblando.
—Entonces os ruego que me disculpéis por haberos interrumpido esta mañana. Me voy.
Había alcanzado la puerta y estaba poniéndose torpemente los guantes cuando él gritó:
—¡Esperad!
Ella no tenía nada que ver con su lucha interna, advirtió Charles. Ella nunca le había dado ningún problema en todo el tiempo que él había cortejado a Felice: ni una protesta, por más que a veces le habían hecho ir a lugares donde ella claramente se sentía incómoda. En esas ocasiones, lo más que había hecho había sido perderse entre las sombras, como para desaparecer de la escena. Ésa era su naturaleza, se dio cuenta él de pronto. Haber acudido allí y plantear aquella ridícula proposición debía de haber sido muy duro para ella. Y encima tras su encuentro con la Guardia Nacional.
Él no tenía derecho a pagar su ira con ella. Además, permitir que regresara sola y sin protección no era la forma de actuar de un caballero.
—Mademoiselle —comenzó él con rigidez—. Os he dicho que me aseguraría de que regresáis a casa sana y salva. Os ruego que os sentéis mientras encargo a Giddings que preparé un cabriolet.
—Gracias —dijo ella con un suspiro—. No ha sido nada agradable llegar hasta aquí. ¡No tenía ni idea! Menos mal que mamá despidió ayer a Joanne y he podido escaparme sin que nadie se diera cuenta.
Sacudió la cabeza con arrepentimiento.
—Es cierto lo que dice papá, soy una completa imbécil. Al tener que pasar junto a esa multitud en las Tullerías he sabido lo estúpida que había sido. Y luego, presentarme en casa de un caballero inglés yo sola, como si fuera una mujer poco virtuosa...
Al ver el rostro pálido y tenso de ella, Charles se sintió obligado a comprobar qué pensamientos le rondaban.
—Por favor, sentaos en el sofá mientras esperáis.
Así hizo ella, descubriendo con asombro que su sombrero seguía entre los cojines y recorriéndolo con las manos como si fuera la primera vez que lo veía.
—¿Qué os ha motivado a esta drástica decisión de venir a mi casa, mademoiselle? Me cuesta creer que os preocupe tanto mi orgullo herido o mi...
Se detuvo antes de aludir a su corazón roto.
Ella se ruborizó y de pronto se atareó en deshacer los lazos de su sombrero. Eso levantó las sospechas de él, que de pronto se sintió terriblemente incómodo.
—¡No me digáis que estáis enamorada de mí! ¡Yo creía que ni siquiera os gustaba!
Ella elevó el rostro, emocionada al detectar un atisbo de empatía en la voz de él.
—¿Os casaríais conmigo si os dijera que os amo? —inquirió llena de esperanza.
Pero conforme él le mantenía la mirada, ella se mordió el labio inferior y bajó la cabeza.
—No serviría de nada. No puedo mentiros —admitió reclinándose sobre los cojines con abatimiento—. No soy suficientemente lista para hacéroslo creer.
Charles se sentó en su sillón favorito con un profundo alivio.
—Y aparte de eso —continuó ella—, confieso que no me gustasteis nada la primera vez que os fijasteis en Felice y ella alentó vuestras atenciones. Aunque mamá dijera que yo estaba decepcionando a la familia haciendo evidente mi desaprobación y Felice insistiera en que era un comportamiento infantil. Pero yo no podía evitar sentir lo que sentía. Aunque en realidad no erais vos quien me disgustaba, sino la idea de vos. ¿Comprendéis?
Él iba a contestar que no comprendía nada cuando ella prosiguió:
—Y entonces, cuando os conocí mejor y vi vuestros sinceros sentimientos hacia Felice, por más que los escondierais tan bien, ya no pude aborreceros. De hecho, sentí lástima de vos porque yo sabía que a ella no le importabais lo más mínimo.
Vio un atisbo de sorpresa en el rostro de él.
—¿Cómo ibais a importarle si ella ha estado enamorada de Jean-Claude desde siempre? Incluso después de que mamá y papá prohibieran el enlace porque él no tenía dinero. Yo odiaba la manera en que vos los deslumbrasteis a todos con vuestra riqueza y elegancia e hicisteis que pareciera que Felice había olvidado a Jean-Claude —añadió sonrojándose—. Pero no había sido así. Ella sólo utilizaba vuestras visitas como una cortina de humo, para que mamá creyera que le estaba obedeciendo, y dar tiempo a Jean-Claude para planificar su fuga juntos. Así es como debería ser: ella fue sincera con su amor verdadero.
Suspiró soñadoramente y de pronto se irguió en su asiento y le miró apenada.
—Sin embargo, ella ha sido muy cruel con vos y eso no os lo merecíais. Aunque seáis inglés.
Charles tuvo ganas de reír.
—¿Así que queréis casaros conmigo para compensar la crueldad de vuestra hermana? ¿Sentís lástima de mí, es eso?
Ella le sostuvo la mirada unos momentos y luego la bajó de nuevo y negó con la cabeza.
—No, no es sólo eso. Aunque sí me gustaría reparar vuestro dolor. Por causa de mi hermana habéis sufrido un terrible daño. Sé que nunca podréis sentir por mí lo que sentíais por ella, pero al menos vuestro orgullo podría recomponerse manteniendo su traición en secreto. Aún no es demasiado tarde. Si actuarais hoy y obtuvierais el consentimiento de mi padre, podríamos acudir a algún evento esta noche y detener los chismorreos antes de que empezaran.
Ella lo miró con ojos chispeantes.
—Juntos, podríamos arreglar el lío que ella ha dejado atrás. Os aseguro que el panorama en casa es desolador: mamá no quiere levantarse de la cama, papá amenaza con suicidarse porque ahora que no va a tener conexión con vos no ve otra salida.
Se enrolló un lazo en un dedo y miró al conde implorante.
—Sólo tendríais que decir algo así como: «Felice no importa. Me casaré con la otra hermana», de esa forma tan desapasionada que usáis, como si todo os diera igual, y él se deshará de gratitud a vuestros pies. ¡Entonces nadie sospecharía que ella os ha roto el corazón!
—Entiendo —dijo él lentamente—. Os gustaría evitar la desgracia sobre vuestra familia que mi matrimonio con Felice hubiera evitado. Es admirable pero...
La expresión culpable de ella hizo enmudecer a Charles.
—¿No se trata de una cuestión de honor? —aventuró él.
Ella negó tristemente con la cabeza.
—No —dijo con un hilo de voz—. Todo lo que os he dicho es parte de ello. Todas esas cosas buenas sucederían si os casáis conmigo, y yo estaría contenta de conseguirlas, pero...
Agachó la cabeza y escondió las manos bajo el manoseado sombrero.
—Mi principal razón es completamente egoísta. Si consigo convenceros de que os caséis conmigo, papá se sentirá tan aliviado de que le saquéis de las cloacas que se olvidará de obligarme a que me case con el hombre que ha elegido para mí.
—Resumiendo, que yo soy más fácil de digerir que el otro, ¿no?
—Sí, ¡mucho más! —exclamó ella mirándolo implorante—. No podéis imaginar cuánto le detesto. Si vos accedéis, seré la mejor esposa del mundo. Nunca os daré ni un sólo problema, ¡os lo prometo! Viviré en una casita en el campo cuidando gallinas y no tendréis que verme nunca si no lo deseáis. No interferiré en vuestra vida ni os impediré que os divirtáis como deseéis. Nunca me quejaré, ¡ni siquiera aunque me golpeéis! —declaró con dramatismo, conteniendo las lágrimas.
Charles estaba abrumado ante tanta vehemencia.
—¿Y por qué sospecháis que iba a querer golpearos?
—¡Porque soy una criatura tediosa!
De no ser porque ella estaba al borde de las lágrimas, él se habría echado a reír.
—Es lo que papá siempre dice. Y mi hermano Gaspard también —explicó ella—. Él decía que cualquier hombre lo suficientemente tonto para casarse conmigo, al poco tiempo desearía pegarme. Pero yo estoy segura de que vos sólo me golpearíais cuando yo realmente lo mereciera. No sois un hombre cruel. Tampoco sois frío, a pesar de lo que todo el mundo dice de vos. Debajo de vuestra fachada altanera sois buena persona. Lo sé porque os he observado. Y tuve muchas oportunidades, dado que nunca reparabais en mí cuando Felice se hallaba en la misma habitación. No me asustaría irme con vos porque vos nunca golpearíais a una mujer por deporte, como mi pretendiente.
—¿Cómo va vuestro padre a obligaros a casaros con un hombre tan cruel? —protestó él.
—¡Vosotros los ingleses no sabéis nada! —exclamó ella poniéndose en pie—. ¡Él me sacrificaría a mí ante ese hombre con tal de preservar al resto de la familia!
Ella estaba temblando de pies a cabeza con otra emoción diferente al miedo, advirtió Charles. La indignación le encendía la mirada. Era incapaz de estarse quieta, paseaba entre el sofá y la chimenea sin darse cuenta de que cada vez pisaba el sombrero, que había caído al suelo al levantarse ella del sofá. Su hermana nunca habría descuidado su apariencia de aquella manera. Ni siquiera habría llevado un sombrero así, en primer lugar.
—Además, aparte de ser cruel, ¡es viejo! —dijo ella estremeciéndose.
—Yo tengo treinta y cinco años, ¿lo sabéis? —señaló él.
Ella se detuvo y lo analizó con la mirada: sus ojos azules brillaban de diversión en un rostro sin una arruga; ropa elegante cubría un físico saludablemente musculoso; su pelo castaño, un poco despeinado en aquel momento, era abundante y sin una cana.
—No sabía que fuerais tan viejo —admitió ella candorosamente.
De nuevo, Charles tuvo que contenerse para no soltar una carcajada ante aquella pequeña criatura, que había invadido la oscuridad de sus aposentos como un pajarillo cantor saltando entre las garras de un león en busca de migajas, confiada en que era demasiado insignificante como para que nadie quisiera gastar energía en apartarla de un manotazo.
—Admitidlo, niña, ¡sois demasiado joven para casaros con nadie!
—Es cierto —reconoció ella—. Pero Felice es más joven que yo y queríais desposarla. Iré cumpliendo años. Y para entonces tal vez os hayáis acostumbrado a mí. ¡Puede que incluso podáis enseñarme mejores modales! Aunque eso lo dudo...
Abatida de nuevo, se hundió en el sillón opuesto a él y apoyó los codos en las rodillas.
—Supongo que siempre supe que yo no podía ser una esposa para vos —dijo y lo miró tristemente—. Pero yo habría estado mucho mejor con vos. Porque aunque seáis tan viejo como decís, vos... no oléis mal como él.
Al verla arrugar la nariz, Charles tuvo que contenerse para no reír.
—Tal vez podríais convencer a vuestro pretendiente de que se bañara...
Ella lo fulminó con la mirada. Inspiró hondo.
—Os resulta muy fácil reíros de mí. Creéis que soy una pobre tonta sin importancia. Pero para mí no es motivo de risa. Y el problema no se resuelve con un baño. Ese olor está en mi corazón: ¡él está cubierto de sangre!
Era evidente que ella sentía absoluta repulsión por el hombre con el que su padre quería casarla. Qué pena que una criatura tan sensible se viera abocada a algo tan desagradable para ella. Aunque él nunca se plantearía casarse con ella, sintió cierta empatía.
—Supongo que ese hombre es un soldado...
—Un héroe para Francia —señaló ella sombríamente—. Es un honor para nuestra familia que un hombre como él desee formar parte de ella. Y un asombro para mi padre que alguien quisiera casarse con alguien tan insignificante como yo. ¿Os gustaría saber cómo se fijó en mí?
Charles asintió al tiempo que se preguntaba por qué Giddings tardaba tanto tiempo en preparar el carruaje.
—Él dirigía el regimiento de mi hermano en España. Gaspard a veces hablaba de las barbaridades que les obligaban a cometer —comentó estremeciéndose—. No soy tan estúpida que, conscientemente, me entregase a un hombre que ha tratado a mujeres y niños como a ganado en un matadero, obligando a decentes jóvenes franceses a descender a su nivel. ¿Cómo es posible que, mientras mi hermano moría de hambre en las líneas de Torres Vedras, Du Mariac regresara a casa tan saludable como siempre?
—¿Du Mariac? —repitió Charles—. ¿El hombre con quien vuestro padre quiere casaros es Du Mariac?
Ella asintió.
—Como capitán del regimiento de Gaspard, él visitaba nuestra casa a menudo cuando mi hermano todavía vivía. Solía insistir en que me sentara junto a él y que fuera yo quien le sirviera —explicó con un escalofrío—. Cuando mi hermano murió, Du Mariac siguió visitándonos. Papá dice que soy una estúpida por seguir rechazando su proposición. Dice que debería sentirme honrada de que un hombre tan distinguido persista en cortejarme cuando yo no poseo ni siquiera belleza para poder recomendarme. Pero no comprende que es mi rechazo lo que le gusta a Du Mariac. Él se recrea en el hecho de que, aunque me repele, mis padres lograrán forzarme a casarme con él.
Heloise enmudeció, abrumada por la repulsa a ese enlace. Hundió el rostro en sus manos hasta que recuperó el control de sí misma. Entonces, alertada por el gélido silencio que llenaba la habitación, elevó la vista hacia el conde de Walton. Hasta entonces, ella hubiera dicho que él estaba casi divirtiéndose a sus expensas. Pero en aquel momento él había vuelto a la expresión fría y distante con la que tanto la había intimidado al entrar en la habitación. Excepto que la ira ya no iba dirigida contra ella. De hecho, era como si él se hubiera olvidado de ella repentinamente.
—Regresad a casa, mademoiselle —dijo él bruscamente, poniéndose en pie y accionando la campana—. Esta entrevista ha terminado.
Esa vez él hablaba en serio. Con una enorme desazón, Heloise se encaminó hacia la puerta. Le había ofendido de alguna manera al descubrirle tan abiertamente su repulsión hacia el hombre con quien su padre quería casarla. Ella había arriesgado todo al ser sincera con el conde de Walton.
Pero había perdido.
Capítulo Dos
Una vez que la puerta se hubo cerrado tras la abatida figura de Heloise, la aparición de Conningsby resultó una conmoción.
—Supongo que las cortinas no os habrán impedido escuchar hasta la última palabra, ¿cierto? —saludó el conde—. No dudo de que respetaréis la confidencialidad de esta conversación...
—¡Trabajo para el servicio diplomático! —le recordó Conningsby ofendido—. Y además, ningún hombre con sentido común desearía repetir una palabra de la proposición de esa absurda mujer.
Aunque el propio Charles opinaba que Heloise era absurda, por alguna razón no le gustaba oír esa opinión en la voz de otra persona.
—Creo que ha sido muy valiente por su parte haber venido aquí para intentar salvar a su familia de la ruina.
—Si vos lo decís, milord... —concedió Conningsby dudoso.
—Sí, lo digo —afirmó el conde—. No permitiré que ningún hombre desprecie a mi prometida.
—¿No iréis a aceptar esa descabellada propuesta...?
Charles estudió las yemas de sus dedos con atención.
—No me negaréis que su solución a mi... «problema» supondría un gran descanso para mí.
Conningsby no deseaba ofender a un hombre como lord Walton.
—Supongo que, a su manera, ella es una criatura cautivadora. Y muy divertida, ¡su capacidad de imitación casi ha hecho que yo me descubriera! He tenido que taparme la boca para contener la risa cuando ha imitado vuestra voz
El conde se lo quedó mirando. ¿Ella, cautivadora? Hasta aquella mañana apenas había reparado en ella, dado que siempre trataba de quedarse en segundo plano.
Tenía una nariz poco agraciada, los labios demasiado finos y la barbilla afilada. Su cabello, negro, no tenía ni una onda que lo hiciera interesante. Sus ojos, sin embargo...
Antes de aquella mañana, ella siempre había mantenido la mirada baja delante de él. Pero ese día él había visto una vibración en lo más profundo de ellos que le había llegado hondo, a su pesar.
—Lo que ella sea o deje de ser es irrelevante —dijo fríamente—. Lo que me motiva a casarme con ella es que supondrá un duro golpe para Du Mariac.
Conningsby rió nervioso.
—¿Seríais capaz de casaros con una mujer sólo para que otro hombre no lo haga?
El conde le dirigió una mirada gélida.
—Ella no espera gustarme, ya la habéis oído. Lo único que desea es escapar de una situación insoportable. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que su padre la case con ese carnicero. Ella no se merece ese cruel destino.
Conningsby se tiró del cuello de la camisa ruborizándose. Ciertamente, ella no se lo merecía. Pero casarse con un hombre que sólo quería venganza sobre el otro pretendiente y que no sentía nada por ella, ¿no sería igualmente doloroso para ella a largo plazo?
Heloise agarró con fuerza su carboncillo y se concentró en su cuaderno de dibujo, olvidándose de los sollozos de su madre. No había logrado nada. Había caminado sola por las calles, soportado los insultos de los soldados y la burla del conde para nada. ¿Cómo se le había ocurrido que podría convencer al inflexible conde? ¿Cómo había podido sentir lástima de él? Su mano dibujaba furiosos trazos sobre el papel. Él había accedido a sus más íntimos secretos, permitiéndole creer que la comprendía, para terminar rechazándola. Lo único bueno de la incursión matutina era que nadie había advertido que ella la había hecho, se dijo mientras contemplaba satisfecha su caricatura del conde de Walton como un cruel gato atigrado. No habría podido soportar que alguien descubriera dónde había estado. Ya era suficientemente malo que su madre la culpara de la fuga de Felice, ¡como si ella hubiera tenido alguna vez influencia sobre su malcriada y cabezota hermana pequeña!
Con unos cuantos trazos más, añadió un atemorizado ratoncito bajo la boca sonriente del gato y comenzó a dibujar unas largas garras. ¡Qué tonta había sido! ¡Presentarse en casa de aquel hombre y postrarse a sus pies!
Llamaron a la puerta principal.
La señora Bergeron se sonó la nariz antes de gimotear:
—Hoy no recibimos a nadie. No puedo soportar más burlas...
Heloise se puso en pie para comunicar la información al servicio antes de que abrieran la puerta. Desde su posición junto a la ventana veía claramente la entrada.
—¡Es el conde! —exclamó y el carboncillo se le cayó de las manos.
—¡No puede ser! ¿Qué podrá querer de nosotros ahora? —dijo su padre levantándose de un salto del sillón en el que estaba hundido y acercándose a la ventana—. Debería haberme imaginado que un hombre de su posición no aceptaría sin más la ofensa que Felice le ha infligido. Cuando menos, nos denunciará por haber roto nuestra promesa.
Heloise le oyó balbucear mientras ella se agachaba a recoger su carboncillo.
—Muy bien, yo me daré un tiro primero, ¡eso le enseñará! —añadió exaltado mientras ella volvía a sentarse y a inclinarse sobre su cuaderno, tanto para contrarrestar una súbita debilidad como para esconder la expresión esperanzada de su rostro.
—¡No! —gritó su madre comenzando a llorar de nuevo—. ¡No puedes abandonarme ahora! ¿Cómo te atreves a amenazar con dejarme después de todo lo que hemos pasado juntos?
Repentinamente contrito, el señor Bergeron se hincó de rodillas junto a su esposa, tomó su mano y se la llevó a los labios.
—Perdóname, ángel mío. Sabes que siempre te adoraré. Eres demasiado buena para mí.
Heloise admiraba que sus padres se tuvieran tanta devoción mutua, pero a veces deseaba que no fueran tan efusivos. Además, no estaba de acuerdo con que ella fuera demasiado buena para él. Era cierto que su madre superaba con creces las aspiraciones matrimoniales de su padre, al ser la hija pequeña del seigneur del distrito en el cual su padre había trabajado como empleado de poca monta, aunque con ambiciones. Y que tal vez a él se le podría haber censurado por haber inducido a una aristócrata a fugarse con él. Pero había resultado ser la cosa más juiciosa que su madre había hecho en toda su vida. Casarse con él la había salvado del destino que muchos otros de su noble clase habían sufrido.
La afectada escena quedó cortada cuando el mayordomo anunció al conde de Walton y, antes de que nadie pudiera añadir nada, Charles entró en la habitación con los guantes en una mano. Hizo una reverencia a la señora Bergeron, quien luchaba por levantarse de entre sus mullidos cojines.
—Madame, monsieur, buenos días.
El señor Bergeron se interpuso en su camino con aire mártir.
—Supongo que deseáis hablar conmigo, milord... ¿Nos retiramos a mi estudio para dejar a las damas en paz?
Charles enarcó una ceja como asombrado ante la sugerencia.
—Si lo deseáis, por supuesto que esperaré con vos mientras vuestra hija se arregla para salir. ¿O habéis olvidado que acordamos que la llevaría a dar un paseo esta mañana? Mademoiselle —dijo, dirigiéndose a Heloise con rostro inexpresivo—, espero que no os lleve mucho tiempo vestiros para la ocasión. No me gusta que mis caballos se queden demasiado tiempo quietos.
Hasta que sus miradas se encontraron, ella no se había atrevido a albergar esperanzas. Por fin estaba segura: ¡él iba a seguir con el plan!