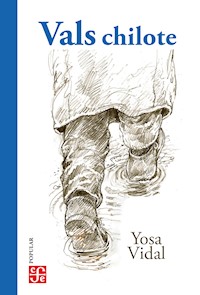
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FCEChile
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Millán trabaja en la principal radio de Chiloé, donde comienzan a llegar mensajes revolucionarios firmados por el Frente de Insurgencia Austral, denunciando a los colaboradores de la dictadura. Quien los manda es Hiroito, un antiguo compañero suyo, tras volver del exilio para planificar la emancipación del pueblo, aunque finalmente la desventaja para ambos será algo imposible de salvar. Con una mezcla de humor y nostalgia, y un oído privilegiado, Yosa Vidal muestra a sus personajes por medio de diálogos que reproducen de manera entrañable lo más hondo del lenguaje chileno. Construye así un mundo que con gracia nos transporta a Queilen, Castro, Chonchi, y nos cautiva con imágenes llenas de humo, lluvia, cigarros y el vaivén de los valses y de los botes chilotes como una superstición constante e ineludible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición, FCE Chile, 2022
Vidal, Yosa
Vals chilote / Yosa Vidal. – Santiago de Chile : FCE, 2022
210 p. ; 17 x 11 cm – (Colec. Popular ; 888)
ISBN 978-956-289-293-3
1. Novela chilena 2. Literatura chilena – Siglo XXI I. Ser. II. t.
LC PQ8098Dewey Ch863 V186v
Distribución mundial
© Yosa Vidal, 2022
D.R. © 2022, Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile
www.fondodeculturaeconomica.cl
Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
www.fondodeculturaeconomica.com
Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Diagramación: Macarena Rojas Líbano
Imagen de portada: Hervi
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-956-289-293-3
ISBN digital 978-956-289-295-7
Diagramación digital: ebooks Patagoniawww.ebookspatagonia.com
Adiós, Bandera Roja nuestra.
En nuestra ingenua infancia
jugamos al Ejército Rojo — Ejército Blanco.
Nacimos en un país que ya no existe.
YEVGUENI YEVTUSHENKO
ÍNDICE
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
I
MILLÁN PASEABA UN CIGARRO ENTRE sus dedos para alargar el tiempo de encenderlo. Cuando tomaba un trago en el Falcon Crest, o más precisamente, cuando se tomaba el último trago en el Falcon Crest siempre terminaba buscando una colilla que guardara algo de tabaco en un cenicero vecino. Se le hacían pocos los cigarros aunque racionara los cinco de la noche, que a su vez había racionado de la cajetilla que le debía durar dos días y no menos. La prevención no era por salud; si estuviera atravesando por un período de holgura no bajaría de la cajetilla y media diaria de Liberty y no de Life, que era la marca del pueblo, no por rebelde sino por barata. Con el puño de su chaleco dibujó un círculo en el vidrio empañado e intentó distinguir algo de mar en el paisaje oscuro al otro lado de la ventana. A pesar del esfuerzo no pudo ver nada, ni una pequeña luz de embarcación. El leve movimiento del vidrio evidenció la fuerza con que el viento arrastraba la lluvia y entonces supo que debía renunciar a su evasión y enfrentar la mirada de su compañero, que ahora subía y bajaba las cejas esperando que le contara aquello que lo tenía callado. Millán miró a la señora que atendía y con señas pidió que les trajera una botella de cerveza. Luego puso sobre la mesa una hoja doblada el máximo de veces que resistía ser doblada, cuatro o cinco, y la hoja se estiró como floreciendo. Millán la terminó de abrir con su palma y la acercó a Vásquez para que la leyera.
Informe desde la Resistencia nº1
Frente de Insurgencia Austral
Los servicios de inteligencia militar han organizado secretamente a sectores de la población civil para que sirvan a sus infames propósitos; entre estos se cuentan ganaderos, pequeños propietarios e individuos que poseen un alto sentido patriótico en nombre del cual han cometido los más atroces delitos, actuando con la convicción de que la conspiración es un método efectivo para acabar con la llamada «peste comunista».
Por esto nos resulta urgente crear una estrategia de contrainsurgencia que será posible solo a partir del ahora denominado Frente de Insurgencia Austral, grupo de resistencia paramilitar que buscará:
1. Denigrar al enemigo, cercar y destruir todo potencial aliado del mismo.
2. Instalarse en el frente de la opinión pública para denunciar a los esbirros que posibilitan que la represión triunfe y que la impunidad cunda en nuestros territorios.
¡Basta de ocultamientos! ¡Basta de mentiras! ¡No más impunidad para los asesinos y sus cómplices!
A partir de la presente se dan por sentadas las bases del Frente de Insurgencia Austral y se llama a todos los desechados, la carne de cañón, los sometidos, los pobres de la tierra, a adherir a esta causa e identificar a los explotadores para ejercer de una vez por todas la justicia del pueblo.
Hacemos un llamado a la conciencia de los señores radialistas para hacer público este documento y reflejar con ello el noble ideal y las aspiraciones de muchos como ustedes que se oponen al imperialismo en busca de la ansiada independencia nacional y progreso social.
¡Saludo combativo a los que se dedican a la sagrada causa revolucionaria!
—Parece un chiste, ¿no? —dijo Millán sin expresión de chiste.
Vásquez abrió más sus ojos pardos y dejó escapar una risita. Ganó tiempo sacándose las babas de las comisuras de los labios.
—Pobre gente.
Millán secó nuevamente el vidrio con su manga e intentó ver al otro lado. Algunas luces de la calle se veían en aureolas difuminadas por la lluvia y las gotas parecían avanzar abrazadas para golpear juntas el cristal.
Vásquez leyó nuevamente el panfleto, pero esta vez más de cerca. Examinó la hoja por ambos lados buscando una firma, un timbre, alguna mancha que dijera algo.
—¿De verdad piensan que vamos a sacar esto al aire? ¿Te imaginas en el tete que nos metemos? —preguntó Vásquez.
—¿Se te ocurre quiénes son? La carta apareció no más por debajo de la puerta. Quizás la Jenny vio algo, pero lo dudo, si no me habría comentado.
La señorita llegó con la cerveza y dos vasos que repasó con un trapo. Mientras servía, Millán se balanceaba en la silla que tenía como ancla las patas traseras. Cuando la mujer se alejó, Vásquez rasgó en pequeños pedazos el manifiesto y los fue depositando en un costado de la mesa. Luego, armó una porción dentro del cenicero y los fue prendiendo. Millán se entretenía viendo la explosión de cada fósforo encendido, los papeles contagiados de fuego y después, las cenizas aplastadas por los dedos gruesos y amarillentos de su amigo; las pequeñas piras blancas encendían el rostro pálido y rechoncho de Vásquez que se oscurecía mientras hurgaba en la caja otro fósforo y armaba otro montoncito. Desde un principio Millán supo que Vásquez destruiría el panfleto, pero no pudo evitar sentir rabia mezclada con una suerte de nostalgia, una incipiente impotencia por no poder incidir en el destino de la carta ni poder siquiera imaginariamente participar del proyecto. Podría por lo menos haber opinado sobre la forma en que la destruirían, pensó.
—¿Por qué me miras así?, ¿qué quieres que te diga?
Vásquez no sabía cómo abordar el tema y pensaba que la mejor manera de ocultar su incapacidad era mantener esa actitud intransigente.
—No sé, estoy aburrido de todo, de este país, de los ataques de histeria de la Raquel, de la falta de plata.
Millán volvió a fijar su mirada en un punto lejano al otro lado de la ventana mientras seguía balanceándose en la silla al compás de un vals de fondo. Era de nuevo el «lobo chilote».
—No seas mentiroso, eso te pasa todos los días y no traes esa cara de perro. Que te apuesto que te sientes mal porque quemamos la carta y porque piensas que las personas que la escribieron no están enfermas sino todo lo contrario, que son un grupo de valientes, lo comparas con tu pobre rutina y te da envidia.
Vásquez se sorprendió de su propia elocuencia y no pudo evitar sonreír. Millán, por su parte, se sintió seco como yesca. Tomó el vaso de cerveza y se lo bebió de un trago. Miró a su amigo y se mantuvo un rato en silencio, respirando agitadamente por el esfuerzo de beber tan rápido. Por fin puso el cigarro en su boca y lo encendió.
—La carta la quemaste tú. También te diste cuenta entonces de que si llega otra carta no va a pasar lo mismo.
Vásquez respondió con una carcajada que resonó en todo el local.
—¡Pero qué te pasa, hombre! ¿Querís agarrar un palo de escoba y hacerte revolucionario? Ahí quizás ponís en práctica las técnicas de boxeo que te enseñó tu taita cuando llegaba curao.
Vásquez pasaba el antebrazo sobre la mesa para limpiarla.
—No güeón, podría poner en práctica las técnicas de camuflaje que me enseñó tu hermana cuando nos íbamos al monte.
Millán le dijo esto como gritando en voz baja. A Vásquez se le borró la sonrisa junto con el último trago de cerveza.
—Mejor pídeme otra y arregla la cara.
Vásquez sintió culpa por la violencia inicial. Era a fin de cuentas un romántico fracasado con aspiraciones de galán revolucionario. Tenía la voz y el discurso necesarios para seducir y convencer, pero hace años no emprendía ninguna aventura amorosa, ni menos subversiva.
—Es que me enferma no saber quiénes son —dijo Millán dando golpecitos con la palma abierta sobre la mesa.
Ramón Millán pensaba que conocía a todos los isleños. Eran muchos pero por su trabajo en la radio había transado con casi toda la Isla Grande y las islas chicas, y si no había hablado directamente con cada uno —todos tienen algo que decir en la radio— había sabido del resto por las historias que le contaban. Los más atrevidos eran pocos y se les notaba; los relegados por ejemplo, a ninguno se le ocurriría hacer una bromita de este tipo. A pesar de que fueran una especie de delegados culturales que la gente trataba como cónsules, no dejaban de ser presos políticos. Millán pensó entonces en una trampa, en una ratonera; seguramente eran los mismos pacos que los estaban poniendo a prueba. La petición era muy burda, no era fantástica o descabellada sino ingenua, tan ingenua como puede ser una trampa tendida por los pacos. Tenía razón Vásquez en destruir la carta y olvidarla, pero de todos modos había un misterio, un misterio blando, como absorbente. Se dio cuenta de que se estaba balanceando en la silla con el ritmo de algún vals que él mismo había dejado programado en la radio. En el Falcon Crest sintonizaban El Faro de Castro apenas Millán entraba, para que pensara que era lo único que escuchaban. De todos modos le servía para ver que fuera bien la programación. Su madre siempre lo retaba por mecerse en la silla, no porque se podía caer sino porque las hacía mierda; es que los valses se le metían en la cabeza y no podía sacárselos, ese movimiento pegajoso, constante, infinito, como todo en Chiloé, tan a la medida del vaivén del bote, del viento, de los pescadores, un meneo insoportable del que era imposible evadirse. Hubiese preferido sentir el golpetear del agua con Charlie Parker, un síncope de vez en cuando. Siempre fantaseaba con la idea de que un negro de Luisiana hubiese llegado en los años treinta a dejar su descendencia a las islas, un negro promiscuo y buen músico que se hubiese reproducido con todas las chilotas que hubiese querido con tal de intervenir en la evolución del folclor y los orígenes del vals chilote, uno como de las novelas de Jorge Amado, semental y con la música incrustada en la genética. Pero el problema es que el tal negro no llegó nunca, o si es que llegó, se cagó de frío y se fue. Hay que escuchar lo que le gusta escuchar a la gente, le había dicho una vez el Goyo Vásquez, ofendido por tanto desprecio, dicho lo cual no trataron más el tema. Eso sí, cuando se juntaban en lo de Millán, él programaba a su antojo, hasta el silencio. Hay que programar lo que a la gente le gusta escuchar, es decir, cualquier cosa que no sea buena música. Por lo menos tenía la tranquilidad de que la Raquelita de vez en cuando iba a Santiago y le traía algunos discos. A veces lograba interceptar una señal de Punta Arenas en donde pasaban alguna novedad traída por un marino, novedad muy antigua como todas las que llegaban allá, una primicia de los años 40, que por lo demás igual disfrutaba. La otra opción era la voa, Voice of America o la víbora con uve, una agencia de noticias del gobierno norteamericano que mandaba todos los meses una bolsa con casetes para difundir sus programas. Venían noticias, programas de música y miscelánea, pero los escuchaban poco y transmitían nunca, a veces no tenían con qué rellenar la programación pero hubiese sido un sacrilegio hacerle propaganda a los gringos, si hasta el Yankee Doodle usaban de cortina. No se podía. Los casetes los reciclaban, los pasaban por un magneto para que las cintas quedaran limpias, listas para usarlas en las entrevistas, y Millán a veces se echaba uno al bolsillo sin que se dieran cuenta, alguno que prometiera música orquestada o algo de jazz. Así conoció a Charlie Parker, a Chet Baker, a Bessie Smith, Cole Porter, a algunos bluseros como Big Bill Broonzy o Leadbelly, y le daba vergüenza tener que esconderse para escucharlos; no podrían entenderlo, los gringos eran los gringos y cualquier empatía con ellos sería igual a la traición. Y ahora en el Falcon Crest no podía dejar de moverse al son del «gorro de lana» que él mismo había tenido que programar, esa espantosa tiranía del folclor y la música cebolla, bailando solo en las dos patas traseras de su silla, viendo los cachetes colorados de su amigo que escuchaba solo su soledad y la tranquilidad de saber que la señorita iba a llegar con el segundo litro. ¿Qué diría el Frente de Insurgencia Austral si programara los casetes que mandaba La Voz de América? o los pacos, ¿qué pensarían si empezáramos a poner Leadbelly? A nadie le gustaría, los chilotes eran chilotes, fueran pacos o resistentes, daba lo mismo.
II
UNA RENDIJA ENTRE DOS TABLAS permitía ver el paisaje al otro lado: el gris verdoso del cielo y del campo se manchaba con el blanco de las sábanas golpeándose contra el aire. El mismo perro negro se rascaba la oreja, el mar estaba tranquilo y crespo. Ahí el mar siempre estaba tranquilo, subía o bajaba la marea, se erizaba el agua con el mal tiempo, pero olas, como las del Pacífico, nunca. Hiroito se arrellanó contra la pared de tablas y cerró los ojos; tenía ganas de salir, el viento corría a sopetones y sentía cómo afuera la luz avanzaba cuando los objetos se movían por la brisa. Se oía música a lo lejos, apenas un compás grave que llegaba sobre una ráfaga de viento y que rebotaba contra la colina tras la cabaña. Era el retumbar de una fiesta, un simulacro de libertad con música orquestada, mientras tanto él ahí en la humedad oscura de la casucha, alerta a cualquier movimiento, planificando la emancipación de ese mismo pueblo que ahora se zangoloteaba. Estaba cansado, ya contaba seis meses desde su llegada. Los bajos del acordeón lo llevaban a especular el olor a chancho, a brasa encendida por una gota de grasa, las chilotas contentas sacudiéndose con una ranchera que podían tararear, los juegos, las peleas. La imagen no lo tentaría, la podía ver con distancia, tenía práctica conteniendo su ansiedad, durante meses, encerrado, solo esperando. La verdad es que llevaba años, toda su adultez esperando, mordiéndose las uñas antes de arriesgarse por un poco de socialización. Hiroito juntó fuerzas; se imaginó, como lo hacía desde hace diez años, que era un ejemplo frenando sus impulsos.
Terminó de encender la estufa. Siempre era difícil hacerlo y más difícil era intentar no encenderla; Queilen era frío hasta en verano y el cuerpo se congelaba quieto en un espacio de seis por tres metros. En la noche, a tientas, salía a buscar madera para quemar: ubicaba los palos por fuera, debajo del entablado para deshumedecerlos, sacaba los que estaban secos y aprovechaba de estirarse. Había logrado quitarle el frío a la casa que estaba pasada de agua por estar todo ese tiempo vacía. Desde la muerte de Iván había sido ocupada por cosas en descomposición, animales, hongos y algunos rayos de luz que entraban cuando Ester destrababa la puerta. Ahora él era el animal principal, había logrado expatriar a los ratones y los insectos.
El humo tocaba constantemente la superficie de los objetos dentro de la casa porque la madera siempre quedaba mojada. Hiroito había perdido la costumbre de prender fuego. En un comienzo no quería hacer ruido cortando leña, entonces usaba solo los palos chicos que cabían por la escotilla del fogón, pero luego logró afilar un hacha mellada que estaba entre las cosas que dejó Iván y con la que podía, con dificultad, cortar troncos más grandes y mejores para quemar. Se había guardado el miedo de que lo escucharan cortando leña porque era imposible negar que alguien vivía ahí. Si el humo sale día y noche por el cañón y por todas partes, le dijo Ester, qué es esa tontera de que no te escuchen cortando leña. De tanto esconderte te vai a notar más, le había dicho sin mirarlo a los ojos, haciendo cualquier cosa que pareciera útil, como siempre que le recriminaba algo. Hiroito se apoyó de nuevo contra las tablas para ver si alguien se acercaba, a sus espaldas la cocina comenzaba a crepitar.
No mucha gente tenía cocina en Queilen pero no la extrañaban porque nunca habían tenido; un fogón en medio de la casa sobre el suelo de tierra apisonada entre las camas y las cacerolas les ahumaba todo, las cuelgas de cholgas y el carácter. La cocina la había traído Ester. La familia de Pedro Antonio Gómez la dio de baja porque se había trizado la placa de fierro que sostenía uno de los costados, hasta que se abrió por completo y quedó desencajada. En Queilen mucha gente usa ese tipo de artefactos desechados como maceteros, pero ni para eso servía la cocina porque estaba abierta por todo un lado. Ester no tuvo que pagarles para llevársela, la amarró sobre unos cartones y la tiró con una mula hasta la casucha para arreglarla algún día. Hiroito no la arregló, nada más la acomodó y la amarró con un alambre grueso.
En Guatemala había podido encender fuego, a diferencia de Cuba y Nicaragua en donde estaba prohibido. Hacer fuego equivalía a entregarse al enemigo, los hubiesen castigado. Dentro de Cuba, a esas alturas de la revolución, estaba solo el enemigo interno. Era ya muy difícil que hubiese una invasión del imperio, pero el comandante no los dejaría nunca realizar un entrenamiento a medias. Allá nadie los buscaba, solo los instructores que emulaban al enemigo. En Guatemala era distinto porque estaban en la mera batalla y los momentos en que no arriesgaban sus vidas, cuando estaban muertos, pero de cansados, podían darse el lujo de comer algo caliente y mirar las llamas por un rato y espantar a los mosquitos con el humo. El humo en la selva no subía, se quedaba siempre a la altura de los cuerpos, estático con la densidad del aire. Los palos eran blandos, siempre verdes y jóvenes, y los ojos les quedaban picosos. El fuego servía casi únicamente para perder la vista en él, perder los pensamientos, la cara de Boris iluminada y Olaya llegando atrás con más ramas, con su expresión concentrada, pálida aunque era morena, tirando los palos nuevos al lado de la pira.
Pegó un salto con el toc toc. Era el perro negro que se ponía en la entrada de la casa y con su cola golpeaba la puerta. El fuego se había apagado. Hiroito se mordió la rabia, perro comemierda, me la está ganando, lo mismo la hoguera. Entreabrió la puerta de la casa y logró encontrarle las pupilas que se escapaban con el movimiento de su cabeza, su cola y su respiración. Tuvo que tocarlo para que se miraran de frente. Su conmoción le imposibilitaba estar quieto. Aparecieron el olor a alga fresca y las notas agudas que se detenían en el muro; esta vez se trataba de un vals. Los ojos del perro eran acuosos, transparentes, contenían el agua que acostumbraban ver. Movía la cola mientras miraba intermitentemente la cara de Hiroito y el suelo. Le iba a gritar que se fuera pero no podía meter ruido, aunque la fiesta amortiguara el sonido. Desde que regresó a Queilen lo había hostigado; cada vez que salía de la casa se ponía a un lado, sin mirarlo pero al lado de él. Durante el día y la noche lo esperaba afuera, a un costado de la cabaña. Desaparecía a veces, seguramente a buscar algo para comer porque nunca le había dado ni un poco de comida, para que se aburriera de tanto esperar y se fuera lejos. Se parece a mí, pensó Hiroito. El perro estaba flaco. Le abrió la puerta para que entrara. El perro no se podía contener, le era imposible quedarse quieto, se enroscaba de felicidad, quería saltar sobre el hombre y comenzaba a aullar. Hiroito le hizo un cariño tosco para que se quedara quieto, aunque sabía que el perro no podía detenerse de la emoción de verse ahí adentro luego de tantos meses de un constante acechar.
Intentaría una cena con la cuelga de piures. La última vez que los cocinó le había quedado una melcocha repugnante que debió comer de todos modos. Ahora tenía más esperanzas, su madre le dio algunas instrucciones que desconocía: después de remojarlos debía darlos vuelta como un calcetín para sacarles la arena que guardan dentro y lavarlos largo rato. Papas, ajo y cebolla tenía para el guiso, más bien era lo único, salvo un pedazo de cordero ahumado que era puro hueso pero le daría sabor y el perro terminaría de pagar su amistad. Tuvo que empezar de cero con el fuego. Chico, anda a buscar chapelutos, le decía Ester cuando él era pequeño. Chapelutos para encender el fuego, eso le hacía falta.
III
—EL MONSEÑOR OBISPO DE ANCUD, Juan Luis Ysern, bendijo el nuevo gimnasio de la escuela Alborada de Castro. La celebración se realizó el pasado viernes 5 de agosto a las 17:00 horas. En la ceremonia hubo discursos, presentaciones culturales y finalizó con un curanto para toda la comunidad educativa.
Millán se disponía a enumerar a las autoridades que presenciaron el acto cuando sonó la campanilla. Apagó la grabadora, fumó con fuerza el resto del cigarrillo que le quedaba y bajó corriendo las escaleras.
La radio El Faro quedaba en el centro de la ciudad y la oficina de redacción en el tercer piso de una casa vieja. En el primero estaba la sala de controles, una cocina y la recepción ocupada por Jenny, la secretaria, encargada de la atención en la ventanilla. En el segundo piso, junto a una bodega con materiales, el cuarto de reuniones que servía para dormir la siesta. Todo estaba alfombrado con un cubrepiso verde y los muros forrados con cajas de huevos. Cuando llegaba una noticia o un recado importante Jenny tiraba una pitilla larguísima que recorría los tres pisos y que terminaba en una grasosa campanilla de bronce. Entonces Ramón Millán bajaba corriendo a recoger el documento o a escuchar a Jenny contar lo que a su vez ella había escuchado, y luego subía a trancos para redactar en la Olivetti la noticia. La gente llegaba a la radio con su noticia redactada y si valía la pena Millán les hacía una entrevista corta con una grabadora para luego seleccionar una cuña. La gente hacía una procesión para llegar a la radio. Empezaban a las diez de la mañana y el informativo salía al aire a eso de la una de la tarde, pero ellos seguían llegando, aunque supieran que su recado saldría al día siguiente. El estrés de Millán era agregar a las noticias los mensajes que llegaban entre unaycuarto o unaymedia, y que anunciaban reuniones, beneficios o funerales del día. Una vez al aire todo era redactar contra el tiempo, y si no salía, las viejas se podían terminar comiendo ellas mismas la comida del plato único bailable. Millán escribía los textos llenos de errores, y podían anunciar misas o el resultado de un partido de fútbol. A pesar de no haber noticias, Millán no abandonaba esa efusividad mecánica, una natural propensión a que lo novedoso apareciera. Cuando tenía la noticia corría al primer piso para dársela al Goyo, locutor y dueño de la radio.
—¡El príncipe bajó de las alturas! —dijo Jenny a Raquel cuando vio aparecer a Millán y luego le cerró un ojo. Millán rio al ver cómo la muchacha intentaba lidiar con el enorme chaquetón amarillo, las botas y su mochila, todo plástico y mojado.
—Espérame un segundo que busque mis cosas y apague las luces —le dijo Millán a Raquel antes de perderse escaleras arriba.
—La lluvia me tiene aburrida. Pareciera que nunca se va a acabar —comentó Raquel a Jenny que se entretenía limándose las uñas.
—Es que la lluvia no se acaba, mi chica. Yo ya ni pienso en eso, hago como si no existiera —respondió Jenny sin levantar la vista—. Hay gente que se acostumbra y gente que no. Yo, como nací acá, no me quedó otra, pero tú mi chica, tú tienes que estar muy enamorada de este calambriento porque, honestamente, si no tienes familia aquí, no le veo ningún brillo a quedarse.
Raquel se paralizó con el comentario. Había intentado no hablar de su relación con Millán pero Jenny siempre se las arreglaba para terminar en eso. Por lo demás, esta vez le encontró razón y cuando Millán bajó las escaleras ya tenía el ánimo descompuesto.
—¿Qué te pasa, preciosa, que traes esa carita? —dijo Millán al verla—. Apuesto que es esta vieja que te mete cuestiones en la cabeza.
Millán sonrió a Jenny y luego apretó a Raquel contra sí y quiso darle un beso, pero a la muchacha no le hizo gracia la efusividad.
—Vámonos de acá mejor, que tengo que hablar unas palabritas contigo —dijo Raquel y se despidió de Sebastián, el radiocontroles y luego de Jenny.
—Espérate un segundo —gritó la secretaria—. Llegó esto por si te interesa. Y usted mijita, acuérdese: o se acostumbra o no se acostumbra.
Millán tomó el sobre y lo guardó rápidamente bajo su abrigo azul. Ambos salieron de la radio con las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada para evitar la lluvia. Bajaron por la avenida San Martín sin rumbo definido. Raquel, con la capucha plástica cubriéndole la cara, pensaba en cómo enfrentar esta vez la conversación.
—Ramón, vamos a tener que hablar, debemos aclarar algunas cosas —dijo, pero el viento se llevaba las palabras y él no levantó la vista. Había muy poca gente en la calle y los que quedaban eran comerciantes que no se rendían ante el temporal y acarreaban sus objetos bajo las cornisas de las tiendas.
—Ramón, te estoy hablando.
Él, distraído, aún sobajeaba la carta escondida bajo su abrigo.
—¿Viste? ¡Ni siquiera me escuchas! —gritó deteniéndole bruscamente.
—Pero qué pasa Raquelita. Por qué estás tan enojada. Discúlpame, es que tengo la cabeza en otra parte. Hay algo que quiero mostrarte.
Ramón tomó de un brazo a Raquel para entrar a un boliche. Cuando se sentaron pidió dos cafés con leche al muchacho que los atendía.
—Yo quiero una cerveza por favor —refutó Raquel—. Es que él no acostumbra preguntarme antes de tomar una decisión.
—Ah, entonces que sea una de litro con dos vasos —dijo Millán y luego acarició la mano a Raquel esperando que el muchacho se fuera. Millán abrió presuroso la carta que traía guardada, le dio una mirada rápida y luego se la pasó a Raquel—: Léela bajito, pero que yo te pueda escuchar —le dijo Millán, y ella la tomó displicente.
Informe desde la Resistencia nº3
Frente de Insurgencia Austral,
A través de la presente el fia declara que:
1.— En la transitada avenida Bernardo O’Higgins se encuentra el restaurante Versalles, descubierto como el cuartel general de los traidores. Este es el centro de reunión de los que han hecho de la conspiración una renta segura. Ha sido sede de la mafia terrorista y se ha transformado hasta nuestros días, en un monumento a los mercenarios que han intentado detener el natural curso de la historia hacia la justicia social.
2.— De los gusanos que ahí habitan el más peligroso es el Arturo Barahona Fonseca, quien se dice gerente del lugar sin practicar otro oficio que el de la perfidia. Barahona en su juventud desempeñó el cargo de Delegado Regional de Comunicaciones del gobierno de Salvador Allende. A partir del Golpe Militar, cambió sin pudor de frente para servir al tirano. Primero vivió en Santiago donde entregó listas de compañeros cuyo paradero hoy se desconoce, entre los que se cuentan Edmundo Cabrera Llanos y Héctor Pinto Cayul. Posteriormente viajó a Panamá para formarse en la Escuela de las Américas, organismo de adiestramiento militar financiado por los Estados Unidos, donde fue un excelente alumno. Ahí aprendió técnicas de extorsión y tortura que luego importó eficientemente a nuestra ultrajada nación. Durante los años 1975 y 1977 fue agente de la dina, encargado de guiar a los detenidos, torturar y aplicar personalmente electricidad sobre sus víctimas. Barahona Fonseca se transformó en la mano derecha del Teniente García Huidobro y tuvo tan buen rendimiento en su oficio de torturador, que fue premiado por el mismo Pinochet, quien lo asignó como el espía de más alto rango de nuestra Isla, regalándole la casa en la que actualmente reside.
3.— Hasta hoy el señor Barahona recibe una suma mensual del Estado para mantenerlos informados de posibles brotes izquierdistas. Se pasea libremente y sin vergüenza por las calles de nuestra ciudad.
4.— Esta impunidad es posible por la desinformación y porque el miedo es la única ley que rige nuestra nación; las empresas son propiedad de los yanquis, las fábricas de los millonarios privilegiados y los traidores no hacen más que atentar contra el cuerpo y las conciencias de los ciudadanos. Hablamos de la conciencia de los trabajadores pues son hoy nuestros propios vecinos, nuestras propias familias, las que nos venden a un precio miserable.
5 y último.— El Frente de Insurgencia Austral llama a la población a no tener miedo al traidor e invita a todos los trabajadores a mirarlo a los ojos. El miedo del pueblo no puede proteger más a los parásitos. Ha llegado la hora de la verdad.
¡Vencer o morir!
Este es el tercer llamado a la conciencia de los señores radialistas para hacer público este documento. Sabemos lo difícil de la acción revolucionaria, pero informamos que, de no ser público este informativo al tercer día de su entrega, tomaremos medidas drásticas.
¡Saludo combativo a los que se dedican a la sagrada causa revolucionaria!
Raquel, luego de leer la carta, la arrugó y la escondió debajo de la mesa.
—¿Qué es esto? —preguntó, tocando su cartera en un gesto que se repetía, en busca de un bolsillo para abrir y encontrar sus cigarros.
—No sé qué hacer. El Goyo quemó las dos anteriores.
Millán tomó la carta de las manos de Raquel y la estiró con su palma sobre la mesa.
—¿Pero cómo no me habías comentado nada? —dijo Raquel a la vez que encontró la cajetilla en uno de los muchos bolsillos. Ofreció un cigarro a Millán antes de sacar uno ella y comenzó el segundo rito, el de golpear la boquilla sobre el mantel. Barahona, viejo conchesumadre.
Millán se acordó de una historia que esa mañana le había contado don Bernardo Urrutia, jefe del registro civil de Ancud, y se la contó a Raquel. Una señora conocida de don Bernardo, muy querida por los vecinos, fue a inscribir a todos sus hijos al Registro Civil de una sola vez. La señora había enumerado una larga lista de chiquillos con sus años de nacimiento, por decir, —dijo Millán que le había dicho don Bernardo—: Mauricio Bahamonde Castillo año setenta y uno, Renato Bahamonde Castillo año setenta y cuatro, Bernardina Bahamonde Castillo año setenta y cinco, y así, hasta que uno de ellos, el cuarto o el quinto, fue Ramón Galindo Castillo, año setenta y ocho, y después siguió, María Rosa Bahamonde Castillo año ochenta, Marcela Bahamonde Castillo año ochenta y dos, etc. Una vez que terminó con la lista don Bernardo leyó la lista que recién le había enumerado la señora para que ella confirmara que todos los datos estaban correctos y efectivamente, todos tenían el mismo apellido, menos el cuarto o el quinto y entonces, vencido por la curiosidad, le preguntó a la señora: «Doña, ¿puedo ser indiscreto y preguntarle porqué ese chiquillo tiene otro apellido?».
Ella, con la respuesta sabida, le respondió que porque a ese chico ella lo había hecho particularmente. «Es que a este chico yo lo hice particularmente», le dijo don Bernardo a Millán que le había dicho la señora, y don Bernardo le contó esto a Millán porque a Millán le gustaban las historias y también por la picardía de la vieja, porque había hecho su negocio aparte y no lo quiso esconder aunque tuviera una larga lista de chiquillos en la que camuflarlo, todos muy parecidos. Al que hizo particularmente no lo identificaría porque son todos iguales, le había dicho don Bernardo a Millán, no es que le haya salido negro o colorín, solo que quería conservarle el apellido Castillo al chico, para que el chiquillo tuviera conciencia y también su marido, y toda su familia y sus vecinos y los compañeros de la escuela supieran que la doña había tenido sus negocios particulares.
—¿Y a qué viene la historia Ramón? ¿Qué tiene que ver con Barahona? —preguntó Raquel.





























