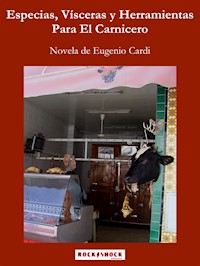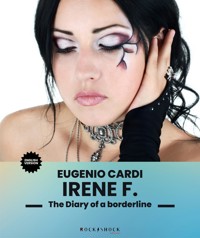7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eugenio Cardi
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Putita, Putita, Putita. Me llamaban así. Putita. Para ellos no tenía un nombre, sino únicamente ese mote que por sí solo lo decía todo; describía de la mejor manera mi condición de hija y de ser humano. Durante mucho tiempo casi desconocía mi verdadero nombre, ya que para mis padres no era otra cosa que una putita. Un apodo que habla mucho de mi vida con ellos, es decir, de mis primeros diez años de existencia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Eugenio Cardi
Putita, Putita, Putita. Me llamaban así. Putita. Para ellos no tenía un nombre, sino únicamente ese mote que por sí solo lo decía todo; describía de la mejor manera mi condición de hija y de ser humano. Durante mucho tiempo casi desconocía mi verdadero nombre, ya que para mis padres no era otra cosa que una putita. Un apodo que habla mucho de mi vida con ellos, es decir, de mis primeros diez años de existencia.
tabla de contenidos
Vendida por mi madre
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXII
CAPÍTULO XXIII
CAPÍTULO XXIV
CAPÍTULO XXV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XXVII
CAPÍTULO XXVIII
CAPÍTULO XXIX
CAPÍTULO XXX
CAPÍTULO XXXI
CAPÍTULO XXXII
CAPÍTULO XXXIII
CAPÍTULO XXXIV
CAPÍTULO XXXV
Vendida por mi madre
Secretos de una familia poco decente
EUGENIO CARDI
VENDIDA POR MI MADRE
Secretos de una familia poco decente
Novela basada en hechos reales
Edizioni RockShock di Massimo Garofalo
www.edizionirockshock.it
(C) 2016 Tutti i diritti riservati. Todos los derechos reservados.
www.edizionirockshock.it
Didascalia...
CAPÍTULO I
Putita, Putita, Putita. Me llamaban así. Putita. Para ellos no tenía un nombre, sino únicamente ese mote que por sí solo lo decía todo; describía de la mejor manera mi condición de hija y de ser humano. Durante mucho tiempo casi desconocía mi verdadero nombre, ya que para mis padres no era otra cosa que una putita. Un apodo que habla mucho de mi vida con ellos, es decir, de mis primeros diez años de existencia. Desde esa época ha pasado mucho tiempo y yo ya viví bastante, tal vez demasiado. He vivido y visto mil cosas, que si las contara con todos los detalles, sin duda alguna se horrorizarían; tal vez yo misma les daría asco, y seguramente me juzgarían y me condenarían a cadena perpetua sin posibilidad de apelación, sin ninguna comprensión ni condescendencia.
Soy una prostituta, una puta, sí, exactamente lo que“ellos” querían que fuera. Ya hace mucho tiempo que hago este trabajo deplorable. Es una ocupación sombría y sórdida, pero da buenas ganancias; por lo tanto, estoy conforme así. Sinceramente no tuve nunca intenciones de reventarme la espalda haciendo de sirvienta en una casa ajena, lavando las escaleras de los edificios o los retretes de los señores. Así me han acostumbrado y así continúo; ya no soy muy joven, pero créanme, aun no estoy para el descarte, aunque mi vida está limitada y mi destino marcado. No he estudiado y no aprendí un oficio, salvo el que hago, si se puede llamar oficio. Solo aprendí a vender continuamente mi propio cuerpo a unos cerdos asquerosos, pero tampoco sabría hacer otra cosa.
Además, no puedo tirar por la borda la fortuna que este cuerpo me ha regalado, un cuerpo deseadísimo por todos esos cerdos asquerosos que se babean detrás de mí y a veces hasta encima de mí, cuando se lo permito… En el pasado era tan buscada que hubiese podido trabajar las veinticuatro horas del día sin parar; hoy, con mis casi venerables cincuenta años, la situación es un poco distinta, trabajo un poco menos, pero mucho más de lo que pudieran imaginarse.
Este cuerpo es la única cosa que aquella asquerosa de mi madre me ha regalado en su vida, nada más.
¡Ah, no!, me olvidaba. También me ha regalado a mi primer cliente, el primero de una larga lista.
Nací en 1968, en Fraga, una pequeña ciudad española de la Comunidad Autónoma de Aragón; hija única de una pareja de agricultores ignorantes, brutos y extremadamente depravados. Claramente no vivíamos en el centro, sino en la periferia de la ciudad, cerca del Barranco del Camino Viejo, una zona de paso para muchos turistas, uno de los “caminos” hacia Santiago de Compostela. Es una zona bastante fea para vivir, es muy húmeda y está llena de mosquitos, porque está muy cerca de un curso natural de agua. Nuestro apellido –que no revelaré– no estaba inscripto en el buzón del correo y no existía un portero eléctrico, o a lo mejor lo habían roto y destruido hacía mucho tiempo. Vivíamos en un pequeño apartamento muy chico y en malas condiciones. La cocina en el piso de abajo y un dormitorio en el piso de arriba, en el que dormían mis padres. Eso era todo. Yo tenía un catre en el pasillo. Todo estaba muy deteriorado; las paredes con la pintura completamente descascarada y el baño y la cocina en pésimas condiciones. Las moscas se habían adueñado del lugar; vivíamos en la más absoluta inmundicia y yo me enfermaba a menudo, pero esto, a ellos dos, a los que el destino había querido que fueran mis padres, nunca les importó; no se daban cuenta, nunca lo notaron.
Solo tenía diez años cuando ella y aquel asqueroso cerdo mafioso de mi padre me presentaron a un tipo, uno con una panza enorme que recién había tocado a la puerta de la casa. Pensé que sería un amigo de la familia, un compañero de tragos de mi padre alcohólico, pero no, estaba ahí por mí, era mi primer cliente. Yo era bastante alta y voluptuosa para mi edad, y aun así miraba a ese tipo desconocido y gordo de arriba abajo. Tenía una gran cara, ancha y fláccida, con unas venas rojizas que no sugerían una buena salud para su corazón, dada la enorme masa de su cuerpo. Tal vez ese pobre corazón que estaba obligado a bombear toda esa sangre día y noche, arriba y abajo, por ese cuerpo gordo poco saludable y horrible, tarde o temprano se cansaría y tiraría la toalla… Cuando me di cuenta de lo que tendría que hacer, deseé con todas mis fuerzas que se muriera antes de que me pusiera las manos encima, pero lamentablemente no sucedió.
Aquel enorme y baboso personaje, al que nunca podré olvidar, me observaba con atención, me sonreía de un modo tan siniestro que al recordarlo todavía me estremezco; me miraba como si estuviese exhibida en el mercado local, así como se examina y se evalúa un pedazo de queso francés o un cuarto de carne vacuna italiana. De hecho, era una mercancía, pero en ese entonces no lo sabía; lo aprendí luego. Nunca olvidé aquella mirada, esa misma mirada, mezcla de codicia y de lujuria perturbadora, que he vuelto a ver miles y miles de veces en los rostros de otros asquerosos cerdos repulsivos.
Además, nadie se había dignado a darme una simple y sencilla explicación, a prepararme, nada en absoluto. Aquel día mi madre había tenido conmigo cuidados insólitos, había querido que me bañara, me había peinado y perfumado. Me pregunté el porqué de tantas atenciones, ya que no era normal que pasara algo así.
La explicación llegó luego, brutal y directa, violenta como una sonora bofetada en la cara. Mientras ese cerdo gordo que recién había tocado a la puerta –luego de haberme dado una larga mirada examinadora– saboreaba un vaso de vino junto al rufián de mi padre, mi madre simplemente me apartó y, tirándome violentamente del brazo, solo me dijo:
–¿Ves a aquel señor? Ha venido por ti, Putita… ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? Ya eres grande y ha llegado el momento de ganarte el pan que comes todos los días, ¡ya basta de comer gratis! Debes complacerlo en todo los sentidos… ¿He sido clara? Es muy importante para todos nosotros, también para ti. Cuidado cómo te comportas –me previno, y levantando la mano simulando darme una bofetada, una de las tantas, agregó–: Si sale de ahí desconforme, pobre de ti. ¿Has entendido entonces, Putita, pequeña tonta?
Con la mirada baja dije:
–No, no lo hago, no lo quiero hacer. ¿Por qué no lo haces tú?
Pero una violenta bofetada me hizo cambiar inmediatamente de idea.
–Apúrate, anda pequeña putita, yo ya lo hice por bastante tiempo, tu padre me hizo hacer de puta durante años, ahora te toca a ti. Y trata de comportarte bien, porque si no… –y diciendo esto simuló el gesto de querer darme otra bofetada.
Instintivamente desplacé el rostro para protegerme; luego, moviendo ligeramente la cabeza de arriba abajo, bajé la mirada y contesté susurrando:
–Sí… Sí, entendí…
Esta fue la preparación a mi actividad de prostituta, todo radicó en eso, en aquellas pocas palabras.
Yo no hubiese querido hacer esas cosas, pero tuve que hacerlo porque no tenía otras opciones ni esperanzas. Sabía que lo que estaba haciendo era lo peor del mundo, yo misma me daba asco. Mientras tanto, mi madre insistía, decía que ya no se podía volver atrás, estaba todo organizado, y yo escuchaba su voz siempre más lejana y distante, silenciada por millares de pensamientos que pululaban en mi cabeza y en mis oídos. Pensé también, ingenuamente, en aquel momento, que si ellos me amaban, tal vez cambiarían su actitud conmigo, su única hija. Y entonces, para hacerme amar debía ser una buena niña y obedecer.
Pero obviamente me equivocaba y sobre todo me ilusionaba. Todo era una locura; no podía haber nada más sórdido y degradante. De hecho, a ellos solo les interesaban las ganancias que yo les podía conseguir, nada más. Mi madre también intentó convencerme con ese mismo argumento:
–Ya verás, ganarás mucho dinero, Putita.
Alternaba los buenos modales con los malos. Es inútil agregar que yo nunca vi ese dinero. Todo lo cobraban ellos. Y yo no era nada más que una pequeña puta, para ella, para ellos y para todos. Era solo Putita.
Así que me encerraron sola con el gordo en ese único dormitorio que había en la casa sola. Mi madre, antes de cerrar la puerta, hasta me sonrió y me guiñó un ojo, como si estuviera por enfrentar un importante examen en la escuela o algo parecido, como queriendo decir: “Dale, sé que puedes hacerlo, eres fuerte, quédate tranquilla”.
Cuando quedamos solos, el gordo –mi primer cliente– y yo, no sabía qué tenía que hacer; observaba a mi alrededor, perturbada e incómoda, como si nunca hubiera visto ese dormitorio. Miraba hacia abajo y no pronunciaba ni una palabra. Entonces él se me acercó, me rozó delicadamente un brazo y me dijo en voz baja:
–Eres linda.
Hizo todo él. Yo estaba enajenada, trataba de pensar en otras cosas, de concentrarme en cualquier otro asunto que no fuese eso. Por suerte todo duró pocos minutos luego de que me desvistió completamente; me tocó, me hizo recostar en la cama e hizo lo que debía hacer. Afortunadamente todo fue rápido; sentí dolor en el medio de mis piernas, me miré y noté que había sangre. Pero no me asusté; aquella asquerosa de mi madre me había prevenido que podía suceder. También me había dicho que si sucedía tenía que limpiar todo, a ella le daba asco la sangre. Y así lo hice. Luego de que el gordo acabó, mientras, satisfecho, se ponía sus pantalones, yo agarré un balde y con un trapo limpié el piso; saqué las sábanas y puse unas limpias. Mi madre me había dicho claramente que quería encontrar su dormitorio en perfecto orden. Mientras reordenaba todo, pensé que el gordo debía haber pagado mucho, ya que había comprado mi virginidad.
Quién sabe cuánto le había costado. Nunca lo supe y nunca lo sabré.
De todos modos, después de tantos años de este maldito y asqueroso oficio, me resbala un poco todo y trato de no detenerme más en esos pensamientos; así fue, qué puedo hacer…
Procuro no pensar más en eso, intento desesperadamente no recordar más mi pasado, aquellas cosas horribles, mis padres sin sentimientos, violentos, abusadores y espantosamente ignorantes.
Lo cierto es que cuando tienes semejante maldito y asqueroso trabajo, nadie te mira de verdad como a una mujer, como a un ser humano, como algo que vive, que late, que piensa, que sufre o es feliz; no, no hay ninguna diferencia entre ti, tu cuerpo y un pedazo de carne arrojado a las fieras. Esa mirada ya la conozco, ya no me atemoriza, al contrario, me produce risa, me hace reír porque he aprendido a utilizar, a explotar, a usar esa mirada a mi gusto y para mi beneficio, convirtiéndola en una máquina de hacer dinero.
Es así, mi madre me ha vendido, le ha vendido a ese individuo infame a su única hija y su virginidad. La virginidad de una niña de solo diez años. Esta es la pura verdad.
CAPÍTULO II
Me fui de mi casa cuando tenía solamente doce años. No fue agradable para nada. Tuve que escapar; no me quedaba otra opción, si no quería morir desangrada o tal vez por una enfermedad venérea. A mis “padres” solo les interesaba recaudar siempre más dinero, y esto significaba tener que explotarme cada vez más, y yo ya no aguantaba ese tren de vida.
Ni siquiera los asistentes sociales me han ayudado, al contrario. En esos dos años, entre los diez y los doce años, he visto y he vivido de todo. No sé cuántos hombres me han poseído, no he tenido ni la fuerza, ni el coraje de contarlos. Pero si hago un conteo rápido, seguramente no han sido menos de mil. Una verdadera locura. Un pequeño cuerpo en alquiler, una máquina bien lubricada para explotar al máximo sus posibilidades. Aquel cerdo de mi padre era un verdadero delincuente, vivía de negocios sucios con gente horrorosa, y luego de que aquel tipo panzón –el primero de la lista– me violó, él también me quiso poseer. Pero no quiso ser el primero, quién sabe por qué; tal vez en un atisbo de conciencia de su mente enferma y podrida no quiso sentir la culpa de haberme desvirgado. Quería que fuese otro el que hiciera el “trabajo sucio”. Después de que el primero me ultrajó, podía hacerlo él también, y luego podían seguir otros, y muchos más todavía; con mi cuerpo, con el cuerpo de una muchachita de solo diez años, él y la puta de mi madre podían hacer un gran business y ganar mucha plata. Por la noche los espiaba y veía que, sentados a la mesa de la cocina, contaban el dinero mal habido que conseguían de la venta de mi cuerpo. No sé con exactitud cuáles eran sus negocios ilícitos, y la verdad es que tampoco me interesaba mucho. Lo que me importaba era solo que al final del día estaba destruida y tenía dolores en todas partes. En poquísimo tiempo mi cuerpo se había transformado en una especie de autopista por la que todos los días pasaban muchos malditos y asquerosos depravados. Solamente podía reponerme de todo ese vaivén durmiendo la mayor cantidad de tiempo posible; así que no hacía otra cosa en la vida, dormía o “trabajaba”.
También dejé de ir a la escuela; tenía que descansar, ya que de otra forma no hubiese podido resistir ese ritmo. A ellos no les interesaba que no fuera, a ellos solo les importaba ganar dinero. Por lo tanto, si no ir a la escuela significaba más plata, a ninguno de los dos les preocupaba que no asistiera a clase; al contrario, ellos pensaban que nadie debía ocuparse o entrometerse en “nuestras cosas”. Y además, qué hubiese podido aprender en la escuela y para qué me serviría. ¡No! Mi destino, mi tarea, mi deber, para poder compensar debidamente a aquellos dos personajes dementes por haberme hecho el “regalo” de traerme al mundo, consistía solamente en hacerme violar sin cesar. No importaba nada más en el mundo. Asimismo, el no frecuentar la escuela hacía que “ellos dos” se sintieran más seguros. De hecho, temían que alguna maestra un poco más viva que las otras se diera cuenta de algo y empezara a investigar; de este modo, al no ir a clase el problema estaba resuelto de raíz, nadie podría entrometerse.
Pero no sabían que dejando de concurrir a la escuela, automáticamente, luego de un tiempito, el instituto escolar presentaría el caso a los asistentes sociales. Efectivamente, mis padres, además de ser unos explotadores y abusadores de menores, delincuentes y traficantes, eran también y, sobre todo, unos grandes ignorantes. A su vez, habían sido criados en la inmundicia y en la degradación moral, en una absurda promiscuidad con cerdos y otros animales, desconociendo así lo que es la civilización y el buen comportamiento.
En aquel último período de la España franquista, esto sucedía a menudo en el campo. Había mucha ignorancia, y muchos eran como mi padre: vivían junto a los animales y les pegaban salvajemente a las esposas y a los hijos, cuando no los prostituían. El Estado no hacía nada, el único problema que se planteaban era reprimir severamente la homosexualidad (por lo menos, oficialmente), todo lo demás estaba permitido o, por lo menos, no era ilícito. La única cosa importante para ellos era rendir homenaje y doblegarse ante el régimen. Todo lo otro, lo que pudiera suceder en ciertos núcleos familiares de determinadas zonas degradadas, no era digno de atención, no le importaba a nadie. De todos modos, no pasó mucho tiempo desde que dejé de frecuentar la escuela hasta el día en que vinieron a mi casa. Evidentemente, los profesores habían sido bastante solícitos. Mi padre se creía un gran boss, pero debía ser solo un pequeño traficante estúpido, porque no lograba conseguir con todos esos trabajos sucios, en los que estaba ocupado durante el día entero, una ganancia suficiente para permitirnos vivir con mayor dignidad. Creo que la primera plata verdadera la vieron con mi asquerosa actividad de prostitución; antes no se conseguía juntar lo necesario para el almuerzo y la cena.
Me sentía aliviada cuando ese personaje ignorante y loco de mi padre se quedaba fuera de la casa; de hecho, cuando estaba adentro, borracho y maloliente como era, el solo pensamiento de que pudiese acercarse a mí con intenciones de ponerme una mano encima me provocaba el vómito; esto ocurría siempre y cuando no estuviera ocupada con algún cliente conseguido por mi madre. Madre que, por su parte, estaba muy feliz de que yo, su putita, desempeñara esa actividad, ya que de lo contrario le hubiese tocado a ella, así como ya lo había hecho anteriormente, tanto en la casa, con su padre, como luego de haberse casado. Sí, han entendido bien: mi padre la golpeaba salvajemente, tanto borracho como sobrio, y la obligaba a prostituirse; del mismo modo lo hacía el suyo. La nuestra era casi una tradición familiar. Luego llegué yo, y así, absurdamente, tuve que relevarla.
Sin lugar a dudas, ¡una familia indigna!
El hecho es que llegaron los asistentes sociales. Al principio se presentaron dos, un hombre y una mujer, y eso me alegró; tal vez, por fin alguien podía hacer algo por mí, ayudarme, sacarme de esa situación; pero pronto entendí que me ilusionaba una vez más. Efectivamente, las cosas se desarrollaron de un modo muy distinto al que pensaba y esperaba.
Cuando llegaron, solo por casualidad yo no estaba con un cliente; no me sentía bien, y mi madre, increíble y excepcionalmente, me dio permiso para que esa tarde no recibiera a nadie. Podía descansar y mirar la televisión. No me parecía verdad.
Tal vez si me hubieran encontrado con un cliente, las cosas serían distintas y mejores para mí; me hubieran alejado de esos dos personajes asquerosos de mis padres mucho antes de lo que luego conseguiría por mí misma.
Pero vivía una situación mental muy contradictoria y desdoblada: efectivamente, por un lado, hubiera querido que se descubriera lo que me hacían –y lo que me hacían hacer– aquellos asquerosos cerdos de mis padres; pero por otro, junto con mi actividad principal de prostituta, trataba de seguir con todos mis viejos hábitos y pasiones, como encontrarme de vez en cuando con algunas amigas y jugar con ellas al vóleibol. Aun en el medio del lodazal, trataba desesperadamente de mantenerme sana de mente y de controlar la situación para que no me mataran y por miedo de que alguien, paradójicamente, descubriera su mezquindad y sus negocios sucios… En definitiva, desde el punto de vista mental, me veía totalmente afín a “ellos”, o sea, que irracionalmente pensaba que éramos iguales y que, por lo tanto, yo era una verdadera delincuente.Vivía todo el tiempo en esta especie de dicotomía: por una parte, habría querido con toda mi alma ser liberada de esa terrible situación, pero por otra, temía ser yo también una verdadera delincuente, y por lo tanto tenía miedo de ser descubierta.
Me sentía sucia, esta es la verdad, me hacían sentir sucia como nunca debiera sentirse una niña de esa edad. Sucia y terriblemente confundida. Tenía miles de pensamientos y no sabía cuál de ellos era justo y cuál equivocado.
Los asistentes sociales entraron y empezaron a mirar a su alrededor; la perplejidad y la consternación que sentían se notaba claramente en sus rostros. Mi madre –grandísima actriz, cuando quería– parecía estar asombrada, y cuando esos tipos le dijeron que yo no iba regularmente a la escuela, y aun más, que había dejado de ir, fingió enojarse muchísimo y llegó al punto de darme una sonora bofetada frente a ellos. Al ser ignorante, no sabía que había cometido un terrible error; a los menores no se les pega nunca. Pero, evidentemente, tampoco lo sabían esos asistentes sociales que mi buen destino había mandado a mi casa. De hecho, le creyeron a ella, a mi madre, y no a sus mismos ojos, a lo que observaban directamente dentro de la cueva del lobo. Pero no. Además, si podía confiar en la posibilidad de un mínimo de comprensión de parte del hombre que, a pesar de todo, me parecía una buena persona, sin lugar a duda no podía fiarme de la solidaridad de la mujer que, fea y gorda, me observaba con una actitud de muy mala gente y con una mirada que no transparentaba nada bueno. No sé que le podría haber hecho; creo que nada, puesto que era la primera vez que la veía en mi vida. Probablemente, solo envidiaba mi belleza, mis larguísimos cabellos rubios, mis senos turgentes, mi culo duro… Ella no tenía nada de todo eso. Observaba mi boca, sensual y carnosa, dibujada magistralmente en mi dulce rostro y mis ojos de color azul cobalto, y esto la hacía sufrir terriblemente; me daba cuenta, lo percibía y lo veía. Me odiaba, me odió desde el primer momento en que me vio. ¡A ella también le hubiera gustado darme varias bofetadas! Fácilmente podría descargar en mí su frustración de ser tan horrible y despreciable.
Así que, en conclusión, terminé siendo simplemente una maldita perra que había que educar o corregir, y entonces me enviaron a una terapeuta infantil pagada por el Estado.
Mis padres se sintieron aliviados. ¿Un psicólogo para esa pequeña puta? ¿Eso es todo? ¡Pero a quién le importa! ¡Tal vez le inculcarán algunas estupideces y todo terminará ahí! Su verdadero temor era que me sacaran de sus garras para entregarme a una casa de acogida. Perderían su gallina de los huevos de oro.
Pero la terapeuta, de quien solo mencionaré las iniciales, T. L., no resultó ser mejor que los asistentes sociales ni que mis padres. Le dije y le repetí muchas veces que odiaba a mi padre, que también odiaba a mi madre, que habían abusado de mí y que me obligaban a prostituirme, pero nada, para todos era solo una pequeña loca esquizofrénica que no sabía lo que decía y que contaba un montón de mentiras por algún enfermizo y sórdido motivo de protagonismo. Todos creían que me divertía contando un montón de idioteces y que mis padres eran solo personas muy pobres que se deslomaban tratando de seguir adelante, pero que no tenían los medios económicos, y menos aún culturales, para educarme como debía ser; así que se ocuparían ellos de hacerlo.
Le supliqué que me sacara de ahí, de esa tremenda situación, pero no lo hizo, no hizo nada para ayudarme. Al contrario, cansada de lo que ella consideraba que eran mis caprichos, en uno de esos días en los que estaba ahí durante una de las primeras sesiones, en un momento se levantó de su sillón de cuero y gritó furiosa:
–¡Ya basta!
Me agarró de la muñeca y, levantándome prácticamente de la silla en la que estaba sentada, me arrastró fuera del consultorio. No fuimos lejos; afuera de esa asquerosa habitación estaba sentado mi padre. Me asusté cuando lo vi. Pensé que me mataría ahí mismo frente a esa estúpida e inmunda terapeuta. Con un movimiento brusco y violento logré liberarme de sus garras, pero en realidad fue casi inútil, no podía escaparme ni alejarme. Estaba ahí con ellos, rodeada, y ambos eran más grandes y más fuertes que yo.
Sentía su mirada silenciosa penetrar en mi alma, una mirada llena de odio y desagrado. ¿Qué había hecho para merecer semejante trato? La estúpida se inclinó hacia mí; veía su rostro a un milímetro de distancia, podía respirar su asqueroso aliento. Traté de girar la cabeza, pero ella tomó mi cara entre sus manos con la evidente complacencia de aquella bestia explotadora de mi padre. Abrió su boca mostrándome todos sus espantosos dientes amarillos y un horrible lápiz labial de color exageradamente rojo que tenía puesto en sus feísimos labios de vieja puta. Murmuró algo como que violaría la ley si seguía insistiendo sobre el hecho de no querer estar más con mis padres biológicos, y que absolutamente no era una broma, sino que me estaba metiendo en serios problemas, y que ya había tomado en consideración, junto con mis padres, una internación de tres días, prevista por la ley, en el Centro de Salud Mental de Lleida, en la región de Cataluña, lugar que se ocupaba de menores perturbados. Esa bastarda me amenazó diciendo que si no me corregía ahí, podría terminar en un reformatorio. Era la última oportunidad que tenía de “sanar” y sobre todo de calmarme.
CAPÍTULO III
Esa vieja estúpida de la psicoterapeuta le encargó directamente a mi padre mi traslado al Centro de Salud Mental de Lleida, dado que ella estaba muy ocupada y que podía confiar en él. Pero mi padre no tenía la menor intención de llevarme ahí, porque para él era una gran molestia, y además sabía muy bien que yo no estaba loca y que lo que había declarado frente a la psicoterapeuta era, efectivamente, la verdad. Por otra parte, si me internaba, obviamente no trabajaría y él perdería plata, mucha plata. Pero al mismo tiempo no podía traicionar la confianza de aquella pobre estúpida psicóloga, puesto que estaría en graves problemas con la justicia si esa bruja se enteraba de que no obstante lo que le había indicado, no se había ocupado de hacerme internar. Así que ese gran idiota de mi padre, luego de haberlo meditado por un minuto, consideró que era oportuno encargarle “el traslado” a Agustín, uno de sus viejos y sucios compañeros de andanzas que cada tanto se arrastraba hasta nuestra casa; se emborrachaban juntos hasta dar asco y repugnancia, blasfemaban, eructaban y escupían en el piso.
Agustín, obviamente, aceptó de inmediato. Se sentía complacido de hacerle un favor a su compañero de borracheras, pero sobre todo le parecía algo irreal poder estar a solas conmigo, únicamente él y yo, en esa vieja furgoneta que apestaba a mucha distancia y que él utilizaba para transportar fruta y verdura al mercado de Soses.
Soses estaba en el camino hacia Lleida; y entonces, ¿qué mejor oportunidad para entregarme a Agustín? Le pidió que cuando fuera al mercado al día siguiente se desviarahasta Lleida, ya que su hija Almunda –o sea, yo– necesitaba ser internada para unos estudios médicos.
Ese roñoso ignorante de Agustín estaba feliz por tenerme ahí a su lado toda para él; esa increíble y afortunada novedad lo alegraba y lo hacía saltar como a un niño; estúpido y maldito cerdo. Tenía una sonrisa de tonto a mitad de camino entre un idiota y un enfermo mental; me miraba y abría su asquerosa boca, mostrando más que nada las encías, pues de hecho solo tenía tres dientes en la parte superior y ninguno en la inferior. Era pequeño y flaco y llevaba una boina en la cabeza que no se sacaba nunca, ni siquiera cuando entraba a la casa. Tenía una barba rala y usaba una camisa a cuadros abierta en el pecho, siempre la misma todos los días. Me contó una vez que la boina había pertenecido a su abuelo, que era originario de Bilbao. Cuando iba a la casa, sobre todo en los últimos tiempos, si me encontraba, no hacía otra cosa que manosearme con el pretexto de acariciarme y halagarme, para ver cuánto había crecido y lo linda que estaba. Ese asqueroso cerdo me tocaba las tetas, el culo, me besaba en la boca. ¡El aliento que tenía! Su boca era una verdadera cloaca. Mi padre observaba, pero no le decía nada, parecía no importarle que ese gusano asqueroso me tocara, aunque no creo que le hubiese contado que había empezado a trabajar, que era una pu [...]