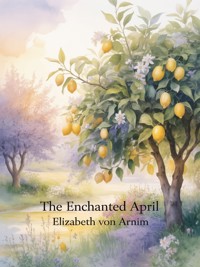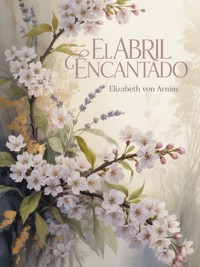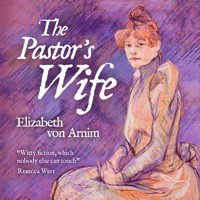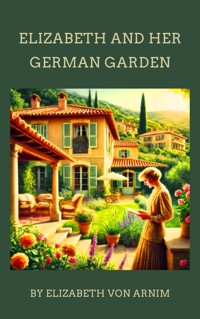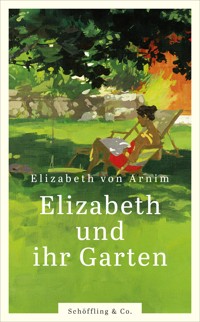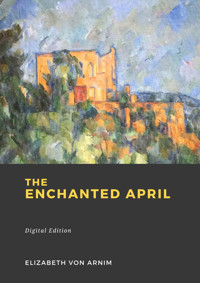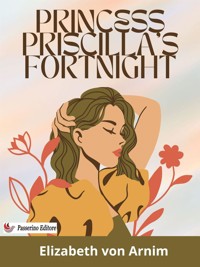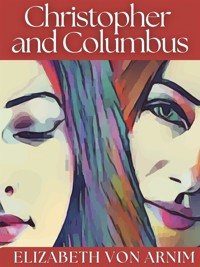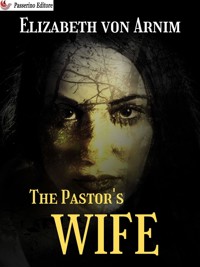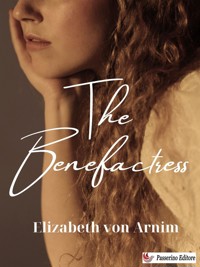4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La joven e inocente Lucy Entwhistle acaba de perder a su padre —hasta el momento, su única compañía— cuando conoce por casualidad al viudo Everard Wemyss. Maduro, atento y caballeroso, Wemyss la protege y la guía como solía hacerlo su padre. Cuando pasados unos días le pide matrimonio, Lucy, confundida y desamparada, acepta. Sin embargo, una sombra creciente empaña su felicidad: el fantasma de Vera, la primera esposa de Wemyss, que falleció en extrañas circunstancias. Inspirado en la propia experiencia de la autora y publicado anónimamente en 1921, este clásico del suspense psicológico, indiscutible precedente de Rebecca, de Daphne du Maurier, explora el lado más inquietante y tenebroso del matrimonio.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
LA AUTORA
Elizabeth von Arnim (de soltera Mary Annette Beauchamp) nació en 1866 en Sídney, Australia. Prima de la escritora Katherine Mansfield, al terminar sus estudios en Inglaterra, conoció a un viudo barón alemán, Henning August von Arnim-Schlagenthin, en un viaje a Italia que hizo junto con su padre. Dos años después, cuando tenía veinticuatro, se casó con el barón Von Arnim y se estableció en sus propiedades en Pomerania. Aunque el matrimonio nunca funcionó por culpa de las constantes infidelidades del barón, no se separaron y tuvieron cinco hijos. Elizabeth se refugió de la infelicidad de su matrimonio entregándose a la escritura. Su primera novela, Elizabeth y su jardín alemán (1898), fue un éxito inmediato. En 1910, el barón Von Arnim murió y Elizabeth se mudó con sus hijos a Suiza, donde empezó una relación amorosa con H.G. Wells. Sin embargo, al descubrir que este le era infiel con la escritora Rebecca West, Elizabeth volvió a Londres. Allí se casó con John Francis Russell, hermano del filósofo Bertrand Russell; no tardaron en separarse, aunque nunca se divorciaron. De este desastroso matrimonio, nació vera, cuya salida a la luz (publicado anónimamente) suscitó mucha polémica. Era el año 1921. A partir de entonces, Elizabeth von Arnim pasó temporadas viviendo en Estados Unidos y Suiza, hasta que murió víctima de una gripe en 1941, en Carolina del Sur.
LA TRADUCTORA
Nacida en Lliçà de Vall (Barcelona) en 1993, Clàudia Gispert Codina ha sido amante de la lectura desde que era niña. Después de graduarse en Filología Clásica en la Universidad de Barcelona, se fue a Irlanda para estudiar un máster de Traducción Literaria en el Trinity College de Dublín, donde obtuvo el premio Christopher Donovan al mejor portafolio de traducción en 2017. En el ámbito literario, destaca su traducción al catalán del poema en irlandés antiguo Pangur Bán para la reunión del Grupo Coimbra en Dublín en 2018.
VERA
Primera edición: septiembre de 2021
Título original: Vera
© de la traducción: Clàudia Gispert
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-09-5
Depósito legal: AND.110-2021
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Raúl Alonso Alemany, Oriol Gálvez y Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Impresión y encuadernación: Liberdúplex
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ELIZABETH VON ARNIM
VERA
TRADUCCIÓN DE CLÀUDIA GISPERT CODINA
PITEAS · 5
CAPÍTULO 1
Cuando el médico se hubo ido y las dos mujeres del pueblo a las que había estado esperando estuvieron arriba, encerradas con el difunto padre de Lucy, esta salió al jardín y se apoyó en la verja, su mirada perdida en el mar.
Su padre había muerto esa mañana a las nueve; ahora eran las doce. El sol caía con fuerza sobre su cabeza descubierta, y la hierba seca que se extendía sobre el acantilado, la carretera polvorienta que pasaba por delante de la verja, el mar centelleante y las pocas nubes blancas que se dibujaban en el cielo, todo brillaba y resplandecía bajo una luz y un calor de lo más silenciosos, de lo más inmóviles.
Se perdía en este vacío la mirada de Lucy, también inmóvil, como una estatua de mármol. No había ni una sola vela en el mar, ni una columna de humo de algún barco de vapor a lo lejos, ni siquiera el vuelo fugaz de un pájaro rozando el azul del cielo. Era como si todo movimiento se hubiera vuelto rígido de un golpe, como si todo sonido estuviera dormitando.
Lucy, de pie, contemplaba el mar con un rostro tan inexpresivo como el mundo luminoso y vacío que tenía delante. Su padre llevaba tres horas muerto, y ella no sentía nada.
Hacía tan solo una semana que habían llegado a Cornualles, ella y él, llenos de esperanza, deseando disfrutar de la hermosa casa amueblada que habían alquilado para agosto y septiembre, confiando en lo bien que el aire fresco le sentaría a su padre. Pero esa confianza siempre había estado ahí; en todos los años que había durado el frágil estado del padre de Lucy, no se había puesto en duda esa confianza ni una sola vez. Estaba delicado y ella había cuidado de él. Así había sido desde siempre. Y, también desde siempre, su padre lo había sido todo para ella. En su vida adulta, Lucy no dedicó un solo pensamiento a nadie que no fuera él. No había lugar para ninguno más; tal era el espacio que ocupaba en su corazón. Lo habían hecho todo juntos, lo habían compartido todo, habían esquivado juntos los inviernos, se habían instalado en sitios encantadores, habían visto las mismas cosas bellas, habían leído los mismos libros, habían hablado, reído, frecuentado a los mismos amigos, montones de amigos; allí donde fueran, su padre parecía hacer amigos al instante, añadiéndolos a la larga lista de los que ya tenía. No había pasado un día lejos de él desde hacía años; no había querido alejarse. ¿Dónde y con quién iba a ser tan feliz como con él? Todos los años habían sido luz. Nunca hubo inviernos; solo veranos, veranos y dulces aromas y cielos pastel, y una paciente comprensión hacia su lentitud —pues él tenía una mente muy ágil— y amor. Era su compañía más entretenida, el amigo más generoso, el guía que la iluminaba, el padre más entregado…, y ahora estaba muerto. Y ella no sentía nada.
Su padre. Muerto. Para siempre.
Se repitió esas palabras. No significaban nada.
Iba a estar sola. Sin él. Todo el tiempo.
Se repitió esas palabras. No significaban nada.
Ahí arriba, en esa habitación con las ventanas abiertas de par en par, encerrado lejos de ella con las dos mujeres del pueblo, yacía muerto. Le había sonreído por última vez, le había dicho lo último que iba a decirle nunca, la había llamado por el último de los dulces motes que le encantaba inventar, medio en broma, para ella. Si hacía solo unas horas que habían estado tomando juntos el desayuno y decidiendo qué iban a hacer ese día. Si ayer mismo, después de tomar el té, habían conducido juntos hacia la puesta de sol, y él, con sus ojos de lince que todo lo veían, había observado unas hierbas poco comunes en la cuneta, se había detenido a recogerlas, entusiasmado de haber encontrado unas tan raras, se las había llevado de vuelta para estudiarlas y le había hablado sobre ellas y le había hecho ver cosas profundamente interesantes e importantes en ellas, en esas hierbas que, antes de que él las tocara, habían parecido hierbas normales. Eso es lo que hacía con todo: le insuflaba vida y deleite. Las hierbas yacían ahora en el comedor, esperando a que él las estudiara, esparcidas sobre el papel secante que había dispuesto en el alféizar. Lucy las había visto al pasar de camino al jardín, como también había visto que el desayuno seguía ahí, el desayuno que se habían tomado juntos, tal y como lo habían dejado, olvidado por los sirvientes ante la sorpresa de la muerte. Su padre se había desplomado al levantarse de la mesa. Muerto. En un instante. Sin tiempo para nada, para las lágrimas, para una mirada. Acabado. Finado. Fulminado.
Hacía muy buen día, ¡y qué calor! A su padre le encantaba el calor. Habían tenido suerte con el tiempo…
Sí, en realidad sí se oían algunos sonidos. Se dio cuenta entonces: sonidos que llegaban de la habitación de arriba, un ajetreo de pasos discretos, el agua salpicando, alguien disponiendo la vajilla con cuidado. En breve, las mujeres vendrían a decirle que estaba todo listo y podría volver a su lado. Las mujeres habían intentado consolarla cuando llegaron, como los sirvientes y el médico. ¡Consolarla! Y ella no sentía nada.
Lucy contemplaba el mar pensando en estas cosas, examinando la situación, una situación curiosa de la que se sentía desconectada; observándola con una especie de frío entendimiento. Tenía la mente bastante clara. Podía visualizar con nitidez cada detalle de lo que había sucedido. Lo sabía todo y no sentía nada. Como Dios, se dijo; sí, exactamente como Dios.
Oyó pasos que se acercaban por la carretera, escondida tras el muro de árboles y arbustos que se extendía unos cincuenta metros por ambos lados de la verja, y entonces apareció un hombre que se cruzó entre sus ojos y el mar. Estaba tan sumida en sus pensamientos que ni siquiera lo vio; le pasó por delante, bastante cerca, y desapareció.
Pero él sí la había visto y había mantenido los ojos clavados en ella durante el breve instante que tardó en dejar atrás la verja. Su rostro y su expresión lo habían sorprendido. No era un hombre muy observador, y menos todavía en ese momento, ya que estaba totalmente absorto en sus pensamientos; sin embargo, al toparse de repente con la figura inmóvil de la verja, con esos ojos abiertos de par en par que simplemente lo habían atravesado mientras pasaba, sin darse cuenta —era obvio— de que pasara nadie, había sentido tal sorpresa que había dejado de centrarse en él mismo y casi se había detenido a examinar a esa extraña criatura más de cerca. Pero sus principios le impedían hacer tal cosa, así que siguió bordeando los cincuenta metros de árboles y arbustos que rodeaban la otra mitad del jardín, aunque más lentamente, cada vez más y más, hasta que al final del jardín, desde donde la carretera seguía, solitaria, por la hierba desnuda del acantilado, serpenteando por el relieve de la costa hasta donde alcanzaba la vista, dudó, miró hacia atrás, dio unos pasos, dudó otra vez, se detuvo, se quitó su agobiante sombrero y se secó la frente, miró ese paisaje tan vacío y la deslumbrante ondulación de la larga carretera y entonces, muy lentamente, dio media vuelta y recorrió de nuevo la franja de arbustos en dirección a la verja.
Mientras avanzaba, se decía: «Dios mío, qué solo me siento. No puedo soportarlo. Debo hablar con alguien. Voy a perder el juicio…».
Y es que lo que le había ocurrido a este hombre —de apellido Wemyss— era que la opinión pública le estaba forzando al retiro y a la inactividad cuando él más necesitaba de compañía y distracción. Tenía que irse solo; debía apartarse como mínimo una semana de su vida diaria, de su casa del río, donde acababa de empezar sus vacaciones de verano; de su casa de Londres, donde, al menos, tenía sus clubs. Y todo ello porque la opinión pública había resuelto que había cierto periodo que él debía pasar solo con su desdicha. Solo con su desdicha, ¡de entre todas las cosas espantosas con las que uno puede estar solo! Era una atrocidad, consideraba, condenar a un hombre a eso; era la forma más cruel de confinamiento solitario. Había venido a Cornualles porque se tardaba mucho en llegar —un día entero en el tren de ida y otro en el de vuelta—, lo que le permitía recortar la semana, el tiempo mínimo que la opinión pública insistía en que debía dedicar al respeto de su pérdida. Aun así, seguían quedando cinco días de horrible soledad, de pasearse a solas por los acantilados intentando no pensar, sin nadie con quien hablar, sin nada que hacer. Por culpa de la opinión pública, no podía ni jugar al bridge. Todos sabían lo que le había ocurrido. Había salido en todos los periódicos. Con solo decir su nombre ya lo sabrían. Era tan reciente. Justo la semana pasada…
No, no podía soportarlo, debía hablar con alguien. Esa chica de ojos extraños… no era una chica normal y corriente. Seguro que no le importaría que hablara un rato con ella, quizás incluso podrían sentarse un rato en el jardín. Ella lo entendería.
Wemyss era como un crío en su miseria. Por poco no se echó a llorar cuando, al llegar a la verja, se quitó el sombrero y la chica lo miró impasible, como si aún no lo viera y ni lo oyera.
—¿Le importaría darme un vaso de agua? Es que… hace tanto calor… —dijo Wemyss. Los ojos de ella lo estaban desconcentrando—. Ten…, tengo mucha sed… Este calor…
Sacó el pañuelo y se frotó la frente. Sí, tenía pinta de estar pasando calor. Tenía la cara roja y la frente le goteaba. Parecía angustiado. Tenía el ceño fruncido como un bebé malhumorado. Y ella, tan fría e impasible. Sus manos, recogidas sobre la verja, más que frías parecían heladas, como si fuera invierno para ellas, se veían pequeñas y encogidas por el frío. Wemyss se percató de que llevaba el pelo muy corto, tanto que se hacía imposible deducir su edad; era un pelo castaño que reflejaba la brillante luz del sol, y no había más color en su pequeño rostro que el de esos grandes ojos que miraban a los suyos y el de su boca, algo ancha. Pero incluso su boca parecía helada.
—Si no fuera mucha molestia… —volvió a empezar Wemyss, y entonces se vio abrumado por su situación—. Me haría un favor mucho mayor de lo que imagina —dijo con la voz temblorosa por la tristeza— si me dejara entrar a descansar unos minutos en su jardín.
Al escuchar una voz tan verdaderamente desdichada, los ojos sin expresión de Lucy se volvieron un poco humanos. Se dio cuenta de que ese desconocido caluroso y angustiado le estaba pidiendo algo.
—¿Tanto calor tiene? —le preguntó, viéndolo ahora por primera vez.
—Sí, tengo calor —dijo Wemyss—. Pero no se trata de eso. He sufrido una desgracia, una desgracia terrible…
Se detuvo, abrumado por el recuerdo, por la injusticia de haber tenido que soportar algo tan horroroso.
—Vaya, lo siento —dijo Lucy, distraída, sumida en la indiferencia. Su mente aún vagaba muy lejos de él—. ¿Ha perdido algo?
—Dios mío, ¡no es eso! —gimió Wemyss—. Déjeme entrar…, déjeme entrar al jardín unos minutos… Solo quiero sentarme junto a un ser humano unos minutos. Me haría un gran favor. Como es una desconocida, le puedo hablar de ello, si me lo permite. Al ser desconocidos, puedo hablarle. No he hablado más que con sirvientes y oficiales desde…, desde que pasó. Llevo dos días sin hablar con absolutamente nadie…, m…, me voy a volver loco…
Su voz tembló otra vez con tristeza, con asombro por su tristeza.
Lucy no consideraba que dos días sin hablar con nadie fuera mucho tiempo, pero había algo abrumador en el sufrimiento evidente de ese hombre que la despertó de su apatía, aunque no demasiado; seguía profundamente desconectada, observando desde otro mundo, por así decirlo, ese calor y desasosiego extremos, pero al menos ahora lo veía, y lo observó con una especie de leve curiosidad. Su franqueza lo convertía en una especie de fuerza elemental. Era como un fenómeno natural irresistible. Sin embargo, mantuvo su posición en la verja, y sus ojos, dotados de esa firmeza que a Wemyss le parecía tan rara, continuaron clavados en los de él.
—Le habría dejado entrar encantada —dijo— si hubiera venido ayer, pero hoy mi padre ha fallecido.
Wemyss la miró estupefacto. Lo había dicho en un tono tan simple y llano como si hubiera estado hablando del tiempo sin demasiado interés.
Entonces, tuvo un momento de lucidez. Su propia calamidad lo había iluminado. Él, que nunca había conocido el dolor, que siempre evitaba preocuparse, que jamás había permitido que la duda lo acechara, había pasado la última semana envuelto en una atmósfera de preocupación, de dolor y de lo que, si se permitía pensar en ello y hurgar en la herida, podía convertirse claramente en una duda injusta y fastidiosa. Comprendió, como no lo habría comprendido una semana antes, el significado de la actitud de la chica, de su rigidez. La miró durante un momento mientras ella le devolvía la mirada y, entonces, posó sus manos grandes y cálidas sobre esas otras, heladas, que se apoyaban en la barra superior de la verja y dijo, mientras las sujetaba con firmeza, aunque no parecía que fueran a moverse:
—Así que es eso. Esa es la razón. Por fin lo sé.
Y, con la simplicidad de la que su propia situación estaba tiñendo todos sus actos, añadió:
—Está decidido. Dos personas tan afectadas como nosotros deben hablar entre ellas.
Luego, cubriendo aún las manos de ella con una de las suyas, abrió la verja con la otra y entró.
CAPÍTULO 2
En el jardín, bajo una morera había un banco de espaldas a la casa y a sus ventanas abiertas. Tras otearlo, Wemyss llevó a Lucy hasta allí de la mano, como si de una niña se tratara.
Ella lo siguió con indiferencia. ¿Qué más daba si se sentaba bajo la morera o si se quedaba en la verja? Ese desconocido tan alterado… ¿era real? ¿Qué era real? Dejaría que le contara lo que fuera que quería contarle, y ella escucharía, le traería un vaso de agua y luego él se iría, y para entonces las mujeres habrían terminado arriba y ella podría estar con su padre otra vez.
—Iré a por agua —dijo cuando llegaron al banco.
—No. Siéntese —dijo Wemyss.
Se sentó. Él también lo hizo y soltó su mano, que se desplomó palma arriba sobre el banco, entre los dos.
—Qué raro que nos hayamos cruzado así el uno con el otro —dijo mientras la observaba; ella, con total indiferencia, miraba hacia delante, hacia el sol que bañaba el césped más allá de la sombra de la morera, hacia una gran masa de arbustos de fucsias que quedaba a cierta distancia de ellos—. Estos últimos días han sido un infierno; supongo que para usted también. ¡Y qué infierno, Dios mío! ¿Le importa si se lo cuento? Usted me entenderá por lo de su…
A Lucy no le importaba. No le importaba nada. Apenas le sorprendía ligeramente que él creyera que ese día estaba siendo un infierno para ella. El infierno y su padre adorado; qué chocante sonaba. Empezó a sospechar que estaba soñando. Nada de eso estaba ocurriendo. Su padre no había muerto. Pronto llegaría la sirvienta con el agua caliente para despertarla y comenzaría otro día feliz. En cuanto al hombre que estaba sentado a su lado, es cierto que parecía muy real para ser un sueño, con tanto detalle, con la cara roja y la frente sudada; además, había sentido su manaza cálida hacía un rato, así como el calor que emanaba de su ropa cuando se movía. Pero era tan inverosímil…, todo lo que había pasado desde el desayuno era inverosímil. Seguro que ese hombre, como todo lo demás, se acabaría reduciendo a algo de lo que había cenado anoche, y Lucy le contaría ese sueño tan raro a su padre a la mañana siguiente y se reirían juntos.
Se movió incómoda. No era un sueño. Era real.
—Se trata de una historia horrible de verdad —iba diciendo Wemyss con gran pesar, mirando la cabecita de la chica, el corte recto de su pelo y su expresión seria.
¿Cuántos años tendría? ¿Dieciocho? ¿Veintiocho? Era imposible saberlo con ese corte de pelo, pero, en cualquier caso, era joven en comparación con él; muy joven, quizás, en comparación con él, que ya pasaba de los cuarenta y que estaba tan afectado, tan sumamente afectado por esa cosa terrible que le había sucedido.
—Es tan horrible que no hablaría de ello si a usted fuera a importarle —prosiguió—, pero no puede importarle porque es una desconocida, y puede que incluso la ayude con su propia situación porque, por mucho que pueda estar sufriendo, yo estaré sufriendo mucho más, así que entonces verá que lo suyo no es tan malo. Y, además, es que debo hablar con alguien… Me voy a volver loco…
Era claramente un sueño, pensó Lucy. Ese tipo de cosas —cosas grotescas— no ocurrían cuando uno estaba despierto.
Volvió la cabeza para mirarle. No, no era un sueño. Ningún sueño tenía la consistencia que tenía ese hombre. ¿Qué le estaba diciendo?
Estaba diciéndole con voz afligida que se llamaba Wemyss.
—Se llama usted Wemyss —repitió con seriedad.
No le causó ninguna impresión. No le importaba que se llamara Wemyss.
—Soy el Wemyss de quien los periódicos hablaban la semana pasada —aclaró, al ver que el nombre le resultaba indiferente—. Dios mío —prosiguió, secándose la frente otra vez, pero nuevas gotitas aparecieron apenas retiró el pañuelo—, esos carteles… ¡Tener que ver mi propio nombre en los carteles, mirándome desde todos los ángulos!
—¿Por qué estaba su nombre en los carteles?
No es que quisiera saberlo; fue una pregunta mecánica. Tenía los oídos pendientes únicamente de los sonidos provenientes de las ventanas abiertas de la habitación de arriba.
—¿Es que aquí no leen el periódico? —preguntó Wemyss.
—Me temo que no —respondió Lucy, a la escucha—. Nos hemos estado instalando. Diría que aún no hemos comprado ningún periódico.
En la cara de Wemyss se pudo leer el peso que eso le quitó de encima.
—En ese caso, puedo contarle la versión real sin que tenga usted la cabeza llena de las horrendas sugerencias que se hicieron en la investigación —dijo—. ¡Solo me faltaba eso! Como si no fuera ya horrible de por sí…
—¿La investigación? —repitió Lucy, y volvió a girar la cabeza hacia él—. ¿Acaso su problema tiene que ver con… la muerte?
—¿Por qué cree que me hallo en este estado, si no?
—Oh, lo siento —dijo, y en sus ojos y en su voz afloró una nueva expresión más viva, más amable—. Espero que no se tratara de ningún ser querido.
—Fue mi esposa —dijo Wemyss.
Se levantó de golpe en un intento de aplacar las ganas de llorar que le causaba pensar en eso, en todo lo que había soportado; le dio la espalda a Lucy y empezó a arrancar las hojas de las ramas que había sobre su cabeza.
Lucy lo observaba ligeramente inclinada hacia delante, apoyada en ambas manos.
—Hábleme de ello —dijo entonces con amabilidad.
Wemyss se volvió hacia ella, se dejó caer con todo su peso a su lado y, con continuas exclamaciones de asombro ante el hecho de que le tuviera que haber ocurrido a él una calamidad tan espantosa, a él, que nunca antes…
—Sí —dijo Lucy, seria y comprensiva—, sí, lo sé…
… Que nunca antes había estado involucrado en…, vaya, en ninguna calamidad, le contó su historia.
Como cada 25 de julio, su esposa y él habían bajado a su casa del río para pasar el verano. Después de meses en Londres, Wemyss estaba deseando que llegara ese tiempo glorioso de paz y reposo, de tumbarse en una barca, leer, fumar y descansar —Londres lo dejaba terriblemente cansado—, pero no habían pasado ni veinticuatro horas allí cuando su esposa…, su esposa…
Le dolía demasiado recordarlo. No podía seguir.
—¿Estaba… muy enferma? —preguntó Lucy, con cuidado, para darle tiempo a recuperarse—. Supongo que eso sería mejor, en cierto sentido. Así, uno estaría…, uno estaría un poco preparado, al menos…
—No estaba enferma —gimió Wemyss—. Simplemente…, murió.
—Oh, ¡como mi padre! —exclamó Lucy, liberada ya del todo de su ensimismamiento. Esta vez, fue ella quien posó su mano sobre la de él.
Wemyss la tomó entre las suyas y prosiguió apresuradamente.
Le contó que estaba escribiendo unas cartas en la biblioteca, en su mesa al lado de la ventana, desde donde se veía la terraza, el jardín y el río. Él y su mujer habían tomado el té juntos una hora antes. Había una terraza enlosada en ese lado de la casa, el mismo lado al que daban la biblioteca y todas las habitaciones principales. De repente, una sombra se interpuso entre él y la luz solo durante un instante. Otro instante después, se oyó un golpe seco —nunca olvidaría ese golpe—, y ahí, delante de su ventana, sobre las losas…
—Ay, no…, ay, no… —exclamó Lucy.
—Era mi esposa —siguió Wemyss, que ya no podía detenerse, mirando a Lucy mientras hablaba con los ojos llenos de horror y fascinación—. Se cayó de la habitación superior de la casa —su gabinete, por las vistas—, que queda sobre la ventana de la biblioteca… Se precipitó por delante de mi ventana como una piedra…, quedó destrozada…, destrozada…
—Ay, no…, oh…
—¿Es de extrañar, pues, que esté como estoy? —gimió—. ¿Es de extrañar que casi me haya vuelto loco? Y que encima se me obligue a estar solo, a aislarme durante lo que el mundo considera un periodo de luto adecuado, pensando nada más que en esa condenada investigación…
Le estaba agarrando la mano tan fuerte que le estaba haciendo daño.
—Si no me hubiera permitido hablarle —prosiguió Wemyss—, creo que me hubiera tirado por el acantilado esta misma tarde y le hubiera puesto fin a todo esto.
—Pero ¿cómo pudo…, cómo pudo caerse? —susurró Lucy, a quien la desgracia del pobre Wemyss le parecía lo más aterrador que había escuchado en su vida.
Estaba pendiente de sus palabras, con los ojos fijos en el rostro de Wemyss y con los labios entreabiertos, sintiendo en todo su cuerpo una oleada de sufrimiento y compasión. La vida…, qué terrible era la vida, ¡qué insospechada! Uno la iba viviendo sin pensar en el día súbito y espantoso en el que descubriría que, en realidad, bajo esa envoltura se escondía la muerte, que no había sido más que eso; la muerte fingiendo, la muerte acechando. Su padre, con todo su amor, sus intereses y sus planes, muerto, fulminado, aplastado como si de un insecto sin importancia se tratara, y la esposa de ese hombre, muerta en un instante, una muerte mucho más cruel, más horrible…
—Mira que le había dicho veces que tuviera cuidado con esa ventana —respondió Wemyss con una voz que casi parecía enfadada. Su enfado, eso sí, había estado dirigido en todo momento a la crueldad indignante y sin sentido del destino—. Era muy baja y el suelo resbalaba. Roble. Todo el suelo de mi casa es de roble pulido. Lo hice instalar yo mismo. Debió de asomarse y le resbalaron los pies. Eso habría hecho que se cayera de cabeza…
—Oh…, oh… —exclamó Lucy encogiéndose. ¿Qué podría hacer ella, qué podría decir para ayudarlo, para intentar sosegar ese trágico recuerdo?
—Y entonces —siguió Wemyss al cabo de un momento, sin darse cuenta, al igual que Lucy, de que esta le acariciaba la mano entre temblores—, en la investigación, como si no hubiera tenido ya suficiente con todo esto, el jurado tuvo que ponerse a discutir la causa de la muerte.
—¿La causa de la muerte? —repitió Lucy—. Pero… se cayó, ¿no?
—Discutían si se trataba de un accidente o si fue a propósito.
—¿A pro…?
—Suicidio.
—Oh… —A Lucy se le cortó la respiración—. Pero… ¿no lo era?
—¿Cómo podría serlo? Era mi esposa, vivía sin preocupaciones, se lo daban todo hecho, no tenía problemas ni angustias, gozaba de buena salud. Llevábamos quince años casados y estaba dedicado a ella por completo…, por completo…
Se dio un golpe en la rodilla con su mano libre. En su voz había lágrimas de indignación.
—Entonces, ¿por qué creía el jurado…?
—Mi esposa tenía una estúpida criada —nunca pude soportar a esa mujer— que dijo algo en la investigación, se inventó alguna cosa que supuestamente le había dicho mi esposa. Ya sabe cómo son los sirvientes. Eso no le sentó muy bien al jurado. Los jurados están compuestos por todo tipo de gente, ¿sabe? Carniceros, panaderos, fabricantes de candeleros, incultos en su mayoría, que están a la merced de cualquier sugerencia. Así que, en vez de un veredicto de muerte por infortunio, que es el que tocaría, acabó siendo un veredicto abierto.
—Oh, qué horror…, qué horror para usted —musitó Lucy mirándole a los ojos y con los labios crispados por la compasión.
—Se habría enterado de todo si hubiera leído el periódico la semana pasada —dijo Wemyss, más tranquilo. Le había sentado bien sacarlo todo y hablar de ello.
Bajó la mirada hacia el rostro alzado de Lucy, sus ojos horrorizados y sus labios crispados.
—Ahora hábleme de usted —dijo, sintiéndose algo culpable. Era imposible que lo que le hubiera pasado a ella fuera tan horrible como lo suyo, pero ella acababa de recibir el golpe. El desastre constituía el terreno común en el que se habían conocido, la Muerte misma los había presentado.
—¿Acaso es la vida… solo muerte? —susurró, clavando en él esos ojos horrorizados.
Antes de que pudiera responderle —con la única respuesta correcta que, evidentemente, no lo era, que él y ella eran solo víctimas de una injusticia especialmente monstruosa, o al menos él, ya que su padre probablemente habría tenido una muerte normal en su cama—, las dos mujeres salieron de la casa y avanzaron por el camino que llevaba a la verja con pasitos discretos. El sol bañaba sus figuras sobrias y su decorosa ropa negra, que se guardaba para este tipo de ocasiones como muestra de respeto y apoyo.
Una de ellas vio a Lucy bajo la morera, dudó un instante y cruzó por el césped rezumando prudencia en cada uno de sus pasos delicados.
—Viene alguien a hablar con usted —dijo Wemyss, ya que Lucy estaba de espaldas al camino.
Lucy se sobresaltó y miró a su alrededor.
La mujer se acercó dudosa, con la cabeza inclinada a un lado, las manos juntas y una pequeña sonrisa que pretendía transmitirle ánimo y comprensión.
—El caballero ya está listo, señorita —dijo con voz suave.
CAPÍTULO 3
Durante todo ese día y el siguiente, Wemyss fue la torre fuerte de Lucy y su refugio. Se ocupó de todo lo relacionado con la parte más administrativa de la muerte, esa miserable perversidad que se añadía de manera tan sombría a la carga del doliente para terminar de aplastarlo. Si bien es cierto que el médico era amable y estaba dispuesto a ayudar, era un completo desconocido; Lucy no lo había visto hasta esa mañana, cuando habían tenido que llamarlo, y había otras cosas de las que tenía que encargarse además de ella —sus propios pacientes, repartidos aquí y allá por la solitaria campiña—. Wemyss no tenía que encargarse de nada. Podía dedicarse plenamente a Lucy. Y era su amigo, unido a ella de forma tan extraña y poderosa mediante la muerte. A Lucy le parecía que lo conocía de toda la vida. Le parecía que, desde el inicio de los tiempos, habían estado avanzando juntos de la mano hacia ese preciso lugar, hacia esa precisa casa y ese jardín, hacia ese preciso año, ese agosto, ese preciso instante de la existencia.
Wemyss llenó con bastante naturalidad el hueco que le correspondería a un pariente masculino cercano, de haberlo, y fue tal el alivio que sintió al tener algo que hacer, algo práctico e inmediato, que se entregó a los preparativos funerarios con un afán y una energía tan insólitos que uno podría llegar a creer que los estaba disfrutando. Recién salido del horror de los otros preparativos, empañados por el silencio de sus amistades y las miradas esquivas de los vecinos —todo por culpa de los idiotas del jurado y sus dudas, así como por el rencor que le guardaba esa mujer por haberse negado a subirle el sueldo el mes anterior, concluyó Wemyss—, lo de ahora le resultaba tan simple y claro que de verdad le parecía un placer. No había agobios ni preocupaciones; solo una chiquilla agradecida. Después de cada visita productiva a la funeraria —e hizo más de una en su afán—, volvía al lado de Lucy, y ella le estaba agradecida, y no solo eso, sino que se la veía indudablemente contenta por su regreso.
Él notó que a Lucy no le gustaba cuando se iba debido a sus diversas gestiones, alejándose con pasos resolutivos por la zona del acantilado, tan distinto ya de la persona miserable e indigna que recientemente se había arrastrado por ese mismo lugar intentando matar el tiempo. Notó que no le gustaba. Lucy sabía que Wemyss debía irse; de hecho, se lo agradecía y le expresaba sin tapujos su gratitud —Wemyss no creía haber conocido a nadie tan abiertamente agradecido— por sus diligentes idas y venidas, pero no le gustaba. Él se dio cuenta, vio que Lucy se aferraba a él, y eso le complacía.
—No tarde mucho —murmuraba Lucy cada vez, mirándolo con ojos suplicantes.
Y al volver, al estar de nuevo ante ella secándose la frente, cosechado el éxito de haber progresado un paso más con los preparativos para el funeral, el rostro de la chica tomaba más color y sus ojos parecían los de una niña perdida en la oscuridad cuando ve llegar a su madre con una vela. Vera nunca lo miró así. Vera jamás había apreciado tanto todo lo que hacía por ella.
Naturalmente, Wemyss no iba a permitir que la pobre chiquilla durmiera sola en esa casa con un cadáver. Además, estaba convencido de que esos sirvientes que venían con el alquiler de la casa y que no la conocían ni a ella ni a su padre se irían poniendo nerviosos a medida que cayera la noche y echarían a correr hacia el pueblo. Así pues, a eso de las siete, recogió sus cosas del tosco hotel de la caleta y anunció que pretendía pasar la noche en el sofá del salón. Había almorzado con ella, había tomado el té con ella y ahora iba a cenar con ella. Wemyss no se podía ni imaginar qué habría hecho sin él.
Consideró que estaba gestionando el tema del sofá del salón con delicadeza y tacto. Bien podría haber reclamado la cama del cuarto de invitados, pero no pretendía aprovecharse en lo más mínimo de la situación de la pobre chiquilla. Los sirvientes, que supusieron que Wemyss era alguien de la familia desde que lo vieron por primera vez, con su gran estatura y su mediana edad, cuando tomó a la señorita de la mano bajo la morera, no acababan de entender por qué tenían que preparar una cama en el salón cuando ya había dos habitaciones libres con camas en el piso de arriba, pero se limitaron a obedecer, deduciendo que sería por un tema de miramientos y puertas francesas. Lucy, al saber que Wemyss iba a pasar allí la noche, le estuvo sumamente agradecida, tanto que los ojos, rojos por las oleadas de dolor que la habían estado azotando a intervalos toda la tarde —esto es desde que la imagen de su padre muerto, tumbado en la cama, tan lejos de ella, tan absorto, según parecía, en una especie de profunda circunspección, había logrado descongelarla y la había arrojado a un océano de llanto desconsolado—, se le llenaron de lágrimas.
—Oh —murmuró—, qué bueno es usted…
Wemyss se había ocupado de pensarlo todo por ella y, entre sus visitas a la funeraria por los preparativos, al médico por el certificado y al pastor por el entierro, había telegrafiado a su única pariente, una tía, había mandado la necrológica al Times e incluso le había hecho notar que llevaba puesto un vestido azul y le había preguntado si no debería ponerse uno negro. Ahora, esta última muestra de consideración pudo con ella.
Lucy había estado anticipando la llegada de la noche con terror, tanto que casi ni se atrevía a pensar en ello; cada vez que Wemyss salía a hacer algún recado, se le hacía un nudo en el estómago al imaginar el momento exacto del anochecer en el que se iría para no volver y la dejaría sola, totalmente sola en esa casa silenciosa, con esa cosa extraña, fascinante y reconcentrada que había sido su padre en el piso de arriba. Ya podía pasarle cualquier cosa, ya podía ser presa de cualquier miedo, de cualquier peligro durante la noche, que su padre no la oiría, no lo sabría, seguiría ahí tumbado tranquilo, tranquilo…
—¡Qué bueno es usted!—le dijo a Wemyss mientras los ojos rojos se le llenaban de lágrimas—. ¿Qué habría hecho yo sin usted?
—¿Y qué habría hecho yo sin usted? —le respondió él.
Se miraron a los ojos, asombrados ante esa clase de vínculo que los unía, tan íntimo, convencidos de que una fuerza superior había permitido que se encontraran milagrosamente en el punto álgido de su desesperación y que pudieran salvarse el uno al otro.
Estuvieron sentados al borde del acantilado hasta incluso después de que las estrellas cubrieran el cielo. Wemyss fumaba mientras hablaba en voz baja, por la noche y el silencio y el momento, sobre su vida y la sana tranquilidad que la había caracterizado día tras día hasta hacía una semana. No podía comprender por qué motivo se había interrumpido esa tranquilidad de forma tan cruel. No es que se lo mereciera. Wemyss desconocía si había alguien en el mundo que se pudiera autoproclamar buena persona sin faltar a la verdad, pero él sí que podía afirmar justamente que nunca le había causado ningún daño a nadie.
—Oh, pero usted sí que es buena persona —dijo Lucy con una voz que la noche, el silencio y el momento dotaban de algo más que simple amabilidad, vibraba, además, con sentimiento, era encantadora en su seriedad, en su simple certeza—. Estoy segura de que siempre ha sido bueno —añadió—, bueno y amable. Solo puedo imaginarlo como una ayuda y un consuelo para todo el mundo.
Y Wemyss dijo que, bueno, se había esforzado y había intentado serlo, y eso era más de lo que la mayoría podía decir, pero si había que juzgar por lo que…, bueno, por lo que la gente le había dicho, a veces parecía que no le había salido muy bien, y a menudo, muchas veces, lo habían herido profundamente al malinterpretarlo.
Y Lucy preguntó cómo era posible malinterpretarlo a él, que poseía una bondad tan cristalina y una amabilidad tan clara.
Y Wemyss dijo que sí, que uno podría pensar que era alguien bastante fácil de entender, era una persona muy natural y simple que lo único que había querido en su vida era paz y tranquilidad. No era mucho pedir. Vera…
—¿Quién es Vera? —preguntó Lucy.
—Mi esposa.
—Ay, no —exclamó Lucy conmocionada, tomando la mano de Wemyss entre las suyas con sumo cuidado—. No hable de eso esta noche…, no piense en ello. Cómo desearía poder encontrar las palabras necesarias para consolarlo…
Y Wemyss dijo que no necesitaba palabra alguna, que solo con estar allí con él, permitiéndole ayudarla, y con no haber estado nunca antes involucrada en ninguna parte de su vida era suficiente.
—Somos como dos críos, ¿verdad? —dijo Wemyss con una voz como la de ella, preñada de sentimiento—. Dos críos asustados e infelices, amarrados el uno al otro en medio de las tinieblas.
Y así fueron hablando, en voz baja como quienes están en un lugar sagrado, sentados los dos mirando ese mar reflejo de las estrellas mientras los iban envolviendo el fresco, la oscuridad y el aroma dulce que desprendía la hierba después de un día tan caluroso, mientras las olas mansas golpeaban perezosas los guijarros de la playa lejana bajo sus pies, hasta que Wemyss dijo que se había hecho muy tarde y que ella, pobrecilla, debía de necesitar un buen descanso.
—¿Cuántos años tiene? —le preguntó de improviso mientras se volvía hacia ella y examinaba el contorno suave y delicado de su rostro recortado en la noche.
—Veintidós —respondió Lucy.
—Pareciera que tiene doce —le dijo—, si no fuera por las cosas que dice.
—Es por mi pelo —apuntó Lucy—. A mi padre le…, le gustaba…
—Pare —dijo Wemyss, cogiéndola de la mano—. Pare, no vuelva a llorar. No llore más por hoy. Venga, vayamos adentro; hace ya rato que debería estar durmiendo.
La ayudó a levantarse, y, cuando los alcanzó la luz del vestíbulo, Wemyss pudo comprobar que esta vez había conseguido contener las lágrimas.
—Buenas noches —dijo Lucy después de que Wemyss le encendiera una vela—. Buenas noches y que Dios le bendiga.
—Que Dios la bendiga a usted —dijo él solemnemente, apretando la mano de Lucy entre las suyas propias, grandes y cálidas.
—Ya lo ha hecho —respondió Lucy—. Sí, ya lo ha hecho al ponerle a usted en mi camino —añadió con una sonrisa.
Era la primera vez desde que la conocía (y le daba la sensación de que se conocían desde siempre) que la veía sonreír, y se quedó asombrado por el gran cambio que eso producía en su cara demacrada y manchada.
—Vuelva a hacer eso —le dijo con los ojos clavados en ella y sin soltarle la mano.
—¿El qué? —preguntó Lucy.
—Sonreír —dijo Wemyss.
Entonces Lucy se rio, pero el sonido que su risa provocó en la casa, tan silenciosa y amenazante, le hizo estremecerse.
—Oh —musitó, y se detuvo de golpe, paralizada por la vergüenza que le había causado ese sonido.
—Recuerde que debe irse a la cama y no pensar en nada —le ordenó Wemyss mientras Lucy subía las escaleras a paso lento.
Y así lo hizo: se durmió al instante, exhausta pero protegida, como un bebé que hubiera llorado hasta la saciedad y por fin estuviera entre los brazos de su madre
CAPÍTULO 4
Todo eso, sin embargo, terminó al caer la tarde del día siguiente con la llegada de la señorita Entwhistle, la tía de Lucy.
Wemyss se retiró a su hotel de nuevo y no volvió a aparecer hasta la mañana siguiente para que Lucy tuviera tiempo de darle a su tía las explicaciones necesarias sobre él, pero, o bien la tía no estaba muy atenta, como cabría esperar en las circunstancias en las que se había encontrado tan de golpe y de forma tan desagradable, o bien las explicaciones de Lucy no fueron muy precisas, ya que la señorita Entwhistle parecía creer que Wemyss era un amigo de su querido Jim, uno de los muchos amigos de su queridísimo hermano, y aceptó sus servicios con naturalidad y a él, con emoción, cariño y nostalgia.
Wemyss se convirtió de inmediato en su pilar, así como en el de Lucy. Y ella, por su parte, se aferró a él. Donde antes se le aferraba una, ahora se le aferraban dos, lo que puso fin a aquellas charlas a solas con Lucy. Ni una vez volvió a ver a Lucy a solas antes del funeral, pero al menos, como la señorita Entwhistle no podía pasar sin él, no tuvo que soportar más horas de soledad. Todas sus comidas, a excepción del desayuno, tenían lugar en la casita del acantilado; al atardecer, fumaba en su pipa bajo la morera mientras la señorita Entwhistle rememoraba viejos tiempos, y Lucy, sentada tan cerca de él como le era posible, no decía nada.
Siguiendo las recomendaciones del médico, se apresuraron a celebrar el funeral, pero ni la poca antelación ni la distancia evitaron que los amigos de James Entwhistle acudieran al evento. La pequeña iglesia de la caleta estaba a rebosar; el hotelito era una masa de gente seria y preocupada. Wemyss, que lo había organizado todo y se había desvivido por ellas, quedó difuminado entre la multitud. Nadie se percató de su presencia. No conocía —afortunadamente, pensó, estando tan frescas aún las noticias de la semana pasada entre el público— a ninguno de los amigos de James Entwhistle. Aquella ola de dolientes lo alejó completamente de Lucy por veinticuatro horas, y durante el servicio en la iglesia solo pudo entrever a lo lejos, desde su asiento cercano a la puerta, su cabecita gacha en los bancos de la primera fila.
Volvía a sentirse terriblemente solo. Normalmente no habría aguantado ni dos minutos en la iglesia, ya que una sana impaciencia le hacía aborrecer las ceremonias de la muerte, pero se consideraba, por así decirlo, el director de esa ceremonia en concreto y sentía suyo ese funeral con una peculiar intimidad. Hacía que se sintiera orgulloso. Teniendo en cuenta el poco tiempo del que había dispuesto, era realmente digna de admirar su manera de gestionarlo todo, de hacer que las cosas transcurrieran como una seda. Pero mañana… ¿Qué pasaría mañana, cuando toda esta gente se hubiera ido otra vez? ¿Se llevarían a Lucy y a su tía con ellos? ¿Volverían a cerrar la casa de allí arriba y a dejarle a él, a Wemyss, solo de nuevo con sus amargos y deprimentes recuerdos? Como era evidente, no se quedaría en ese sitio si Lucy se iba, pero allá donde fuera, Wemyss se sentiría vacío sin ella, sin su agradecimiento y amabilidad, sin tenerla aferrada a él. Dar consuelo y recibirlo, a eso se habían estado dedicando los últimos cuatro días, y no podía evitar pensar que ella se sentiría tan vacía sin él como él sin ella.
De noche, bajo la morera, mientras su tía hablaba con voz suave y triste del pasado, Wemyss alguna vez había puesto su mano sobre la de Lucy, y ella nunca había retirado la suya. Así habían estado, contentos de darse la mano, consolándose. Le parecía que Lucy había depositado en él la confianza de una niña, esa seguridad y ese saber que todo iba a ir bien. Eso lo emocionaba y lo enorgullecía, y cada vez que la cara de Lucy se iluminaba al verlo llegar, Wemyss sentía que una especie de calidez lo invadía. La cara de Vera nunca había hecho eso. En quince años, Vera no fue capaz de comprenderlo como esa chica lo había hecho en menos de un día. Y su manera de morir… No tenía sentido andarse con rodeos con uno mismo; estaba claro que su manera de morir había estado directamente relacionada con su manera de vivir: su indiferencia ante los demás y ante cualquier cosa que se le dijera por su bien; su determinación de hacer lo que le apeteciera, de asomarse a ventanas peligrosas, por ejemplo, si así lo deseaba; su completa despreocupación y falta de reflexión… ¡E infligirle a él un horror tan grande, tan imposible de olvidar, además de un desasosiego e infelicidad constantes al ignorar sus advertencias, sus órdenes de hecho, sobre esa ventana! Si uno analizaba el asunto fríamente, el desdén hacia los deseos y los sentimientos de los demás resultaba más que evidente.
Durante el servicio funerario, sentado en la iglesia con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro endurecido por tales pensamientos, de repente vislumbró a Lucy. El sacerdote avanzaba por el pasillo en dirección al exterior precediendo el féretro, y Lucy y su tía iban justo detrás.
Es efímera la vida del hombre y plagada de penas.
Apenas brota y lo arrancan, como a una flor;
no es sino una sombra que nunca descansa…
La voz triste y desilusionada del sacerdote recitaba estas hermosas palabras mientras caminaba. El sol de media tarde que entraba por la ventana y la puerta oeste, abierta de par en par, se derramaba en su cara y en la de la procesión, que parecía avanzar en blanco y negro, ropa negra, caras blancas.
La de Lucy era la más blanca de toda; cuando Wemyss la vio, destensó el rostro y sintió que se le ablandaba el corazón. Entonces, salió impulsivamente del cobijo de la sombra, se unió a ella con osadía y caminó a su otro lado, encabezando la procesión; luego, en el momento horrible en el que se echó la primera tierra sobre el ataúd, tomó la mano de Lucy delante de todos, la apoyó en su brazo y la mantuvo ahí, apretándola.
Nadie se sorprendió al verlo ahí con ella. Se daba bastante por sentado. Estaba claro que era un pariente del pobre Jim. Tampoco se sorprendieron cuando Wemyss, sin soltar a Lucy, la acompañó del brazo hasta su casa del acantilado, como si fuera el doliente principal, mientras la tía los seguía desde más atrás acompañada de otra gente.
Wemyss no habló con Lucy ni la estorbó con intentos de llamar su atención, en parte porque estaban subiendo por una cuesta bastante inclinada y no estaba acostumbrado, pero también porque sentía que él y ella, aislados del mundo por sus miserias, se entendían sin necesidad de mediar palabra. Al llegar a la casa, fueron los primeros en llegar desde la iglesia, como si —no pudo evitar pensarlo— volvieran de su boda, le dijo con voz firme que subiera directamente a su habitación a tumbarse, y Lucy le hizo caso con la dulce obediencia de quienes confían ciegamente.
—¿Quién es ese? —preguntó el hombre que estaba ayudando a la señorita Entwhistle a subir la cuesta.
—Oh, un amigo de toda la vida de mi querido Jim —sollozó. Había estado sollozando sin parar desde que se pronunciaron las primeras palabras en el entierro y no parecía que fuera a dejar de hacerlo—. El s-señor Wem-m…, Wemyss…
—¿Wemyss? No me suena haberlo visto nunca con Jim.
—Oh…, es un amigo de toda la v-v-vida… —sollozó la pobre señorita Entwhistle, totalmente desconsolada.
Wemyss, aún en su papel de doliente principal, fue el único al que se invitó a pasar la tarde en la casa del difunto.
—No me extraña —dijo la señorita Entwhistle durante la cena, esforzándose por aguantarse los sollozos— que mi querido hermano lo tuviera en tan alta estima. Ha sido una ayuda y un consuelo tan grandes para nosotras…
Ni Wemyss ni Lucy la corrigieron. Al fin y al cabo, ¿qué más daba? Lucy, agotada por las emociones, con la mente exhausta por lo que había vivido en los últimos cuatro días, estaba inclinada sobre la mesa y solo pensó que, si su padre hubiera conocido a Wemyss, seguro que sí lo habría tenido en muy alta estima. Pero no se habían llegado a conocer por…, por solo tres horas, y este maravilloso amigo iba a ser la primera cosa buena que no iba a poder compartir con él. Wemyss, por su parte, era de la opinión de que, si la gente se ponía a sacar conclusiones, allá ellos. Tampoco es que pudiera ponerse a dar explicaciones a medio cenar, mientras la criada iba sirviendo la comida y los escuchaba.
Sin embargo, cuando la señorita Entwhistle, con lágrimas en los ojos, se preguntó —estaba comiendo manjar blanco, el último de una serie de platos fríos y pálidos con los que la creativa cocinera, una mujer de origen celta, había expresado su respeto por la ocasión— si, al leerse el testamento, se iba a descubrir que Jim había dejado al señor Wemyss a cargo de la pobrecilla Lucy, se produjo una situación incómoda.
—Yo soy…, madre mía, qué difícil es hablar en pasado…, yo era la única familia de mi hermano. La nuestra es…, era una familia muy reducida, y, naturalmente, ya no soy tan joven como antes. Jim y yo solo nos llevamos…, llevábamos un año de diferencia y puede que en cualquier momento yo también me…
Fue entonces cuando a la señorita Entwhistle se le escapó un sollozo y tuvo que dejar la cuchara sobre la mesa.
—… Me vaya —terminó, después de un momento en el que los otros dos habían guardado silencio; luego prosiguió, ya más recompuesta—. Cuando eso ocurra, la pobre Lucy no va a tener a nadie, a menos que Jim ya hubiera pensado en eso y hubiera nombrado un tutor. Espero y deseo que ese sea usted, señor Wemyss.
Ni él ni Lucy soltaron prenda. La criada seguía allí y, de todos modos, no tenía sentido dar ahora explicaciones que habrían tenido que ofrecerse cuatro días antes.
Entonces se sirvió un queso blanco como un cadáver —un producto local, probablemente, ya que Wemyss no había visto ningún queso parecido a ese en su vida— y la cena terminó con tazas de café frío y negro como el carbón. Todas estas muestras de apoyo de la cocinera, pensadas al detalle, se les pasaron por alto a los comensales, que no repararon en ninguna, o, al menos, no del modo en que la cocinera había esperado. Wemyss estaba un poco disgustado con el café frío. Se había comido las demás cosas pastosas con la paciencia de un santo, pero después de cenar le gustaba tomarse el café caliente, y eso de servirlo frío era nuevo para él. Le resultó sorprendente que ninguna de sus acompañantes se