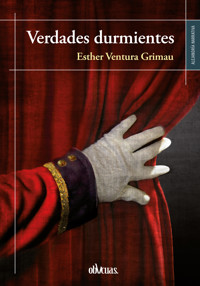
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Oblicuas
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Verdades durmientes es una colcha de patchwork compuesta de retales de recuerdos vividos y de otros que pudieron llegar a ser. A finales de octubre, Micaela regresa a Pravus, el pueblo que la vio crecer, para asistir al funeral de su tía Mati. Necesitada de una pausa en su vida, decide aprovechar el viaje para regalarse unos días de asueto en el balneario de San Quintín. Son las fiestas del lugar y Micaela acude a un espectáculo de magia sin imaginar las consecuencias. Esa noche regresará a 1982, año en el que sucedieron acontecimientos cruciales que desconoce y que va a descubrir con la ayuda del mago. Por otro lado, la novela también se remonta a 1847, donde descubriremos la historia de María, la joven cuyos restos reposan en el jardín del balneario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verdades durmientes es una colcha de patchwork compuesta de retales de recuerdos vividos y de otros que pudieron llegar a ser.
A finales de octubre, Micaela regresa a Pravus, el pueblo que la vio crecer, para asistir al funeral de su tía Mati. Necesitada de una pausa en su vida, decide aprovechar el viaje para regalarse unos días de asueto en el balneario de San Quintín. Son las fiestas del lugar y Micaela acude a un espectáculo de magia sin imaginar las consecuencias. Esa noche regresará a 1982, año en el que sucedieron acontecimientos cruciales que desconoce y que va a descubrir con la ayuda del mago.
Por otro lado, la novela también se remonta a 1847, donde descubriremos la historia de María, la joven cuyos restos reposan en el jardín del balneario.
Verdades durmientes
Esther Ventura Grimau
www.edicionesoblicuas.com
Verdades durmientes
© 2023, Esther Ventura Grimau
© 2023, Ediciones Oblicuas
EDITORES DEL DESASTRE, S.L.
c/ Lluís Companys nº 3, 3º 2ª
08870 Sitges (Barcelona)
ISBN edición ebook: 978-84-19805-05-8
ISBN edición papel: 978-84-19805-04-1
Edición: 2023
Diseño y maquetación: Dondesea, servicios editoriales
Ilustración de cubierta: Héctor Gomila
Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, así como su almacenamiento, transmisión o tratamiento por ningún medio, sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso previo por escrito de EDITORES DEL DESASTRE, S.L.
www.edicionesoblicuas.com
Contenido
MIKA. Un alto en el camino
MARIELA. Truenos en la montaña
MATI. El porqué de las cosas
MERCEDES. Ver para creer
MAYA. Y de pronto...
Agradecimientos
La autora
A mi madre, que ya no está pero que sigue conmigo.
Mora silencio en su interior. Así está, aparentemente templada, sumida en un estado apaciguado desde que a primera hora de la mañana una voz anciana le ha anunciado su defunción. Tía Mati ya no está. Se fue la noche anterior a los sesenta y seis años, víctima de la indolencia.
Sin embargo, este regio silencio está empezando a quebrarse a la velocidad del relámpago: nuevas fisuras aparecen una tras otra a medida que la realidad va tomando forma. Micaela le ha pedido a la monja un tiempo para encajar la noticia prometiéndole una respuesta en breve, pero han pasado ya cuatro horas y no ha hecho nada más que ocuparse de sus agonizantes macetas en este domingo otoñal que augura trastornos.
Pravus sigue infundiéndole temor. No es el nombre de un perro, aunque lo parezca, sino el de su pequeño pueblo. Pravus significa ‘malo’ e ‘inculto’. Esta es la definición oficial, si bien los lugareños defienden alterados y orgullosos ante quien ose desmentirlo que el nombre proviene del río que cruza el lugar, y que Pravus no es más que un vocablo acertado que hace mención a la bravura de sus aguas. Micaela, no obstante, sí cree que Pravus significa eso mismo, y que alguien sabio bautizó el pueblo con el nombre que merecía al conocer a aquellos que lo habitaban. Micaela dejó el pueblo a los veinticuatro, hace exactamente el mismo número de años. Marchó ya envejecida para alcanzar el gran sueño, pero vibrando de alborozo al verse libre de sacrificios, de tanta paz y de las mismas gentes. Echó raíces en Barcelona y, simplemente, evitó regresar. Las responsabilidades profesionales habían sido más que útiles para ir esquivando el retorno y verse a salvo de probables ojerizas. Pero ahora las cosas son distintas. Los viejos habrán muerto y las nuevas simientes nada sabrán de ella. Nadie queda para reprocharle nada. Es una oportunidad —la última— que, sin dudarlo, rechazaría también de inmediato si esta vez no le hiciera tanta falta tomarse un descanso de la obligación de vivir.
La ha informado la monja que el funeral va a celebrarse en el mismo convento. «En la capillita azul, que es algo mayor que la gris y está mejor condicionada», según sus propias palabras. Por lo visto el convento dispone de un pequeño camposanto, aunque, claro está, siempre se puede optar por enterrarla junto a su madre en el cementerio del pueblo. La decisión le corresponde a ella enteramente, puesto que tía Mati nada dejó establecido al respecto. Micaela prefiere que se la queden las monjas y así lo ha hecho saber con voz queda. A fin de cuentas, ahí es donde pasó su vida y meramente deduce que es ahí donde ella querría pasar su muerte, por así decirlo.
Andrés queda traspuesto al conocer la noticia y saber que Mica va a abandonar su puesto durante unos días en la empresa. La mira como un niño a su madre, entre ofuscado y sobrecogido. Y así se siente ella, como la madre en la que la buena esposa termina casi siempre metamorfoseándose. Por eso mismo se separó de él, para no acabar con la frustrante sensación de haber parido otro hijo, aunque, a decir verdad, mientras siga trabajando en su empresa, ordenando su mesa y organizando su agenda, no va a lograr su objetivo. Pravus, debe reconocerlo, se perfila como la salvación a su presente.
A Maya se limita a mandarle un whatsapp informándola de su viaje. Siente que va perdiendo a su niña, que esta se torna cada vez más ausente. La primera vez que la asaltó el vacío fue hace dos años, al alcanzar Maya la mayoría de edad e hinchársele los vapores imbuida por la alucinación de ser adulta. No se la pudo frenar. A decir verdad, ni lo intentaron. Andrés y ella se limitaron a quedarse cruzados de brazos y a dejarla hacer. Conocen demasiado bien a su hija y en cómo tratarla es en lo poco en lo que suelen coincidir. A Maya hay que dejarla que haga, que se estampe si así lo quiere y luego estar ahí, siempre dispuestos a recoger los cachitos. De nada sirve advertirla, se retuerce como una cobra y te lanza su veneno mortal a ti, que en calidad de madre únicamente pretendes abrirle los ojos y evitar que sufra. Pues nada, hija, tú misma y cada loco con su tema.
Así fue como a los dieciocho se largó de casa para compartir piso con esa amiga suya, la Kasta, que escribía su inapropiado nombre con k. Los sufridos padres cerraron los ojos no sin antes gastar tiempo y saliva en procurar prender una luz en su raciocinio. Misión imposible, puesto que la arrolladora Kasta lo tenía todo tremendamente calculado. La muchacha había pasado su adolescencia sacando lustre a una fantasía demasiado arrebatadora como para ser desestimada por la cabeza de chorlito de su hija. Mica y Andrés recogieron los añicos de esa desventura un año después. Maya se presentó en casa echando pestes de su amiga, ante lo cual debe decirse que su madre se sintió inmensamente complacida. La abrazó y así permanecieron, echadas en el sofá, un buen rato. La hija con la cabeza hundida entre sus senos; la madre admirando la fortaleza de su melena, la cual acariciaba dichosa de poder volver a hacerlo.
Pocos meses después, el destino volvió a llevarla lejos de ella y la perdió por segunda vez. En la actualidad vive con Raúl, un joven que consiguieron que les presentara tres meses después de conocerlo y que a ambos padres confiere cierta tranquilidad. A Micaela le asombra ver que su hija ha escogido a un hombre aparentemente calmo para compartir su presente, lo cual la lleva a pensar que durante su periplo con Kasta debió de hastiarse de la frivolidad humana. No hay mal que por bien no venga.
El móvil lanza una melodía que la obliga a prestarle atención y a alejarse de las mustias macetas. Le ha escrito a su hija un texto más largo que La Biblia entera para narrarle lo sucedido y la respuesta se reduce a un emoticono babeando. Francamente, Maya se podía haber estirado un poco más y haber elegido, en cualquier caso, una cara más afín a la circunstancia que la lleva a desaparecer durante unos días. Rápidamente entra otro mensaje, este con algo de letra que da a entender que le sorprende el viaje pero que muy bien, que vaya y que ya le contará. También comenta, como de pasada, que el emoticono anterior ha sido un cruce, una señal a ella no destinada.
Y de pronto el muñequito baboso parece alterar la sesera materna y Mica comienza a imaginar lujuriosas escenas con Maya como protagonista, escenas que a ella misma sorprenden por la envidia que le causan y que la llevan a actuar de manera irracional abriendo un cajón que hace demasiado que ha olvidado y en el que guarda ropa íntima de alto nivel. Sin pensarlo mete súbita la mano y acaricia unas bragas de satén que arrambla de un zarpazo y lanza dentro de la maleta cual fiera en celo.
Por Dios, Mica, que vas a un entierro…
MIKA. Un alto en el camino
1
El viaje hasta Pravus resulta más bien accidentado. Apenas recuerda el camino y el olvido la lleva a dar impensables rodeos antes de lograr distinguir un cartelito en la carretera que indica que está a solo cinco kilómetros del lugar. A finales de octubre, los campos asombran por su aspereza. El entorno es arisco, plagado de espinas. El aire huele a paja, a naturaleza áspera. Los colores parecen aletargados. Es el preludio del invierno y así hay que aceptarlo. Un zorro cruza frente a su coche. La mira al hacerlo y Mica graba en su memoria esa cara afilada de ojos agudos. Detiene el motor al instante y cierra los ojos buscando no oír. Lo logra durante cinco minutos. Tras ese tiempo, un camión le regala un sonoro bocinazo y el dueño, algún que otro improperio que se pierde entre montañas escarpadas.
Hay diversas entradas al pueblo. Pravus tiene según Internet una cincuentena de habitantes, aunque la primera impresión lleva a pensar que únicamente la habitan una docena de almas. De día los viejos son los únicos que guardan el pueblo; de noche se engrosa el número de vecinos al venir a pernoctar los pocos jóvenes que ahí residen y que durante el día trabajan en el capital, localizada a veinte kilómetros. En Pravus no hay nada excepto un río caudaloso y un par de fuentes de cabeza aleonada ubicadas en la plaza principal, la misma en la que se encuentra el ayuntamiento y un local que antiguamente acogió a una asociación de vecinos y que a día de hoy permanece vacío. Carece de comercios o bares, aunque hace años contaba con una panadería y hasta con servicio de peluquería. Aquellos negocios cerraron por una causa u otra y en la actualidad Pravus está peor que en el pasado. Actualmente, el único ruido que osa perturbar la paz del lugar es el de los múltiples canes que ladran en sinfonía desafinada o el de algún serrucho lejano en plena faena, haciendo acopio de leña para el invierno. Y, cómo no, el del constante arrullo del río que jamás se detiene.
Lo que sí que hay en Pravus es un convento. Oficialmente data de 1894, aunque hay vecinos que inician auténticas pugnas entre ellos para determinar si realmente no es de un período anterior y se levantó a la par que la iglesia, que lleva fecha de 1727. Esta clase de batallitas son muy corrientes en Pravus, especialmente entre mayores, algo que provoca risa en el recién llegado y hartazgo al convecino. El convento se halla en lo alto de un montículo. Para llegar a él hay que andar una calle angosta durante por lo menos un quilómetro y luego ascender por un buen puñado de escalones hasta alcanzar la puerta principal. Parece ser que pudo haber sido el castillo de un gran señor antes de que las monjas lo ocuparan, pero tal vez no sea esta más que otra suposición inventada para elevar las ínfulas de más de uno. En realidad, no tiene pinta de castillo. Tampoco de convento. El edificio es simplón, cuadrado, de obra vista, con una vieja campana que hace decenios que olvidó su tañido. Las tejas están viejas, las ventanas destartaladas, el patio asilvestrado. Las hermanas se han hecho mayores y los cuidados que antaño prodigaban al lugar dejaron de ser importantes a medida que tuvieron que empezar a cuidar de ellas mismas. No tienen edad para ponerse a remendar. La menor roza los ochenta. Tía Mati era la más joven y no obstante ha sido la primera en partir. Al grupito de octogenarias les llegan víveres una vez por semana que distribuyen a lo largo de siete días. Pasan las horas observando el cielo, rezando, apegadas a sus costumbres. No saben hacer nada más.
Mica va a tomar la aldaba con decisión cuando detecta que la puerta está ligeramente entornada y que puede colarse hacia el interior si así lo desea. ¿Lo desea? Se detiene y se da la vuelta, permitiendo a su mirar solazarse durante un breve espacio de tiempo: diversas balas de paja esparcidas aquí y allá; esos pocos árboles que bien distingue y que parecen abandonados a su suerte, sin un bosque que los proteja; la carretera por la que en aquel preciso instante transita el autobús de línea que conecta con la civilización, y, cómo no, las imponentes montañas creadas a base de mantos de piedra que se sobreponen hasta alcanzar dimensiones hercúleas. Está en casa y se siente más fuera de lugar que nunca. Hace demasiado que ha cambiado las montañas por edificios, los árboles por plantas perennemente moribundas a pesar de sus desafortunados esfuerzos por reanimarlas, la carretera local por la autopista de cuatro carriles…
Nada siente. Ninguna añoranza. Y sin embargo respiró este mismo aire durante veinticuatro años, pernoctando cada noche bajo un cielo tachonado de estrellas. Desciende los escalones gastados, en los que nacen hierbajos que nadie se presta a arrancar, y anda hasta la que denominan calle Madre por considerarse la principal. El que fuera su hogar ahora es una vivienda de nueva construcción. Alguien echó abajo las viejas paredes y la rehízo por completo. Nota ojos que la cercan. Sonríe de soslayo, cuidando no ser reconocida, recordando que ella también espiaba a los escasos visitantes que aparecían de vez en cuando. Sigue caminando en dirección al cementerio. La foto de la abuela permanece en su sitio, escrutándola. Y Mica vuelve a sentirse como una cría, algo cohibida frente a esa mirada regia.
Rehace sus pasos y regresa de nuevo al convento. Cuanto antes termine con esto, mucho mejor. Una mujer vestida con hábito está saliendo cuando se acerca. Su cara es un mapa estriado en el que destacan dos ojos negros y chispeantes. La toma de las manos al hablarle, al reconocerla como la sobrina de Mati. «Tiene la misma peca que ella», señala dirigiendo su mirada al lunar que decora su mejilla desde que tiene memoria y que ella considera demasiado poco estético para ser llamado peca. La guía hacia el interior sin que apenas lo note, con esos pasos de monja que parecen levitar y que ella sigue obediente. Acto seguido le señala una silla y se aleja. La intensa paz la lleva a advertir como nunca su respiración y los latidos de un corazón que bombea pausado. Tía Mati debía de sentirse muy protegida bajo este amparo, guarnecida de todo mal. ¿A qué debía de temer tía Mati? ¿O existe realmente gente que a nada teme?
Aparece otra personita semejante a la anterior, si bien esta es la Madre Superiora y tiene el privilegio de conducirla junto al féretro. Tía Mati reposa en su ataúd, a la espera de ser dada sepultura. Se la ve tranquila, afable en su papel de muerta, con su lunar envejecido fielmente adherido a la piel. Le contaron que ingresó a los diecisiete. Le entran ganas de llorar, unas ganas que no son lo que parecen. La Superiora lanza un suspiro para acompañar su falso desconsuelo. No lloriquea Mica por la muerte de su tía, sino por una vida a sus ojos tan baldía.
—Hemos pasado la noche velándola —informa la monja con una mezcla de afectación y orgullo en su añosa voz.
Mica preferiría no conocer este tipo de detalles y que, por el contrario, le contara aspectos alegres de su juventud, si es que los hubo.
—¿Cómo era de joven?
La Madre Superiora se sacude entera, aunque bien pronto recupera el temple y muy serena responde que Mati, de joven, era igual que de vieja. Lo expresa de un modo que parece un cumplido y que en Mica provoca una nueva oleada de humedad en sus ojos.
Las ancianas pretenden que se quede a dormir con ellas, pero el reparo la induce a declinar amablemente la invitación. Acepta, por el contrario, el paquete que le dan con las pertenencias de su tía y una factura que tendrá que abonar por los gastos del funeral y de la que promete ocuparse. Y luego sale de ahí poniendo pies en polvorosa, cruzando el pueblo como una exhalación hasta llegar a su coche y sumergirse dentro de su cueva oscura. Come unos ganchitos que lleva en el bolso y luego abandona el lugar conduciendo lentamente, como una cucaracha negra que se desplaza sin ser vista.
A la mañana siguiente, si así lo desea, puede volver ya a Barcelona. Pero no quiere. En absoluto desea retornar a su vida tan pronto. Detiene el coche, esta vez en un saliente de la carretera, bajo uno de los pocos árboles que hay por ahí, y se prepara para pasar la noche. Hace frío ya en octubre. Por la noche caen las temperaturas, pero da igual. No le apetece seguir conduciendo ni meterse en cualquier hotel. Por fortuna, en el coche siempre lleva una manta para esta clase de imprevistos. Es algo vital. «Casi tanto como las mismas ruedas», diría el abuelo. No es que ella haya vivido grandes escapadas, pero de muy niña sí recuerda haber sido arropada por la vieja manta del coche en algunas jornadas en las que el frío terminaba por sorprender. Roja y verde, deshilachada y amante de la suciedad, aunque siempre dispuesta a regalar su abrigo al necesitado.
Mica se envuelve en su manta nueva, aún por estrenar. Echa de menos que huela a musgo, a tierra, a fango. Sale del coche y la restriega con ansia por un matojo. Luego rebusca en la maleta y da con un paquete de apetitosas galletitas, de esas que llevan cachitos de chocolate que una se entretiene pellizcando. Las come tranquilamente envuelta en la manta, que fingidamente parece desprender ya un aroma más vivido. Se duerme con los ojos anegados de cielo nocturno, siendo vigilada por búhos y duendecillos noctámbulos.
La despereza un intenso dolor de espalda. Alivia su vejiga tras el árbol y sigue conduciendo en línea recta. Cruza la ciudad, poblada de habitantes velludos y toscos que se expresan en un lenguaje cantarín, de deje alegre. Ella lo perdió al zambullirse en la vida barcelonesa. También el vello y la tosquedad. Uno gracias a la edad y al tesón de ir depilando, otro a base de imitación al nuevo medio. Languideció la música de sus palabras y el aprecio a los orígenes, si bien Mica opina que en realidad jamás fueron suyos. Desde siempre creyó haber nacido en el lugar equivocado. La cigüeña se confundió y la lanzó donde no debía. No siente esta como su tierra. Tampoco Barcelona ni ningún otro lugar en el que haya estado. No tiene raíces a las que agarrarse. No se identifica con nada.
Como ella dice, no es de nadie.
—¿Cómo te ha ido? —quiere saber Maya, que la ha llamado por sorpresa.
—Bien. Ha sido muy emotivo —miente.
—¿Cuándo vuelves?
Se siente brevemente reconfortada. ¿Acaso la echa de menos?
—Todavía no lo sé.
—Aprovecha y quédate por ahí unos días, ahora que puedes.
Sabe de sobra que Maya no lo dice con mala intención, pero a veces la irrita que sea tan desprendida. En cualquier caso, reconoce que tiene razón. Puede permitirse alargar un poquito el tema del funeral y regalarse un merecido descanso. Encontrará un buen lugar, tal vez un balneario en el que darse algún que otro capricho antes de regresar a la antigua vida. Puede ser este su secreto homenaje a Mati, una mujer que jamás gozó placer alguno más que el de su serena compañía.
Localiza el balneario. Sabía de su existencia, si bien jamás había puesto un pie en él a pesar de no quedar lejos de Pravus. A su familia nunca se le antojaron esa clase de cuidados que gustosamente dejaban para los considerados extravagantes y de amplia cartera. Ellos eran gente de pueblo, y recordar esta frase bastaba para que los de su casta dieran la espalda a todo cuanto escapara a lo más básico y, por supuesto, fuera considerado inalcanzable para su bolsillo.
El balneario es el edificio que más destaca en esta plaza empedrada. A escasos metros queda el ayuntamiento, mucho menos llamativo, y el teatro del pueblo, que gasta la misma clase de ostentación que la casa consistorial. Por todas partes se ven carteles anunciando las fiestas de San Quintín, previstas para el fin de semana. Mica detiene el auto y manda un correo a Andrés para explicarle que ha habido complicaciones. «¿Complicaciones para enterrar a una monja en un convento?», le parece oírlo bramar. Se maravilla al comprobar que no la inquieta en absoluto la batalla diaria que le roba la vida. Tiene por delante tres días inesperados de asueto y eso es, por el momento, lo único que importa.
2
Cruzar la puerta del balneario es como penetrar en la Edad Media. El lugar rezuma pasado por los cuatro costados. Sin ir más lejos, lo primero con lo que una se encuentra es una armadura que vigila el recibidor y de cuya mano derecha pende una cabeza hecha de algo así como escayola. Una vez sorteada esa primera impresión, si el espíritu lo permite, se avanza con tiento hacia la opaca recepción. Junto al mostrador se ubica una vitrina repleta de amuletos de la buena suerte que velozmente capta la atención de cualquier supersticioso. Se diría que, por estos lares, y a pesar del agua milagrosa de la que se pavonean los lugareños, se hace vital andar protegido. Mica siente que debe adquirir uno de esos talismanes enseguida. El paso del tiempo la ha vuelto miedica, sensible a las extrañezas. Es cosa del acomodo, del confort diario que provoca en ella ráfagas de recelo al alejarse de lo cotidiano.
La habitación destaca por su blancura y, al entrar en ella, la aprensión disminuye. Sin embargo, el reparo regresa al salir del pequeño habitáculo y perderse por un laberinto de pasillos pintados en color barro. La zona de las bañeras infunde pavor. Se asemejan a polibanes enormes, con unos grifos inmensos por los que pasaría una serpiente. Una chica se los muestra amablemente, invitándola a darse un baño y poniendo a prueba su capacidad de negarse con mueca ensayada. Afortunadamente, el balneario goza también de una parte renovada en la que instauraron la zona de tratamientos más novedosos y a la que Mica tiene la sana intención de ofrecerse plenamente obviando el resto. Le espeluzna contemplar la imagen de esas bañeras e imaginarlas repletas de agua humeante, hirviendo en ellas lozanos cuerpos que a día de hoy estarán ya criando malvas junto a tía Mati. No obstante, la zona vieja llama. Tiene vocecilla de otra época, tentadora a pesar del repelús que provoca. Se siente imbuida en una película de aún no sabe qué género, y si mira alrededor imagina a risueñas señoronas entradas en carnes luciendo ropajes de hace cien años.
Cuando regresa a su habitación comprueba que alguien ha depositado sobre la mesita de noche una cesta con romero, otra ayuda contra el mal fario que desprende olor a monte y seda las mentes estresadas. Micaela toma entonces una importante decisión: desde este mismo momento, desde ya, va a ser Mika con K. Hace ya un tiempo que le apetece hacer un cambio en su vida que vaya más allá de un nuevo peinado. Renovar la imagen de su nombre emulando a Kasta es sin duda el mejor comienzo.
Mika con K estrena su primer día de libertad. Se levanta, se despereza estirando los brazos. Se regocija al comprobar que no hay un despertador sonando. Observa a su alrededor la blancura que la envuelve y aspira el aroma a romero. Se mira en el espejo del armario, que le devuelve su figura tumbada en la cama. Aparta la ropa de cama y se observa tendida. Pierde el tiempo. Estira una pierna. La levanta para luego volver a dejarla caer. Le han salido nuevas arrugas. Ha perdido algo de peso y se nota. Mal si tienes, mal si no tienes. Es el estrés de los últimos años el que ha ido menguando las carnes. Pero por suerte o por desgracia aún conserva depósitos de los que echar mano. Alguien le dijo que a ciertas edades hay que elegir entre culo o pollo. Teniendo en cuenta hacia dónde vira su cuerpo, cree que más bien terminará siendo un pollete fruncido. Vuelve a cerrar los ojos. No sabe la hora que es ni le importa. Qué más da. Parece que el sol está deseando asomarse. Se adivina el fulgor de los buenos días. Mantiene los ojos cerrados y escucha. Hay movimiento leve alrededor. Alguien que transita por el pasillo. Un ruido en el baño de la habitación de al lado. Unas palabras dichas en voz baja a lo lejos. Susurros. Se regodea ante estos nuevos ruidos, tan distintos a los comunes. Extiende el brazo. Nadie a su lado. Está en una cama para uno. En casa duerme en la de matrimonio. No espera a nadie, pero no sabe si podría acostumbrarse a dormir siempre en la estrechez de una cama como esta. Los pies sobresalen al abrirse de piernas. Las cierra y respira profundamente el silencio. De pronto se levanta y abre la ventana. Tiene ese cierre de las ventanas de las casas antiguas. Chirría. El sol la saluda. Sí, realmente está asomando entre los montes. Es hermoso, el otoño.
Se viste y baja a desayunar a las nueve pasadas. El apetecible olor la lleva en volandas hacia el comedor. Toma un plato y empieza a girar alrededor del sugestivo bufé. Se excede llevada por la emoción del primer día, si bien le agrada reaccionar de ese modo: sintiendo una ilusión bárbara hacia los buñuelos o el queso fresco que adornan su plato. A veces no sabemos lo necesitados que estamos de algo hasta que la vida nos coloca allí donde debemos estar. Entonces el placer íntimo que prodiga un pequeño cambio nos confirma la necesidad apremiante que tenemos de estrenar otra etapa, de hallar un nuevo desafío, un aliciente, un poco de ese algo que nos dé alas para elevarnos al siguiente nivel.
Mika observa a los demás clientes del balneario mientras saborea uno de esos buñuelos tranquilamente. Se siente cómoda observando sin tensión, sin esa sensación de tener que encontrar a nadie o de estar cazando. O de estar siendo cazada. Ya ha pasado por eso a lo largo de los dos últimos años y ahora precisa un respiro. Al acabar la vida en común con Andrés sintió renovar las ansias perdidas y parecía que se tenía que acabar el mundo. En dos años ha estado con tres hombres, a cuál peor. El primero a nivel platónico, sin llegar a cuajar nada excepto ilusiones frustradas; el segundo duró unos meses y acabó con una tremenda desazón, enviándola de vuelta a la veintena y a sus altibajos; el tercero había empezado de manera muy pasional y había terminado al morírsele a él la chispa, que no a ella, lo que la condujo a una tristeza profunda que le duró semanas superar. Ya ha tenido bastante. Está de lo más escaldada en cuanto a amoríos y por nada del mundo piensa fijarse en los machos solitarios que voltean embobados alrededor de las mesas plagadas de exquisiteces. No ha venido para eso a pesar del arrebato estúpido de lanzar esas bragas indecorosas dentro de la maleta. Ha sido solo eso, un impulso espoleado por la carita babosa, un calentón mental que no debe ir más allá. Cuidado, Mika, se llegan a pagar facturas emocionales tremendamente elevadas por un par de revolcones, no vayas a olvidarlo, querida.
Ha reservado una sesión exfoliante para las cuatro. La rasparán como a una pescadilla para quitarle las escamas y preparar la piel para otros tratamientos más agradecidos. El restriegue activará la circulación de la sangre y retornará la epidermis a la primera juventud en cuestión de cuarenta minutos. Hasta esa hora dispone del día libre. Da una vuelta rápida por el jardín, decorado con árboles semidesnudos y abundantes pilas de hojas secas amontonadas en los rincones. Circundando un gran sicomoro se agrupan mesas y sillas de metal con curiosos grabados en la espalda. Se deja embaucar por el decorado y aparta una de esas pesadas sillas antes de dejarse caer sobre ella. El sol de otoño la dora con su luz tenue otorgándole una belleza natural. Se dice que podría sacarse una foto y mandarla a su hija, pero enseguida rectifica. No le da la gana malograr la maravillosa sensación del momento buscando el móvil en el bolso y echándose un selfie que Maya no tardará en eliminar. Mika, piensa en ti, carajo.
Al acto, se acerca un camarero que galantemente rechaza con un gesto con la mano. Acaba de abandonar el bufé y se siente rellena como un pavo, ni chupar un caramelo podría. El hombre se retira no sin antes ofrecerle una mirada que a Mika sorprende por su intensidad y asombro, de esas que se dedican a quien uno reencuentra tras décadas de ausencia, cuando ya lo creía muerto. El camarero tendrá más de setenta años, o al menos eso aparenta. De piel cetrina y cabello claramente cano, aunque no tanto como debería suponérsele para su presunta edad. Por un momento teme que vea en ella a la afortunada beneficiaria de sus tardíos ardores. Los últimos descalabros amorosos han logrado que Mika huya de los hombres como de la peste. Una simple mirada basta para que sus sensores detecten peligro y su corazón eleve el puente levadizo a toda prisa.
A eso de las dos la atiende un joven amplio de espaldas, de voz templada y sonrisa acorde. Mika busca al viejo camarero con la mirada sin saber por qué. Su corazón lo rehúye por un temor absurdo a ser conquistado; su mente, en cambio, la insta a localizarlo para volver a sentir esa mirada intensa y, tal vez, dar con el motivo que lleva a aquel hombre a observarla de ese modo tan extraño. Sus esfuerzos son inútiles. No está en la sala. No trabaja a mediodía.
A la hora estipulada permite que un par de chicas de espesas cejas y voz aflautada le retiren las células muertas dejándole la piel devastada y, eso sí, extraordinariamente suave. Se diría que son hermanas, parientes al menos por su gran parecido. Tras la fricción se pierde por un par de corredores aislados que conducen al aparcamiento. Lleva la llave del coche en el bolsillo del albornoz. La ha deslizado ahí dentro exactamente a las 15:50 horas, diez minutos antes de acudir a la sesión exfoliante.
El paquete lo observa mudo desde el maletero. Lo desenvuelve ahí mismo, entre testigos de chatarra que guardan el secreto. La observan con sus faros apagados y nada dicen, puesto que son de fiar. No hay nadie más en el aparcamiento. Es un lugar seguro en ese preciso instante y Mika se siente tranquila. Observa con detenimiento el interior del paquete, los restos de una vida. Su tía no poseyó nada a excepción de unos objetos de culto religioso que apenas se atreve a tocar. Palpa alguno de ellos con un respeto rayano en el temor, invadida por una leve angustia que disimula la extrañeza del no saber. Hay fotos. Toma el puñado y las introduce en el bolsillo del albornoz junto a la llave del vehículo. Y así, de esta guisa, vestida con el albornoz, regresa a su habitación con la piel tan encendida como la curiosidad.
Esparce las fotos por la cama. Veinticinco en total. Son fotos de Mati en el convento, fotos de Mati con su hermana Mariela en una calle del pueblo comiendo fruta pringosa, fotos de la abuela Mercedes pelando un pollo o removiendo el puchero en la cocina junto al perro, fotos de las tres con el abuelo en un día de verano forzando sonrisas… y también fotos de un cuarentón con el torso descubierto, cazadas al vuelo por un ojo femenino que después se deleitaría en su intimidad. Hay dos fotos muy parecidas tomadas con segundos de diferencia de Mati y un hombre similar al anterior pero más joven, vestido igual de ligero y en el mismo entorno. Y ahora fotos de Mariela, su madre, junto al hombre primero, un tipo moreno de ojos densos, escaso de cabello y pecho al aire lucido más por placer que por los rigores del verano. Ambos sonríen a cámara, el uno muy cerca del otro, las manos tras la espalda quién sabe jugando a qué. Mika observa atenta el rostro de su madre, deleitándose en su mirar: es feliz. Y es esta la primera foto que le conoce en la que la felicidad brota por los ojos con el poderío de una cascada. Siempre había atisbado en Mariela un aura gastada, un deseo mortecino que no hacía sino confirmar la prematura defunción de su alma. Le da la vuelta a la foto: 29 de julio de 1982. Mika contaba nueve años de edad.
La muerte debería también llevarse las pertenencias de aquellos a quienes sustrae el alma. Es maligna al no hacerlo, puesto que coloca al vivo ante una disyuntiva inquietante. Aquello que resta, los enseres y utensilios que les fueron propios, se tornan un fastidio, un recuerdo pesado, un imán macabro que la mayoría de parientes prefiere apartar con desconfianza. Solo agradan los grandes legados, de los que uno puede desprenderse a cambio de una buena suma, las menudencias carentes de valor económico más bien incordian al beneficiario que las recibe. Bien es sabido que según qué posesiones trastocan vidas. Mejor deshacerse cuanto antes, piensan algunos. Aunque hay gentes que al recibir el último fardo se estremecen de modo distinto, casi apetecible, sabiendo que esas cosas conllevan un valor añadido si se entretiene uno en averiguarlo. Nada es porque sí. Hasta lo más insignificante guarda una historia, y, de conocerla, cualquier pequeñez se convierte en un loable hallazgo. «Siempre llevaba ese medallón. Se lo regaló alguien muy importante para ella». «Lució este pañuelo en un festejo, al cumplir los veintiuno». Entonces los objetos cobran una nueva dimensión y ya no son solo cosas, sino que pasan a convertirse en pequeños tesoros que se conservan hasta que la propia defunción obliga al traspaso y así sucesivamente hasta que alguien reciba el fardo y se deshaga por completo de ello. Entonces, sí. El ciclo habrá terminado. O no. Quién sabe si un desconocido encontrará las antiguallas rechazadas y las tomará como propias sembrando en ellas nuevas semillas. «El abuelo encontró este medallón cuando era un mozo. Alguien se había deshecho de él, pero él lo rescató y lo regaló a su madre, que luego dejó a su hija al traspasar». Y vuelta a la noria otra vez… En ocasiones, dudo de si mucho de cuanto poseemos no habrá sido ya antes nuestro, tal vez robado a otra vida.
Mika es de las que no tiene pensando desprenderse de aquello que ha pertenecido a su tía, aunque en un primer momento la haya incomodado recibirlo. Sin dudarlo, Maya se desprenderá de todo cuando a ella le toque el turno de partir, pero por el momento presiente que eso queda aún lejos y las escasas pertenencias de la monja están destinadas desde ya a ampliar su colección de inutilidades. De parecerse a su hija, las habría lanzado al río de aguas agitadas e imaginado verlas navegar hasta mar abierto, contemplando en la distancia el ahogo de la remembranza familiar sin apenas pestañear. Maya no es fiel a los amarres físicos de nadie, siendo únicamente leal a «sus» cosas, sean estas de la naturaleza que sean.
De todos modos, tarde es para lamentar su conducta. Se flagela fingidamente por haber cometido el terrible pecado de fisgar dentro del paquete, debilidad que a estas alturas imposibilita ya el hecho de desprenderse de él. Tía Mati no guardaba nada de interés a excepción de esas fotos que han prendido su curiosidad a la par que una lucecita hermosa en su interior. No pierde de vista la foto de su madre junto a aquel desconocido de aire salvaje y se regocija al comprender que ella, Mariela, gozó también de su pedazo de felicidad, que en su vivir no fueron todo pesares. Mika desea que su dicha se alargara en el tiempo. Tal vez, con suerte, un verano entero.
1982. Mariela contaba con treinta y seis años ya, aunque en la foto pareciera una jovenzuela recién salida del huevo. Introduce esa instantánea en su bolso y amontona el resto, que deposita sobre una blanca mesita. Mira detenidamente las fotos mientras las va apilando. Busca algo que no sabe, un detalle, una pista. Quiere encontrar el lugar, eso es todo. Le apetece saber dónde fue. Ella solo tenía nueve años. Frunce el ceño y mira hacia ninguna parte, exprimiendo la memoria antigua. Nada. Concluye erróneamente que, si nada recuerda, es porque ella nada sabe y porque, a fin de cuentas, ningún acontecimiento debió de sacudir a la familia ese verano que su mente de niña decidiera almacenar.
A esa edad ella vivía con sus padres y los abuelos. Mati estaba ya en el convento. Una vida tranquila e insulsa, sin sobresaltos, sin nada que marcase especialmente su infancia, ni bueno ni malo. Pero, no obstante, en medio de esa rutina, se había infiltrado un día distinto. En ese veintinueve de julio algo había ocurrido. Era un día de verano. Un día de vacaciones, sin escuela, sin obligaciones. Un día en el que, sin embargo, ella no parecía haber estado junto a su madre como solía. Un día hurtado a la espontaneidad en el que Mariela se había permitido solazarse junto a un extraño.
Mika vuelve a ver al camarero, solo que esta vez no va vestido de camarero, sino que luce un mono color tierra que casi lo confunde entre el paisaje. Recoge hojas muertas, está entretenido haciendo nuevos cúmulos. Es esta una faena diaria. A excepción del sicomoro, el resto de árboles se desvisten a toda prisa. Gotean hojas a todas horas.
El jardín guarda un sepulcro que obliga a los clientes del balneario a pernoctar junto a un espíritu. María descansa bajo una losa inmensa custodiada por una cruz. María, hija de un médico de la zona que creyó en estas aguas e inició las obras de construcción del balneario, falleció a los veintidós años, en 1847, precisamente un treinta y uno de octubre, día de San Quintín. La lápida reza: «Aquí espera la resurrección María Ferrandis, mi hija».
¿Habrá tenido tiempo ya de resucitar María o seguirá dando paseos por la sala de espera de este jardín? A Mika le parece poder verlos a los dos, de pie, el uno junto al otro, padre e hija. La una de belleza lánguida, enfermiza tal vez; el otro sereno, apoyado en un bastón, bigotudo y cansado. Se despiden. El padre coge la mano a la hija que, inesperadamente, la rechaza.
Mika focaliza ahora su atención en el jardinero por el mero placer de observar a alguien que se mueve tranquilo, ejecutando círculos pausados. Sigue observando al hombre calladamente hasta que él se detiene y gira su cuerpo buscándola.
—El ciclo de la vida —dice calmadamente antes de entregarse nuevamente a su quehacer. Movimiento calmo y centrado. Sincronización perfecta.
Cada vez que se va alguien, el pellizco es más intenso y el moratón dura un poco más de lo habitual en sanar. Al irse el último familiar que te ha visto nacer, la certeza es demasiado evidente para ser ignorada: eres el siguiente en la lista.
Sigue observando al hombre, que termina de hacer montones a pesar de que las hojas continúan balanceándose hacia el suelo despreocupadas. Lo ve partir y regresar después con unas bolsas.
—¿Quiere que lo ayude?
A decir verdad, le repatea ponerse a embolsar hojas, pero no desea alejarse de él, y quedarse simplemente mirándolo le parece una actitud reprochable.
—Ni hablar, señora, es mi trabajo.
Mika atrapa su mirada al vuelo y retorna a su habitación a no hacer nada. No tiene ganas de hacer nada y eso mismo es lo que va a regalarse, un tiempo perdido. Se tumba en la cama sin hacer nada más que existir. Mi vida. Divino tesoro.
3
«A San Quintín se le atribuyen curaciones milagrosas y exorcismos varios. Murió decapitado y después lo arrojaron al río en el año 287. En el siglo xvi se dio en el San Quintín de Francia una cruenta batalla entre franceses y españoles que acabó con la victoria española. De ahí proviene la conocida frase: “Se armó la de San Quintín”».
El recepcionista le narra pacientemente el resumen mientras aparenta estar ocupado ordenando unos papeles que no deja de manipular sin sentido alguno. Sospecha Mika que el hombre ha repetido esas palabrejas hasta la saciedad y que entretiene sus manos para acallar la queja de una mente aburrida de transmitir la idéntica retahíla por enésima vez. Porque un recepcionista diariamente anda reproduciendo las mismas frases, a veces más animado, a veces más hastiado, siempre al estilo de las viejas cintas de casete, esas que por más que se empeñe la sociedad en desterrar nunca terminan de morir. «Esa cabeza es la de San Quintín», puntualiza señalando la armadura del recibidor en tono neutro. La placa que luce en la chaqueta informa de que su nombre es Quintino.
—¿Quintino? —lee Mika en voz alta.
—Lo prefiero a Quintín. Es como si fuera un nombre artístico.
Lo mira esperando a que prosiga. Y esa mirada, la suya, surte efecto en Quintino, quien de pronto resucita derrochando astucia.
—Actúo esta noche. ¿Vendrá a verme al teatro? —pregunta mientras le alarga un papel que hace las veces de invitación.
Quintino tiene un aspecto que encaja muy bien con su afición. Largo y delgaducho como una libélula, de rostro estrecho protegido por unas gruesas gafas y dueño de una barbilla punzante, piernas a lo ancas de rana y brazos interminables, dotado de unas manos de dedos como ramitas de cepas, de esos que las brujas de los cuentos siempre clavan en los brazos tiernos de las princesitas. Lo imagina una la mar de bien pronunciando palabras sin sentido mientras revolotea alrededor de algún incauto atenazado por el estupor. Cuando habla tiende a arrastrar las palabras, hecho engorroso que, sin embargo, suaviza su aspecto de insecto volátil para conferirle cierto aire aniñado.





























