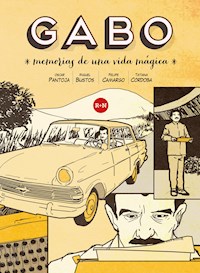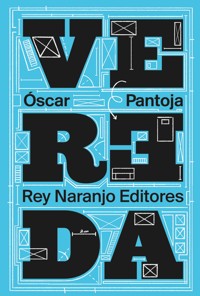
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rey Naranjo Editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Jorge Isidro se propone construir su casa en el pequeño terreno que le heredó su madre desaparecida. En la vereda todo parece tranquilo, pero el temor de los habitantes por la aparición de las manchas en las paredes de sus casas altera la atmósfera del pueblo. Nadie sabe de dónde salen, evitan hablar de ello. Jorge Isidro se encuentra con su madre en sueños y busca en el mundo onírico las respuestas que no ha encontrado en la vigilia… pero en el sueño no gobierna la razón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VeredaÓscar Pantoja
rey naranjo editores
www.reynaranjo.net
¶
Vereda
© Óscar Pantoja, 2025
Dirección editorial: John Naranjo • Carolina Rey Gallego
Dirección de diseño: Raúl Zea
Diagramación: Isabella Viracachá
Equipo R+N: Alberto Domínguez •María Paula Beltrán • Isabella Barajas
ISBN 978-628-7589-62-9
Hecho el depósito de ley
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio, sin permiso escrito de los titulares del copyright.
Los sueños son la actividad estética más antigua que existe.
jorge luis borges
Uno
Construí mi casa en veintiún meses.
Sé que es poco tiempo.
Pero en comparación con el tiempo que se necesita para perder una casa, los veintiún meses fueron una enorme pila de horas, días y meses en los que estuve de alguna manera contento.
Yo mismo hice los planos, no necesité un arquitecto. Claro está que el plano no salió de una sola sentada. Tuve que pensarlo mucho. Practicar bastante en la cantina de Rosario. Un plano no se hace de una sola sentada. Hay que pensar. El que diga que hizo su plano de un tirón es un mentiroso.
Cuando se construye una casa solo se tiene una idea fija, de dónde va a salir la plata para que la obra no se detenga. El cemento y la varilla son los peores enemigos. Lo que se gana, el dinero que se consigue, la casa se lo chupa como si fuera tierra reseca. Y hay que salir a conseguir más dinero porque si una casa se deja a medio hacer se derrumba más rápido y lo derrumba a uno. La persona que no pudo acabar queda incompleta para siempre, como si faltara una parte importante del cuerpo. Si se alcanza a terminar, así sea que falten pequeñas partes como pañetar las paredes, o poner unas tejas del techo, o algo, pero mínimo, y le roban la casa, la persona no queda incompleta. El dolor es fuerte por la pérdida, pero por extraño que parezca, es más llevadero.
Cada uno lleva los planos de su casa en la sangre.
Por eso no puede hacerlos ningún arquitecto, porque entonces no es mi casa sino la que pensó otro. ¿Cómo puede ser algo de uno si lo piensa otro? Cuando supe que iba a construir me dediqué a pensar y que esas ideas, llegado el momento, salieran al papel. Por eso iba a la cantina de Rosario. No iba a emborracharme. A la cantina no necesariamente se va a emborrachar. Eso es lo que cree la gente. Las abuelas y los abuelos más conservadores creen que si uno va a la cantina es para beber como desaforado, pero no es así. Muchos vamos por otros temas: a charlar, a buscar algún trabajo o a pensar, como en mi caso. Pensar mi plano.
El cuaderno que alguna vez usé en ese intento de estudiar en una universidad cuando me fui de la vereda muchos años atrás, un lápiz y un tajalápiz fueron mis primeras herramientas. Borrador no, no iba a borrar nada, que quedaran las hojas con los ensayos y las tachaduras para ver el proceso. Empecé a hacer bosquejos en las muchas hojas limpias que nunca usé. Los primeros salieron feos, la falta de práctica, de no dibujar ni trazar líneas, hacían que lo que la mano imprimía no se entendiera bien. Es extraño, pero así se tenga la casa en la cabeza, las líneas salen chuecas, como ríos rebeldes.
De la idea a la hoja hay mucho trabajo.
Rosario me veía dibujar y me regalaba café, caliente, sin azúcar. Había algo que le gustaba de mí, tal vez ese universitario fracasado que nunca logró su propósito y tuvo que volver le producía simpatía.
Lo primero que tenía que hacer mi mente era confrontar la idea con la realidad y eso solo se puede hacer contando con lo que se tiene. En mi caso, tenía sesenta metros cuadrados de tierra que mi madre me había regalado.
Seis metros de frente por diez metros de fondo.
Sesenta metros de tierra en el mundo que eran míos y que mi madre me había regalado antes de desaparecer. Por eso volví a la vereda, tal vez por un presentimiento, un ensueño, antes de no verla más.
En sesenta metros cuadrados se pueden hacer muchas cosas, pero viene el segundo freno de mano, el dinero con el que se cuenta. Dibujé casas de dos pisos, con terraza, con balcón, pero mi bolsillo le decía a mi mano que no fuera tan soñadora y al final siempre terminaba haciendo una casa de un solo piso, de dos aguas. Era la que con mayor seguridad dibujaba.
Después de semanas de trazar en el cuaderno por fin pude llegar a lo que quería.
Mamá decía: «Solo en una casa se puede estar a salvo, antes de morir; un techo propio que lo proteja, así no se tenga que comer, pero tener donde dormir. Dormir en la calle es no pertenecer a ningún lado».
Por eso me puse a construir la casa.
Tenía la tierra, el dinero podía conseguirlo. La casa no iba a ser un objeto más en el mundo, iba a ser parte de mí, mi raíz, la tierra donde iba a dormir.
Para vivir en el mundo había que habitar un espacio.
Como un pájaro.
Dos
Me llamo Jorge Isidro y en un tiempo, antes de irme a la ciudad y volver con el rabo entre las piernas, hice pan.
Sí, puede decirse que fui panadero.
Pero las fábricas empezaron a vender pan en bolsa más barato y tuve que buscar algo para hacer. A muchos nos ocurre lo mismo. Aprendemos a hacer algo, nos gusta, pero se industrializa lo que hacemos y tenemos que buscar otra profesión. A la mayoría de mis vecinos les ha ocurrido lo mismo, es lo normal.
En la vereda a todos nos ha tocado cambiar de oficio. Y de hacer pan pasé a dedicarme a la construcción. He trabajado en muchas casas haciendo bases, levantando paredes, poniendo techos. Y se puede decir que muchas de nuestras casas son parecidas, pero no son iguales. Son como las huellas digitales, son distintas, pero los dedos pulgares se parecen.
Por eso me quedó más fácil construir mi casa.
Se necesita mucha imaginación cuando se está al frente de la tierra vacía con la hoja de papel en la mano que tiene el plano de la casa. Se siente una alegría rara, única, como de caer al vacío, pero caer contento. Imaginar la casa que será lo mantiene a uno firme.
Todo empieza con ese momento en el que, viendo el vacío, se imagina lo que habrá de suceder allí.
Se desearía que el momento durara más.
No ocurre.
No se puede quedar la persona con la hoja en la mano viendo la nada. Hay que ser realista. Se dobla el papel y se guarda en el bolsillo. Se marca el terreno con cuatro estacas. Con el nailon se dibuja en la tierra el rectángulo. El sol acompaña. A medida que el hilo va trazando la recta sobre la hierba se vuelve a pensar en el lápiz y la hoja, pero eso ha quedado atrás. El viento refresca. Cuando se amarra el hilo a las cuatro estacas, se va por la pica.
Se levanta en el aire.
Los brazos muy arriba.
Se calcula el golpe.
Y se entierra la pica en la tierra justo al lado del nailon.
Ese primer golpe es el inicio. Así empecé mi casa. Un futuro incierto se viene encima mientras se continúa con los golpes. Un futuro sin imágenes, puro, que si no se respira lo ahoga, lo intoxica de tanta nada que se agolpa en la cabeza.
Donde antes solo cruzaba el viento, ahora se abren los surcos y el viento empieza a aposarse, allí, donde el cemento y la varilla serán las bases.
Hay que abrir la tierra para sembrar el cemento. La tierra se deja.
Whuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssss.
Se deja abrir con nobleza. Luego el cemento crecerá un poco, se secará y no crecerá nunca más. Y hará las paredes. Unos cuantos metros hacia arriba, tres metros, máximo. El cemento no subirá nada más. No será un edificio. Será solo una casa.
Esta alegría silenciosa pero que se sale por los poros y cae en la hierba, es más alegre si lo acompaña a uno alguien. Un amigo, un colaborador. Guillermo me acompañó en el proceso, al igual que Rosario. El primero como ayudante, la segunda como confidente a la que se le cuentan los secretos que no se le pueden contar al ayudante. Siempre se necesitan dos personas para comenzar una aventura como esta. Al primero hay que pagarle con dinero y cerveza; a la segunda no se le paga, no hay forma de pagarle, los secretos y las confidencias no tienen precio.
Cada quien levanta la casa como puede. Con los amigos que tenga. Con los materiales que estén a la mano o le alcancen. Nadie critica la casa de nadie porque es como una maldición, como escupir para arriba. Solo se hacen comentarios con los amigos, disimulados, sobre cómo se está haciendo la casa vecina: esa columna quedó torcida, quedó muy unida la puerta, muy pequeñas las ventanas, no tiene forma, le van a caer goteras. Se dice esto sin profundizar porque se entiende la cruz que cada persona lleva a cuestas.
Los frentes de las casas en la vereda por lo general son blancos, pintados con cal, que es lo más barato que hay. Y las mujeres adornan las fachadas con flores, los hombres con butacas de madera para sentarse a tomar el sol y cerveza. Las paredes van absorbiendo el sol y el agua, y van tomando su propio color. Ninguna casa tiene el color de otra. Las paredes de los frentes son como hojas de papel que van adquiriendo su propia textura, su propia forma de ser.
Como la piel.
Tres
Me quedaba hasta tarde, hasta que el sol se apagaba y Guillermo se despedía. Me sentaba al frente a observar los avances. La noche empezaba a subir por los jóvenes muros. Las primeras sombras comenzaban a tomar su forma y entrar.
Ocurría por primera vez.
A veces, por momentos, creía que hasta la casa pronunciaba sus propias palabras como un ser que se iba abriendo a la vida.
Lo veo a él. Es mi dueño. Lo veo como una sombra.
Sesenta metros de tierra en el mundo que eran míos.
La casa empezaba a pegarse en mis huesos. No sabía si los vecinos de la vereda hacían lo mismo, quedarse hasta que llegara la noche para ver sus casas a medio hacer. Yo sí lo hice.
La luz de la noche alumbraba apenas para no caerme. Entraba por el marco sin marco, ni puerta. Miraba hacia los lados, donde las paredes crecían y dejaban ver el pequeño bosque que con el tiempo desaparecería como una niebla. Miraba hacia arriba y el techo que no existía me mostraba un cielo oscuro y frío, a veces estrellado, a veces solo una lámina negra, que por el momento eran mis tejas. Cuando el frío me entraba, salía y me iba a la cantina de Rosario a despejar esas imágenes porque de lo contrario me ahogaba.
Ahí va él. Se va como una sombra escuálida, empiezo a quererlo.
No es que esta sea una historia larga, pero sí es compacta, como un martillazo. Así que seguiré.
Cuando se tiene la oportunidad de ver la casa crecer, se entiende su fuerza. El cemento que se seca con la varilla y la arena agarran una solidez arrolladora. Quitar un grumo con los dedos es casi imposible. Hay que agarrar el palustre y golpear con fuerza, de lo contrario queda así. Los dedos son palillos hábiles pero enclenques que solo sirven si se recubren de herramientas duras para hacer su trabajo.
A medida que crecía más me gustaba quedarme. Los vecinos pasaban y saludaban como si estuviera loco, pero entendían. Les había pasado lo mismo. Quizás algunos me calificaban de exagerado. Me gritaban:
—Ya pronto puede meter la cama.
Reía con ellos.
Pero lo que quería sentir era otra cosa, entender cómo iba creciendo.
Mi casa quedaba a las afueras de la vereda, no en el centro, ni siquiera en las calles adyacentes. De modo que lo que hiciera solo me incumbía a mí.
En una oportunidad me quedé hasta tarde, hasta que la noche cerrada me sacó. Estaba oscuro. No fue miedo lo que sentí. Creí que yo mismo era un extraño, no supe quién era y eso me asustó. De todas formas, tenía que irme acostumbrando porque la casa se habría de levantar sin luz, ni agua. El dinero no iba a alcanzar para hacer las acometidas de los servicios públicos. Agua en canecas plásticas y luz de velas me iban a acompañar.
Alcancé a quedarme dormido y soñé por primera vez.
Soñé en mi casa.
Fue un sueño que, por lo extraño, recordé varios días.
Soñé solo con una imagen inmóvil, con luz de sol. Era la de la tierra vacía, el terreno aún sin ningún muro levantado. Un silencio total ovillaba el paisaje mientras el sol seguía alumbrando sin quemar. Ni los arbustos, ni los árboles del fondo movían sus hojas.
Ese pedazo de tierra estaba en suspenso.
Fue tanto tiempo que vi esa imagen que la inmovilidad me despertó.
Abrí los ojos, el resto del cuerpo permaneció quieto. Mi casa y el cielo estaban oscuros. Percibí que un animal se asomaba en la puerta, una sombra redonda con peso y sangre. Era un borugo, solo veía su silueta, la oscuridad lo alumbraba. Se quedó inmóvil viéndome, parecía extrañado. Después retrocedió y se fue.
Su primer sueño. ¡Qué maravilla!