
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Los muertos de Loraille no descansan. Artemisia se está preparando para unirse a las hermanas grises, encargadas de purificar a los fallecidos para que sus almas sigan adelante; de lo contrario, sus espíritus despiertan con un hambre voraz por los vivos. Ella prefiere tratar con los muertos, que a diferencia de los vivos nunca hacen comentarios sobre su turbio pasado. Cuando su convento sufre un ataque, Artemisia lo defiende despertando a un antiguo espíritu vinculado a una reliquia. Es un renacido, un ser malévolo que amenaza con poseerla en cuanto baje la guardia. La muerte ha llegado a Loraille, y solo una vespertina (una sacerdotisa entrenada para controlar una gran reliquia) puede aspirar a detenerla. Pero los conocimientos de las vespertinas hace mucho que se perdieron, por lo que a Artemisia no le queda más opción que recurrir al único que puede saber algo: el mismísimo renacido. Mientras su vínculo con el renacido se fortalece entre secretos y magia, un mal oculto comienza a surgir. Y enfrentarse a él puede requerir que traicione todo en lo que cree... si es que el renacido no la traiciona primero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Título original: Vespertine
Copyright © 2021 by Margaret Rogerson
Derechos de traducción cedidos por KT Literary LLC.
y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL.
Todos los derechos reservados
© de la traducción: Miguel Sanz Jiménez, 2025
© del pergamino: Jullius/Shutterstock.com
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: abril de 2025
ISBN: 979-13-87690-04-5
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para todas las personas que prefieren sentarse en un rincón
a acariciar al perro en vez de charlar durante la fiesta:
Esta es para vosotras.
VESPERTINA
Uno
Si no hubiera ido al cementerio del convento para estar sola, no habría reparado en el brillo plateado del incensario que habían abandonado al pie de una lápida. Todas las novicias y las hermanas llevábamos uno, colgado de una cadena, para defendernos de los muertos, y me percaté, por la forma y los diseños negros y deslucidos, de que ese incensario le pertenecía a Sophia, una de las novicias más jóvenes, que había llegado al convento el invierno anterior. Cuando me agaché y lo toqué, el metal aún estaba caliente. Tuve que rozarlo con la muñeca para cerciorarme, porque a mis manos con cicatrices no se les daba bien tomar la temperatura.
Supe de inmediato que a Sophia no se le había caído al trepar a los árboles ni al jugar entre las lápidas. No habría quemado incienso a menos que algo le hubiera dado un buen susto; hasta las niñas saben que el incienso es demasiado valioso como para malgastarlo.
Me incorporé y miré hacia la capilla. El viento cortante me azotaba en la cara con los mechones sueltos de mi coleta y me arrancaba las lágrimas a latigazos, así que tardé un momento en dar con los cuervos que se refugiaban bajo el alero, apiñados contra la piedra gris y musgosa. Todos eran negros, excepto uno. Se había apartado de los demás y se acicalaba, nervioso, las plumas blancas como la nieve, que el viento le erizaba en la dirección contraria.
—¡Problemas! —lo llamé.
Me hurgué en el bolsillo en busca de una corteza de pan. En cuanto la saqué, el cuervo saltó del tejado, voló impulsado por el viento, aterrizó en mi brazo y me pinchó con las garras a través de la manga. Despedazó el pan y luego me miró para pedir más.
No debería estar solo. Ya le faltaban unas cuantas plumas, se las habían arrancado a picotazos los demás pájaros. Cuando lo trajeron al convento, lo habían dejado ensangrentado en el claustro y había estado a punto de morir, incluso después de que me lo llevara a mi habitación del dormitorio y le abriera el pico a la fuerza para darle pan y agua cada pocas horas. Pero era una novicia mayor y tenía demasiadas responsabilidades, no podía vigilarlo todo el rato. Cuando se curó, se lo di a Sophia para que lo cuidara. Dondequiera que fuese, Problemas la seguía, sobre todo por el interior del convento, donde tenía la costumbre de enfadar a las hermanas al escondérselo dentro de la túnica.
—Busco a Sophia —le dije—. Creo que corre peligro.
Desplegó las plumas del cuello como un abanico y masculló para sí mismo una serie de chasquidos y gruñidos, como si se lo estuviera pensando. Luego imitó la voz de una niñita:
—Pájaro bueno. Pájaro bonito. ¡Migas!
—Eso es. ¿Me llevas con Sophia?
Me contempló con un ojo inteligente y brillante. Los cuervos eran animales listos, sagrados para la Dama Gris, y gracias a Sophia, Problemas sabía más de la lengua humana que la mayoría. Por fin pareció entenderme, extendió las alas y revoloteó hasta el montículo de tierra y piedra que apuntalaba el muro trasero de la capilla. Dio saltitos por una losa y se asomó al espacio oscuro debajo de ella.
Un agujero. La tormenta de la noche anterior habría erosionado los cimientos de la capilla y habría abierto un antiguo pasadizo a la cripta.
Se volvió para mirarme.
—Muerta —croó.
Se me heló la sangre. Sophia no le había enseñado a decir esa palabra.
—Muerta —insistió Problemas, inflando las plumas.
Los demás cuervos se movieron un poco, pero no hicieron caso a la señal de alarma.
Tenía que equivocarse. Las bendiciones reforzaban cada una de las piedras de los muros del convento. Nuestro pórtico lo habían forjado las hermanas santas de Chantclere. Aun así…
El pasadizo se abría debajo de un marco de raíces colgantes. Me había acercado sin pensarlo. Sabía qué debía hacer: debía volver corriendo y avisar a la madre Katherine. Pero Sophia era demasiado joven como para llevar daga y había perdido el incensario. No había tiempo.
Me saqué el incensario que me colgaba de la châtelaine. Apreté los dientes y obligué a mis torpes dedos a levantar la diminuta tapa y hurgar con el pedernal y el incienso. Tenía las cicatrices más graves en la mano izquierda, donde el tejido rojo y resplandeciente que me recubría la palma se había contraído con el tiempo y me había tirado de los dedos hasta formar una garra permanente. Los podía cerrar y formar un puño flácido, pero no podía abrirlos del todo. Mientras estaba en ello, pensé en la hermana Lucinde, que llevaba un anillo con un viejo rubí agrietado. El anillo tenía la reliquia de una santa sellada en el interior, cuyo poder le permitía encender velas con un mero gesto.
Por fin, la chispa prendió. Soplé el incienso hasta que se encendieron las brasas. Entonces, envuelta en humo, me adentré en la oscuridad.
La negrura me engulló. El olor a tierra húmeda se intensificó; era igual de asfixiante que ponerse un trapo mojado en la nariz. La luz acuosa y delgada de la abertura se disipó casi de inmediato, pero, al igual que todas las niñas que las hermanas grises aceptaban, yo poseía la Videncia.
Los haces de luz se arremolinaron a mi alrededor como telarañas, sus formas fantasmagóricas se convirtieron en un rostro crispado, en una mano tendida. Sombras. Las sombras se congregaban en sitios como aquel, atraídas por las tumbas y las ruinas. Eran espíritus de primer orden, frágiles y prácticamente amorfos. Me tiraron de la piel con los dedos, como si buscaran un hilo suelto que desenredar, pero no suponían casi ningún riesgo. Al darme prisa en avanzar, el humo que manaba del incensario se mezclaba con las sombras traslúcidas. Con un suspiro, el incienso las dispersó.
Las sombras eran tan comunes que Problemas no habría reparado en ellas. Solo algo más peligroso, un espíritu de segundo orden o más, le habría llamado la atención.
—¿Sophia? —la llamé.
Nada respondió, salvo el eco de mi voz.
La titubeante luz fantasmagórica reveló unos nichos llenos de huesos amarillentos y restos de lino en descomposición. Tradicionalmente, a las monjas se las inhumaba en los túneles que rodeaban la cripta, pero la antigüedad de esos restos me sorprendió. Parecían tener siglos, se deshacían y mostraban telarañas solidificadas: eran más viejos que la Pena, cuando los muertos se levantaron por primera vez para atormentar a los vivos. Si habían sellado esa zona del túnel en algún momento del pasado distante del convento, era posible que un espíritu se hubiera alzado de las pilas de huesos y se hubiera pasado años deambulando por las catacumbas, sin que nadie lo supiera.
En el espeso silencio subterráneo del pasadizo, retumbó un sonido, casi demasiado suave como para identificarlo. El sollozo de una niña.
Eché a correr.
Las sombras me fustigaron, cada toquecito era un escalofrío repentino. El incensario me golpeó en la túnica hasta que me enrollé la cadena en la mano, con fuerza. Me lo puse delante de la cara, en la posición defensiva que me había enseñado la hermana Iris, la profesora de lucha del convento.
Delante, un brillo bañaba una curva del túnel. Al doblar la esquina, el estómago se me quedó petrificado. Sophia había trepado a un nicho para esconderse y enterraba la cara en las rodillas de la túnica. Fuera flotaba una silueta malsana, que la miraba de cerca. Se le veía la corona de la cabeza calva, por encima de una columna jorobada y huesuda. Una mortaja le caía ingrávida por el cuerpo cadavérico y resplandecía con una luz plateada y sobrenatural.
Por un instante, me quedé congelada. Los últimos siete años se derritieron y volví a ser una niña. Olí las cenizas calientes y la carne en llamas; me palpitaron las manos por el dolor fantasma.
Pero eso había pasado antes de que las hermanas grises me hallaran. Antes de que me salvaran… y me enseñaran a contraatacar.
Desenvainé la daga. El espíritu se dio media vuelta, alertado por el susurro del acero contra el cuero. Tenía la cara demacrada de un cadáver emaciado, con los labios arrugados y una dentadura gigantesca que le ocupaba casi medio cráneo. Enseñaba los dientes con una mueca perpetua. Encima no había ojos, solo cuencas vacías.
Sophia levantó la cabeza. Las lágrimas le brillaron entre la tierra de las mejillas.
—¡Artemisia! —gritó.
La silueta del espíritu se difuminó y desapareció. El instinto me salvó la vida. Me giré y balanceé el incensario, de modo que, cuando el espíritu reapareció a un palmo de mi cara, el incienso lo mantuvo a raya. De sus mandíbulas temblorosas salió un quejido. Parpadeó y volvió a dejar de existir.
Antes de que pudiera cobrar forma otra vez, me lancé adelante y me precipité hacia el nicho de Sophia, blandiendo el incensario como tanto había practicado. Solo los espíritus más poderosos pueden atravesar una barrera de humo de incienso. Para llegar a Sophia, antes tendría que vérselas conmigo.
Ya sabía qué era. Un espíritu común de segundo orden, un demacrado, el alma corrompida de alguien que ha muerto de hambre. Aunque se los conoce por su velocidad, los demacrados son frágiles. Un solo golpe bien dado los puede destruir.
Alcé la daga. Las hermanas grises empuñaban las dagas misericordes: cuchillas finas y largas, diseñadas para esa clase de golpe concreto.
—Sophia, ¿estás herida?
Gimoteó con fuerza y luego dijo:
—Creo que no.
—Bien. ¿Ves la daga? Si me pasa algo, prométeme que la cogerás. Espero que no haga falta, pero me lo tienes que prometer. ¿Sophia?
No había respondido. El demacrado reapareció cerca de la curva del túnel y se acercó más, zigzagueó y trazó un camino errático hacia nosotras.
—Te lo prometo —susurró Sophia.
Entendía el peligro de la posesión. Si un espíritu conseguía hacerse con el control del cuerpo de una persona, podría romper las barreras diseñadas para repeler a los suyos, incluso pasar un tiempo caminando entre los vivos sin que lo detectaran. Por suerte para la mayoría de las personas, solo las videntes son vulnerables a la posesión. De lo contrario, haría tiempo que los muertos habrían tomado Loraille.
Otro movimiento. Corté el aire con la daga justo cuando el demacrado se materializaba delante de mí y me intentaba atrapar con las manos huesudas. La cuchilla consagrada le dejó una raya de fuego dorado en la mortaja. Me quedé sin respiración cuando el tejido se evaporó y descubrió los tendones ilesos que había debajo. Solo le había dado en la manga.
Me rodeó la muñeca con la mano. Las astillas de frío me subieron por los nervios del brazo y me arrancaron un grito de la garganta. Forcejeé para liberarme, pero me asió la muñeca con rapidez. Se quedó atrapada en el espacio entre nosotros dos. Detrás de las uñas como garras, su rostro se volvió visible: al acercarse más, las mandíbulas enormes se abrieron como si respirase mi dolor y saboreara un bocado. En cualquier momento, yo sería incapaz de sujetar la empuñadura de la daga con los dedos entumecidos.
La solté adrede. Sophia chilló. Cuando el demacrado centró la atención en el destello del acero al caer, cogí el incensario con la mano mala y se lo estampé en el pecho al espíritu.
Me miró, sorprendido. Después, tosió un hilo de humo. Lancé el incensario más alto, sin apenas notar el calor del metal. El demacrado aulló, un sonido escalofriante que hizo eco y propagó un terremoto de frío por el túnel, hasta lograr que los huesos quebradizos se revolvieran en los nichos. Arqueó la espalda y se arañó el pecho, su silueta se fue emborronando por todas partes y, con brusquedad, se hizo pedazos hasta que, de improviso, explotó en unas volutas de niebla resplandeciente.
Mientras el túnel se oscurecía, solo se oía la respiración entrecortada de Sophia. Sabía que debía decir algo para reconfortarla, pero apenas me podía mover por el dolor de la muñeca congelada. Se intensificaba como unas oleadas de alfileres y agujas y tenía unas rayas moradas, con aspecto de hematoma, donde el demacrado me había tocado y me había marchitado la piel.
—¿Artemisia? —Su voz era como los arañazos de un ratón detrás de una pared.
—Estoy bien —dije.
Esperaba que fuera cierto, por si tenía que luchar de nuevo, pero lo dudaba. A la madre Katherine se le podía pasar desapercibido un solo demacrado, pero no fallaría al notar la presencia de más. Me volví hacia Sophia y dejé que bajara a mis brazos.
—¿Te puedes poner en pie?
—No soy un bebé —protestó, ahora que ya no corría peligro. Pero, en cuanto la bajé al suelo, se me aferró a la túnica con fuerza y una punzada de dolor me recorrió la muñeca—. ¡Mira!
La luz se filtraba por el túnel, delante, y proyectaba una sombra retorcida en la pared. La acompañaba el sonido de un mascullar ronco e indistinguible. Rebosé de alivio. Solo conocía a una persona que deambulase por allí debajo y hablase consigo misma.
—No te preocupes. No es otro espíritu. Solo es la hermana Julienne.
Sophia me agarró con más fuerza.
—Peor todavía —susurró.
Cuando la hermana Julienne salió arrastrando los pies, sin dejar de mascullar y con la cara tapada por el pelo sucio que le llegaba a la cintura y se veía blanco a la luz del farol, hube de admitir que Sophia tenía razón.
Julienne era la santa del convento. Vivía de ermitaña en la cripta de la capilla, custodiando la reliquia sagrada de santa Eugenia. Su túnica sin lavar apestaba tanto a grasa de oveja que los ojos me empezaron a llorar según se acercaba.
Sophia la miró sin pestañear, con los ojos como platos. Luego se arrodilló, recogió mi daga y me la apretó contra la mano en silencio.
Parecía que la hermana Julienne no nos veía. Hubiera dado lo mismo que fuésemos invisibles. Pasó a nuestro lado arrastrando los pies, lo bastante cerca para que el dobladillo de su túnica nos revoloteara encima de los zapatos, y fue al nicho del que Sophia acababa de salir. Me esforcé en escuchar lo que musitaba mientras ordenaba los huesos descolocados:
—Llevo años oyéndola aquí debajo, gimiendo y aullando… Por fin se calla… La hermana Rosemary, ¿no? Sí, sí. Un año duro, una hambruna espantosa, muchísimos muertos…
Me picaba la piel. No conocía a ninguna hermana Rosemary, pero sospechaba que, si comprobaba los registros más antiguos del convento, allí la encontraría.
Sophia me tiró de la túnica. Me susurró al oído, sin quitarle los ojos de encima a la hermana Julienne:
—¿Es verdad que se come a las novicias?
—¡Ja! —exclamó la hermana Julienne al girarse hacia nosotras.
Sophia se sobresaltó.
—¿Eso es lo que andan diciendo de mí? ¡Bien! No hay nada mejor que una sabrosa y bonita novicia. Bueno, vamos, niñas. Vamos.
Se dio la vuelta y comenzó a arrastrar los pies para volver por donde había venido. El farol le colgaba de la mano arrugada.
—¿Adónde nos lleva? —quiso saber Sophia, que la siguió a regañadientes. Continuaba sin soltarme la túnica.
—Habrá que atravesar la cripta. Es el camino más seguro para regresar a la capilla.
En realidad, solo era una suposición, pero cuando la hermana Julienne nos condujo por una serie de puertas encajadas en esos túneles cavados con tosquedad, me pareció cada vez más probable. Lo supe con certeza cuando llegamos a la última puerta, una monstruosidad negra, pesada y de hierro consagrado. La luz del farol corrió por la superficie a rayas mientras Julienne la abría y nos hacía pasar.
En el aire se arremolinaban volutas de humo de incienso, tan espesas que me picaban los ojos y Sophia se tosía en la manga. Habíamos entrado en la cámara de piedra, con sus columnas y bóvedas. Las estatuas con túnicas se erguían en los arcos entre las columnas, con las caras encapuchadas y ensombrecidas pese a las velas que parpadeaban a sus pies en charcos de cera goteante. Sophia miró alrededor con recelo, como si buscara un caldero escondido en un rincón o, quizá, los huesos roídos de las antiguas novicias, desperdigados por el suelo. Pero las losas estaban limpias, salvo por los símbolos santos que habían grabado por aquí y por allí, cuyas formas casi se habían borrado por el paso del tiempo.
La hermana Julienne nos dejó mirar boquiabiertas un momento y luego nos indicó, con impaciencia, que siguiéramos avanzando.
—Tocad el altar para que santa Eugenia os bendiga. Daos prisa.
El altar reinaba en mitad de la cripta: una plataforma de mármol blanco con una efigie de tamaño real de santa Eugenia, tumbada en la tapa del sarcófago. Su rostro pétreo y precioso era sereno en la muerte. Las velas dispuestas alrededor del cuerpo le proyectaban un brillo cambiante en los rasgos y le daban una tenue sonrisa enigmática. Había muerto mártir, a los catorce años, después de sacrificarse para apresar en sus huesos a un espíritu de quinto orden. Se decía que el espíritu era tan poderoso que le quemó todo el cuerpo y la redujo a cenizas, salvo por una sola falange del dedo; la reliquia que descansaba dentro del sarcófago, con un esplendor invisible. No era como la reliquia menor del anillo de la hermana Lucinde, que servía para encender una vela de vez en cuando. Era una alta reliquia, que solo se empuñaba en las épocas de necesidades desesperadas.
Con solemnidad, Sophia dio un paso adelante para tocar las manos entrelazadas de la efigie. El mármol brillaba más allí donde incontables peregrinos lo habían tocado durante los últimos tres siglos.
La hermana Julienne no observaba a Sophia. Me observaba a mí y los ojos le relucían a través de la cortina de pelo enredado.
—Te toca. Adelante.
El sudor me picaba debajo de la túnica por el calor de las velas, pero la comezón de la muñeca se intensificó al acercarme al altar. El dolor me palpitaba al compás del corazón. Era raro que no quisiera tocar la efigie. Cuanto más me acercaba, más intentaba resistirse mi cuerpo sin mi permiso; hasta el pelo pareció ponérseme de punta. Imaginé que así era como se sentía la mayoría de la gente ante la idea de tocar una enorme araña peluda o un cadáver. En cambio, allí estaba yo, experimentándolo ante la idea de tocar un altar sagrado. Quizá sí tuviera un problema, al fin y al cabo.
El pensamiento me empujó adelante, como el picotazo punitivo de un látigo. Subí a la plataforma y puse la mano en el mármol.
Lo lamenté de inmediato. La piedra se me pegó a la palma como si estuviera recubierta de liria para pájaros. Sentí un vahído repentino, se me revolvió el estómago y toda la cripta se sumió en la oscuridad. No vi nada, no oí nada, pero supe que no estaba sola. Me rodeaba una presencia, algo vasto y antiguo y hambriento. Tuve la impresión de que unas plumas se movían en la oscuridad; más que un sonido, era una sensación: el peso agobiante del encarcelamiento y una furia devoradora y angustiada.
Supe qué era esa presencia, qué tenía que ser: el espíritu de quinto orden preso en la reliquia de santa Eugenia. Un renacido, uno de los siete que jamás habían existido, a quienes habían destruido o apresado gracias a los sacrificios de las grandes santas hacía mucho tiempo.
Despacio, noté que su interés se volvía hacia mí como un faro al barrer la oscuridad. El terror me apretó el cuello. Despegué la mano del sarcófago y me aparté tambaleándome a ciegas, a punto estuve de chamuscarme la manga con las velas. La luz y el sonido regresaron. Me hubiera caído de no ser por una mano huesuda que me sujetó del hombro.
—Lo notas —me dijo al oído la voz de la hermana Julienne con aspereza, echándome el aliento agrio en la mejilla—. Lo notas, ¿verdad? —Sonaba entusiasmada.
Tomé una bocanada de aire. Las velas de la cripta ardían sin tregua. Sophia me observaba confusa y comenzaba a parecer alarmada. Era obvio que no había sentido nada cuando había tocado el altar. Lo había sospechado desde hacía mucho tiempo, pero ya estaba segura: lo que me había pasado de niña me había dañado de alguna manera, me había dejado un vacío en el interior. No era de extrañar que sintiera tal afinidad por los espíritus. Ya habían cavado un sitio para ellos en mi interior y aguardaban a ocuparlo.
Miré el suelo con pesar hasta que la hermana Julienne me soltó.
—No sé de qué me habla —le respondí, una mentira tan evidente que, al hablar, el calor me subió por la cara con lentitud.
Me aparté y le cogí la mano a Sophia. Parecía asustada de verdad, pero, cuando me dio la mano, noté, con una punzada de gratitud, que era Julienne quien le daba miedo, no yo.
—Como quieras —masculló la hermana Julienne al pasar arrastrando los pies para abrir otra puerta que daba a las escaleras de la capilla, las cuales ascendían en espiral—. Pero no puedes correr siempre, niña. La Dama hará contigo lo que quiera. Siempre lo hace al final.
Dos
Las noticias del demacrado viajaron deprisa. Al día siguiente, nadie dejó de mirarme; intentaban ver las marcas de la calamidad que tenía en la muñeca. La madre Katherine nos había mandado a Sophia y a mí a la enfermería después de que hubiéramos entrado en la capilla, pero poco se podía hacer con la calamidad: se curaba sola con el tiempo y se iba poniendo amarilla despacio, como un moratón. Me dieron unas tinturas para el dolor y no me las tomé. No le conté a nadie lo que había pasado en la cripta.
La vida continuó como siempre, salvo por las miradas penetrantes, que odiaba pero a las que estaba acostumbrada. Se me daba bien evitarlas al tomar rutas intrincadas por los estrechos senderos empedrados que serpenteaban por los edificios del convento, mientras me dedicaba a mis cosas. A veces, las demás novicias proferían un alarido cuando yo aparecía, como si anduviese merodeando solo para asustarlas. También estaba acostumbrada a ello.
Pero no podía evitarlas siempre. Nos instruían en el patio interior del claustro tres veces a la semana; la hermana Iris nos observaba como un halcón mientras practicábamos posiciones con los incensarios y las dagas, y había oraciones diarias en la capilla. Además, todas las mañanas abrían el pórtico para dejar pasar las carretas de los cadáveres al patio central.
Durante los últimos trescientos años, las hermanas grises se habían encargado de la labor sagrada de atender a los muertos. Las almas que no gozaban de los ritos necesarios acabarían por corromperse y volver como espíritus en vez de pasar al más allá con naturalidad, como habían hecho antes de la Pena. Cuando llegaron las carretas de los cadáveres, a la mayoría de los cuerpos en descomposición los llevaron rápido a las salas de rituales de la capilla, donde desaparecieron tras una puerta consagrada por la que se enroscaba el humo. Los casos menos urgentes fueron al humatorio para que los lavaran y esperasen su turno.
El humatorio se llamaba así por el humo perpetuo del incienso, que retrasaba el proceso de corrupción. El piso inferior, donde almacenaban los cuerpos, se construyó bajo tierra como una bodega; era seco, frío y oscuro. En el piso superior, las grandes ventanas del claristorio proyectaban haces radiantes de luz en el brillante salón encalado. Teníamos clases semanales allí, en una sala larga y llena de mesas que se parecía mucho al refectorio donde comíamos. Me guardé esa comparación para mí sola, sin embargo, porque en las mesas yacían los cadáveres.
Esa semana me había tocado un joven, quizá de dieciocho o diecinueve años, solo uno o dos años mayor que yo. Un leve olor a putrefacción flotaba bajo el aroma a incienso que se filtraba por los tablones del suelo. A mi alrededor, algunas novicias arrugaban la nariz e intentaban convencer a sus compañeras de que se encargasen de los aspectos más asquerosos de inspeccionar los cuerpos. En mi caso, no me importaba. Prefería la compañía de los muertos a la de los vivos. No chismorreaban sobre mí, para empezar.
—¿Crees que aprobará la evaluación? —susurraba Marguerite, o al menos creía susurrar. La oía a dos mesas de distancia.
—Pues claro que sí, pero depende de si dejan que se presente —le contestó alguien en voz baja. Francine.
—¿Y por qué no iban a dejarla?
Le abrí la boca al muerto y miré dentro. Detrás de mí, Francine bajó la voz un poco más:
—Mathilde se coló en el archivo la semana pasada y leyó el libro de registros de la madre Katherine. Artemisia sí estuvo poseída antes de venir aquí.
A la declaración la siguieron varios gritos ahogados. Marguerite soltó un chillido.
—¿Por qué? ¿Decía si había matado a alguien?
Varias personas la mandaron callar al unísono.
—No sé —dijo Francine cuando dejaron de hacer ruiditos—, pero no me sorprendería.
—Seguro que mató a alguien. —La voz de Marguerite palpitaba por la convicción—. ¿Y si por eso nunca la visita su familia? Quizá los mató a todos. Seguro que ha matado a un montón de gente.
Para entonces, ya le había dado la vuelta al cadáver (era difícil sin una compañera) y le examinaba los glúteos. No quería escuchar eso, de verdad. Me pregunté qué podía decir para que parasen. Al final, en el profundo silencio que había seguido a la especulación de Marguerite, les comenté:
—Os diría cuántos fueron, pero perdí la cuenta.
Detrás de mí brotó un coro de alaridos.
—¡Niñas!
Todas dejaron de chillar a la vez, salvo por Marguerite, a quien se le escapó un último lamento titubeante antes de que Francine le tapara la boca con una mano. Vi cómo pasaba porque había levantado la mirada para observar cómo la hermana Iris se precipitaba sobre nosotras desde el otro lado del salón. Parecía erguida y seria con su sencilla túnica gris, sin adornos salvo por el colgante de un óculo de plata en el cuello y el pequeño anillo con una piedra de luna que le centelleaba en la piel marrón oscura de la mano. La hermana Iris despertaba un miedo y un respeto universales entre las novicias, aunque a nuestra edad había un componente de pompa en nuestro terror. La mayoría habíamos descubierto que era una fuerza benevolente, pese a sus ademanes severos y miradas aniquiladoras. Una vez se había pasado toda la noche en vela en la enfermería cuando Mathilde se había puesto muy mala con la enfermedad del sudor; le secó la frente y probablemente la amenazó con lo que le haría como se muriera.
Ahora nos dirigía esa misma mirada, que se detuvo en mí unos segundos más. Le caía bien, pero sabía que yo era la responsable de los chillidos. Casi siempre lo era.
—Os recuerdo que, dentro de un mes, viene un sacerdote de Bonsaint para evaluaros y ver si os admiten en la Erudición. Quizá queráis emplear el tiempo con sabiduría o, de lo contrario —dijo con voz plana y distante—, no tendréis una segunda oportunidad de marcharos de Naimes.
Las chicas intercambiaron miradas. Nadie quería quedarse en Naimes y pasarse el resto de la vida ocupándose de los cadáveres. Salvo yo.
Si la Erudición me elegía para cursar estudios superiores, tendría que hablar con gente. Después, tras completar los estudios, me nombrarían sacerdotisa, que implicaría hablar con todavía más gente y también intentar resolver sus problemas espirituales, lo que sonaba horroroso. Era probable que los hiciese llorar.
Nadie negaba que se me daría mejor llevar la vida de las hermanas grises. Procurar ritos fúnebres era un trabajo importante, más útil que pasarme la vida vagueando en un despacho dorado de Bonsaint o Chantclere, importunando a la gente. Luego estaba el otro deber de las hermanas grises, del que tenía más ganas. Eran las responsables de investigar los casos de niñas con la Videncia.
Me froté las cicatrices de las manos, consciente de las zonas donde no sentía nada. Era como tocar cuero o la piel de otra persona. Si me hubieran buscado mejor o me hubiesen encontrado antes…
Dudaba si sería difícil suspender la evaluación a propósito. El sacerdote no podría sacarme a rastras de Naimes.
La hermana Iris me observaba como si supiera con exactitud en qué pensaba.
—Veo que has terminado de examinar los cadáveres. Artemisia, dime a qué conclusión has llegado.
Bajé la mirada.
—Murió de fiebre.
—¿Sí?
—No hay ninguna marca en el cuerpo que sugiera una muerte violenta o a causa de una herida.
Era consciente de que las otras chicas me observaban, algunas se inclinaban hacia las demás para intercambiar impresiones. Me imaginaba lo que decían. Comentaban mi expresión pétrea, sin sonreír, y mi voz monocorde e insensible.
Poco sospechaban que eso era mejor que la alternativa. Había intentado sonreír ante el espejo una vez, con resultados de lo más desafortunados.
—¿Y? —inquirió la hermana Iris, tras dedicarles una mirada a las novicias que consiguió que se callaran de una vez.
—Es joven —continué—, no es probable que haya padecido un paroxismo del corazón. Sería más delgado si hubiera muerto de la enfermedad del deterioro o del flujo. No tiene la lengua ni las uñas decoloradas, así que el envenenamiento es poco probable. Pero hay venas rotas en los ojos y tiene las glándulas inflamadas, lo que indica la fiebre.
—Muy bien. ¿Y cómo está su alma? —Los susurros se habían reanudado. La hermana Iris se dio la vuelta con brusquedad—. Marguerite, ¿te importaría contestar a ti?
A Marguerite se le pusieron las mejillas al rojo vivo. No era igual de pálida que yo, pero su piel clara podía mostrar una gama de colores espectacular: por lo general eran matices de rosa, pero a veces había un impresionante rubor morado y, cuando yo le decía algo que casi le hacía vomitar, un interesante tono verduzco.
—¿Me repite la pregunta, hermana Iris?
—¿En qué clase de espíritu se convertiría el alma de este hombre si las hermanas no lo purificasen antes de que sucumba a la corrupción? —dijo la hermana Iris en tono entrecortado.
—En una sombra —soltó Marguerite—. La mayoría de las almas se convierten en espíritus de primer orden, da igual cómo mueran. Si no es en una sombra, pues…
Le dirigió una mirada de pánico a Francine, que la esquivó. Ella tampoco había prestado atención.
Yo compartía habitación con Marguerite en el dormitorio, que era tan angosto que nuestras camas duras y estrechas casi se rozaban. Se persignaba contra el mal todas las noches antes de ir a dormir, sin dejar de mirarme a conciencia todo el tiempo. No la culpaba, la verdad. Casi lo sentía por ella. De haber sido otra persona, estaba segura de que yo tampoco querría compartir habitación conmigo.
Últimamente, lo sentía aún más por ella, porque no creía que fuese a aprobar la evaluación. No me imaginaba que fuera a convertirse en monja y lo mismo me costaba verla de hermana laica, encargándose de la interminable montaña de colada, la comida que cocinar, la jardinería y los remiendos del convento. Pero, si suspendía, esas serían sus dos únicas opciones. La Dama le había concedido la Videncia, lo que conllevaba una vida de entrega. Ninguna podríamos sobrevivir sin la protección del pórtico del convento o sin el incienso y las dagas consagradas que nos había proporcionado la Erudición. El riesgo de posesión era demasiado alto.
La hermana Iris me dio la espalda. Cuando la mirada desesperada de Marguerite deambuló hacia mí, me llevé una mano a la frente, fingiendo que me tomaba la temperatura. Abrió los ojos de par en par.
—¡Un febril! —exclamó.
La hermana Iris frunció los labios. Me lanzó una mirada de sospecha.
—¿Y a qué orden pertenecen los febriles, Artemisia?
—Al tercer orden —recité con diligencia—. El orden de las almas perdidas ante las enfermedades y la peste.
La hermana Iris asintió con la cabeza de forma tajante y avanzó para interrogar a las demás novicias. Escuché con escasa atención mientras describían las causas de las muertes: congelación, hambruna, flujo y un ahogamiento. Ninguno de los cadáveres que nos habían dado había muerto con violencia; esas almas se podrían convertir en espíritus de cuarto orden y las habían llevado a la capilla corriendo.
Era difícil imaginarse una época en que los espíritus de cuarto orden no fueran la amenaza más peligrosa de Loraille. Pero los espíritus de quinto orden habían sido de una magnitud más destructiva. Durante la guerra de los Mártires, los siete renacidos habían devastado el país como tormentas y, a su paso, habían dejado ciudades enteras sin vida. Habían barrido las cosechas arruinadas igual que el viento barre las cenizas. Había un tapiz en el scriptorium que mostraba cómo santa Eugenia se había enfrentado al renacido que había apresado, la armadura le resplandecía al sol y su caballo blanco se encabritaba. Era tan antiguo y estaba tan estropeado que el renacido no era más que una nube indistinguible que se alzaba sobre una colina, con los bordes tan despeluchados que se veían los desgastados hilos plateados.
Aún podía notar su hambre y su furia, su desesperación al verse preso. Me imaginaba que, si escuchaba con bastante atención la quietud que se escondía bajo el bullicio mundano del día a día del convento, más allá del silencio amortiguado de los pasillos sombríos y de las piedras antiguas, sería capaz de notar cómo se pudría en la oscuridad de su prisión.
—¿Hay alguna pregunta?
La voz de la hermana Iris me devolvió al presente. Estaba a punto de dejarnos marchar. Mientras las demás se dirigían hacia la puerta con ilusión y ya empezaban a hablar en murmullos unas con otras, oí que yo misma preguntaba:
—¿Qué lleva a un alma a convertirse en un espíritu de quinto orden?
La hermana Iris frunció los labios.
—Es una buena pregunta, Artemisia, si tenemos en cuenta que nuestro convento es uno de los pocos que alberga una alta reliquia. Pero no es una pregunta fácil de responder. La verdad es que no lo sabemos con certeza.
Los susurros se reanudaron. Las miradas inciertas se propagaron entre las novicias.
La hermana Iris no las miró. Me observaba y fruncía el ceño ligeramente, como si supiera qué se me pasaba por la cabeza. Me pregunté si la hermana Julienne le habría contado a alguien lo que había sucedido en la cripta.
Su rostro me resultó inexpresivo, y continuó:
—Sin embargo, no hay duda de que no se han alzado más renacidos desde la Pena, bendita sea la diosa. —Se trazó el símbolo de cuatro puntas del óculo en la frente, un tercer ojo que representaba a la Dama y su don de la Videncia—. La erudita Josephine de Bissalart creía que el alzamiento estaba relacionado con el cataclismo que supuso la Pena… El ritual de magia antigua que celebró el rey Cuervo.
Todo el mundo dejó de respirar. Todas sabíamos cómo había sucedido la Pena, pero era un tema del que casi no se hablaba y, por tanto, tenía un aroma a lo prohibido. Cuando éramos más pequeñas, un reto popular había consistido en sacar a escondidas un libro de historia del scriptorium y leer en voz alta el pasaje sobre el rey Cuervo, casi a oscuras y a la luz de las velas. Durante una temporada, Francine había convencido a Marguerite de que, si pronunciabas su nombre tres veces a medianoche, lo invocabas.
Estaba segura de que la hermana Iris sabía todo eso. Con severidad, puso fin a los susurros renovados.
—El ritual destrozó las puertas de la muerte y reordenó las leyes del mundo natural. Es posible que algunas almas se corrompieran de una manera singular en el proceso y eso condujera a la creación de los renacidos. Josephine acertó en muchos otros aspectos. —En ese instante, fulminó con la mirada a las novicias susurrantes—. Así que confío en que no hay por qué temer que se repita, sobre todo no mientras continuáis con vuestras tareas vespertinas como es debido.
Semanas después, me senté y observé cómo el aliento se me convertía en vapor blanco en el claustro. El frío del banco de piedra se me filtraba por la túnica y me subía por los muslos. Me rodeaban docenas de novicias de mi edad, su cháchara nerviosa inundaba el tiempo gris, previo al amanecer, como el canto de un pájaro a primera hora del día. Algunas de ellas habían viajado desde bien lejos, como Montprestre, para la evaluación; aún tenían pegada al pelo la paja de los jergones de las carretas. Miraban alrededor, asombradas ante el claustro, y no le quitaban el ojo de encima al rubí del dedo de la hermana Lucinde. Lo más probable era que se preguntaran si era una reliquia de verdad, como les habría dicho su vecina. La mayoría de los conventos del norte eran tan pequeños que solo las abadesas llevaban una reliquia y nada más, mientras que la madre Katherine llevaba tres.
Marguerite se sentó encorvada a mi lado, temblando. Al esforzarse por no sentarse demasiado cerca de mí en el banco, estuvo a punto de caerse al suelo. Me había apartado para dejarle más espacio, pero creí que no se dio cuenta.
—Nunca he matado a nadie —le conté. Sonó menos tranquilizador en alto que en mi cabeza, así que añadí—: Ni tampoco he herido a nadie de gravedad. Al menos, no de forma permanente. Supongo que ya se habrán recuperado todos.
Levantó la mirada y, por un momento horrendo, creí que igual intentaba hablar conmigo. No estaba preparada para ello. Para mi alivio, justo entonces llegó el sacerdote. Los bruscos pasos resonaron en la piedra y estiramos el cuello para observar cómo la figura dramática avanzaba a zancadas por el centro del pasillo. Vislumbré el aleteo apremiante de una túnica negra y el centelleo del pelo dorado antes de que desapareciera con un remolino de telas en la sala de evaluación.
En cuanto cerraron la puerta, unas risitas disiparon el silencio devoto que se había apoderado del claustro.
—¡Niñas! —dijo la hermana Lucinde con mesura, pero unos cuantos ruidos reprimidos continuaron cuando hicieron pasar a la primera novicia.
Las risitas cesaron de una vez cuando la chica salió solo uno o dos minutos después, pálida y perpleja. La hermana Lucinde tuvo que sostenerla por los brazos y conducirla hacia el refectorio, donde habían dispuesto unos jergones para acomodar a las novicias visitantes. Mientras se marchaba dando tumbos, enterró la cara en las manos y comenzó a llorar.
Con los ojos como platos, todas observamos cómo se iba. Marguerite se inclinó hacia Francine, que estaba sentada en un banco frente al nuestro.
—¿Crees que ha sido rápido?
Había sido rápido. No había estado allí dentro lo suficiente como para responder unas cuantas preguntas someras, ni mucho menos para someterse a la evaluación. Era como si el sacerdote hubiese sido capaz de juzgar si era apta con solo echarle un vistazo. Sin que nadie me viera, apreté los puños.
La luz del alba se fue arrastrando por el claustro a medida que los bancos se vaciaban con rapidez, el brillo rosa se filtraba por las paredes de piedra del patio, centelleaba en las ventanas y se me reflejaba en los ojos. Para cuando la luz inundó la hierba pisoteada donde practicábamos las posiciones, quedábamos menos de una cuarta parte de nosotras. Las últimas novicias salieron en fila, una a una, hasta que solo faltábamos Marguerite y yo. Cuando la hermana Lucinde la llamó, intenté pensar en decirle algo que la animase, pero eso no se me daba bien ni en los mejores momentos. Seguía intentando pensar qué debería haberle dicho cuando abrieron la puerta menos de un minuto después y ella pasó corriendo por donde yo la esperaba, con la cara carmesí y llena de lágrimas.
La hermana Lucinde vio cómo se marchaba y suspiró. Luego me señaló con la cabeza. Cuando crucé el umbral, a mis ojos les costó adaptarse a la sala que había al otro lado. El interior parecía estar a oscuras ahora que había salido el sol, incluso a pesar del fuego que crepitaba en el hogar, del calor sofocante y de unas cuantas ascuas desperdigadas que lanzaban destellos temblorosos a los espejos y a la madera pulida.
—¿Esta es la niña? —preguntó una silueta delante del fuego.
—Sí, eminencia.
El cerrojo de la puerta hizo clic. La hermana Lucinde me había encerrado allí dentro.
Ahora veía mejor, lo bastante como para distinguir al sacerdote. Su rostro pálido y austero flotaba en la oscuridad, encima del cuello alto de la sobria túnica negra. Era alto, de porte inmaculado y con unos pómulos afilados que le ensombrecían las mejillas. Había vuelto a fijar la vista en el libro de registros de la madre Katherine, de páginas desgastadas y llenas de anotaciones sobre cada niña admitida en el convento. Sin mirarme, señaló, con un ademán formal, la silla vacía que había delante del escritorio. En la mano le centelleó un anillo, que lucía una gran gema de ónice.
—Siéntate, hija mía.
Obedecí, agradecida de mi perpetua cara inexpresiva. Estaba acostumbrada a que me llamara «hija» la madre Katherine, de pelo cano, pero el sacerdote no pasaría de los veinte años, casi la misma edad que las novicias. Eso explicaba las risitas.
Levantó la mirada.
—¿Hay algún problema? —inquirió en un tono frío e imperioso.
—Perdone, padre. Es el primer hombre que veo en siete años. —Cuando se limitó a mirarme, se lo especifiqué—: El primer hombre vivo. He visto muchos muertos.
Entornó los ojos y me observó de nuevo, como si fuera una cosa sin identificar que acabara de despegarse de la suela del zapato.
—La forma correcta de dirigirse a mí es «eminencia». Soy confesor, no abad.
Cerró el libro con un ruido sordo y las motas de polvo se arremolinaron en el aire.
—Artemisia —dijo con evidente desagrado en la voz.
—No es el nombre que me pusieron al nacer, eminencia. La madre Katherine lo eligió para mí cuando llegué al convento. Es el nombre de…
—Una guerrera legendaria —me interrumpió; parecía un tanto molesto—. Sí, ya lo sé. ¿Por qué no diste tu nombre de nacimiento?
No quería contestar. No estaba preparada para contarle a un desconocido que no quería usar mi nombre porque la gente que me lo puso no me había querido a mí.
—No pude —respondí al fin—. Cuando llegué aquí, pasé más de un año sin hablar.
El sacerdote se recostó en la silla y me estudió de forma indiscernible, pero, para mi alivio, no me preguntó nada más. En cambio, se sacó un pañuelo de seda de la túnica y lo usó para escoger una pequeña caja de madera, con unos grabados intrincados, de un montón junto al escritorio. La deslizó con brusquedad para ponerla en el centro, como si quisiera acabar lo antes posible, y vi cómo mi reflejo ondeaba en las incrustaciones de la superficie: pálido como un cadáver, con una trenza negra y de aspecto sucio colgando de un hombro.
—Al principio, el formato de la evaluación quizá te parezca extraño, pero te aseguro que es un proceso sencillo. —Su voz sonaba aburrida, con un deje de fastidio—. Lo único que has de hacer es poner la mano encima de la caja, así. —Me hizo una demostración y luego apartó la mano para observarme.
No entendía cómo eso podía ser un examen. Sospechaba que podría estar burlándose de mí. Con recelo, extendí la mano izquierda e ignoré cómo agudizó la mirada al verme las cicatrices. Cuando acerqué los dedos a la caja, el aire se enfrió hasta que de repente…
Me sumergí en el agua fría, las burbujas me explotaron en la garganta en un grito mudo. Me asfixié con la peste del lodo del río, ansiaba el aire y no podía respirar. Las algas resbaladizas se me enredaron en los tobillos, tiraron de mí abajo y, al hundirme en las profundidades, el pulso me latía en los oídos, se volvía más y más lento…
Aparté la mano de un tirón. El torrente de sensaciones se desvaneció de inmediato y lo sustituyó el alegre crepitar del fuego y la calidez de mi túnica seca. Me concentré en el escritorio y deseé que mi rostro no dejara entrever nada. La caja contenía la reliquia de una santa. Casi la podía ver en el interior: un antiguo hueso en descomposición, acomodado en una cama de terciopelo, que bullía con una energía fantasmal. Me figuré que la entidad presa en ella era una ondina, el espíritu de segundo orden de alguien que se había ahogado.
Entonces lo entendí. Ponían a prueba nuestra habilidad de percibir reliquias. El sacerdote había sido capaz de eliminar a las demás chicas con tanta rapidez porque a ellas la caja les pareció de lo más ordinaria, al igual que pasaba con la mayoría de la gente cuando tocaba el altar de santa Eugenia y solo notaba el mármol inerte. No me extrañaba que a la primera novicia se la hubiera visto tan confusa.
—No hay nada de lo que asustarse. No puede hacerte daño. —Se inclinó adelante—. Tan solo pon la mano y dime qué sientes. No escatimes en detalles.
Parecía tenso por la energía reprimida, como un sabueso bien criado al intentar que no se le notara la emoción ante la presencia cercana de una ardilla. Pensé en sus palabras con la hermana Lucinde y sentí un mal augurio silencioso. Parecía estar muy seguro de que sí merecía la pena dedicarme un tiempo, no como antes, no como cuando me había sentado allí.
Despacio, estiré la mano y la volví a poner encima de la caja. Esa vez, conseguí no perder de vista la sala mientras la agonía de la ondina al ahogarse me sorbía los sentidos.
—No siento nada —mentí.
—¿Nada? ¿Estás segura? —Por el rabillo del ojo, vi que se frotaba el anillo de ónice con los dedos—. Puedes ser sincera conmigo, niña.
—Yo… —Fue lo único que conseguí pronunciar antes de cerrar la boca. Había estado a punto de decirle la verdad.
Peor aún, habría disfrutado de decirle la verdad. Una calidez reconfortante me llenó el estómago al pensar en hacer lo que él quería, en ser virtuosa y buena… y, obviamente, yo no era así, para nada.
La gema del anillo resplandeció como el caparazón de un escarabajo a la luz de las velas. La gema negra y pulida hacía que hasta el gran cabujón ámbar de la madre Katherine pareciese pequeño en comparación. Antes, se había autoproclamado confesor. El rango de un erudito lo determinaba el tipo de reliquia que luciera. Cada una les otorgaba una habilidad distinta, según la clase de espíritu que estuviera preso en ella.
Con cuidado de que mis conocimientos no salieran a relucir, miré al sacerdote a los ojos. Nunca me había gustado eso, no era natural en mí. Odiaba intentar descifrar las reglas tácitas sobre cuánto tiempo habías de mirar y cada cuánto tenías que parpadear. Siempre me equivocaba. Según Marguerite, tendía a pasarme al mirar con fijeza a la gente a los ojos, con demasiada franqueza, lo cual les incomodaba; salvo que ella no lo había expresado con esas palabras. En esa ocasión, se había dedicado a gritar mucho.
—Estoy segura —declaré.
Por extraordinario que pareciera, el sacerdote no reaccionó. No sabía decir si le sorprendió o le decepcionó. Se limitó a contestar:
—Muy bien. Vamos a continuar.
Retiró la primera caja y deslizó otra distinta por el escritorio.
Esa vez, cuando tendí la mano adelante, me rodeó un miasma de enfermedad: el olor a pan rancio, aliento agrio y sábanas sin lavar. El aliento me resonó en el pecho y un sabor nauseabundo me recubrió la lengua. Noté las extremidades débiles, igual de frágiles que unas ramitas dispuestas debajo de una colcha pesada.
«De tercer orden —pensé—. Un mustio, lo más probable, el alma de alguien que ha muerto de la enfermedad del deterioro».
Al contrario que el renacido de la cripta, no parecía consciente de su propio cautiverio. Tampoco lo había sido la ondina. Me sorprendí pensando que sería una observación útil que compartir con el sacerdote; quizá le impresionasen mis conocimientos, mi habilidad para percibir a un espíritu de quinto orden…
Me pellizqué el muslo.
—Nada —dije, lacónica.
Sonrió, como si le agradara que no cooperase. Cuando deslizó una tercera caja hacia mí, lancé la mano sobre ella con rapidez… y pagué el error.
Las llamas rugían a mi alrededor y me lamían la piel. Las ascuas se arremolinaban en la oscuridad sofocante y llena de humo. Y allí estaban el calor familiar, el dolor, la peste a carne quemada… El terror ingenuo de morir abrasada.
Me aparté del escritorio. Cuando se me aclaró la vista, descubrí que mi silla había patinado una brazada por el suelo y yo había clavado las uñas en la madera de los reposabrazos.
—Un cenizo. —Se levantó de la silla; los ojos le chispeaban por el triunfo—. La misma clase de espíritu que te poseyó de niña.
El olor a carne abrasada no se me quitaba de la nariz. Cerré la mandíbula y me senté en un silencio desafiante; temblaba al inspirar y expulsar el aire. No podría afirmar que había aprobado la evaluación si yo no admitía nada.
—No hay por qué fingir, Artemisia. Lo sé todo sobre ti. Está todo aquí, en el libro de registros. —Rodeó el escritorio para ponerse detrás de mí, con las manos detrás de la espalda—. Lo admito: al principio tenía mis dudas sobre la veracidad de tu historia. La mayoría de las niñas no sobreviven a las posesiones, sobre todo tanto tiempo como el descrito en tu entrada. Pero a quienes sí sobreviven se las suele conocer por exhibir un talento extraordinario para empuñar reliquias. Por terrible que sea, verse obligada a poner en práctica la resistencia a la voluntad de un espíritu a una edad tan temprana da resultados.
Cuando me negué a mirarlo a los ojos, se acuclilló y nuestras caras quedaron a la misma altura. Por primera vez, vi que tenía los ojos de un tono luminoso de verde esmeralda, el color de las vidrieras cuando las atraviesa la luz.
—Has notado que le daba miedo el fuego, ¿verdad? —Respiró—. Por eso te quemaste. Fue tu forma de someterlo, de impedir que le hiciera daño a nadie más.
Antes no había confiado en el sacerdote. Ahora lo despreciaba: la cara bonita, las manos sin callos, cada centímetro de él sin marcas de penurias. Era justo el tipo de persona en la que no quería convertirme nunca.
No pareció captar la intensidad de mi odio. No la notaría; me habían dicho que todas mis expresiones faciales eran iguales, más o menos. Cuando seguí sin contestar, se levantó con elegancia y volvió al escritorio. La silueta enfundada en la túnica negra se enderezó según comenzaba a guardar las cajas de las reliquias en una cartera.
—Casi todo el mundo puede controlar una reliquia al atrapar a un espectro común de primer o segundo orden. Las hermanas son una buena prueba de ello. Pero tu talento es de otra categoría. No me cabe duda de que estás destinada a hacer grandes cosas. En Bonsaint te instruirán para empuñar…
—No voy a ir a Bonsaint —lo interrumpí—. Voy a quedarme en Naimes y a ser monja.
Se detuvo y me miró fijamente, como si hubiera dicho un sinsentido. Despacio, la expresión de asco y estupefacción trepó por sus facciones.
—¿Y por qué querrías algo así?
No me molesté en intentar explicarlo. Sabía que no lo entendería. En cambio, le pregunté:
—Para que me acepten en la Erudición, ¿no tendría que haber aprobado la evaluación?
Me contempló durante otro rato y luego una sonrisa condescendiente, casi amarga, le tiró de la boca.
—Las hermanas me advirtieron de que quizá intentarías suspender. La verdadera prueba no era tu habilidad para leer las reliquias. Era si tú eras lo bastante fuerte como para resistirte a la mía. —Se me fueron los ojos a su anillo—. Una reliquia de santa Liliane —explicó con otra breve sonrisa desagradable—. Ata a un espíritu de cuarto orden llamado penitente, que me otorga el poder de arrancar la verdad de los labios de los reacios, entre…, entre otras cosas. —Con brusquedad, tensó las hebillas de la cartera y se dio la vuelta para marcharse—. Por fortuna, no es decisión tuya y hay que avisar a la Erudición cuanto antes. Mandaré a las hermanas a recoger tus pertenencias. Partimos a Bonsaint esta noche.
—No.
Observé cómo se detenía con la mano en el pomo de la puerta.
—Si soy capaz de resistirme a su reliquia, no me puede obligar a decir la verdad. ¿Cómo le va a demostrar a nadie que he aprobado?
Se había quedado muy quieto. Cuando respondió, habló en voz queda y con una calma mortal:
—Será mi palabra contra la tuya. Creo que descubrirás que mi palabra tiene muchísimo valor.
—En ese caso —dije—, supongo que sería vergonzoso que me llevara hasta Bonsaint solo para que la Erudición descubra que estoy loca de remate.
Se dio la vuelta, despacio.
—Las hermanas confirmarán tu cordura mental. Por escrito, si es necesario.
—No si es reciente. Todo el mundo sabe que a mí me pasa algo. No sería difícil fingir que la impresión de enfrentarme a un cenizo durante la evaluación fue la gota que colmó el vaso. —Levanté la cabeza para mirarte a los ojos—. Por desgracia, parece que el recuerdo de mi pasado ha resultado ser excesivo.
Me pregunté cuánto tiempo llevaba sin que nadie le plantara cara. Arrojó la cartera a un lado y dio varias zancadas hacia mí; sus ojos destilaban veneno. Creí que me iba a golpear. Luego se contuvo de forma visible.
—Esto no me proporciona ningún placer —dijo—, pero no me dejas otra opción. Que sepas que es por tu propio bien, niña. —Y rodeó el anillo con la mano.
Al principio no noté nada. Y luego ahogué un grito. Una presión aplastante se me aferró al corazón y a los pulmones. Tras un momento de aturdimiento, me di cuenta de que no era una fuerza física, sino emocional: una culpa desesperante y ruinosa. Quería derrumbarme en el suelo de la pena, llorar y suplicarle al sacerdote que me perdonara, incluso aunque sabía que no merecía la redención: ni siquiera merecía la piedad de la Dama.
El penitente.
Apreté los dientes. Ya me había resistido antes a su reliquia y podría lograrlo de nuevo. Si él quería que me arrastrase por el suelo y me arrepintiera, haría lo contrario. Con dolor, me puse en pie, luchando contra todas las articulaciones, y alcé la cabeza para mirarlo a los ojos.
El influjo de la reliquia se evaporó. Él se tambaleó y dio un paso atrás, se aferró al escritorio para no perder el equilibrio. Jadeaba y me contemplaba con una mirada que no fui capaz de interpretar; se le había soltado un mechón de pelo dorado y le había caído en la frente.
Llamaron con fuerza a la puerta. Antes de que ninguno de nosotros dos pudiera reaccionar, la abrieron de par en par y la luz del día inundó la sala. La persona que estaba en el umbral no era la hermana Lucinde, sino un paje que parecía aterrorizado y sujetaba una misiva doblada.
—Confesor Leander —tartamudeó—. Noticias urgentes, eminencia. Han visto soldados poseídos en Roischal. Solicitan vuestra ayuda…
El sacerdote se recuperó lo suficiente como para arrancarle el pergamino de las manos al paje. Desdobló la carta, examinó sus contenidos y luego la cerró de golpe, como si lo que hubiera leído le hubiese dado un picotazo.
Nunca había oído que los soldados de la Erudición sucumbieran a la posesión. El rostro del sacerdote se había tornado de un blanco exangüe, pero no sin sorpresa ni impresión; parecía que las noticias lo habían puesto furioso. Inspiró y espiró sin dejar de mirar al frente.
—No he acabado contigo —declaró.
Se pasó los dedos temblorosos por el pelo para atusárselo. Después, acompañado del aleteo de la túnica negra, salió por la puerta con aire ofendido.
Tres
Ninguna de las hermanas me dijo nada, pero tenían que saber que algo había hecho incluso aunque no supieran el qué. Mantuve la cabeza gacha durante unos cuantos días tristes, aturdida por la falta de sueño y temerosa de volver al dormitorio.
Marguerite tenía una tía adinerada en Chantclere que le enviaba cartas y dibujos de las últimas tendencias de la ciudad, o al menos se los solía enviar: las cartas se habían ido espaciando y, al final, había dejado de mandárselas sin explicación. Durante años, Marguerite las había clavado con chinchetas en la pared, encima de su cama, para mirarlas todas las noches. Volví a nuestro cuarto tras la evaluación y descubrí que las había arrancado todas. De pie sobre la montaña de pergaminos arrugados, me había mirado con unos ojos enrojecidos y acusatorios y había afirmado:
—Prefiero morir a pasarme el resto de la vida en Naimes.
Las dos noches siguientes, sus llantos me tuvieron en vela hasta que sonó la campana de las plegarias matutinas. Una vez intenté hablar con ella, lo que acabó siendo una idea espantosa. Los resultados fueron tan horribles que me escabullí para pasar la noche en el establo, agradecida de no poder causarles traumas emocionales a las cabras ni a los caballos… O al menos aún no lo había logrado.
Después, tuvimos más noticias de Roischal y todas dejaron de pensar en la evaluación, hasta Marguerite. Mientras las primeras lluvias frías del invierno se filtraban por las piedras del convento, los susurros llenaban los pasillos como las sombras.
Todo parecía normal y, un instante después, oía algo que me hacía perder el equilibrio: en el refectorio, las novicias, con las cabezas pegadas unas a otras, susurraban temerosas acerca del avistamiento de un espíritu de cuarto orden, un desgarrador. Llevaban sin verse en Loraille desde antes de que naciéramos. Al día siguiente, cruzaba los huertos donde las hermanas laicas arrancaban las últimas verduras secas del otoño y oía de casualidad que, en la ciudad de Bonsaint, habían levado el gran puente sobre el Sevre, una medida que llevaban un siglo sin tomar.
—Si la divina tiene miedo —susurró una de las hermanas—, ¿no deberíamos tenerlo también nosotras?
La divina de Bonsaint gobernaba las provincias norteñas desde su trono de Roischal, cuya frontera solo quedaba a unos días de viaje, rumbo al sur. Los reyes y las reinas habían gobernado Loraille, pero su linaje corrupto había acabado con el rey Cuervo y la Erudición se había alzado de las cenizas de la Pena para ocupar su lugar. Las divinas gobernaban en su nombre. El cargo más poderoso era la archidivina de Chantclere, pero, según los rumores, tenía cerca de cien años y casi nunca ejercía poder alguno más allá de la ciudad.
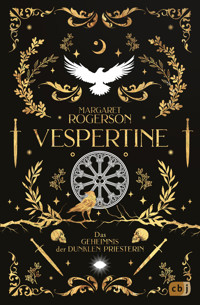
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











