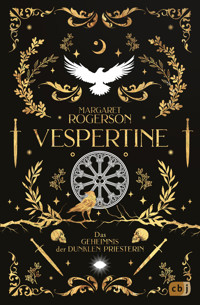7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desde que la abandonaron de niña en una de las bibliotecas mágicas de Austermeer, Elisabeth ha crecido entre grimorios que susurran en los estantes y que, ante la menor provocación, se transforman en monstruos de tinta y cuero. Allí espera terminar su aprendizaje para encargarse de custodiarlos y proteger a los demás de su poder. Cuando alguien sabotea la seguridad de la biblioteca para liberar el grimorio más peligroso que alberga, Elisabeth se ve implicada en el crimen y sin nadie a quien recurrir con la excepción de su enemigo jurado: el hechicero Nathaniel Espinosa, siempre acompañado de su misterioso sirviente. Será al ver que ante ella comienzan a desplegarse unas posibilidades que nunca podría haber imaginado cuando Elisabeth empiece a cuestionar todo lo que le han enseñado sobre sus adoradas bibliotecas, sobre la hechicería e incluso sobre sí misma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original: Sorcery of Thorns
Copyright © 2019 by Margaret Rogerson
Derechos de traducción cedidos por KT Literary LLC.
y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL.
Todos los derechos reservados
© de los detalles: GB_Art / Shutterstock
© de la traducción: Pilar Ramírez Tello, 2022
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: febrero de 2023
ISBN: 978-84-18440-94-6
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para todas las chicas que descubrieron quiénes eran
gracias a los libros.
EMBRUJO DE ESPINAS
Uno
La noche caía cuando la muerte entró en la Gran Biblioteca de Summershall. Llegó dentro de un carruaje. Elisabeth estaba en el patio y vio a los caballos cruzar las puertas con gran estruendo; tenían los ojos desorbitados y lanzaban espumarajos por la boca. Sobre ellos, los últimos rayos del atardecer iluminaban las ventanas de la torre de la Gran Biblioteca, como si las habitaciones del interior estuvieran ardiendo; pero la luz se retiraba rápidamente, se encogía hacia el cielo y apartaba sus largos dedos de sombras de los ángeles y gárgolas que protegían los parapetos empapados de la biblioteca.
En el lateral del carruaje, una insignia dorada reflejó la luz al pararse el vehículo, entre traqueteos: una pluma y una llave cruzadas, el símbolo del Collegium. Los barrotes de la parte de atrás lo transformaban en una celda. A pesar del frescor nocturno, a Elisabeth le sudaban las palmas de las manos.
—Escriba —le dijo la mujer que tenía al lado—, ¿tienes la sal? ¿Los guantes?
Elisabeth se dio unas palmaditas en las correas de cuero que llevaba cruzadas sobre el pecho y palpó tanto las bolsas que contenían como el bote de sal que le colgaba de la cadera.
—Sí, directora.
Solo le faltaba una espada, aunque no se la ganaría hasta ascender a alcaide, después de muchos años de entrenamiento en el Collegium. Pocos bibliotecarios llegaban tan lejos. O se rendían o morían.
—Bien.
La directora guardó silencio. Era una mujer fría y elegante con rasgos pálidos como el hielo y cabellos rojos como llamas. Una cicatriz le recorría la cara, desde la sien izquierda hasta la mandíbula, y le formaba un frunce en la mejilla que le tiraba de la comisura de los labios por ese lado. Al igual que Elisabeth, llevaba correas de cuero sobre el pecho, pero vestía uniforme de alcaide bajo ellas, no una túnica de aprendiza. La luz de las lámparas se reflejaba en los botones de latón de su abrigo azul oscuro y en las lustrosas botas. La espada que le colgaba del cinturón, en el costado, era estilizada y ahusada, con granates en el pomo.
Esa espada era famosa en Summershall. Se llamaba Asesina de Demonios y la directora la había usado para luchar contra un malefactor cuando tenía tan solo diecinueve años. Así se había ganado la cicatriz, que, según se rumoreaba, le provocaba un dolor atroz cada vez que tenía que hablar. Elisabeth dudaba de la precisión de dichos rumores, pero era cierto que la directora escogía sus palabras con cuidado y jamás sonreía.
—Recuerda —siguió diciendo la mujer al fin—: si oyes una voz dentro de la cabeza cuando lleguemos a la cámara, no escuches lo que te diga. Se trata de un clase ocho que tiene cientos de años, no podemos tratarlo a la ligera. Desde su creación, ha vuelto locas a decenas de personas. ¿Estás preparada?
Elisabeth tragó saliva. El nudo que se le había formado en la garganta le impedía responder. Todavía no se creía del todo que la directora le estuviera hablando y menos que la hubiera llamado para ayudarla a transportar una entrega a la cámara acorazada. Lo más habitual era que semejante responsabilidad recayera sobre alguien con un rango muy superior al de aprendiza de bibliotecaria. La esperanza le rebotaba en el pecho como un pájaro atrapado dentro de una casa: alzaba el vuelo, caía y volvía a volar de nuevo, exhausto con la promesa del cielo abierto al otro lado. El terror lo perseguía como una sombra.
«Me está ofreciendo la oportunidad de demostrar que merece la pena entrenarme para ascender a alcaide —pensó—. Si fracaso, moriré. Así, por lo menos, valdré para algo. Pueden enterrarme en el jardín para servir de alimento a los rábanos».
Se secó las sudorosas palmas de las manos en la túnica y asintió con la cabeza.
La directora se dispuso a cruzar el patio y Elisabeth la siguió. Oía crujir la grava bajo sus pies. Un hedor horrendo espesó el aire al acercarse, como el del cuero mojado que se pudre en la playa. Elisabeth había crecido en la Gran Biblioteca, rodeada del olor a tinta y pergamino de los tomos mágicos, pero aquello no tenía nada que ver. La pestilencia hacía que le picaran los ojos y le ponía la piel de gallina. Incluso estaba inquietando a los caballos, que tiraban de sus correas sin dejar que el conductor los calmara. En cierto modo, los envidiaba, ya que al menos ellos no sabían lo que habían transportado desde la capital.
Un par de alcaides se bajaron de la parte delantera del carruaje y plantaron las manos en las empuñaduras de las espadas. Elisabeth se obligó a no encogerse cuando la fulminaron con la mirada, y procuró permanecer erguida y con la barbilla alta, e incluso imitar su expresión inmutable. Quizá nunca se ganara una espada, pero al menos podía parecer lo bastante valiente como para blandir una.
El llavero de la directora tintineó y las puertas traseras del carruaje se abrieron con un crujido tembloroso. En un primer momento, la celda revestida de hierro parecía vacía en la penumbra. Entonces, Elisabeth distinguió un objeto en el suelo: un cofre plano y cuadrado, de hierro, protegido por más de doce candados. Para una persona lega en la materia, las precauciones resultarían absurdas…, aunque no por mucho tiempo. En aquel silencio crepuscular, un único golpe reverberó en el interior del cofre, un golpe lo bastante fuerte como para sacudir el vehículo y hacer temblar las puertas en sus goznes. Uno de los caballos relinchó de miedo.
—Deprisa —dijo la directora.
Agarró una de las asas del cofre y Elisabeth, la otra. Levantaron la carga entre ellas y se dirigieron a una puerta con una inscripción grabada en la parte superior; unos ángeles llorosos sostenían el pergamino en arco, uno a cada lado. Officium Adusque Mortem, se leía a duras penas, oscurecido casi del todo por las sombras. Era el lema de los alcaides: «El deber hasta la muerte».
Entraron en un largo pasillo de piedra bruñido por la luz saltarina de las antorchas. A Elisabeth se le empezaba a resentir el brazo por culpa del peso del cofre. No volvió a moverse, aunque eso no la tranquilizó porque sospechaba el motivo: el libro de su interior estaba escuchando. Estaba esperando.
Otro alcaide montaba guardia junto a la entrada de la cámara. Cuando vio a Elisabeth junto a la directora, el odio le iluminó los ojillos. Se trataba del alcaide Finch, un hombre de pelo corto y gris con un rostro hinchado en el que sus rasgos parecían hundirse como pasas en un pudin de pan. Entre los aprendices, era tristemente célebre por tener la mano derecha más grande que la izquierda, puro músculo de tanto ejercitarla azotándolos.
Elisabeth apretó el asa del cofre hasta que se le quedaron blancos los nudillos y se preparó de forma instintiva para un golpe, pero Finch no podía hacerle nada delante de la directora. Sin dejar de mascullar entre dientes, el alcaide tiró de una cadena. La verja levadiza se levantó centímetro a centímetro y sus afilados dientes negros se alzaron sobre ellas. Elisabeth dio un paso adelante.
Y el cofre se sacudió.
—Firme —le espetó la directora cuando ambas se dieron contra la pared de piedra, manteniendo el equilibrio a duras penas.
A Elisabeth le dio un vuelco el estómago. Una de sus botas colgaba del borde de una escalera en espiral que se zambullía vertiginosamente en la oscuridad. Entonces comprendió la horrible verdad: el grimorio había intentado que cayeran. Se imaginó el cofre dando tumbos escaleras abajo, golpeándose contra los adoquines del fondo, abriéndose… Y todo habría sido culpa suya…
La directora le puso una mano en el hombro.
—Tranquila, Escriba. No ha pasado nada. Agárrate al pasamanos y sigue adelante.
A Elisabeth le costó darle la espalda al ceño fruncido de Finch. Bajaron. Un frío subterráneo subía desde el fondo y traía consigo el olor a roca fría, moho y algo menos natural. La piedra en sí supuraba una malicia antigua que llevaba siglos languideciendo en la oscuridad: la de consciencias que no dormían, la de mentes que no soñaban. Amortiguado por toneladas de tierra, el silencio era tan profundo que Elisabeth solo oía su pulso latiéndole en los oídos.
Se había pasado la infancia explorando la infinidad de rincones y recovecos de la Gran Biblioteca, fisgoneando en sus innumerables misterios, pero nunca había entrado en la cámara. Su presencia la había acechado bajo la biblioteca como si fuera un ente atroz que se ocultaba bajo su cama.
«Esta es mi oportunidad», se recordó. No podía tener miedo.
Salieron a una sala que parecía la cripta de una catedral. Las paredes, el techo y el suelo eran de la misma piedra gris. Las columnas estriadas y los techos abovedados habían sido erigidos con maestría, incluso con adoración. A lo largo de las paredes se veían nichos con estatuas de ángeles y velas titilantes a sus pies. Sus ojos tristes y ensombrecidos observaban las hileras de estantes de hierro que formaban pasillos en el centro de la cámara acorazada. A diferencia de las estanterías de las zonas superiores de la biblioteca, aquellas estaban soldadas al suelo. Unas cadenas sujetaban los cofres cerrados, que se deslizaban entre los estantes como si fueran cajones.
Elisabeth se aseguró que era su imaginación la que conjuraba los susurros que oía brotar de los cofres al pasar junto a ellos. Una gruesa capa de polvo cubría las cadenas. Nadie había tocado en décadas la mayoría de los cofres y sus habitantes permanecían profundamente dormidos. Sin embargo, notó que se le ponía de punta el vello de la nuca, como si la observaran.
La directora la guio más allá de los estantes, hacia una celda con una mesa atornillada al suelo en el centro. Una única lámpara de aceite proyectaba una luz amarillenta sobre su superficie manchada de tinta. Resultaba inquietante que el cofre siguiera colaborando con ellas cuando lo dejaron junto a las cuatro enormes rajas que marcaban la madera y que parecían zarpazos. Elisabeth no podía dejar de mirar con disimulo las rajas. Sabía cómo se habían hecho, lo que sucedía cuando se perdía el control de un grimorio.
«Malefactor».
—¿Qué precaución tomamos primero? —le preguntó la directora, sacándola de golpe de sus pensamientos. El examen había comenzado.
—Sal —respondió, y sacó el bote que llevaba a la cadera—. Como el hierro, la sal debilita las energías demoniacas.
Le temblaba un poco la mano mientras sacaba los cristales y formaba con ellos un círculo torcido. Se ruborizó de vergüenza al ver los bordes desiguales. ¿Y si, al final, resultaba no estar preparada?
Una levísima chispa de amabilidad ablandó el rostro severo de la directora.
—¿Sabes por qué decidí quedarme contigo, Elisabeth?
Elisabeth se quedó paralizada, con el aliento atrapado en el pecho. La directora nunca se había dirigido a ella por su nombre, solo por su apellido, Escriba, o a veces la llamaba «aprendiza», según lo gordo que fuera el lío en el que se hubiera metido, que a menudo era de un tamaño considerable.
—No, directora.
—Hum. Había tormenta, si mal no recuerdo. Los grimorios estaban inquietos esa noche. Hacían tanto ruido que apenas oí que llamaban a la puerta principal. —Elisabeth se imaginaba la escena: la lluvia azotando las ventanas, los tomos aullando, sollozando, y haciendo sonar sus cadenas y candados—. Cuando te encontré en los escalones, te recogí y te llevé adentro, estaba segura de que llorarías. No obstante, miraste a tu alrededor y te echaste a reír. No tenías miedo. En ese momento supe que no podía enviarte a un orfanato, que pertenecías a la biblioteca tanto como cualquiera de sus libros. Que este era tu sitio.
A Elisabeth ya le habían contado la historia, pero nunca su tutora, nunca la directora en persona. Una palabra le retumbó en la cabeza con la vitalidad del latido de un corazón: «pertenecías». Eran las palabras que quería escuchar desde hacía dieciséis años y esperaba de corazón que fueran ciertas.
En silencio y sin aliento, vio a la directora sacar las llaves y elegir la más grande, una tan antigua que el óxido la convertía en un objeto casi irreconocible. Estaba claro que para la directora ya había pasado el momento sentimental. Elisabeth se contentó con repetirse el voto mudo que hacía desde que tenía uso de memoria: un día, ella también sería alcaide y la directora estaría orgullosa de ella.
La sal cayó sobre la mesa al abrirse con un crujido la tapa del cofre. El hedor a cuero podrido que se extendió por la habitación era tan potente que estuvo a punto de sentir arcadas.
Dentro había un grimorio. Era un grueso volumen con páginas amarillentas y desordenadas metidas entre bloques de grasiento cuero negro. Podría haber parecido un libro corriente de no ser por las protuberancias bulbosas que sobresalían de la cubierta. Parecían verrugas gigantes o burbujas en la superficie de un estanque de brea. Cada una de ellas era del tamaño de una canica grande y había doce en total, de modo que deformaban casi cada centímetro de la superficie de piel.
La directora sacó unos pesados guantes forrados de hierro. Elisabeth se apresuró a imitarla. Se mordió el interior de la mejilla cuando la mujer sacó el libro del cofre y lo colocó dentro del círculo de sal. En cuanto lo soltó, las protuberancias se abrieron. No eran verrugas, sino ojos. Ojos de todos los colores, inyectados en sangre y moviéndose de un lado a otro mientras las pupilas se dilataban y contraían hasta parecer alfileres, mientras se revolvía en las manos de la directora. Con los dientes apretados, lo abrió a la fuerza. Automáticamente, Elisabeth metió las manos en el círculo y agarró el otro lado; notaba las convulsiones del cuerpo a través de los guantes. Furioso. Vivo.
Aquellos ojos no eran conjuros mágicos. Eran reales, arrancados de cráneos humanos tiempo atrás, sacrificados para crear un volumen lo bastante poderoso como para contener los hechizos grabados en sus páginas. Según la historia, la mayoría de esos sacrificios no habían sido voluntarios.
—El Libro de ojos —dijo la directora sin perder ni un segundo la calma—. Contiene hechizos que permiten a los hechiceros introducirse en la mente de los demás, leer sus pensamientos e incluso controlar sus actos. Por suerte, solo se ha concedido permiso para leerlo a un puñado de hechiceros del reino.
—¿Por qué iban a querer hacerlo? —soltó Elisabeth antes de poder contenerse.
La respuesta era evidente: los hechiceros eran malvados por naturaleza, estaban corrompidos por la magia demoniaca que empleaban. De no ser por las Reformas, que habían ilegalizado la encuadernación de libros con partes humanas, los grimorios como el Libro de ojos no serían tan escasos. Sin duda, los hechiceros habían intentado replicarlo a lo largo de los años, pero los hechizos no podían escribirse usando materiales normales. El poder de la magia reducía la tinta y el pergamino a cenizas.
Se sorprendió al ver que la directora se tomaba su pregunta en serio, aunque ya no miraba a Elisabeth, sino que estaba concentrada en hojear las páginas e inspeccionarlas por si habían sufrido daños durante el viaje.
—Puede que llegue un momento en el que este tipo de hechizos sean necesarios, por muy infames que nos parezcan. Tenemos una gran responsabilidad con nuestro reino, Escriba. Si se destruyera este grimorio, sus hechizos se perderían para siempre. Es el único de su clase.
—Sí, directora.
Eso lo entendía. Los alcaides protegían a los grimorios de los peligros del mundo y al mundo de los peligros de los grimorios.
Se preparó cuando la directora hizo una pausa y se inclinó para examinar una de las páginas. El transporte de grimorios de clase alta era arriesgado, ya que cualquier deterioro accidental podía provocar su transformación en un malefactor. Tenían que inspeccionarlos con atención antes de confinarlos en la cámara. Elisabeth estaba segura de que varios de los ojos que se asomaban a la cubierta la miraban a ella… y brillaban de astucia.
De algún modo, sabía que no debía devolverles la mirada. Con la esperanza de distraerse, miró hacia las páginas. Algunas de las frases estaban escritas en austermeérico o la lengua antigua. Pero otras estaban garabateadas en enoquiano, el idioma de los hechiceros, como puesto por extrañas runas picudas que brillaban en el pergamino como brasas ardientes. La única forma de aprender aquel idioma era asociarse con los demonios. El mero hecho de mirar las runas hacía que le palpitaran las sienes.
Aprendiza…
El susurro se le introdujo en el cerebro, tan ajeno e inesperado como el frío tacto de un pez bajo el agua de un estanque. Elisabeth dio un respingo y levantó la vista. Si la directora también había oído la voz, no daba muestras de ello.
Aprendiza, te veo…
Elisabeth contuvo el aliento. Hizo lo que la directora le había ordenado e intentó no prestar atención a la voz, pero era imposible concentrarse en otra cosa con tantos ojos observándola con siniestra inteligencia.
Mírame… Mira…
Despacio pero segura, como si la atrajera una fuerza invisible, la mirada de Elisabeth empezó a bajar.
—Ya —dijo la directora. La voz le llegaba apagada y distorsionada, como si le hablara desde debajo del agua—. Hemos terminado. ¿Escriba?
Como Elisabeth no respondía, la mujer cerró el grimorio de golpe, cortándolo a medio susurro. Elisabeth recuperó los sentidos. Respiró hondo y notó que le ardía la cara de humillación. Los ojos parecían querer salirse de la cubierta y las miraban a ambas.
—Bien hecho —dijo la directora—. Has aguantado mucho más de lo que esperaba.
—Casi me tenía —susurró Elisabeth.
¿Cómo podía felicitarla la directora? Un sudor frío se le pegaba a la piel, y eso, unido a la temperatura de la cámara, la hizo estremecer.
—Sí. Eso era lo que quería enseñarte esta noche. Se te dan bien los grimorios, sientes una afinidad por ellos que no había visto antes en ningún aprendiz. Pero, a pesar de eso, todavía te queda mucho por aprender. Quieres ser alcaide, ¿no es así?
Las quedas palabras de Elisabeth, pronunciadas ante la directora, con las estatuas de los ángeles como testigos, sonaron casi como una confesión:
—Nunca he deseado otra cosa.
—Procura recordar que tienes muchos posibles caminos ante ti. —La deformidad de la cicatriz aportaba un cierto aire de tristeza a su boca—. Antes de elegir, tienes que estar segura de que la vida de alcaide es lo que de verdad deseas.
Elisabeth asintió porque no se sentía capaz de hablar. Si había pasado el examen, no entendía por qué la directora le aconsejaba considerar la posibilidad de renunciar a su sueño. Puede que algo la hubiera llevado a pensar que no estaba lista. En ese caso, tendría que intentarlo con más ahínco. Le quedaba un año para cumplir los diecisiete y ser candidata a alumna del Collegium, así que tenía ese tiempo para demostrar sin lugar a dudas que era capaz y ganarse la aprobación de la directora. Solo esperaba que fuera suficiente.
Juntas metieron a la fuerza el grimorio en su cofre. En cuanto tocó la sal, dejó de resistirse. Los ojos rodaron hacia arriba y dejaron a la vista unas medias lunas de color blanco lechoso antes de que las cubrieran los párpados. El golpe de la tapa al cerrarse rompió el silencio sepulcral de la cámara acorazada. No volvería a abrirse hasta dentro de muchos años, puede que décadas. Estaba a buen recaudo. Ya no era ninguna amenaza.
Sin embargo, no lograba quitarse de la cabeza el sonido de su voz ni la sensación de que no sería la última vez que viera el Libro de ojos…, ni la última vez que el libro la viera a ella.
Dos
Elisabeth se acomodó en el asiento y admiró la vista desde su escritorio. La habían asignado a traslados, en la tercera planta, un punto de observación privilegiado desde el que podía ver toda la biblioteca, hasta el otro lado del patio interior. La luz del sol entraba por el rosetón que se encontraba sobre las puertas principales y proyectaba prismas de rubís, zafiros y esmeraldas sobre las barandas de bronce de los balcones circulares. Las estanterías se elevaban hacia el techo abovedado, seis plantas más arriba, y rodeaban el patio interior como las capas de una tarta de boda o las gradas de un coliseo. Se oían murmullos por todo el resonante espacio, salpicados por alguna que otra tos o por un ronquido. La mayor parte de esos sonidos no pertenecían a los bibliotecarios de túnica azul que se paseaban por el suelo de baldosas del atrio, sino a los grimorios que mascullaban desde los estantes.
Cuando inhalaba, el olor dulce a pergaminos y cuero le llenaba los pulmones. Las motas de polvo flotaban en los rayos de sol, inmóviles como copos de pan de oro atrapados en resina. Y las inestables pilas de papeles amenazaban con caérsele de la mesa en cualquier momento y enterrarla en una avalancha de solicitudes de traslado sin atender.
A regañadientes, se concentró en las imponentes pilas. La Gran Biblioteca de Summershall era una de las seis grandes bibliotecas del reino. Se tardaba tres días enteros en llegar hasta sus vecinas más cercanas, que estaban repartidas en círculo, a intervalos regulares, alrededor de Austermeer, con los caminos de tinta que las conectaban con la capital, en el centro, como los radios de una rueda. Trasladar grimorios entre ellas era una tarea delicada. Algunos volúmenes albergaban tal resentimiento entre ellos que tenían que mantenerse a varios kilómetros de distancia para no aullar o estallar en llamas. Incluso había un cráter del tamaño de una casa en la espesura de las Tierras Vírgenes porque dos libros se habían enfrentado por un asunto relacionado con la doctrina taumatúrgica.
Como aprendiza, la tarea de Elisabeth consistía en aprobar los traslados de los libros de las clases uno a tres. Los grimorios se clasificaban en una escala de diez puntos, según su nivel de riesgo, de modo que cualquiera por encima de la clase cuatro requería un confinamiento especial. Summershall no guardaba nada por encima de la clase ocho.
Cerró los ojos y cogió el primer papel de la pila. «Knockfeld», supuso, pensando en la vecina del noreste de Summershall. Sin embargo, cuando volvió la hoja vio que se trataba de una solicitud de la Biblioteca Real. No se sorprendió; allí se dirigían más de dos tercios de los traslados. Quizá un día ella también recogiera sus pertenencias y viajara allí. La Biblioteca Real compartía terrenos con el Collegium del centro de la capital y, cuando no estuviera ocupada con su entrenamiento como alcaide, podría pasearse por sus salones. Se imaginaba pasillos de varios kilómetros de longitud repletos de libros, pasadizos y salas ocultas en las que se guardaban todos los secretos del universo.
Pero solo si se ganaba la aprobación de la directora. Había pasado una semana desde esa noche en la cámara y seguía sin descifrar su consejo.
Todavía recordaba el momento exacto en el que había jurado convertirse en alcaide. Tenía ocho años y había huido a los pasadizos secretos de la biblioteca para escapar de una de las clases del señor Hargrove. No había sido capaz de soportar otra hora rebulléndose sobre un taburete en el asfixiante almacén reconvertido en aula, recitando declinaciones en la lengua antigua, y menos en una tarde en la que el verano golpeaba con sus puños los muros de la biblioteca y espesaba el aire hasta otorgarle la consistencia de la miel.
Recordaba que el sudor le caía por la espalda mientras se arrastraba a cuatro patas entre las telarañas del pasadizo. Al menos, estaba a oscuras, lejos del sol. El brillo dorado que se filtraba entre las tablas del suelo proporcionaba la luz suficiente para ver y para evitar las formas saltarinas de los piojos de los libros, que salían corriendo, presas del pánico, cuando tocaba sus nidos. Algunos crecían hasta alcanzar el tamaño de ratas, atiborrados de pergaminos encantados.
Ojalá el señor Hargrove hubiera aceptado llevarla a la ciudad aquel día. No era más que un paseo de cinco minutos colina abajo a través del huerto de árboles frutales. El mercado habría estado repleto de gente vendiendo cintas, manzanas y natillas glaseadas, y a veces acudían viajeros de otros lugares para comerciar con sus mercancías. Una vez oyó música de acordeón, vio bailar a un oso e incluso presenció la demostración de un hombre que tenía una lámpara que ardía sin aceite. Los libros de su clase no habían sido capaces de explicarle cómo funcionaba la lámpara, así que suponía que se trataba de magia y, por tanto, de algo malvado.
Puede que por eso al señor Hargrove no le gustara llevarla a la ciudad. Si se encontrara con un hechicero fuera de la biblioteca, sin protección, podría llevársela. Una niña como ella sería un sacrificio muy oportuno para un ritual demoniaco.
Las voces pusieron a Elisabeth en alerta. Procedían de un punto justo debajo de ella. Una era la del señor Hargrove y la otra…
La directora.
A la niña se le aceleró el corazón. Se aplastó contra las tablas del suelo para asomarse por un nudo de la madera; la luz que entraba por él le iluminaba la enredada cabellera como si fuera de fuego. No veía gran cosa: un pedacito del escritorio cubierto de papeles, la esquina de un despacho desconocido. Al pensar que podría tratarse del despacho de la directora se le aceleró el pulso, emocionada.
—Es la tercera vez este mes —decía Hargrove— y ya estoy desesperado. Esa niña es medio salvaje. Desaparece vete a saber dónde y se mete en todo tipo de líos. ¡La semana pasada, sin ir más lejos, soltó una caja entera de piojos de los libros en mis aposentos!
Elisabeth estuvo a punto de protestar a través del nudo de la madera. Había recogido aquellos piojos vivos con la intención de estudiarlos, no de liberarlos. Para ella, su pérdida había sido un golpe tremendo.
Pero lo que dijo Hargrove a continuación hizo que se olvidara de los piojos:
—No me queda más remedio que cuestionar si la decisión de criar a una niña en una Gran Biblioteca ha sido acertada. Seguro que quien la dejara en nuestra puerta sabía que tomamos a expósitos como aprendices, pero no aceptamos a menores de trece años. No me gusta darle la razón al alcaide Finch en nada, pero creo que deberíamos considerar lo que lleva diciendo desde el principio: que puede que a la joven Elisabeth le vaya mejor en un orfanato.
Aunque era inquietante, Elisabeth ya había escuchado aquello antes. Había soportado los comentarios sabiendo que la voluntad de la directora le aseguraba su plaza en la biblioteca. El porqué no sabría decirlo. La directora rara vez hablaba con ella. Era tan distante e intocable como la luna, e igual de misteriosa. Para Elisabeth, la decisión de acogerla poseía una cualidad casi mística, como algo sacado de un cuento de hadas. No podía cuestionarse ni deshacerse.
Contuvo el aliento y esperó a que la directora contradijera la sugerencia de Hargrove. La idea de saber que iba a oír su voz le erizó el vello de los brazos.
Sin embargo, lo que la directora dijo fue:
—Me he preguntado lo mismo, señor Hargrove. Casi todos los días durante los últimos ocho años.
No, eso no podía ser. A Elisabeth se le heló la sangre en las venas. Le latía tan fuerte el corazón en los oídos que apenas oía nada más.
—Años atrás, no tuve en cuenta el efecto que podría tener en ella el crecer aislada de otros niños de su edad. Los aprendices más jóvenes siguen siendo cinco años mayores que Elisabeth. ¿Ha demostrado algún interés en hacer amigos?
—Me temo que lo ha intentado, pero con poco éxito. Aunque puede que ella ni siquiera lo sepa. Hace poco oí por casualidad que un aprendiz le decía que los niños normales tienen madres y padres. La pobre Elisabeth no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Le respondió alegremente que tenía libros de sobra para hacerle compañía.
La directora suspiró.
—Su apego a los grimorios es…
—¿Preocupante? Sí, sin duda —repuso Hargrove—. Si no sufre por la falta de compañía, me temo que es porque ve a los grimorios como amigos, a falta de personas.
—Es una forma peligrosa de pensar. Pero las bibliotecas son lugares peligrosos. No hay forma de evitarlo.
—¿Demasiado peligrosos para Elisabeth?
«No», suplicó la niña. Ella sabía que los libros que se guardaban en la Gran Biblioteca no eran normales. Susurraban en los estantes y se estremecían bajo sus cadenas de hierro. Algunos escupían tinta y se enrabietaban; otros cantaban solos en notas claras y agudas durante las noches sin viento, cuando la luz de las estrellas entraba a través de las ventanas enrejadas como si fueran rayos de mercurio. Y otros eran tan peligrosos que los metían en una cámara subterránea, empaquetados en sal. No todos eran sus amigos. Eso lo entendía perfectamente.
No obstante, sacarla de allí habría sido como colocar un grimorio entre libros inanimados que ni se movían ni hablaban. La primera vez que vio un libro así, pensó que estaba muerto. Su sitio no estaba en un orfanato, fuera eso lo que fuera. En su cabeza era como una cárcel, gris y envuelta en una bruma húmeda, cerrada con una verja levadiza, como la entrada a la cámara acorazada. Aquella imagen le formó un nudo de terror en la garganta.
—¿Sabe por qué las grandes bibliotecas acogen huérfanos, señor Hargrove? —le preguntó al fin la directora—. Es porque no tienen ni hogar ni familia. Nadie los echa de menos si mueren. Me pregunto si…, si Escriba ha aguantado tanto tiempo porque la biblioteca así lo ha querido. Si es mejor dejar intacto su vínculo con este lugar, para bien o para mal.
—Espero que no esté cometiendo un error, directora —repuso él en tono amable.
—Yo también lo espero. —La directora sonaba cansada—. Por el bien de Escriba y por el nuestro.
Elisabeth esperó y siguió pegando la oreja, pero, al parecer, habían concluido las deliberaciones sobre su destino. Oyó crujidos de pisadas y el ruido de la puerta del despacho al cerrarse.
Por ahora, le habían concedido un indulto. ¿Cuánto duraría? Aquella sacudida a los cimientos de su mundo la había dejado con la impresión de que el resto de su vida podría derrumbarse en cualquier momento. Una única decisión de la directora podía enviarla lejos para siempre. Nunca se había sentido tan insegura, tan indefensa, tan pequeña.
Fue entonces cuando hizo su juramento, agachada entre el polvo y las telarañas, aferrándose al único salvavidas que tenía a su alcance. Si la directora no estaba segura de que la Gran Biblioteca fuera el mejor sitio para Elisabeth, tendría que demostrárselo. Se convertiría en una alcaide fantástica y poderosa, como la directora. Les demostraría a todos que aquel era su lugar, hasta que ni siquiera el alcaide Finch pudiera negarle ese derecho.
Sobre todo…
Sobre todo los convencería de que ella no era un error.
—Elisabeth —le susurró una voz que la devolvió al presente—. ¡Elisabeth! ¿Estás dormida?
Sorprendida, se enderezó de golpe y el recuerdo desapareció como agua por un sumidero. Miró a su alrededor hasta que encontró el origen de la voz: el rostro de una chica se asomaba entre dos estanterías cercanas. La trenza le cayó sobre el hombro cuando se volvió para asegurarse de que no había nadie más a la vista. Unos anteojos le agrandaban los ojos, que eran oscuros y astutos, y unas notas garabateadas a toda prisa le marcaban la piel marrón de los antebrazos, de modo que la tinta se le atisbaba bajo las mangas. Como Elisabeth, llevaba una llave colgada de una cadena al cuello, brillante contra el azul pálido de la túnica de aprendiza.
Quiso la suerte que Elisabeth no se quedara para siempre sin amigos. Había conocido a Katrien Dignapluma el día que ambas empezaron su aprendizaje, a los trece años. Ninguno de los aprendices quería compartir habitación con Elisabeth por un rumor que decía que guardaba bajo la cama una caja llena de piojos de los libros. Pero Katrien se había acercado a ella por esa misma razón. «Espero que sea cierto —le había dicho—. Llevo queriendo experimentar con los piojos de los libros desde que me enteré de su existencia. Al parecer, son inmunes a la hechicería… ¿Te imaginas las implicaciones científicas?». Habían sido inseparables desde entonces.
Elisabeth empujó los papeles a un lado con disimulo.
—¿Pasa algo? —susurró.
—Creo que eres la única persona de Summershall que no sabe lo que pasa. Incluido Hargrove, que se ha pasado toda la mañana en la letrina.
—No habrán degradado al alcaide Finch, ¿no? —preguntó, esperanzada.
Katrien sonrió.
—Todavía estoy trabajando en eso. Seguro que en algún momento encontraré algo incriminatorio. Cuando suceda, serás la primera en saberlo. —Orquestar la caída del alcaide Finch era su proyecto favorito desde hacía años—. No, es un magíster. Acaba de llegar para visitar la cámara.
Elisabeth estuvo a punto de caerse de la silla. Echó un vistazo a su alrededor antes de salir corriendo para colocarse detrás de la estantería junto a la que estaba Katrien y se agachó a su lado. Katrien era tan baja que Elisabeth solo le veía la coronilla.
—¿Un magíster? ¿Estás segura?
—Del todo. Es la primera vez que veo tan tensos a los alcaides.
Ahora que lo pensaba, aquella mañana las señales habían sido bastante evidentes. Los alcaides caminaban con las mandíbulas apretadas y las manos sobre las espadas. Los aprendices formaban grupitos en los pasillos y susurraban en las esquinas. Incluso los grimorios parecían más inquietos de lo habitual.
Un magíster. El miedo la recorrió como una nota que temblaba a lo largo de las cuerdas de un arpa.
—¿Qué tiene eso que ver con nosotras? —preguntó.
Ninguna de las dos había visto a un hechicero de verdad. En las raras ocasiones en las que visitaban Summershall, los alcaides los llevaban por una puerta especial que conducía a una sala de lectura. Estaba segura de que a un magíster lo tratarían con una precaución aún mayor.
A Katrien le brillaban los ojos.
—Stefan ha apostado conmigo a que el magíster tiene orejas puntiagudas y pezuñas hendidas. Se equivoca, como es natural, pero tengo que encontrar el modo de demostrárselo. Voy a espiar al magíster. Y necesito que corrobores mi versión.
Elisabeth contuvo el aliento. Miró con aire reflexivo su escritorio, ahora abandonado.
—Para hacer eso tendríamos que salirnos de la zona permitida.
—Y Finch nos colgará de un pino si se entera —coincidió ella—. Pero no lo hará. No sabe nada de los pasadizos.
Por una vez, Finch no era la preocupación principal de Elisabeth. Recordó por un instante la mirada inyectada en sangre del Libro de ojos. Cualquiera de aquellos ojos podría haber pertenecido a alguien como Katrien o como ella.
—Si el magíster nos pilla, hará algo peor que colgarnos de un pino.
—Lo dudo —replicó Katrien—. Desde las Reformas, los hechiceros tienen prohibido matar, salvo en defensa propia. Como mucho, hará que se nos caiga el pelo o nos cubrirá de furúnculos. —Arqueó las cejas varias veces, tentadora—. Venga. Es una oportunidad única en la vida. Para mí, por lo menos. ¿Cuándo si no voy a ver a un magíster? ¿Cuántas oportunidades de tener furúnculos mágicos se me van a presentar?
Katrien quería ser archivista, no alcaide. En su trabajo no tendría que tratar con hechiceros. Elisabeth, por otro lado…
Una chispa se le encendió en el pecho: Katrien estaba en lo cierto, aquello era una oportunidad. La noche anterior había decidido esforzarse más por impresionar a la directora. A los alcaides no les daban miedo los hechiceros y, cuanto más supiera sobre ellos, más preparada estaría.
—De acuerdo —le dijo a su amiga mientras se enderezaba—. Lo más probable es que lo lleven a la sala de lectura del ala oeste. Por aquí.
Mientras Katrien y ella avanzaban entre las estanterías, Elisabeth intentó desechar sus recelos. Era cierto que procuraba no incumplir las normas, pero también que, curiosamente, nunca lo conseguía. El mes anterior, sin ir más lejos, se había producido un desastre con la lámpara de araña del refectorio; por suerte, la nariz de la anciana señora Adalid volvía a tener un aspecto casi normal. Y aquella vez que derramó mermelada de fresa por todas partes… Bueno, mejor no hurgar en el pasado.
Cuando llegaron al busto de Cornelio el Sabio, que Elisabeth usaba para orientarse, miró a su alrededor en busca de cierta encuadernación carmesí. La encontró en una estantería, a media altura, con el título dorado demasiado desgastado y descascarillado para leerse. Las páginas del grimorio susurraron un saludo adormecido cuando levantó una mano para rascarlo de la forma correcta. Se oyó un clic en el interior de la estantería, como el de una llave al abrir una cerradura, y todo el panel de estantes se abrió hacia dentro y dejó al descubierto la entrada polvorienta de un pasadizo.
—No puedo creerme que solo funcione contigo —dijo Katrien cuando se metieron dentro—. He intentado rascarlo un millón de veces. Y Stefan también.
Elisabeth se encogió de hombros. Ella tampoco lo entendía. Se concentró en no estornudar mientras conducía a su amiga por el pasillo, que era estrecho y serpenteante, mientras apartaba a manotazos las telarañas que colgaban de las vigas como guirnaldas espectrales. El pasadizo acababa detrás de un tapiz de la sala de lectura. Se detuvieron a escuchar para asegurarse de que la habitación estaba vacía antes de zafarse de la pesada tela y salir tosiendo en las mangas.
Los aprendices tenían prohibido entrar en la sala de lectura, así que Elisabeth se sintió tan aliviada como decepcionada al descubrir que parecía una habitación de lo más corriente. Era un espacio de aspecto masculino, con mucha madera pulida y cuero oscuro. Frente a la ventana había un enorme escritorio de caoba, y varios sillones de cuero rodeaban una chimenea encendida cuyos troncos crepitaron y lanzaron una fuente de chispas al entrar ellas, dándole un susto tremendo.
Katrien no perdió el tiempo: mientras Elisabeth miraba a su alrededor, la muchacha fue directa al escritorio y empezó a rebuscar por los cajones.
—Por la ciencia —explicó, que era lo que solía decir justo antes de que algo estallara.
Elisabeth se fue hacia la chimenea.
—¿Qué es ese olor? No es el fuego, ¿no?
Su amiga se detuvo para llevarse el aire a la nariz con una mano.
—¿Humo de pipa? —aventuró.
No, era otra cosa. Olisqueando con aplicación, Elisabeth siguió el rastro hasta uno de los sillones de cuero. Inhaló el aire sobre el cojín y retrocedió al instante, mareada.
—¡Elisabeth! ¿Estás bien?
La interpelada tomaba grandes bocanadas de aire fresco mientras parpadeaba para espantar las lágrimas. El olor cáustico se le había quedado pegado a la lengua de tal manera que casi podía saborearlo: un perfume sobrenatural, a chamuscado, como se imaginaba el olor del metal quemado si el metal pudiera arder.
—Eso creo —respondió entre resuellos.
Katrien abrió la boca para hablar, pero entonces miró hacia la puerta.
—Escucha. Ya vienen.
Las dos se escondieron a toda prisa detrás de la hilera de estanterías alineadas contra la pared. Katrien entraba sin problema, pero el espacio era demasiado estrecho para Elisabeth. A los catorce años, ya era la chica más alta de Summershall. Dos años después, superaba en altura a la mayoría de los chicos. Mantuvo los brazos rígidos, pegados a los costados, y procuró no respirar hondo con la esperanza de apaciguar a los grimorios, que mascullaban para dejar claro su desagrado por la intrusión.
Se oyeron voces en el pasillo y después alguien giró el pomo.
—Aquí es, magíster Espinosa —dijo un alcaide—. La directora acudirá en breve para escoltarlo a la cámara.
El corazón le dio un vuelco cuando una figura alta y encapuchada entró en la sala, con la capa verde esmeralda arremolinada en torno a los talones. El desconocido se acercó a la ventana y abrió las cortinas para contemplar las torres de la biblioteca.
—¿Qué está pasando? —preguntó Katrien por debajo del hombro de su amiga—. Desde aquí no veo nada.
La perspectiva de Elisabeth consistía en una franja horizontal por encima de los lomos de los libros. Tampoco veía gran cosa. Despacio, con cuidado, se movió hacia un lado para obtener un mejor ángulo. Entonces vio la punta de la nariz pálida del magíster. Se había bajado la capucha. Tenía el pelo negro como la brea y ondulado, más largo que los hombres de Summershall, con una mecha de color plata intenso a la altura de la sien izquierda. Otro par de centímetros hacia ese lado y…
«No es mucho mayor que nosotras», pensó, sorprendida. Tanto la mecha gris como el título la habían preparado para alguien mucho mayor. Quizá su aspecto fuese engañoso. Podría conservar su aspecto juvenil bañándose en sangre de vírgenes… Una vez había leído algo similar en una novela.
Negó levemente con la cabeza en respuesta a Katrien. El cabello del magíster era demasiado tupido como para distinguir si tenía orejas puntiagudas o no. En cuanto a las pezuñas, si las había, el borde de la capa las tapaba.
Elisabeth le hizo otra señal, más apremiante, con la cabeza; el magíster se había vuelto hacia ellas y tenía la vista clavada en las estanterías. Sus ojos grises eran de un tono extraordinariamente claro, como el cuarzo, y la cara con la que examinaba los grimorios le heló la sangre. Nunca había visto unos ojos tan crueles.
No compartía la opinión de Katrien, que estaba convencida de que no les haría nada si las descubriera. Había crecido rodeada de historias de hechicería: ejércitos que se levantaban de sus fosas comunes para luchar por algún rey, inocentes sacrificados en rituales sangrientos, niños despellejados como ofrendas a los demonios. Y ahora ya había estado en la cámara y había visto en persona la obra de un hechicero.
Cuando el magíster se les acercó, Elisabeth descubrió, horrorizada, que no podía moverse. Un grimorio le había agarrado la túnica entre sus hojas. Gruñía alrededor de la tela y tiraba de ella como un terrier enfadado. El hechicero entornó los ojos y buscó el origen del sonido. Desesperada, se agarró la túnica y tiró de ella justo cuando el grimorio decidió soltarla, de modo que salió lanzada hacia los estantes…
Y la estantería entera se derrumbó y se la llevó con ella.
Tres
A Elisabeth le pitaban los oídos. Se ahogaba en una nube de polvo. Cuando se le aclaró la vista, el magíster estaba a su lado.
—¿Qué es esto? —preguntó el hombre.
El grito de miedo de la muchacha fue más bien un graznido. Se apartó de él como pudo, a rastras entre la pila de libros y estantes rotos. Medio ciega de terror, tardó más de lo normal en darse cuenta de que se sentía bien, salvo por varias astillas muy poco mágicas. El magíster no le había lanzado ningún hechizo. Frenó su huida hasta quedarse quieta. Después, volvió la vista atrás.
Y se quedó paralizada.
El hechicero había hincado una rodilla en el suelo y entrelazado las manos. La luz del fuego le bailaba sobre los rasgos, pálidos y angulosos. Intentó no mirarlo a los ojos, pero no pudo. Mientras el corazón le palpitaba con violencia, se preguntó si el magíster estaría usando su magia para evitar que apartara la vista o si, simplemente, estaba demasiado aterrada para hacerlo. Todo en aquel hombre rezumaba iniquidad, desde las cejas oscuras y arqueadas hasta la curvatura sarcástica de los labios.
—¿Estás herida? —preguntó al fin.
Ella no dijo nada.
—¿Puedes hablar?
Si no respondía, quizá le hiciera daño para provocarle una reacción, así que hizo lo que pudo para dejar escapar otro graznido. Él la miró con ojos burlones.
—Me advirtieron que vería algunas cosas extrañas en las zonas rurales —dijo—, pero debo reconocer que no esperaba encontrarme a una bibliotecaria asilvestrada merodeando por las estanterías.
Elisabeth solo tenía una vaga idea del aspecto que presentaba en aquellos momentos, aparte de las zonas de su cuerpo que podía ver. Llevaba las uñas manchadas de tinta y polvo en la túnica. No recordaba la última vez que había recordado cepillarse el pelo, que le salía disparado en mechones enredados de color castaño. Aunque con cautela, se animó un poco. Si estaba lo bastante sucia y fea, quizá el hechicero decidiera que no merecía la pena malgastar en ella su magia.
—Yo tampoco esperaba que me encontrase —se oyó decir, y, horrorizada, se tapó la boca.
—Veo que puedes hablar. Entonces, ¿es que prefieres no hablarme? —Arqueó una ceja cuando ella asintió con la cabeza—. Una precaución muy sabia. Los hechiceros somos pura maldad, al fin y al cabo. Acechamos en el bosque, robamos doncellas para nuestros rituales impíos…
Elisabeth no tuvo tiempo para reaccionar porque, justo en ese momento, alguien llamó a la puerta.
—¿Todo en orden, magíster? Hemos oído un estrépito.
Esa voz grave y profunda pertenecía al alcaide Finch. La muchacha retrocedió, alarmada, y se agarró las muñecas como si deseara protegerlas. Si Finch la encontraba en una zona prohibida (y, encima, hablando con un magíster), no se molestaría con la vara; la azotaría con el bastón hasta dejarla medio muerta. Los verdugones le durarían varios días.
El magíster la observó durante un momento antes de girarse hacia la puerta.
—Todo en orden —contestó—. Preferiría que no me molestaran hasta que la directora esté lista para llevarme a la cámara, si no le importa. Asuntos de hechiceros. Muy privados.
—Sí, magíster —respondió Finch en tono gruñón, aunque se apartó de la puerta de todos modos.
Demasiado tarde, Elisabeth se percató de su estupidez. Debería haber gritado para pedirle ayuda a Finch. Se le ocurrían varias razones por las que el magíster podría querer estar a solas con ella, y una paliza era poca cosa en comparación.
—Bueno —dijo el hechicero al volverse hacia ella—, supongo que debería limpiar todo este destrozo antes de que alguien me culpe por él, así que tienes que moverte.
Levantó las manos de la rodilla y le ofreció una. Sus dedos eran largos y gráciles, como los de un músico.
Ella se quedó mirándolos como si la estuviera apuntando al pecho con una daga.
—Venga —insistió él, impaciente—, que no te voy a convertir en salamandra.
—¿Puede hacer eso? —susurró Elisabeth—. ¿En serio?
—Por supuesto —respondió él, y le apareció una chispa traviesa en la mirada—. Pero solo convierto a las muchachas en salamandras los martes. Por suerte para ti, es miércoles, que es el día que bebo sangre de huérfano en copa para cenar.
Hablaba muy serio. Al parecer, no se había fijado en la túnica de Elisabeth, que la señalaba como aprendiza y, por tanto, huérfana por defecto.
Decidida a distraerlo, le dio la mano. No había olvidado su misión para Katrien. Cuando la levantó, fingió tambalearse y aterrizó con los dedos enterrados en su melena negra y plata. El hechicero parpadeó, sorprendido. Era casi tan alto como ella, así que sus rostros estuvieron a punto de tocarse. El magíster abrió la boca, como si fuera a hablar, pero no brotó sonido alguno.
A ella se le aceleró la respiración. Con aquella cara de sorpresa, parecía más un joven corriente que un hechicero que trataba con demonios. Tenía el pelo muy suave, como la seda. No sabía por qué se había fijado en semejante detalle. Apartó las manos y retrocedió a toda prisa.
Consternada, vio que él sonreía.
—No te preocupes —le dijo el joven mientras se peinaba con los dedos—. Las jóvenes me han tocado en sitios mucho más comprometidos. Entiendo que a veces cuesta reprimir el impulso.
Sin esperar a la reacción de la chica, se giró para examinar los daños. Al cabo de unos segundos de consideración, levantó la mano y pronunció una serie de palabras que zumbaron en los oídos de Elisabeth y la volvieron del revés. Aturdida, se dio cuenta de que estaba hablando enoquiano. No se parecía a ningún otro idioma que conociera. Era como si pudiera reconocer las palabras, pero, en cuanto intentaba repetirlas para sí, las sílabas se le escapan de la cabeza y dejaban tan solo un silencio puro y resonante, como el aire tras el estallido ensordecedor de un trueno.
Recuperó el oído con un bisbiseo de papeles. La pila de grimorios caídos había empezado a agitarse. Uno a uno, volaron por el aire y flotaron frente a la mano extendida del hechicero, envueltos en un remolino de luz esmeralda. Giraron, se movieron y cambiaron de sitio hasta colocarse solos en orden alfabético mientras, detrás de ellos, la estantería se enderezaba con un suspiro fatigoso. Los estantes rotos se fusionaron, enteros de nuevo; los grimorios regresaron a sus posiciones originales, aunque unos cuantos rezagados reacios se cambiaron de sitio en el último segundo.
«Magia —pensó Elisabeth—. Esto es magia. —Y entonces, antes de poder reprimirse, añadió—: Es precioso».
Jamás se atrevería a decir algo así en voz alta. El sentimiento casi podía considerarse una traición a sus votos, a la Gran Biblioteca. Pero parte de ella se rebelaba ante la idea de que, para ser una buena aprendiza, debía cerrar los ojos y fingir no haberlo visto. ¿Cómo iba una alcaide a defenderse de algo que no comprendía? Seguro que era mejor enfrentarse al mal que amilanarse ante su presencia y no aprender nada.
Las chispas esmeralda todavía bailaban por los estantes, ya ordenados. Dio un paso adelante para tocar los grimorios y sintió que la magia le patinaba por la piel, reluciente y cosquilleante, como si hubiera metido las manos en un cubo de champán. Se sorprendió al comprobar que la sensación no era dolorosa. A su cuerpo no le pasó nada, sus manos no cambiaron de color ni se arrugaron como una ciruela pasa.
Cuando alzó la vista, sin embargo, el hechicero la miraba como si le hubiese crecido una segunda cabeza. Esperaba verla asustada, sin duda.
—¿Dónde está ese olor? —preguntó ella, envalentonada.
El magíster puso cara de desconcierto.
—¿El qué? —preguntó.
—Ese olor, como a metal quemado. Eso era un embrujo, ¿no?
—Ah —respondió él, y una arruga le apareció entre las cejas. Elisabeth temió haberse excedido. Pero el joven siguió hablando—: No del todo. A veces acompaña a la magia si el hechizo es lo bastante potente. Técnicamente, no es el olor de la magia, sino una reacción cuando la sustancia del Altermundo (es decir, el reino de los demonios) entra en contacto con la nuestra…
—¿Como una reacción química?
El hechicero la miró con una cara aún más extraña.
—Sí, en efecto.
—¿Tiene nombre?
—La llamamos combustión etérea. Pero ¿cómo has…?
Dejó la frase a medias cuando llamaron de nuevo a la puerta.
—Estamos listos para usted, magíster Espinosa —dijo la directora desde el otro lado.
—Sí —contestó él—. Sí…, un momento.
Volvió la vista hacia Elisabeth, como si temiera que, al darle la espalda, hubiera desaparecido como un espejismo. Le clavó la mirada con aquellos ojos tan pálidos. Por un instante dio la impresión de que haría algo más: despedirse o conjurar un hechizo para castigarla por su insolencia. Ella cuadró los hombros y se preparó para lo peor.
Entonces, una sombra cruzó el rostro de Espinosa y este cerró los ojos. Pivotó sobre los talones y se dirigió a la puerta sin decir nada. Se trataba de un recordatorio final de que él era un magíster y ella, una simple aprendiza de bibliotecaria, del todo indigna de su atención.
Elisabeth, sin aliento, se coló de nuevo detrás de los estantes. Una mano salió disparada para agarrarse a la suya.
—¡Elisabeth, has perdido la cabeza! —le susurró Katrien entre dientes tras materializarse, salida de la oscuridad—. No puedo creerme que lo hayas tocado. He estado a punto de abalanzarme sobre él para pegarle con un grimorio. Venga, dime, ¿cuál es el veredicto?
A la joven le vibraban las terminaciones nerviosas de puro júbilo. Sonrió y, entonces, por el motivo que fuera, se echó a reír.
—No tiene orejas puntiagudas —respondió entre jadeos—. Son normales.
La puerta de la sala de lectura se abrió con un crujido. Katrien le puso una mano en la boca a su amiga para ahogar sus risas. Y justo a tiempo: la directora estaba esperando fuera. Parecía tan severa como siempre, con la mata de pelo rojo reluciente como cobre fundido, en contraste con el azul oscuro de su uniforme. Miró hacia el interior de la habitación y se detuvo; al cabo de un momento de búsqueda, su mirada dio inequívocamente con la de Elisabeth a través de las estanterías. La joven se quedó paralizada, pero la directora guardó silencio. Le tembló la comisura de los labios, que le tiró de la cicatriz de la mejilla. Entonces se cerró la puerta, y el magíster y ella se marcharon.
Cuatro
La visita del magíster fue el último acontecimiento emocionante de la estación. El verano llegó envuelto en un calor abrasador. Poco después, una epidemia de lomos quebradizos los dejó a todos exhaustos y abatidos, obligados a masajear a los grimorios afectados con ungüentos apestosos durante semanas y más semanas. Elisabeth debía cuidar de un clase dos llamado Los decretos de Bartholomew Lancurdia, que adquirió la costumbre de contonearse con aire provocador cada vez que la veía venir. Para cuando la primera tormenta de otoño sopló sobre Summershall, no quería volver a ver otro tarro de pomada en su vida. Estaba lista para dejarse caer en la cama y dormir varios años seguidos.
No obstante, se despertó de golpe en plena noche, convencida de haber oído algo. El viento azotaba los árboles y aullaba a través de los aleros. Las ramitas bombardeaban la ventana a ritmo de staccato. Se sentó en la cama y se quitó de encima la colcha.
—¿Katrien? —susurró.
Katrien se puso de lado y masculló en sueños. Ni siquiera se despertó cuando Elisabeth alargó la mano por encima del espacio entre sus camas y le sacudió el hombro.
—Chantajéalo —murmuró la joven contra la almohada, todavía soñando.
Elisabeth frunció el ceño y salió de su cama. Encendió una vela en la mesita de noche y miró a su alrededor en busca de algo raro.
El dormitorio que compartía con Katrien estaba en la zona alta de una de las torres de la biblioteca. Era pequeño y circular, con una estrecha ventana similar a las de los castillos por la que entraba la corriente cada vez que el viento soplaba del este. Todo estaba igual que cuando Elisabeth se había ido a dormir. Había libros abiertos sobre la cómoda y tirados en pilas a lo largo de las paredes de piedra, además de las notas del último experimento de Katrien, que estaban repartidas por la alfombra. Elisabeth procuró no pisarlas al caminar hasta la puerta y salir al pasillo, envuelta en el brumoso resplandor de la vela. Los gruesos muros de la torre acallaban el aullido del viento hasta transformarlo en un murmullo lejano.
Descalza, vestida tan solo con el camisón, bajó la escalera como si fuera un fantasma. Tras unos cuantos giros, llegó a una imponente puerta de madera de roble reforzada con tiras de hierro. La puerta separaba la biblioteca de la zona residencial y siempre permanecía cerrada. Antes de cumplir los trece años, no era capaz de abrirla ella sola; tenía que esperar a que pasara por allí un bibliotecario y la ayudara a pasar. Ahora tenía una granllave, capaz de abrir las puertas exteriores de cualquier Gran Biblioteca del reino. La llevaba siempre colgada del cuello, incluso cuando dormía o se bañaba, como símbolo tangible de sus votos.
Levantó la llave, pero se detuvo un momento para recorrer con la punta de los dedos la áspera superficie de la puerta. Recordó algo: las marcas de uñas en la mesa de la cámara acorazada, que habían marcado la madera como si de mantequilla se tratara.
No, eso era imposible. Los grimorios solo se transformaban en malefactores si sufrían daños. No era algo que pudiera suceder en plena noche, sin visitantes y con todos los grimorios bien encerrados. No con alcaides patrullando los pasillos a oscuras y con la colosal campana de llamada de la Gran Biblioteca colgando sobre ellos, impertérrita.
Decidida a desestimar sus miedos infantiles, se coló por la puerta y volvió a cerrarla a su paso. La luz de las lámparas del atrio se había atenuado para pasar la noche y, tras reflejarse en los pasamanos que conectaban las escaleras con ruedas con la parte superior de las estanterías, arrancaba destellos a las letras doradas de los lomos de los libros. Escuchó con atención, pero no oyó nada fuera de lo normal. Miles de grimorios dormían en paz a su alrededor y sus ronquidos hacían ondear las cintas de terciopelo entre sus páginas. En una vitrina de cristal cercana, un clase cuatro llamado Florilegio de lord Fustán se aclaró la garganta con aire de importancia para intentar llamar su atención. Era necesario elogiarlo en voz alta al menos una vez al día para que no se cerrara como una almeja y se negara a abrirse de nuevo durante varios años.
Siguió avanzando con sigilo y alzó más la vela. «Todo va bien. Hora de regresar a la cama».
Fue entonces cuando lo percibió: un olor inconfundible que irritaba los ojos. Se olvidó de los últimos meses y, por un momento, volvió a encontrarse en la sala de lectura, inclinada sobre el sillón de cuero. El corazón se le paró un segundo y después empezó a latirle con ganas en los oídos.
Combustión etérea. Alguien había conjurado un hechizo en la biblioteca.
Apagó la vela a toda prisa y, justo entonces, el ruido de un golpe la sobresaltó. Esperó hasta que sucedió de nuevo, más bajo, casi como un eco. Ya con la sospecha de lo que se trataba, rodeó una estantería hasta que vio las puertas principales de la biblioteca. Estaban abiertas y se agitaban con el viento.
¿Dónde estaban los alcaides? A esas alturas, ya debería haber visto a alguien, pero la biblioteca parecía vacía por completo. Helada de miedo, se dirigió a las puertas. Aunque todas las sombras habían adquirido un tinte siniestro, esquivó los rayos de luz de luna para que no la vieran.
Cuando llevaba recorrido medio patio interior, un estallido de dolor le atravesó el pie descalzo. Se había golpeado contra algo. Algo frío y duro, algo que brillaba en la oscuridad…
Una espada. Y no cualquier espada, sino Asesina de Demonios. Los granates del pomo brillaban en la penumbra.
Atontada, Elisabeth la recogió. No le gustó tocarla. Asesina de Demonios nunca abandonaba el cinturón de la directora. Nunca la perdía de vista, a no ser que…
Elisabeth ahogó un grito y corrió hacia la forma que yacía tirada en el suelo, cerca de ella. Cabello rojo con el halo de la luz de la luna y una mano pálida extendida. La agarró por el hombro y el cuerpo no ofreció resistencia al darle la vuelta. Los ojos de la directora miraron al techo, sin verlo.