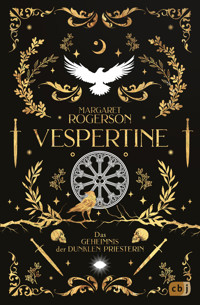7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Elisabeth creció en una de las bibliotecas mágicas de Austermeer, pero ahora vive en casa de Nathaniel... y bajo la atenta mirada de los periodistas, ávidos de cotilleos sobre el hechicero más poderoso de la ciudad y la bibliotecaria que le ha robado el corazón. Que la enorme finca esté llena de secretos no es una sorpresa. Sin embargo, en los últimos días ha empezado a suceder algo muy extraño: inexplicablemente, la magia que protege su nuevo hogar está reteniéndolos dentro y no parece dispuesta a dejarlos salir. Sin acceso al mundo exterior, Elisabeth y Nathaniel tendrán que colaborar para resolver el enigma antes de que sea demasiado tarde. Al fin y al cabo, falta poco para que se celebre el acontecimiento social de la temporada: el baile de Invierno que ellos mismos organizan en la mansión. La mansión Espinosa es la mágica secuela de Embrujo de espinas, donde Margaret Rogerson vuelve a hechizar a los lectores con el encanto de sus inolvidables personajes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original: Mysteries of Thorn Manor
Copyright © 2023 by Margaret Rogerson
Derechos de traducción cedidos por KT Literary LLC.
y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL.
Todos los derechos reservados
© de los detalles: GB_Art / Shutterstock
© de la traducción: Pilar Ramírez Tello, 2023
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: enero de 2024
ISBN: 978-84-19680-44-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para quienes creen en los finales de cuento de hadas.
LA MANSIÓN ESPINOSA
Uno
—¡No he sido yo! —insistió Nathaniel, que estaba apoyado en la puerta principal de la casa mientras contemplaba con gesto de impotencia las enredaderas que azotaban los arbustos espinosos, las plantas con forma de animales que merodeaban por el jardín y el amenazador vendaval mágico que aullaba alrededor de la mansión Espinosa—. Juro por la impía tumba de Baltasar que no he hecho nada.
Elisabeth lo miró, escéptica.
—Casi siempre que dices eso, al final resulta que…
—Sí, sí, lo sé.
—Como cuando empezaron a llover tazas de té en la calle Laurel…
—Creía que habíamos acordado no volver a hablar de eso.
—Y la vez que cayó un rayo sobre una de las torres del Magisterium y la voló en pedazos…
—Vale, entendido. Pero anoche no tuve ninguna pesadilla, ¿verdad? Te habrías dado cuenta, sin duda.
Elisabeth se ruborizó un poco.
—No, no tuviste ninguna.
Él sonrió; era injusto lo guapo que estaba en camisón, con el viento hinchándole las mangas y tirándole del pelo en todas direcciones.
—El caso es que seguro que todo esto está relacionado con las defensas de la mansión. Mira al otro lado de las puertas: la calle tiene un aspecto de lo más normal.
La joven entornó los ojos para escudriñar a través del huracán de escombros y vio que tenía razón: el resto de Hemlock Park parecía disfrutar de una mañana de febrero soleada y pacífica. Eso no la tranquilizó, y menos cuando vio que, justo detrás del ciclón, se había congregado un grupo de personas; y, justo enfrente, había unos cuantos…
—Periodistas —dijo Nathaniel en tono lúgubre.
—¡Elisabeth Escriba! —la llamaron, entusiasmados, al percatarse de que se había abierto la puerta principal—. ¡Magíster Espinosa! ¿Algún comentario sobre la situación? ¿Ha perdido el control de su magia? ¿Es cierto que ha regresado su demonio?
Nathaniel frunció el ceño. Entonces, otro periodista gritó:
—¿Afectará esto de algún modo a sus preparativos para el Baile de Invierno del próximo f…?
Elisabeth no oyó el resto porque el magíster la metió a toda prisa en la casa y cerró la puerta.
—¿Sabes lo que te digo? Que tampoco me importa tanto —comentó Nathaniel ese mismo día, más tarde, mientras observaba con alegría un arbusto que pasaba volando por delante de la ventana del vestíbulo—. De hecho, creo que empieza a gustarme.
—No puedes dejarlo así para siempre —replicó Elisabeth—. Estamos encerrados. Nos moriremos de hambre. Además, eso parece haberse caído del tejado.
Nathaniel usó su bastón para abrir la cortina un poco más y examinó con interés el gigantesco pedazo de mampostería que pasaba dando vueltas. La multitud de espectadores gritó y se agachó. En realidad, eso solo sirvió para que el joven se sintiera aún más satisfecho.
—Bueno, seguro que tenemos provisiones suficientes para unas cuantas semanas. Y si empiezan a salir goteras en el tejado, usaré la magia… ¿Escriba? —preguntó, alarmado—. ¿Adónde vas?
Ella no respondió porque había agarrado a Asesina de Demonios y se dirigía a la puerta con aire decidido.
Un momento después regresaba al interior con el mismo aire decidido, perseguida por un ejército de enredaderas que se le pegaban a los talones y arañaban enfurecidas las baldosas del vestíbulo con sus enormes espinas. Con ojos desorbitados y el pelo lleno de hojas, gritó mientras daba espadazos a los tallos:
—¡La cabeza les vuelve a crecer!
—¡Pues claro! —chilló Nathaniel—. ¡Son arbustos mágicos! ¡Podría habértelo dicho si no hubieras salido hecha una furia en pijama a luchar contra ellos!
Invocó una gota de fuego esmeralda que redujo a cenizas varias enredaderas y dejó la habitación apestando al fuerte hedor de la combustión etérea. Pero no sirvió de mucho. En cuanto las cenizas tocaron el suelo, otra oleada de enredaderas acudió a reemplazarlas.
Se alargaban desde el seto hasta entrar en la casa, inagotables en número. Cuanto más las cortaba Elisabeth y más las achicharraba Nathaniel con sus bolas de fuego, más se multiplicaban, como las cabezas de una hidra. Las tornas cambiaron al fin cuando Mercy salió del salón, aulló un potente grito de batalla y las atacó con una escoba. Eso pareció funcionar durante un momento, aunque se debiera tan solo al elemento sorpresa: el seto se encogió, pasmado. Antes de que pudiera reagruparse, Elisabeth consiguió llegar hasta la puerta y cerrarla empleando toda su fuerza para aplastar un único zarcillo espinoso que había tomado la iniciativa de entrar arrastrándose como una serpiente. Cuando se negó a retirarse, ella le cortó la punta con la espada.
Horrorizados y en silencio, contemplaron el zarcillo, que brincaba por la alfombra, todavía con vida. Al final, Mercy tuvo la presencia de ánimo suficiente para atraparlo dentro de un cubo de basura del revés.
—Bueno, supongo que estamos atrapados aquí dentro —comentó mientras el cubo daba botes y se agitaba con furia.
—Eso parece —convino Nathaniel, muy contento—. Qué contrariedad. Tardaré semanas en resolverlo.
Elisabeth guardó silencio un momento, al recordar lo que había empezado a preguntar el periodista, y se volvió hacia él.
—¿Qué es el Baile de Invierno?
Pero Nathaniel estaba ocupado sacudiéndose las cenizas de enredadera de las mangas.
—Créeme, Escriba, será mejor que no lo sepas. Imagínate estar metida en el rancio salón de baile de un hechicero, donde las lucernas están encantadas para que goteen su cera encima de cualquiera que critique los entremeses, condenada a la tortura de tener que hablar del tiempo durante horas y más horas.
—Es un acontecimiento social, señora Escriba —explicó una voz susurrante que procedía del salón.
—Exacto —dijo Nathaniel.
A veces, Elisabeth todavía sentía un escalofrío de sorpresa cuando aparecía Silas. Entre las sombras del vestíbulo, parecía un fantasma, y no era dificil imaginarse que lo era: pálido, insustancial, con su fina silueta capaz de fundirse con el revestimiento de madera. Le costaba desprenderse de la idea de que no era más que un producto de su imaginación o una ilusión conjurada por Nathaniel durante una de sus pesadillas. Pero no, era real. Lo había tocado. Les había servido el desayuno hacía un rato.
No distinguía su cara, aunque le daba la impresión de que hacía todo lo posible por no mirar la capa de ceniza que cubría las baldosas de la entrada… ni, ya puestos, el cubo de basura que temblequeaba con decisión camino de la sala. Siguió hablando en voz baja:
—Es una tradición anual entre hechiceros, pensada para fortalecer los lazos entre las casas. Cada invierno se elige a un magíster distinto para que sea el anfitrión del baile.
Elisabeth observó a Nathaniel, suspicaz. Durante las últimas semanas, lo había pillado echando cartas de aspecto formal al fuego.
—Se supone que este año te toca ser el anfitrión, ¿verdad?
—No veo por qué debería serlo. —De nuevo, se sacudía las mangas—. Hasta hace apenas dos meses, ni siquiera era ya hechicero.
Ella entornó los párpados.
—¿Estás intentando librarte usando las defensas de la mansión?
—No, aunque ojalá se me hubiera ocurrido. Es una idea brillante, ¿no?
Fuera, alguien gritó.
—Periodista —informó Mercy, que se había asomado a través de las cortinas—. Sigue vivo.
—Una lástima —comentó Nathaniel.
En algún momento, Silas había salido de las sombras, aunque Elisabeth no lo había visto moverse. Sus rasgos, blancos como el mármol, eran igual de sobrenaturales a la luz de última hora de la tarde que se filtraba por los cristales emplomados, una luz que parpadeaba con los fragmentos que pasaban volando y proyectaban sombras titilantes por las baldosas de cuadros del vestíbulo.
—Quizá debamos retirarnos al comedor. He preparado la cena y se está enfriando.
No había ni rastro de amenaza en sus palabras. Aun así, todo el mundo se apresuró a obedecer.
Cuando llegaron al comedor, descubrieron que la mesa estaba engalanada de una forma poco habitual, incluso para Silas. Las candelas encendidas se reflejaban en la superficie de caoba pulida de la mesa y lanzaban destellos al proyectarse sobre un derroche de cubiertos y soperas de plata. Había colocado la porcelana fina y los bajoplatos de jade, no solo para los tres comensales, sino para las dieciocho personas que cabían en la mesa. Mercy vaciló en el umbral antes de sentarse con la espalda muy recta y el gesto sombrío, como si se preparase para la batalla.
Elisabeth frunció el ceño, preocupada, hasta que Silas regresó con una bandeja en las manos y el olor le desintegró la mente. Tuvo que devorar tres porciones de pescado blanco en su punto, perdido entre las especias de la salsa de jengibre y el delicado crujido de los tirabeques, para recuperar el raciocinio. Cuando por fin levantó la vista, Nathaniel estaba picoteando la comida con el tenedor.
Sintió una punzada de compasión. Seguro que la idea de regresar a la esfera pública de la sociedad mágica no le resultaba fácil. No después de su lesión, de los periodistas y de las preguntas que circulaban sobre su hechicería. Pero perdió toda su buena voluntad cuando la conversación volvió al tema de arreglar las defensas y él fingió quedarse dormido.
—Si nadie les ha dado órdenes, ¿por qué se han despertado? —preguntó Mercy tras echar un vistazo dubitativo a Nathaniel, que estaba despatarrado en la silla y roncaba de un modo exagerado—. ¿Es que la mansión intenta decirnos que corremos peligro si salimos de la casa? No será algo parecido a lo de Ashcroft, ¿no? —añadió, ya que le habían contado casi todos los detalles de lo sucedido el otoño anterior.
Silas la miró sin pestañear. Elisabeth se puso tensa. Por la razón que fuera, se alarmaba cada vez que el demonio se fijaba en la presencia de Mercy, pese a lo educado que había sido con ella desde que regresó y se la encontró trabajando como doncella en la mansión.
Sintió un alivio indeterminado cuando se limitó a decir:
—No necesariamente, señorita. Los hechizos antiguos, como los que se lanzaron en los cimientos de esta casa, pueden volverse temperamentales con la edad. Creo que lo más probable es que algo haya activado una modificación menor de las defensas. Los hechiceros han ido añadiendo sus propias cláusulas a lo largo del tiempo, algunas bastante específicas. ¿Alguno de ustedes recuerda haber hecho algo fuera de lo común en las últimas veinticuatro horas?
Lo preguntó en un tono templado, aunque todo el mundo se volvió a la vez para mirar a Nathaniel, que demostró su estado de vigilia abriendo los ojos para protestar entre balbuceos.
—Bueno, yo no —dijo Mercy, resuelta.
—Ayer me pasé todo el día en el estudio, trabajando —añadió Elisabeth.
—¡Si apenas pasé por casa! —exclamó Nathaniel—. Estuve en el Magisterium, investigando sobre la colección de Ashcroft. No regresé hasta bien entrada la noche, y entonces…
Los dos recordaron algo y se miraron.
—¿Qué pasa? —preguntó Mercy.
—Nada —respondió Elisabeth a toda prisa.
Y lo cierto era que no revestía importancia alguna. Había dormido en la habitación de Nathaniel en innumerables ocasiones; lo había hecho casi todas las noches durante su recuperación, para estar allí por si necesitaba levantarse para usar el baño o empezaba a tener una pesadilla. Las defensas no habían protestado entonces. También debía reconocer que, en esas ocasiones anteriores, había dormido en el suelo y, la mayor parte del tiempo, ni siquiera se tocaban…
Aunque tampoco era que hubieran hecho nada la noche anterior. Solo unos cuantos besos. Unos minutos de besuqueo y a dormir.
—Ya veo —dijo Silas, sin ofrecer más comentarios—. En tal caso, señor, recomiendo que nos retiremos a nuestros aposentos y sigamos debatiendo sobre el problema por la mañana.
Silas insistió en preparar un baño para Elisabeth, y ella tuvo que reconocer que no era una sugerencia injustificada cuando vio que el agua de la bañera de cobre se tornaba marrón y se llenaba de trocitos de hojas. Al menos, no la había obligado a lavarse el pelo; con un suspiro, había cedido ante sus protestas y había dejado un peine de marfil sobre la mesita de noche.
Cuando Elisabeth por fin logró dominar sus enredos salvajes, se sumergió un rato en el agua con los ojos cerrados, escuchando los ruidos amortiguados que hacía Silas al recorrer el cuarto abriendo y cerrando cajones. Después se obligó a sentarse y cruzó los brazos sobre el pecho mientras el agua todavía humeante le resbalaba por la piel. Silas le había dejado una toalla sobre el biombo y ropa de dormir limpia a los pies de la cama. Al estirar el cuello, lo vio justo detrás del biombo: el demonio estaba de pie, de espaldas a ella; tenía en las manos la ropa que había destrozado la joven y la examinaba con ojo crítico.
Rara vez se encontraba Elisabeth con la oportunidad de observarlo sin que se diera cuenta. En silencio, a la luz tenue del dormitorio lila, lo miró. Tras una inspección somera, dictaminó que tenía el mismo aspecto que antes de aquella fatídica noche en la Biblioteca Real, con su belleza de alabastro intacta. Pero Nathaniel estaba convencido de que el arconte lo había herido. No sabía explicar cómo lo sabía, solo que percibía la indisposición de Silas como si fuera una sombra atisbada por el rabillo de la mente.
Silas no les había contado cómo sobrevivió al enfrentamiento ni lo que le había sucedido después en el Altermundo. Si Elisabeth lo observaba sin interrupciones, empezaba a notar algo distinto, aunque era incapaz de explicar el qué: solo que parecía desvanecerse, hacerse menos consistente, más insustancial. A veces, creía distinguir su dolor acechando tras aquellos ojos amarillos, tan difíciles de interpretar como la mirada impasible de un felino herido.
Fuera cual fuese su dolencia, se alegraba de que Mercy también trabajara allí para que Silas no tuviera que hacerlo todo solo. En cuanto lo pensó, lamentó haberlo hecho. Silas seguía siendo un experto en averiguar lo que pensaba. La miró brevemente y apretó los labios.
—¿No es mejor contar con ayuda? —le espetó Elisabeth—. Es…, es una casa muy grande. No tienes por qué hacerlo todo tú solo.
«No tienes por qué hacer nada», se abstuvo de añadir, puesto que ya se había tratado el asunto y Silas había insistido en volver a su labor de criado con una intensidad frágil y extraña que había puesto fin de inmediato a la discusión.
—Como usted diga, señora —dijo él.
Después la ayudó a salir de la bañera y le echó una toalla sobre los hombros procurando apartar la mirada en todo momento. Luego se despidió con una inclinación de cabeza y se marchó.
Elisabeth se mordió el labio. Se secó, se puso el camisón y, encima, la bata de seda a juego. Cuando terminó, miró hacia el espejo y vio su reflejo ocupando la superficie: la seda de color crema con un ribete de enredaderas verdes, el pelo reluciente y ondulado que le caía casi hasta la cintura. Se tocó los mechones plateados que destacaban entre el cabello castaño y daban fe del único día de vida que Silas le había quitado, a juego con el pago simbólico de Nathaniel. Por pura costumbre, cogió a Asesina de Demonios de la mesita de noche. Después, antes de pararse a pensar, recorrió el pasillo en dirección al dormitorio de Nathaniel.
Algo de lo que había dicho había ofendido a Silas, aunque no sabía el qué o, al menos, el porqué. Mientras caminaba descalza por el pasillo, meditó sobre todo lo que no sabían ni sabrían nunca de Silas. Se preguntó si, cuando el demonio entró en el círculo del arconte para sacrificarse, pensaba que quizá Nathaniel muriese de todos modos. Cosa que casi ocurrió. Se preguntó qué sentiría al regresar y encontrárselo con vida y si, durante esas semanas que había esperado una invocación que no llegaba, dio por sentado que había ocurrido lo peor. Sobre todo, se preguntaba si era consciente de la asfixiante tristeza que se había apoderado de la mansión en su ausencia, como si todo estuviera cubierto de telarañas; si sabía lo mucho que lo habían echado de menos. Esperaba que sí. No obstante, no podía hablar con Silas sobre algunas cosas. Se lo veía en los ojos y sabía que sería como acercarle hierro a la piel.
Cuando apareció en el umbral de Nathaniel, él estaba sentado en el borde de la cama, pensativo, contemplando la ventana a oscuras. Elisabeth se quedó fuera un momento, sobrecogida por una timidez repentina. Aunque había estado presente en todas las etapas de su recuperación, a menudo se sentía de nuevo vacilante cuando estaban a solas. Todo lo sufrido a manos de Ashcroft parecía haberlo convertido en una persona mayor, más misteriosa, más poderosa… Ahora era un hombre, no un muchacho, como si durante los últimos meses hubiera cruzado un umbral invisible a la madurez. Era sencillo pasarlo por alto cuando se comportaba de forma absurda (y, cierto, lo hacía casi de continuo), pero, cuando estaban a solas y dejaba a un lado por un momento el humor con el que se blindaba, le resultaba de todo punto imposible no verlo.
Mientras lo miraba, tuvo que hacer algún ruido, porque Nathaniel levantó la mirada y se giró para observarla. No se sorprendió al verla con una espada en la puerta de su dormitorio. Tenía los ojos muy oscuros y el pelo algo húmedo. A Elisabeth, el estómago le dio un extraño vuelco efervescente, como cuando se suelta un cubito de hielo en una copa de champán.
—No sería mala idea que volvieras a dormir aquí —dijo él, mirándola—. Si un arbusto decorativo se estrella contra la ventana, puede que tengamos que luchar juntos contra él.
Elisabeth contempló la cama. Era una monstruosidad con cuatro postes tallados, cortinajes bordados y una montaña de almohadas, grande de sobra para dos personas.
—Pero ¿tú no crees que quizá hayamos provocado todo esto al dormir juntos? En la misma cama, me refiero; y al besarnos.
—Tampoco es que fuera la primera vez que nos besábamos en esta habitación —comentó él, arqueando las cejas. A ella se le encendieron las mejillas y, no sin cierto esfuerzo, consiguió no mirar hacia el asiento de la ventana—. Y, aunque hayamos ofendido a la casa con nuestro pasmoso comportamiento, el daño ya está hecho. Dudo que podamos empeorar la situación.
Elisabeth no estaba tan segura, pero se acercó al otro lado de la cama, colgó su bata y se metió bajo las sábanas. Asesina de Demonios acabó sobre la mesita de noche, al alcance de su mano.
—Nada de besos —dijo—. Por si acaso.
Él se puso de lado para tenerla de frente.
—Sí, peligro andante —respondió, obediente, con un brillo malvado en los ojos.
Elisabeth cogió una de las almohadas y la colocó entre ellos, muy dispuesta, lo que le arrancó una carcajada a Nathaniel. El joven chascó los dedos y los cortinajes se liberaron de sus ataduras para cerrarse alrededor de la cama con un susurro silencioso y aislarlos del mundo.
Dos
Elisabeth se despertó más tarde, a oscuras, con nada más en mente que el calor del cuerpo de Nathaniel muy cerca del suyo, casi tocándola; sintió la tela suelta de su camisón rozando al joven cada vez que ella respiraba y, de repente, fue consciente de todos los puntos en los que la tela sedosa le acariciaba la piel. Le llegaba el olor del jabón que usaba Nathaniel, mezclado con el aroma cálido de ella. El pelo del magíster le hacía cosquillas en la nariz. Cuando movía la cabeza un milímetro, allí estaba el rostro de él, apenas a un par de centímetros del suyo.
El joven parecía muy relajado, salvo por una profunda arruga entre las cejas. Era una expresión que lo hacía parecer serio, pero también un poco perdido, como si sus sueños lo llevaran a vagar por lugares desconocidos. Se inclinó hacia delante y le dio un beso en la arruga. Cuando se apartó, él estaba despierto y la observaba.
—Escriba —le dijo, solemne—, me parece que no has acertado en el sitio correcto.
Y empezaron a besarse con urgencia y torpeza. La nariz de Elisabeth chocó contra la de Nathaniel y el pie se le enredó en las sábanas mientras lo golpeaba todo con los codos…, pero daba igual. Estaba claro que a él no le importaba. En cierto momento, ambos estuvieron a punto de caer de la cama, instante en el que un único pensamiento lúcido logró abrirse paso por su bruma mental como un rayo de sol: la almohada. ¿No se suponía que había una almohada?
En cuanto lo recordó, el sonido del viento que gemía alrededor de la mansión se transformó en un aullido peligroso. Le siguieron una serie de sacudidas y porrazos fatídicos que procedían de arriba, como si algo corriera por el techo.
Los dos se quedaron paralizados y se miraron. A Elisabeth le cosquilleaban los labios y el aliento de Nathaniel le acariciaba la cara en la oscuridad. Ninguno de los dos habló, a la espera de que parara el ruido.
No lo hizo.
—Creo que deberíamos mirar en el tejado —susurró ella al fin.
Nathaniel se dejó caer bocarriba en la cama, gruñó y alargó la mano para coger su bastón.
—Creo que deberías llevarte a Asesina de Demonios.
Elisabeth asomó la nariz por los cortinajes y, al instante, se arrepintió: el dormitorio de Nathaniel estaba helado.
—¿Adónde vamos? —preguntó mientras se ponía la bata y, para no quedarse corta, se envolvía también en una de las mantas de la cama.
—Al desván —respondió él con un tono de voz que no presagiaba nada bueno.