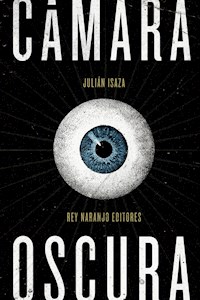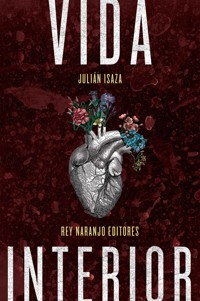
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rey Naranjo Editores
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Después de la exitosa publicación de Cámara oscura, Julián Isaza presenta una nueva recopilación de siete cuentos envolventes, extraños y aterradores. En una realidad aparentemente anodina, nos encontramos con criaturas extrañas y personajes que, atrapados en su subconsciente, se parecen más a nosotros mismos de lo que querríamos aceptar. En estas páginas conoceremos el horror de lo que pasa en lo más profundo de la psique, cuando estamos completamente solos y nuestros deseos y miedos alcanzan nuevos horizontes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
letras mil
vida interior
por julián isaza
∞
rey naranjo editores
rey naranjo editores
www.reynaranjo.net
¶
Vida interior
© Julián Isaza, 2024
© Rey Naranjo Editores, 2024
Dirección editorial: John Naranjo · Carolina Rey Gallego
Dirección de diseño: Raúl Zea
Diagramación e ilustraciones: Isabella Viracachá
Edición: Alberto Domínguez
Asistente editorial: Daniela Mahecha
isbn 978-628-7589-34-6
Hecho el depósito de ley.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio, sin permiso escrito de los titulares del copyright.
La ventana
la anciana no deja de mirarme.
Es irritante. De verdad que lo es. El que diga que no es para tanto, no ha tenido que aguantar la mirada entrometida de esa vieja. Mañana, tarde y noche está pendiente de lo que hago o dejo de hacer. Lo peor de todo es que tiene un estúpido mohín en la boca con el que parece reprobar todo lo que ve. ¿Qué le ocurre a esa mujer?, ¿acaso no tiene televisión?, ¿acaso no ha visto a una persona normal haciendo cosas normales?, ¿acaso no ha visto a un hombre joven?
Ayer estuvo todo el día ahí, en su ventana. Lo mismo que antier y que el día anterior y que el día antes de ese. Al principio no le presté atención, solo era una anciana sentada en un sillón en el apartamento de enfrente. Pero después de un par de días en los que lo primero que vi, luego de abrir las cortinas del ventanal de la sala, fue a la venerable momia dedicándome una mirada torva, me empecé a cabrear.
Ahora, por ejemplo, me preparo un café y mi propósito es beberlo sentado en el sofá de la sala, mientras disfruto del sol matutino. Me gusta hacerlo después de que regreso del gym, pero resulta que no puedo. No puedo porque la fisgona está ahí. Lo peor es que hay poco que pueda hacer. Hace dos días quise que entendiera, así que me paré frente a mi ventana y abriendo los brazos y extendiendo las manos como quien espera una respuesta celestial, le expresé más o menos esto: «¿Qué?, ¡¿qué?!». Por supuesto, no sirvió y ahí siguió ella, con los ojos fijos en mí. Luego quise ser más explícito y le mostré el dedo medio, y ella solo abrió esos párpados arrugados y aguados de prepucio que, con lentitud, volvieron a su posición inicial. Qué vieja desagradable.
Ayer, en varias oportunidades y exagerando el movimiento de los labios, le solté insultos mudos, en especial el clásico «vieja hijueputa». Haciendo énfasis en el «hi-jue-pu-ta». Y ella, en cada ocasión, respondió también con esos labios cuarteados que se estiraron con lentitud hasta formar una sonrisa trémula y repugnante.
Lo sé: podría cerrar las cortinas de nuevo y asunto resuelto. Pero no quiero, no me da la gana. Este es mi apartamento y pedí estos días de descanso en la agencia porque quiero estar tranquilo, porque este fue un año con mucho trabajo, con un millón de campañas y de clientes. Estoy tan cansado que ni siquiera quise irme de viaje, lo único que espero es el mínimo derecho a no hacer nada y a mi privacidad.
La mirada de esa vieja no logrará que deje de disfrutar de la claridad de la mañana.
Como la anciana parece inmune a mis intentos disuasivos, se me ocurre que puedo darle una cucharada de su propia medicina. Tengo el tiempo y el ánimo para vencerla en su juego. Entonces muevo uno de los sillones a la ventana y, con la taza de café en la mano, también la observo.
La anciana me sostiene la mirada. Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo, en un sí permanente, como si aceptara el reto o, a lo mejor, es que tiene Parkinson. No me importa, yo también afirmo con la cabeza.
Vieja desocupada.
‡
Ya sé que podría parecer una pérdida de tiempo lo de sentarme aquí y sumergirme en este duelo. Seguramente mis amigos de la agencia se morirán de la risa cuando les cuente que invertí mi tiempo en esto, en vez de irme con ellos a Cartagena. Mejor no les digo nada. ¿Para que me hagan bullying y digan que soy un rarito? No, gracias. Además, aquí la única rara es la vieja esta.
¿Qué edad tendrá? Probablemente noventa, quizá sea más vieja. Es un esqueleto cubierto por una piel de nata que se descuelga desde los párpados y estira todo hacia abajo. Es igualita a Palpatine, el malo de Star Wars, solo que más esquelética. Hasta en ese par de ojos encajados en lo profundo del cráneo hay una vaina toda maligna y retadora.
Empiezo a creer que la estrategia funciona, porque la anciana parece molesta. Lo digo por la expresión de su cara, por la boca fruncida y la postura rígida de su cuerpo. Sin embargo, no desvía la mirada y desde aquí puedo percibir su furia. «¿Esto querías, vieja horrenda?», digo para mí mismo, aunque con ganas de gritárselo en la cara.
Después de un rato, noto que la vieja se mueve de un modo tan ligero que, si no estuviese tan concentrado observándola, no lo habría podido percibir. Supongo que se acomoda para resistir el duelo, para prolongarlo. La expresión de su rostro se relaja y, en esa boca agrietada, se vuelve a formar una sonrisa.
Así que seguimos.
‡
Ahora que la veo con más calma, debo admitir que es probable que haya exagerado con su edad. Me parece que debe tener unos ochenta años. Aunque bien vista puede que sea incluso menor, unos setenta y cinco o setenta y cuatro años. No lo sé. Lo que sí sé es que ahora, en esa cara contraída, hay un gesto de repudio. Pero su mirada se ha ablandado. Ya no siento en ella esa intensidad rabiosa. Es posible que se esté dando por vencida. Ojalá.
En este momento quisiera ir a la cocina por un bocado, pero si me levanto ahora habré perdido y no quiero darle ese gusto. Sería imperdonable, más cuando estoy seguro de que voy ganando el pulso. Tengo que aguantar, aunque también empiezo a sentirme incómodo en el sillón y el cuero empieza a pegarse a mi cuerpo. No. No voy a dar mi brazo a torcer.
‡
En el apartamento de al lado están preparando el almuerzo. Escucho las ollas y el chisporroteo de alguna fritura, también empiezo a oler la carne y el guiso. ¿Hace cuánto estoy mirando a esa mujer?
Ella, desde su ventana, continúa inmóvil. Si no parpadeara, diría que es un maniquí que me dedica una mirada indiferente. Qué voluntad la de esa señora. ¿No tendrá hijos que atender?, ¿esposo?, ¿algo? Admito que su tenacidad me sorprende, no esperaba tanta determinación. Por eso, la doña tiene mis respetos. Y por eso también debo decir que me produce cierto orgullo estar a la altura de mi adversaria.
«Adversaria»… me gusta esa palabra, casi nunca la uso.
‡
Creo que he exagerado con ciertas apreciaciones. Reconozco que a lo mejor he sido un tanto excesivo y que no está bien que reaccione de una manera tan… belicosa. Sí, «belicosa», esa es la palabra que estaba buscando, así suene como mi padre.
El asunto es que quizá no fui muy justo al detestarla por el simple hecho de mirar, tampoco debí hacerle pistola ni llamarla «vieja horrenda» o ensañarme con su decrepitud. Es más, creo no es ni tan vieja ni tan horrenda ni tan decrépita. Es una señora mayor, sí. Tal vez de la misma edad de mi madre, que tiene sesenta y tres. O tal vez un poco menor. Incluso puedo aceptar que hay cierta elegancia en ella: el pelo bien recogido, la postura recta, el cuello largo, los movimientos suaves de sus manos cuando se toca la cara.
Y también debo aceptar otra cosa: entre más la contemplo, más entiendo que en sus ojos no existe la maldad que le he endilgado. «Endilgado»… vaya.
La situación resulta confusa, me cuesta entender por qué albergué tanta hostilidad hacia esa mujer. Del mismo modo, es extraño que lleve tanto tiempo aquí sentado y que, a pesar de la incomodidad física, siga absorto en ella. Y esa permanencia, más allá de la motivación inicial, me ha dado la oportunidad para meditar sobre mí mismo.
Esta situación tiene su lado positivo: me ha permitido explorar y admitir mis errores, comprender que a veces me comporto de una manera impulsiva e injusta. El hecho de ser capaz de reconocer mis defectos y tener el deseo de rectificarlos, me prodiga una cierta paz interior.
Nada de esto significa que esté pensando en abandonar. Quizá es la creciente sensación de tranquilidad o tal vez es mi orgullo lo que no me permite la rendición. A lo mejor son ambas cosas las que me mantienen prisionero en el sillón. Aunque, para ser honesto, espero que este combate silencioso termine pronto, pues siento ganas de orinar.
‡
Mis rodillas se mueven, abro y cierro las piernas, sudo. Tengo la vejiga llena, me voy a estallar. Pero me niego a moverme de esta silla, no quiero dejar inconcluso este encuentro distante y, al tiempo, íntimo. Lucho, aguanto. Me concentro más en ella, si eso es posible, para olvidar la urgencia de salir corriendo al baño.
Es que no quiero dejar todo esto por el impulso vulgar de ir a orinar. No me parece correcto simplemente levantarme e irme, así sea por un par de minutos. No es educado de mi parte. Es más: sería una falta de compromiso, casi una traición. Hemos tejido un vínculo entre los dos y, si lo rompo, tengo la sensación de que no me lo perdonaría.
‡
Me avergüenza decirlo, pero me oriné en los pantalones. Me oriné como un niño.
Ni modo: me secaré y limpiaré más tarde. Menos mal estoy solo y menos mal ella no puede ver mis piernas mojadas. De todas maneras, un accidente le pasa a cualquiera y no me voy a amargar. Prefiero concentrarme en lo positivo: ya no me urge moverme de aquí.
Tengo tiempo para verla y eso es lo importante. He descubierto que me atrae. Me gusta su cara delicada, me gustan sus labios gruesos, me gustan las pocas canas que se insinúan en su pelo negro y ondulado, me gustan sus ojos oscuros y grandes. Probablemente antes habría utilizado la palabra «milf» para referirme a una mujer como ella, pero ahora la encuentro superficial e irrespetuosa. Bastará entonces con decir que es una mujer madura e interesante.
Puedo recordar la viva repulsión que ella me despertaba, pero ahora no la entiendo, no comprendo cómo puede existir tanta distancia entre lo que sentí en la mañana y lo que siento ahora, en la tarde. Eso me incomoda, me inquieta. Me avergüenzo de quien fui. Me pongo ansioso y, por un instante, pienso en que lo mejor sería desviar la mirada e irme, pero enseguida vuelvo a esos ojos que me absorben y que, de un modo que no logro entender, me consuelan.
‡
Los muslos me pican, aunque por fortuna la tela del pantalón ya casi está seca. También el olor a orina me molesta y el cuerpo me duele, en particular la espalda. Estoy cansado. Cansado como nunca lo había estado, pero creo que puedo aguantar. El sacrificio vale la pena.
Qué guapa es.
Es una fortuna que una mujer como ella me mire, que me dedique su tiempo, que me regale un poco de su dulzura. Ella sonríe, yo también sonrío.
Es imposible no sentir en ella la potencia de la vida misma. No gozar con el simple hecho de verla, de apreciar esa piel tersa y clara, esos ojos vivaces, esa boca carnosa, esos dientes blancos, ese pelo ondulado y tan abundante y tan, pero tan negro. ¿Cuál será su nombre?, ¿cómo sonará su voz?, ¿qué la hará reír?
Seguramente parecerá un disparate, pero esta relación que hemos construido durante el día es tan profunda, que debe ser amor. Debe serlo. De otro modo no me sentiría tan cautivado, con tanta necesidad de ella. ¡Por Dios, me roba el aliento!
‡
¿Cuánto tiempo he estado aquí? Estoy tan agotado, que podría decir que llevo décadas sentado.
Ya casi anochece y la luz del día que muere apenas alcanza para ver a esa muchacha estupenda. No me importa si me tildan de cursi, pero me muero de amor. Se me va la vida con solo contemplarla.
Lo cierto es que no sé quién es.
‡
No puede ser. Acabo de cagarme. Siento la textura cremosa y cálida de la mierda. Y el olor. ¿Cómo pude cagarme?, ¡¿cómo?!
Me quiero levantar e ir al baño para asearme, pero no puedo. De veras, no puedo. No puedo quitarle los ojos de encima a ella, que con su mirada me consume. Soy su rehén y, lo más escandaloso, es que no tengo la voluntad para dejar de serlo. Esto no puede estar bien. Esto no puede ser normal. ¿Quién es ella?
Qué hermosa es. Realmente hermosa, como ninguna mujer que haya visto en mi vida. ¿Cómo se llamará?, ¿conozco su nombre?
Ella se levanta y yo solo observo ese cuerpo esbelto, magnífico. Se queda de pie un instante y, luego, alza la mano, mueve sus dedos finos. Me saluda. Yo hago lo mismo: la saludo con mi mano que… que tiembla y está cubierta de pequeñas manchas marrones. Me cuesta reconocer mi propia mano. Me siento débil y enfermo.
No, no me está saludando, se está despidiendo. Ella cierra las cortinas y yo me quedo solo. La tristeza se abre camino desde el estómago hasta la garganta. Siento el vacío del abandono. Tengo ganas de llorar.
Guardo la esperanza de que vuelva a aparecer y la busco en las ventanas contiguas, pero no logro verla. Solo veo el reflejo de un anciano que llora, la cara demacrada de un viejo desesperado, los ojos hundidos en el cráneo, las manchas oscuras en una cabeza en la que apenas crecen unos mechones blancos, la piel acuosa y flácida que, como nata, se descuelga del cuello. La delgadez cadavérica. Me toma un momento, pero al cabo de unos segundos me reconozco en ese viejo. Pero no puedo ser yo. No, no, no. No es posible.
Entonces, la boca del reflejo se abre y forma una fosa negra y carnosa. Mis dedos nudosos y temblorosos exploran mi propia cara. Me quedo petrificado viendo mi reflejo.
‡
¿Qué estoy haciendo aquí? ∞
La presencia
dejé las agujas y el ovillo de lana en la mesita de noche.Después me quité los anteojos y afiné el oído. Alguien caminaba afuera de la habitación. Escuché los pasos y el chirrido de una silla que se arrastra por el piso. Me pareció que se trataba de una de las sillas del comedor. Pero eso no era posible. Ahí le dije a mi marido: «Abuelo, hay alguien afuera».
Yo le digo «Abuelo» desde que éramos unos pollos. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que él estaba acostado a mi lado y no oyó nada. Como me daba la espalda y yo me puse nerviosa, lo agarré del brazo y lo estrujé. De pronto se volteó despacio y le vi los ojos adormilados. Por fin me preguntó qué pasaba.Y le dije lo del ruido, pero él, como nunca me cree lo que le digo, me salió con que dizque era la televisión.
Era cierto que la televisión estaba encendida. Mientras tejo en las noches me gusta escuchar el History Channel, hasta que me agarra el sueño. Pero yo sé diferenciar muy bien el ruido que viene del televisor del que viene de otra parte. Y lo que escuché fueron pasos y una silla. Y debo aclarar que esta no es la primera vez que pasa. Ya venía escuchando ruidos raros durante el día: un portazo, un grifo abierto, una ventana que se cierra. Algo merodeaba en el apartamento. Y digo algo y no alguien, porque aquí solo vivimos el Abuelo y yo.
Entonces agarré el control remoto y le bajé el volumen a la televisión. Todo. Y me quedé atenta y le pedí a él que también parara bolas, porque ya se estaba volteando otra vez para seguir durmiendo. Es que el Abuelo nunca me cree. Nunca. Siempre está con el cuento de que me invento cosas, de que soy una exagerada, de que esto y lo otro. Y entonces ambos nos quedamos en silencio, esperando otro ruido. Como no hubo ninguno, mi marido negó con la cabeza y se volteó. Aparte, se puso de mal genio.
Y me dijo: «Abuela, deje dormir». Él me dice «Abuela» desde que éramos pollos. Y se echó la cobija encima. Yo me quedé ahí con ese pálpito de que algo andaba rondándonos, pero también con el malestar de que mi marido no hiciera caso de mi preocupación. Así es él.
Al ratico ya estaba roncando. Yo me ofusqué. ¿Cómo me iba a dejar sola?, ¿cómo podía ser tan desconsiderado? Si solo hubiese escuchado un ruido, no habría problema, porque reconozco que uno a veces se puede equivocar o que la mente le puede jugar malas pasadas. Pero no, esta vez no. Todo el día había escuchado ruidos: escuché que abrieron y cerraron un grifo del agua y que abrieron y cerraron una puerta y pasos y un grifo y esas cosas. Yo no me voy a inventar nada. Y como él estaba decidido a ignorarme, le puyé las costillas con el dedo hasta que me puso atención y le dije que fuera a mirar. Él se quitó las cobijas de la cara con un manotazo y me miró con esos ojos rojos de rabia y sueño. Se puso furioso y me exigió que apagara la luz y que lo dejara dormir de una buena vez. ¡De modo que le salí a deber al señor!
Pero como a mí no me gusta pelear, apagué la luz. El televisor sí lo dejé prendido. Miré a mi marido con rabia, aunque él jamás se enteró: ya estaba, otra vez, en el quinto sueño. Y me quedé mirándole esa cabeza despelucada y canosa, debatiéndome entre los nervios y el coraje.