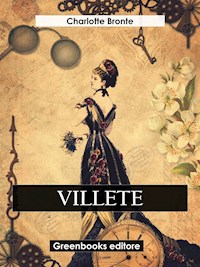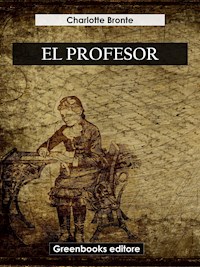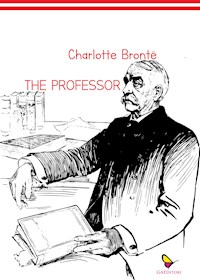LIBRO PRIMERO
Capítulo I Bretton
Mi madrina vivía en una hermosa
casa en el antiguo y cuidado pueblo de Bretton. La familia de su
marido residía allí desde hacía generaciones y llevaba, de hecho,
el nombre de su lugar natal: los Bretton de Bretton; desconozco si
por coincidencia o porque algún remoto antepasado había sido un
personaje lo bastante destacado para legar el apellido a su
comunidad.
Cuando era pequeña, iba a Bretton
un par de veces al año, y disfrutaba mucho con aquellas visitas. La
casa y sus moradores me agradaban especialmente. Las habitaciones
amplias y tranquilas, los muebles bien conservados, los grandes
ventanales, el balcón que daba a una vieja calle, muy bonita, donde
siempre parecía ser domingo o día festivo, tan apacible era su
atmósfera, tan limpio su pavimento; todas esas cosas me
encantaban.
Una niña en una casa llena de
adultos suele ser objeto de mimos y atenciones, y yo los recibía,
de una manera reposada, de la señora Bretton, que se había quedado
viuda antes de que yo la conociera y tenía un hijo; su marido,
médico, había muerto cuando era todavía una mujer joven y
hermosa.
No era joven, tal como yo la
recuerdo, pero seguía siendo hermosa, alta, bien proporcionada y,
aunque muy morena para ser inglesa, sus mejillas estaban siempre
frescas y lozanas y sus bellos y alegres ojos negros reflejaban una
gran vivacidad. A la gente le parecía una lástima que no hubiera
transmitido aquella tez a su hijo, que tenía los ojos azules
—aunque muy penetrantes, incluso en la niñez— y un color de pelo
que los amigos no se atrevían a definir, excepto cuando le daba el
sol y se volvía dorado. Había heredado, sin embargo, las facciones
de su madre; así como sus bonitos dientes, su estatura (o la
promesa de tal, pues aún no había terminado de crecer) y, lo que
era mejor, su salud inquebrantable y esa fortaleza de ánimo que
resulta más valiosa para quien la posee que una fortuna.
Era otoño y me encontraba en
Bretton; mi madrina había ido en persona a buscarme a casa de los
parientes donde en aquella época tenía fijada mi residencia. Creo
que ella veía con claridad los acontecimientos que se avecinaban,
cuya sombra apenas adivinaba yo; pero una leve sospecha bastaba
para sumirme en la tristeza, por lo que me alegré de cambiar de
escenario y de compañía.
El tiempo siempre discurría
plácidamente al lado de mi madrina; no de un modo agitado, sino
despacio, como el curso de un río caudaloso que atraviesa una
llanura. Mis visitas semejaban el descanso de Christian y Hopeful
junto a un alegre arroyo con «árboles frondosos en sus orillas y
praderas que embellecían los lirios durante
todo el año»[1].
No tenían el encanto de la
variedad, ni la emoción de los grandes acontecimientos; pero a mí
me gustaba tanto la paz, y deseaba tan poco los estímulos que,
cuando llegaron, me parecieron casi molestos y deseé que hubieran
seguido lejos.
Cierto día llegó una carta cuyo
contenido causó evidente sorpresa, además de inquietud, a la señora
Bretton. Al principio creí que era de mis familiares y me
estremecí, esperando no sé qué terrible noticia; sin embargo, nadie
me dijo nada y la nube pareció disiparse.
Al día siguiente, a mi regreso de
un largo paseo, encontré un cambio inesperado en mi dormitorio.
Además de mi cama francesa[2] en su oscuro hueco, divisé en un
rincón un pequeño lecho con sábanas blancas; y, además de mi cómoda
de caoba, un diminuto arcón de palisandro. Me quedé inmóvil,
mirándolos.
«¿Qué significará todo esto?»,
pensé.
La respuesta era obvia. Iba a
venir otra invitada: la señora Bretton esperaba nuevas
visitas.
Cuando bajé a comer, me lo
explicaron. Me dijeron que pronto tendría a una niña pequeña como
compañera: la hija de un amigo y pariente lejano del difunto doctor
Bretton. Y también que aquella pequeña acababa de perder a su
madre, aunque la señora Bretton se apresuró a añadir que no era una
desgracia tan grande como en un principio podía parecer. La señora
Home[3] (Home era el apellido, según dijeron) había sido una mujer
muy hermosa, pero atolondrada y negligente, que había descuidado a
su hija, decepcionando y entristeciendo a su marido. El matrimonio
había sido tan infeliz que finalmente se habían separado, pero por
consentimiento mutuo, sin mediar proceso legal alguno. Poco
después, la dama se había acalorado demasiado durante un baile, se
había resfriado, había cogido unas fiebres y había muerto tras una
brevísima enfermedad. El marido, un hombre de naturaleza muy
sensible, había sufrido una terrible conmoción al recibir
súbitamente la noticia y parecía estar convencido de que una
severidad excesiva por su parte —la falta de paciencia e
indulgencia— había contribuido a precipitar el final de su esposa.
Aquella idea le había obsesionado de tal modo que su ánimo se había
visto gravemente afectado; los médicos insistían en que debía
viajar para restablecerse y, mientras tanto, la señora Bretton se
había ofrecido a ocuparse de la niña.
—Y espero —añadió mi madrina para
concluir— que la pequeña no se parezca a
su madre: la joven más necia y
frívola con la que hombre sensato tuvo jamás la debilidad de
casarse. Porque —prosiguió— el señor Home es un hombre sensato a su
manera, aunque carezca de sentido práctico: es muy aficionado a la
ciencia y se pasa media vida en el laboratorio haciendo
experimentos, cosa que su voluble esposa no podía comprender ni
soportar; y lo cierto es que a mí tampoco me habría gustado —
confesó mi madrina.
En respuesta a una pregunta mía,
me explicó, además, que su difunto marido solía
decir que el señor Home había
heredado la vena científica de un tío materno, un sabio francés;
pues por sus venas corría, al parecer, sangre francesa y escocesa,
y tenía varios parientes vivos en Francia, entre los que más de uno
escribía «de» antes del apellido y se hacía llamar noble.
Aquella misma noche, a las nueve,
se envió un criado a recibir la diligencia en la que debía llegar
nuestra pequeña visitante. La señora Bretton y yo la esperamos
solas en el salón, ya que John Graham Bretton estaba pasando unos
días en casa de un compañero de colegio que vivía en el campo. Mi
madrina leía el periódico de la tarde mientras aguardaba; yo cosía.
Era una noche muy húmeda; la lluvia azotaba los cristales de las
ventanas y el viento soplaba con furia.
—¡Pobre pequeña! —exclamaba la
señora Bretton de vez en cuando—. ¡Menudo tiempo para viajar!
¡Ojalá estuviera aquí ya sana y salva!
Poco antes de las diez, la
campanilla anunció el regreso de Warren. En cuanto se abrió la
puerta, bajé corriendo al vestíbulo; había un baúl y unas cuantas
sombrereras junto a una joven que parecía una niñera, y al pie de
la escalinata estaba Warren con un bulto en los brazos, envuelto en
un chal.
—¿Es la niña? —pregunté.
—Sí, señorita.
Hubiera querido abrir el chal
para verle la cara, pero la pequeña volvió rápidamente su rostro
hacia el hombro de Warren.
—Déjeme en el suelo, por favor
—dijo una vocecita cuando Warren abrió la puerta del salón—, y
quíteme este chal —añadió, al tiempo que extraía el alfiler con su
mano diminuta y, con cierta prisa exigente, se quitaba la tosca
envoltura. La criatura que apareció entonces intentó hábilmente
doblar el chal, pero era demasiado grande y pesado para que
semejantes manos y brazos pudieran sostenerlo o manejarlo
—. Déselo a Harriet, por favor
—ordenó entonces—, y ella lo guardará —dicho esto, se dio la vuelta
y clavó la vista en la señora Bretton.
—Ven aquí, pequeña —dijo mi
madrina—. Ven y déjame ver si tienes frío y estás mojada; ven y
deja que te caliente junto al fuego.
La niña se acercó de inmediato.
Despojada de su envoltura, parecía diminuta, pero tenía una figura
perfectamente formada, ligera, esbelta y muy erguida. Sentada sobre
el amplio regazo de mi madrina, recordaba a una muñeca; el cuello,
delicado como la cera, y la cabeza de rizos sedosos aumentaban el
parecido, pensé.
La señora Bretton le dirigió
palabras de cariño mientras le frotaba las manos, los brazos y los
pies; al principio fue observada con una mirada melancólica, pero
pronto recibió a cambio una sonrisa. La señora Bretton no era, por
lo general, una mujer dada a las caricias; incluso con su
queridísimo hijo, raras veces demostraba sus sentimientos, sino más
bien lo contrario, pero cuando aquella pequeña desconocida le
sonrió, mi madrina le dio un beso y le preguntó:
—¿Cómo se llama mi
pequeñina?
—Missy[4].
—¿Y además de Missy?
—Papá la llama Polly.
—¿Estará contenta Polly de vivir
conmigo?
—No para siempre, sólo hasta que
papá vuelva. Papá se ha ido —señaló, moviendo la cabeza de un modo
muy expresivo.
—Él regresará con Polly, o
enviará a buscarla.
—¿De veras, señora? ¿Está
segura?
—Claro.
—Pero Harriet no cree que lo
haga; al menos en mucho tiempo. Está enfermo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Apartó las manos de las de la señora Bretton e intentó abandonar su
regazo; ella trató de impedírselo en un principio, pero la niña
dijo:
—Por favor, quisiera bajar. Puedo
sentarme en un escabel.
Se le permitió deslizarse de las
rodillas al suelo, y, cogiendo un escabel, lo llevó a un rincón
sumido en sombras, donde se sentó. La señora Bretton era una mujer
de carácter, en los asuntos graves incluso autoritaria, pero a
menudo se mostraba pasiva ante las cuestiones sin importancia; dejó
que la niña obrara a su antojo.
—Será mejor que no le prestes
demasiada atención —me dijo.
Pero yo desatendí su consejo: vi
que Polly apoyaba el pequeño codo en la pequeña rodilla, y la
cabeza en la mano; observé que sacaba un diminuto pañuelo del
bolsillo de muñeca de su falda de muñeca, y luego la oí llorar.
Otros niños que están tristes o sufren algún dolor lloran a lágrima
viva, sin contención ni vergüenza; pero sólo leves y ocasionales
hipidos delataban el llanto de aquella criatura. La señora Bretton
no los oyó, lo que fue preferible. Al cabo de un rato, una voz
surgió del rincón para pedir:
—¿Podrían tocar la campanilla
para llamar Harriet? La toqué yo; la niñera no tardó en
acudir.
—Harriet, es hora de acostarme
—dijo su pequeña señora—. Debes preguntar dónde está mi cama.
Harriet le indicó que ya lo había
hecho.
—Pregunta si dormirás conmigo,
Harriet.
—No, Missy. Compartirá la
habitación con esta señorita —contestó la niñera, refiriéndose a
mí.
Missy no se levantó, pero vi que
me buscaba con los ojos. Después de unos minutos de escrutinio
silencioso, abandonó su rincón.
—Le deseo buenas noches —dijo a
la señora Bretton, pero pasó muda junto a mí.
—Buenas noches, Polly —exclamé
yo.
—No es necesario decirnos buenas
noches, ya que dormimos en la misma habitación —fue la respuesta
con la que desapareció del salón. Oímos que Harriet le proponía
llevarla en brazos—. No es necesario —repuso de nuevo—. No es
necesario, no es necesario —y oímos cómo sus pequeños pasos subían
con esfuerzo
por la escalera.
Al irme a la cama una hora más
tarde, la encontré aún despierta. Había colocado las almohadas para
que sostuvieran su menudo cuerpo sentado; las manos, una dentro de
la otra, reposaban tranquilamente sobre la sábana, con una
anticuada parsimonia nada propia de una niña. Me abstuve de
hablarle durante un rato pero, justo antes de apagar la luz, le
aconsejé que se tumbara.
—Dentro de poco —replicó.
—Pero vas a enfriarte,
Missy.
La niña cogió una prenda diminuta
de la silla que había al lado de su camita y se cubrió los hombros
con ella. Dejé que hiciera lo que quisiera. Escuchando un rato en
la oscuridad, me di cuenta de que todavía lloraba, conteniéndose,
en silencio y con cautela.
Al despertarme con la luz del
día, oí correr un hilillo de agua. ¡Y allí estaba!, subida a un
taburete junto al lavamanos, inclinando el aguamanil con gran
esfuerzo (no podía levantarlo) para verter su contenido en la
jofaina. Fue curioso observarla mientras se lavaba y vestía, tan
pequeña, diligente y callada. Era ostensible que no estaba
acostumbrada a arreglarse sola; y afrontó con una perseverancia
digna de encomio las dificultades que entrañaban botones, cintas,
corchetes y ojales. Dobló el camisón, alisó cuidadosamente las
sábanas de su camita y, ocultándose tras la cortina blanca, se
quedó muy quieta. Me incorporé a medias y asomé la cabeza para ver
qué hacía. De rodillas, con la frente entre las manos, comprendí
que estaba rezando.
Su niñera llamó a la puerta. La
pequeña se puso en pie.
—Ya estoy vestida, Harriet
—dijo—. Me he vestido sola, pero no lo he hecho muy bien.
¡Ayúdame!
—¿Por qué se ha vestido sola,
Missy?
—¡Calla! Habla bajito, Harriet,
no vayas a despertar a la niña —se refería a mí, ahora tumbada y
con los ojos cerrados—. Me he vestido sola porque así aprendo, para
cuando tú te vayas.
—¿Acaso quiere que me vaya?
—Cuando te enfadas, he querido
muchas veces que te fueras, pero ahora no.
Colócame bien el lazo del
vestido; y alísame el pelo, por favor.
—El lazo está perfecto. ¡Qué
quisquillosa!
—Hay que atarlo otra vez. Por
favor, átalo.
—Está bien. Cuando me vaya,
tendrá que pedirle a la señorita que la ayude a vestirse.
—De ningún modo.
—¿Por qué? Es una jovencita muy
simpática. Espero que se comporte correctamente con ella, missy, y
no se dé aires.
—No dejaré que me vista.
—¡No sea ridícula!
—Estás peinándome mal, Harriet:
la raya quedará torcida.
—Pues sí que es difícil de
contentar, ¿está bien así?
—Perfectamente. ¿Dónde debo ir
ahora que estoy vestida?
—La llevaré a la salita del
desayuno.
—Entonces vamos.
Se dirigieron a la puerta. La
niña se detuvo.
—¡Oh, Harriet, ojalá estuviera en
casa de papá! No conozco a esta gente.
—Sea buena, missy.
—Soy buena, pero me duele aquí
—se puso la mano sobre el corazón y repitió lloriqueando—: ¡Papá!,
¡papá!
Abrí los ojos y me incorporé,
dispuesta a poner fin a aquella escena mientras aún podía
intervenir.
—Dé los buenos días a la señorita
—ordenó Harriet.
La niña dijo: «Buenos días», y
luego salió de la habitación detrás de su niñera. Harriet se fue
temporalmente aquel mismo día; iba a alojarse con unos amigos que
vivían en los alrededores.
Cuando bajé, encontré a Paulina
(la niña se hacía llamar Polly, pero su nombre completo era Paulina
Mary) sentada a la mesa del desayuno al lado de la señora Bretton;
tenía delante un tazón de leche y una rebanada de pan le llenaba la
mano, que reposaba inmóvil sobre el mantel: no comía.
—No sé cómo vamos a contentar a
esta criatura —me dijo la señora Bretton—.
No come nada y parece no haber
dormido.
Expresé mi confianza en los
efectos del tiempo y de la amabilidad.
—Sólo se adaptará cuando le cobre
afecto a alguien de la casa —respondió mi madrina.
Capítulo II Paulina
Transcurrieron varios días y no
parecía que la niña fuera a cobrarle afecto a nadie de la casa. No
es que fuera rebelde u obstinada; no era desobediente en absoluto,
pero difícilmente podía existir una persona menos dispuesta a
buscar consuelo, o al menos a serenarse. Estaba triste y cabizbaja:
ningún adulto habría representado mejor su alicaído papel; ningún
rostro surcado de arrugas, suspirando por Europa en las antípodas,
habría expresado jamás la nostalgia con más claridad que aquel
semblante infantil. Parecía cada vez más vieja y etérea. Yo, Lucy
Snowe, me declaro inocente de esa maldición, una imaginación
encendida y desbordante, pero siempre que abría una puerta y la
encontraba sola en un rincón, con la cabeza apoyada en su mano
diminuta, tenía la sensación de que aquel cuarto no estaba habitado
sino embrujado por algún fantasma.
Y cuando en las noches de luna me
despertaba y contemplaba su figura, destacando en medio de la
oscuridad con su camisón blanco, arrodillada y erguida en la cama,
rezando como una ferviente católica o metodista —al igual que una
fanática precoz o una santa prematura—, ni siquiera sé qué
pensamientos acudían a mi cabeza, pero corrían el riesgo de ser tan
poco racionales y sensatos como los de la niña.
Raras veces lograba oír sus
oraciones, pues las pronunciaba en voz muy baja. De hecho, a veces
ni siquiera las decía en susurros, sino que eran plegarias mudas.
Las escasas frases que llegaban a mis oídos tenían siempre el mismo
estribillo: «¡Papá, mi querido papá!». Me di cuenta de que la suya
era una naturaleza de ideas fijas, que delataba esa tendencia
monomaníaca que siempre he considerado la mayor desgracia que puede
abatirse sobre hombre o mujer.
Sólo cabe conjeturar cómo habría
acabado semejante estado de ánimo de haber continuado así; mas éste
sufrió un cambio repentino.
Una tarde, la señora Bretton
consiguió que abandonara su rincón, la subió al asiento de la
ventana y, a modo de distracción, le pidió que observara a los
transeúntes y contara cuántas damas pasaban por la calle en un
momento determinado. Allí seguía Paulina, toda lánguida, sin mirar
apenas y sin contar, cuando yo, que tenía los ojos puestos en ella,
percibí en su iris y en su pupila una sorprendente transformación.
Las naturalezas impulsivas, peligrosas —sensibles las llaman—,
ofrecen a menudo un curioso espectáculo a quienes un temperamento
más frío impide participar en sus tortuosos caprichos. La mirada
fija y apagada vaciló, y luego ardió en llamaradas; la pequeña
frente nublada se despejó; las facciones
diminutas y abatidas se
iluminaron; la tristeza de su rostro se esfumó y en su lugar
apareció una repentina alegría, una intensa expectación.
—¡Ahí está! —exclamó.
Salió de la habitación como un
pájaro o una flecha, o cualquier cosa igualmente veloz. No sé cómo
consiguió abrir la puerta de la calle; es probable que estuviera
entornada, o Warren al lado y obedeciera su petición, sin duda
imperiosa. Mirando tranquilamente desde la ventana, la vi, con su
vestido negro y su diminuto delantal bordado (odiaba los que tenían
peto), corriendo veloz por la calle. Estaba a punto de darme la
vuelta y anunciar con calma a la señora Bretton que la niña había
salido como una exhalación y había que ir inmediatamente tras ella,
cuando vi que alguien la cogía en brazos, apartándola al mismo
tiempo de mi fría observación y de la mirada sorprendida de los
transeúntes. Un caballero había hecho esta buena obra y, tras
cubrirla con su capa, se disponía a devolverla a la casa de donde
la había visto salir.
Deduje que la dejaría en manos de
algún criado y se marcharía, pero el caballero entró en la casa y,
tras entretenerse un momento en el vestíbulo, subió la
escalera.
Por cómo fue recibido se vio en
seguida que no era un desconocido para mi madrina. Ella lo
reconoció y le saludó; y, sin embargo, pareció agitada, perpleja,
como si aquella llegada la cogiera desprevenida. Su mirada y sus
maneras fueron incluso de reconvención; respondiendo a ellas, más
que a sus palabras, el caballero dijo:
—No he podido evitarlo, señora
Bretton. No podía irme sin ver qué tal estaba con mis propios
ojos.
—Pero va usted a alterarla.
—Espero que no. Y ¿cómo está la
pequeña Polly de papá?
Dirigió esta pregunta a la niña,
al tiempo que se sentaba y la dejaba suavemente en el suelo.
—¿Y cómo está el papá de Polly?
—respondió ella, apoyándose en sus rodillas para mirarle a la
cara.
No fue una escena ruidosa ni
pródiga en palabras, lo cual agradecí; pero sí una escena de
sentimientos demasiado intensos, tanto más opresiva porque la copa
no hizo espuma ni se desbordó. Siempre que se producen expansiones
violentas e irrefrenables, cierto desdén o sentido del ridículo
viene a aliviar al fatigado espectador; aunque siempre me ha
parecido de lo más irritante esa clase de sensibilidad que se
doblega por voluntad propia, como un esclavo gigante dominado por
el sentido común.
El señor Home era un hombre de
facciones severas, incluso duras, debería decir tal vez: el ceño
fruncido y los pómulos, marcados y prominentes. Tenía un rostro
típicamente escocés, pero, en su agitado semblante, sus ojos
reflejaban una profunda emoción. Su acento del norte armonizaba con
su fisonomía. Era un hombre de aspecto a la vez orgulloso y
hogareño.
El señor Home puso la mano sobre
la cabeza que la niña levantaba hacia él.
—Dale un beso a Polly —dijo
ella.
Él la complació. Yo deseaba que
la niña rompiera a llorar histéricamente para sentirme cómoda y
aliviada. Aunque resulte asombroso, apenas hizo el menor ruido:
parecía tener lo que quería, todo lo que quería, y hallarse
extasiada. Ni la expresión ni los rasgos de la criatura se parecían
a los de su padre, y, sin embargo, era de su sangre: el espíritu
del padre había llenado el de la niña, como una jarra llena la
copa.
Era indiscutible que el señor
Home tenía un dominio de sí mismo muy masculino, fueran cuales
fueran sus sentimientos íntimos con respecto a ciertos
asuntos.
—Polly —exclamó, mirando a la
niña—, baja al vestíbulo; verás el abrigo de papá sobre una silla.
Mete la mano en el bolsillo y encontrarás un pañuelo. Tráemelo.
Ella obedeció; salió del cuarto y desempeñó su cometido con
habilidad y diligencia. Su padre estaba hablando con la señora
Bretton cuando volvió, y Paulina esperó con el pañuelo en la mano.
En cierto modo era todo un espectáculo contemplar su figura
diminuta, pulcra y atildada, de pie, delante de su padre. Al ver
que él seguía hablando, sin ser consciente de su regreso, le cogió
una mano, abrió sus dóciles dedos, colocó el pañuelo entre ellos y
los cerró uno a uno. Aunque aparentemente él seguía sin verla ni
percibir su presencia, no tardó en colocarla sobre sus
rodillas.
Paulina se acurrucó contra él y,
aunque ni se miraron ni se hablaron durante la hora siguiente,
supongo que ambos estaban felices.
Durante el té, los movimientos y
el comportamiento de la pequeña atrajeron todas las miradas, como
de costumbre. Primero, dio instrucciones a Warren cuando éste
colocaba las sillas.
—Ponga la de papá aquí, y al lado
la mía, entre la señora Bretton y él; tengo que servirle el
té.
Paulina se sentó e hizo una seña
a su padre con la mano.
—Siéntate a mi lado, papá; como
si estuviéramos en casa.
Y después, cuando interceptó al
pasar la taza de su padre, y la removió y puso ella misma la leche,
dijo:
—En casa siempre te lo preparaba
yo, papá. Nadie lo hace mejor, ni siquiera tú mismo.
Mientras estuvimos en la mesa,
ella siguió con sus atenciones, bastante absurdas, dicho sea de
paso. Las pinzas para el azúcar eran demasiado grandes y tuvo que
usar las dos manos para manejarlas; el peso de la jarrita de plata
para la leche, de las bandejas del pan y la mantequilla, e incluso
de la taza y el platillo, pusieron a prueba su fuerza y su
habilidad, a todas luces insuficientes; pero, levantando esto y
ofreciendo aquello, se las arregló felizmente para no romper nada.
Para ser sincera, a mí me parecía un poco metomentodo; pero su
padre, ciego como todos los padres, estaba encantado de que le
sirviera; las atenciones de su hija parecían tranquilizarle
sobremanera.
—¡Ella es mi consuelo! —le dijo a
la señora Bretton, sin poder evitarlo. Dicha
dama tenía, y a una escala mayor,
su propio «consuelo» sin par, ausente por el momento; de modo que
se mostró comprensiva con su debilidad.
Ese segundo «consuelo» apareció
en escena en el transcurso de la velada. Yo sabía que se esperaba
su regreso aquel mismo día, y durante todas sus horas había visto
expectante a la señora Bretton. Estábamos sentados junto al fuego,
después de tomar el té, cuando Graham se unió a nuestro círculo;
aunque más bien debería decir que lo rompió, pues, como es natural,
su llegada ocasionó cierto alboroto, y, como venía hambriento,
tuvieron que servirle un refrigerio. El señor Home y él se
saludaron como viejos conocidos; pero tardó algún tiempo en prestar
atención a la niña.
Después de comer y de responder a
las numerosas preguntas de su madre, se volvió hacia la chimenea.
Frente a él, se encontraba el señor Home, y junto a éste, la niña.
Cuando digo niña, utilizo un término inapropiado y nada
descriptivo, un término que sugiere una imagen muy distinta de la
criatura de aspecto grave, vestida con un traje negro y una blusa
blanca que le habrían valido a una muñeca grande; sentada ahora en
una silla alta al lado de una mesita, sobre la que descansaba un
costurero de juguete de madera blanca barnizada; sujetando entre
sus manos un trozo de pañuelo al que pretendía hacer un dobladillo
traspasándolo tenazmente con una aguja que en sus manos parecía
casi un espetón, pinchándose a cada momento, dejando en la batista
un rastro de minúsculos puntos rojos, y dando a veces un respingo
cuando el arma aviesa escapaba a su control y le infligía una
puñalada más profunda de lo habitual; pero siempre callada,
diligente, absorta, femenina.
En aquella época, Graham era un
joven de dieciséis años, guapo y con aspecto de no ser de fiar. Y
no digo esto porque fuera malvado, sino porque la expresión me
parece adecuada para describir la hermosa naturaleza céltica (no
sajona) de su físico: sus cabellos ondulados de color caoba claro,
la fina simetría de sus rasgos, su frecuente sonrisa, no
desprovista de fascinación ni de sutileza (en el buen sentido).
Era, por entonces, un joven mimado y caprichoso.
—Madre —exclamó después de mirar
un rato en silencio a la pequeña figura que tenía delante, cuando
la ausencia temporal del señor Home le liberó de la discreción, en
parte burlona, que era en su caso cuanto conocía de la timidez—.
Madre, veo a una joven dama en esta habitación a la que no he sido
presentado.
—Supongo que te refieres a la
hija del señor Home —dijo su madre.
—Creo que no se ha expresado
usted con la debida ceremonia —replicó el joven
—. La señorita Home, habría dicho
yo, al aventurarme a hablar de la dama a la que aludo.
—Graham, no permitiré que te
burles de la niña. No dejaré que la conviertas en el blanco de tus
bromas.
—Señorita Home —prosiguió Graham,
sin inmutarse por la reconvención de su madre—, ¿puedo tener el
honor de presentarme yo, ya que nadie más parece dispuesto a
hacernos ese servicio? Su esclavo, John Graham Bretton.
La pequeña lo miró; Graham se
levantó y se inclinó con gravedad. Ella dejó lentamente a un lado
dedal, tijeras y labor, se bajó con precaución de su asiento y,
tras hacer una reverencia con indescriptible seriedad,
exclamó:
—¿Cómo está usted?
—Tengo el honor de hallarme bien
de salud, tan sólo un poco fatigado tras un viaje demasiado rápido.
Espero, señora, que usted se encuentre bien.
—Razo… nable… mente bien —fue la
ambiciosa respuesta de la mujercita; e intentó recobrar su anterior
posición, pero al ver que no podía hacerlo sin trepar y un
considerable esfuerzo —un sacrificio del decoro de todo punto
impensable—, y como no podía permitirse que nadie la ayudara en
presencia de un joven caballero desconocido, renunció a la silla
alta en beneficio de un pequeño escabel, al que Graham acercó su
silla.
—Espero, señora, que su actual
residencia, la casa de mi madre, sea de su agrado.
—No ezpe… cial… mente; quiero
volver a mi casa.
—Un deseo natural y encomiable,
señora; pero al que, no obstante, me opondré con todas mis fuerzas.
Creo que podré extraer de usted un poco de ese preciado bien
llamado diversión, que mamá y la señorita Snowe no consiguen
proporcionarme.
—Tendré que volver muy pronto con
papá. No me quedaré mucho tiempo en casa de su madre.
—Sí, sí, se quedará conmigo,
estoy seguro. Tengo un poni en el que podrá montar, y un sinfín de
libros para enseñarle las ilustraciones.
—¿Va a vivir usted aquí?
—Sí. ¿Le parece bien? ¿Le
gusto?
—No.
—¿Por qué?
—Lo encuentro extraño.
—¿Por mi rostro, señora?
—Por su rostro y por todo lo
demás. Tiene el pelo largo y rojo.
—Color caoba, si no le importa.
Mamá dice que es de color caoba o dorado, y también todos sus
amigos. Pero, incluso con el «pelo largo y rojo» —y agitó su
cabellera con una especie de gesto triunfal; sabía perfectamente
que era leonada, y estaba orgulloso de su color—, no soy más
extraño que usted, señora.
—¿Está diciendo que me encuentra
extraña?
—Desde luego.
—Creo que me iré a la cama
—exclamó la niña, tras una pausa.
—Una personita como usted debería
haberse ido a la cama hace horas, pero probablemente se habrá
quedado porque quería conocerme.
—De ningún modo.
—Sin duda deseaba disfrutar del
placer de mi compañía. Sabía que volvía a casa y ha querido
conocerme.
—Me he quedado porque quería
estar con papá, no con usted.
—Muy bien, señorita Home. Me
convertiré en su amigo predilecto; me atrevo a decir que pronto me
preferirá a su papá.
Paulina nos deseó buenas noches a
la señora Bretton y a mí, y parecía dudar de si Graham tenía
derecho a recibir la misma atención cuando él la cogió con una mano
y, valiéndose de ella, la levantó por encima de su cabeza. La
pequeña se vio a sí misma aupada en alto en el espejo que había
sobre la chimenea. Lo inesperado de aquella acción, la libertad que
se había tomado Graham y la falta de respeto que suponía, fueron
demasiado para ella.
—¡Qué vergüenza, señor Graham!
—protestó indignada—. ¡Bájeme! —y cuando estuvo de nuevo en el
suelo, agregó—: Me gustaría saber qué pensaría usted de mí si lo
tratara de esa forma, y lo levantara con una mano —alzó esa
poderosa extremidad
— como Warren levanta al
gatito.
Y después de decir estas
palabras, se retiró.
Capítulo III
Los compañeros de juegos
El señor Home se quedó dos días
con nosotros. Durante su estancia, nadie pudo convencerle para que
saliera de la casa; se pasaba el día sentado junto a la chimenea,
unas veces en silencio, otras escuchando y respondiendo a la
conversación de la señora Bretton, que era la más indicada para un
hombre en su melancólico estado de ánimo: ni demasiado compasiva,
ni demasiado indiferente; juiciosa, e incluso con un toque
maternal, que la diferencia de edad permitía.
En cuanto a Paulina, la niña
estaba a la vez alegre y silenciosa, ocupada y muy atenta. Su padre
la sentaba con frecuencia sobre sus rodillas; ella se quedaba allí
hasta que percibía o imaginaba su fatiga; entonces le decía:
—Bájame, papá; peso mucho y vas a
cansarte.
Y aquella abrumadora carga se
deslizaba hasta la alfombra y se sentaba en ella o en un escabel a
los pies de «papá», y aparecía en escena el costurero blanco y el
pañuelo moteado de escarlata. Al parecer, aquel pañuelo pretendía
ser un recuerdo para «papá» y debía terminarse antes de su partida;
en consecuencia, exigía un riguroso esfuerzo por parte de la
costurera (que tardaba media hora en dar unas veinte
puntadas).
Graham regresaba todas las tardes
al techo materno (pasaba el día en el colegio), y nuestras veladas
se volvieron más animadas; algo a lo que contribuían las escenas
que invariablemente representaban él y la señorita Paulina.
Una actitud distante y altanera
había sido la reacción de la pequeña ante la indignidad que le
había sido infligida la noche de la llegada de Graham. La respuesta
habitual de la niña, cuando él le dirigía la palabra, era:
—No puedo atenderle; tengo otras
cosas en que pensar.
Y cuando el joven le suplicaba
que le dijera de qué se trataba, ella se limitaba a
contestar:
—Asuntos.
Graham se esforzaba entonces por
atraer su atención abriendo el escritorio para exhibir su
variopinto contenido: sellos, brillantes cerillas y cortaplumas,
junto con una miscelánea de grabados —algunos de vistoso colorido—
que había ido coleccionando. Aquella poderosa tentación no
resultaba infructuosa; furtivamente, Paulina levantaba la vista de
la labor y lanzaba más de una ojeada al escritorio rebosante de
imágenes esparcidas. En cierta ocasión, el aguafuerte de un niño
que jugaba con un spaniel Blenheim voló casualmente hasta el
suelo.
—¡Qué perrito tan mono! —exclamó
ella, encantada.
Graham tuvo la prudencia de no
hacerle caso. La pequeña no tardó en abandonar su rincón
silenciosamente y en acercarse al tesoro para examinarlo mejor. Los
enormes ojos y las largas orejas del perro, y el sombrero y las
plumas del niño, eran irresistibles.
—¡Bonito dibujo! —fue su
favorable crítica.
—Está bien… puedes quedártelo
—dijo Graham.
Ella pareció vacilar. El deseo de
ser su dueña era muy fuerte, pero aceptarlo habría comprometido su
dignidad. No. Lo dejó en el suelo y se dio la vuelta.
—Entonces, ¿no lo quieres,
Polly?
—Mejor no, gracias.
—¿Sabes lo que haré con el dibujo
si no lo aceptas? Ella se volvió a medias para escuchar su
respuesta.
—Lo cortaré en tiras para
encender las velas.
—¡No!
—Claro que sí.
—No, por favor.
Graham se mostró inexorable al
oír el tono de súplica; cogió las tijeras del costurero de su
madre.
—¡Así! —amenazó, blandiéndolas en
el aire—. Cortaré la cabeza de Fido por la mitad, y la nariz del
pequeño Harry.
—¡No! ¡No! ¡NO!
—Entonces, acércate. Ven deprisa
si no quieres que lo haga. Paulina dudó, lo pensó unos segundos,
pero acabó obedeciendo.
—Y bien, ¿lo quieres? —preguntó
Graham cuando estuvo a su lado.
—Por favor.
—Pero tendrás que
pagármelo.
—¿Con qué?
—Con un beso.
—Primero ponme el dibujo en la
mano.
Al decir esto, tampoco Polly
parecía muy de fiar. Graham le dio el dibujo. Ella huyó sin pagar
su deuda, corrió hacia su padre y se refugió en sus rodillas.
Graham se levantó para perseguirla fingiendo una gran cólera. Polly
hundió su rostro en el chaleco del señor Home.
—¡Papá, papá, dile que se
vaya!
—No me iré —aseguró Graham.
Con la cara todavía escondida,
Polly extendió el brazo para impedir que se acercara.
—Entonces, besaré tu mano —dijo
él; pero en ese momento, la mano se convirtió en un pequeño puño y
le pagó con una moneda que no era precisamente un beso.
Graham, que a su modo era tan
astuto como su pequeña compañera de juegos, retrocedió simulando un
gran desconcierto; se desplomó en un sofá y, apoyando la
cabeza en el cojín, aparentó un
gran dolor. Al advertir su silencio, Polly se asomó para mirarlo.
Graham se cubría los ojos y la cara con las manos. Polly se dio la
vuelta y, sin abandonar las rodillas de su padre, miró
detenidamente a su enemigo con expresión preocupada. Graham
gimió.
—Papá, ¿qué le ocurre? —susurró
ella.
—Será mejor que se lo preguntes a
él, Polly.
—¿Está herido? —inquirió al
escuchar un segundo gemido.
—Eso parece, por el ruido que
hace —contestó el señor Home.
—Madre —dijo Graham con voz
débil—, debería mandar a buscar al médico.
¡Ay, mi ojo!
De nuevo reinó el silencio,
interrumpido tan sólo por los suspiros de Graham.
—¿Y si me quedo ciego? —exclamó
el joven.
Aquellas
palabras
resultaron
insoportables
para
quien
antes
le
había escarmentado. La niña
acudió inmediatamente a su lado.
—Déjame ver tu ojo. No quería
tocarlo, sólo deseaba darte en la boca; y no creí que el golpe
fuera tan fuerte.
Graham no respondió. Las
facciones de Polly se desencajaron.
—Lo siento; ¡lo siento!
Incapaz de contener las lágrimas,
la pequeña rompió a llorar.
—Deja de asustar a la niña,
Graham —dijo la señora Bretton.
—Sólo es una broma, tesoro
—exclamó el señor Home.
Y Graham la levantó de nuevo por
los aires y ella volvió a castigarlo, tirándole de los rizos
leoninos y cubriéndolo de improperios.
—Eres la persona más malvada,
grosera y mentirosa del mundo.
La mañana en que partió el señor
Home, él y su hija tuvieron una conversación a solas en el asiento
de una ventana; yo acerté a oír una parte.
—¿No podría meter mis cosas en el
baúl y marcharme contigo, papá? —susurró ella con firmeza.
Él negó con la cabeza.
—¿Sería una molestia para
ti?
—Sí, Polly.
—¿Porque soy pequeña?
—Porque eres pequeña y delicada.
Sólo pueden viajar las personas mayores y fuertes. Pero no te
pongas triste, tesoro mío, se me parte el corazón. Papá volverá
pronto con su Polly.
—No estoy triste, de veras. Sólo
un poquito.
—Polly sentiría mucho apenar a
papá, ¿no?
—Muchísimo.
—Entonces Polly ha de estar
alegre y no llorar en la despedida, ni tener miedo después. Tiene
que pensar en cuando volvamos a estar juntos e intentar ser feliz
mientras tanto. ¿Será capaz de hacerlo?
—Lo intentará.
—Estoy seguro de que sí. Adiós,
entonces. Es hora de partir.
—¿Ahora? ¿Ahora mismo?
—Ahora mismo.
Polly hizo un mohín con sus
labios temblorosos. Su padre sollozaba, pero vi que ella reprimía
el llanto. Después de dejar a su hija en el suelo, el señor Home
estrechó la mano a los demás y se marchó.
Cuando la puerta principal se
cerró, Polly cayó de rodillas con un grito:
—¡Papá!
Fue un grito largo y ronco, una
especie de «¿Por qué me has abandonado?». En los minutos
siguientes, percibí su terrible sufrimiento. En aquel breve lapso
de su vida infantil, experimentó unas emociones que otros no llegan
a sentir jamás; era propio de su naturaleza y conocería otros
instantes parecidos si vivía muchos años. Nadie dijo nada. La
señora Bretton, que era madre, derramó algunas lágrimas. Graham,
que estaba escribiendo, levantó la vista para mirar a Polly. Yo,
Lucy Snowe, conservé la calma.
La pequeña criatura, no teniendo
quien la importunara, hizo por sí misma lo que nadie más podía
hacer: enfrentarse a un sentimiento insoportable y, en poco tiempo,
dominarlo en cierta medida. Aquel día no aceptó el consuelo de
nadie, ni tampoco al día siguiente; después se volvió más
pasiva.
La tercera tarde, estaba sentada
en el suelo, silenciosa y extenuada, cuando entró Graham y la cogió
dulcemente en brazos sin decir una palabra. Ella no se resistió,
sino que se acurrucó en sus brazos como si estuviera muy cansada.
Cuando el joven se sentó, la pequeña apoyó en él su cabeza; no
tardó en quedarse dormida, y Graham subió las escaleras para
llevarla a la cama. No me sorprendió en absoluto que, a la mañana
siguiente, lo primero que preguntara fuese:
—¿Dónde está el señor
Graham?
Casualmente, Graham no iba a
desayunar con nosotros; tenía que acabar unos ejercicios para la
clase de la mañana y había pedido a su madre que le llevaran una
taza de té al estudio. Polly se ofreció voluntaria para hacerlo;
necesitaba estar ocupada, cuidar de alguien. Se le confió la taza,
pues, a pesar de su nerviosismo, era una niña muy cuidadosa. Como
la puerta del estudio estaba enfrente de la nuestra, al otro lado
del pasillo, seguí a la pequeña con la vista.
—¿Qué haces? —quiso saber Polly,
deteniéndose en el umbral del estudio.
—Estoy escribiendo —dijo
Graham.
—¿Por qué no vienes a desayunar
con tu mamá?
—Tengo trabajo.
—¿Quieres tomar algo?
—Por supuesto.
—Pues aquí lo tienes.
Y Polly depositó la taza en la
alfombra, al igual que un carcelero deja al preso una
jarra de agua al otro lado de la
puerta de su celda, y se retiró. No tardó en volver.
—¿Qué más deseas aparte del té?
¿Algo de comer?
—Sí, algo que esté bueno. Tráeme
algo especialmente rico, ¡qué mujercita tan amable!
Polly regresó junto a la señora
Bretton.
—Por favor, señora, deme algo
bueno para su hijo.
—Elige tú, Polly; ¿qué le vas a
llevar?
La niña eligió un pedazo de lo
mejor que había en la mesa, y no tardó en volver para pedir en un
susurro un poco de mermelada, que no se había servido. Tras
conseguirla (pues la señora Bretton no negaba nada a aquella
pareja), en seguida oímos a Graham poniendo a la pequeña por las
nubes, prometiéndole que, cuando tuviera una casa propia, ella
sería su ama de llaves y quizá, si mostraba algún talento
culinario, su cocinera. Como la niña no volvía, fui a buscarla, y
encontré a los dos desayunando tête-à-tête; uno al lado del otro y
compartiendo todo, excepto la mermelada, que ella se negó
educadamente a probar; supongo que por temor a que pareciera que la
había pedido tanto para sí misma como para él. Polly manifestaba
siempre una exquisita sensibilidad y una gran delicadeza.
La alianza así sellada no se
disolvió fácilmente; muy al contrario, parecía que el tiempo y las
circunstancias contribuían a cimentarla. A pesar de la disparidad
de edad, sexo, intereses, etcétera, parecían tener muchas cosas que
decirse. En cuanto a Paulina, observé que nunca mostraba su
verdadero carácter, salvo con el joven Bretton. Una vez que se
sintió cómoda en la casa y se acostumbró a ella, fue muy dócil con
la señora Bretton; pero se pasaba el día sentada en un taburete a
los pies de ella, aprendiendo sus tareas, o cosiendo, o haciendo
dibujos en una pizarra, sin manifestar jamás el menor destello de
originalidad ni mostrar las peculiaridades de su naturaleza. Dejé
de observarla en tales circunstancias; no resultaba interesante.
Sin embargo, en cuanto Graham llamaba a la puerta al anochecer, se
producía un cambio; Polly acudía al instante a lo alto de la
escalera. Por lo general, lo recibía con una reprimenda o una
amenaza.
—No te has limpiado bien los
zapatos en el felpudo. Se lo diré a tu madre.
—¡Pequeña metomentodo! ¿Estás
ahí?
—Sí, y no podrás cogerme. Estoy
mucho más arriba que tú —exclamaba, asomándose por entre los
barrotes de la barandilla (no alcanzaba a mirar por encima de
ella).
—¡Polly!
—¡Mi querido muchacho! —así se
dirigía muchas veces a él, imitando a la señora Bretton.
—Estoy a punto de desmayarme de
cansancio —declaraba Graham apoyándose en la pared del pasillo,
fingiendo agotamiento—. El doctor Digby (el director del colegio)
me ha hecho trabajar tanto… Baja y ayúdame a llevar el libro.
—¡Ah! ¡Qué astuto eres!
—En absoluto, Polly; es la
verdad. Estoy tan débil como un junco. Baja.
—Tus ojos son tranquilos como los
de un gato, pero luego saltarás.
—¿Saltar? Nada de eso; va contra
mi carácter. Venga, baja.
—Quizá baje, si me prometes no
tocarme, ni levantarme por los aires y hacerme dar vueltas.
—¿Yo? ¡Sería incapaz! —decía el
joven, desplomándose en una silla.
—Entonces deja los libros en el
primer escalón y aléjate tres yardas.
Hecho esto, Polly descendía con
cautela y sin apartar los ojos del agotado Graham. Por supuesto, al
acercarse ella, Graham parecía revivir: carreras, saltos y brincos
estaban asegurados. Unas veces la niña se enfadaba; otras, lo
dejaba pasar sin más y, cuando conducía a Graham escaleras arriba,
la oíamos decir:
—Y ahora, mi querido muchacho,
ven a tomar el té. Estoy segura de que tendrás hambre.
Era bastante cómico verla sentada
al lado de Graham, mientras él comía. En su ausencia, era una
criatura tranquila y silenciosa, pero con él era la personita más
activa y servicial del mundo. Yo deseaba a menudo que no se
preocupara tanto y se quedara quieta, pero no, siempre estaba
pendiente de él: nunca le parecía suficientemente atendido, y todos
los cuidados eran pocos; a su juicio, Graham valía más que el Gran
Turco[5]. Colocaba poco a poco los platos delante de él y, cuando
uno daba por supuesto que el muchacho tenía a su alcance cuanto
podía desear, ella encontraba siempre algo más que ofrecerle:
—Señora —susurraba a la señora
Bretton—, tal vez su hijo quiera un pastelito… uno dulce, quiero
decir. Están ahí —proseguía, señalando el aparador.
Por lo general, la señora Bretton
no permitía que se comieran pastelitos dulces con el té, pero Polly
insistía:
—Un trocito pequeño… sólo para
él… Como va al colegio… Las niñas como yo y la señorita Snowe no
necesitamos golosinas, pero seguro que a él le gustaría.
A Graham, en efecto, le
encantaba, y casi siempre tomaba uno. Para ser justos, habría
compartido su premio con quien se lo había conseguido, pero ella
nunca se lo permitía; si insistía, la tenía contrariada el resto de
la velada. Estar de pie a su lado y monopolizar su charla y su
atención era la única recompensa que deseaba, no un trozo del
pastel.
Fue realmente curiosa la rapidez
con que Polly se adaptó a los asuntos que a él le interesaban. Era
como si la niña no tuviese ni espíritu ni vida propias, y
respirara, se moviera y existiera por y para otra persona; ahora
que le faltaba su padre, se apoyaba en Graham y parecía sentir y
existir a través de él. Se aprendió en un periquete los nombres de
todos sus compañeros de clase; conocía de memoria sus caracteres,
bastaba con que Graham se los describiera una vez. Nunca olvidaba
ni confundía sus identidades; se pasaba la tarde hablando con él de
unas personas a las que jamás había visto, y parecía comprender
plenamente su físico, modales y temperamento. Aprendió incluso a
imitar a algunos de ellos: un profesor adjunto, al que el
joven
Bretton aborrecía, tenía al
parecer ciertas peculiaridades, que ella captó en un instante
cuando Graham las describió, y que imitaba para divertirlo. Sin
embargo, la señora Bretton no veía esto con buenos ojos y se lo
tenía prohibido.
Graham y Paulina no se peleaban
casi nunca; se enfadaron, sin embargo, en una ocasión en que los
sentimientos de la niña sufrieron un duro golpe.
Cierto día Graham, con motivo de
su cumpleaños, invitó a unos amigos de su misma edad a cenar en
casa. Paulina se interesó mucho por la llegada de estos compañeros,
de los que había oído hablar a menudo; eran de los que Graham
mencionaba con más frecuencia. Después de la cena, los jóvenes
caballeros se quedaron solos en el comedor, donde pronto empezaron
a divertirse y a armar bastante jaleo. Al pasar casualmente por el
vestíbulo, encontré a Paulina sentada en el peldaño más bajo de la
escalera con los ojos fijos en los relucientes paneles de la puerta
del comedor, donde se reflejaba la luz de la lámpara del vestíbulo;
fruncía el pequeño entrecejo sumida en inquietas
meditaciones.
—¿En qué estás pensando,
Polly?
—En nada especial; sólo que
¡ojalá fuera de cristal esa puerta y pudiera ver a través de ella!
Los chicos parecen muy alegres y me gustaría estar con ellos. Me
gustaría estar con Graham y ver a sus amigos.
—¿Y qué te lo impide?
—Me da miedo. Pero ¿cree que
puedo intentarlo? ¿Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen
entrar?
Pensé que quizá a ellos no les
importaría tenerla como compañera de juegos y, por ese motivo, la
animé a seguir adelante.
Paulina llamó a la puerta,
demasiado suavemente al principio para que la oyeran, pero ésta se
abrió después de un segundo intento; Graham asomó la cabeza;
parecía de muy buen humor, pero muy impaciente.
—¿Qué quieres, monito?
—Estar contigo.
—¿Ah, sí? ¡Ahora vas a venir tú a
molestarme! Busca a mamá y a la señorita Snowe y diles que te
acuesten.
La cabeza rojiza y la cara
encendida desaparecieron; la puerta se cerró de golpe.
Paulina se quedó atónita.
—¿Por qué me habla así? Nunca me
había hablado de ese modo —exclamó, consternada—. ¿Qué le he
hecho?
—Nada, Polly; pero Graham está
ocupado con sus amigos del colegio.
—¡Y los prefiere a ellos! ¡A mí
no me quiere porque están ellos!
Pensé por un momento en
consolarla, y aprovechar la ocasión para inculcarle algunas de las
máximas filosóficas que yo atesoraba para situaciones como aquélla.
Sin embargo, ella me lo impidió: se tapó los oídos con las manos en
cuanto empecé a hablar y luego se tumbó en la estera con la cara
contra las losas del suelo; ni Warren ni la cocinera consiguieron
arrancarla de esa posición, de modo que allí la dejamos
hasta que decidió levantarse por
sí sola.
Graham olvidó su irritación
aquella misma noche, y se acercó a la pequeña, como de costumbre,
cuando sus amigos se marcharon; pero ella se soltó de su mano, lo
fulminó con la mirada, no le deseó buenas noches, ni le miró a la
cara. Al día siguiente, él la trató con indiferencia y ella se
convirtió en un trozo de mármol. Un día después, el muchacho
insistió en saber qué le pasaba; pero los labios de la niña
continuaron sellados. Por supuesto, él no estaba enfadado: la
disputa era demasiado desigual en todos los sentidos; Graham
intentó mostrarse persuasivo y conciliador.
«¿Por qué estaba enojada?». «¿Qué
había hecho él?». Las lágrimas de Paulina no tardaron en darle una
respuesta; él la mimó un poco y volvieron a ser amigos. Pero ella
no era de las que olvidaban un incidente como aquél: observé que,
después de aquel desaire de Graham, no volvió a buscarlo ni a
seguirlo, ni a solicitar su atención en modo alguno. En una ocasión
le pedí que llevara un libro o algún objeto parecido a Graham, que
estaba encerrado en su estudio.
—Esperaré a que salga —dijo ella
orgullosamente—. No quiero que se moleste en abrir la puerta.
El joven Bretton tenía un poni
favorito con el que solía salir a montar, y Polly siempre
contemplaba su partida y su regreso desde la ventana. Ansiaba que
le diera un paseo con él; pero nada más lejos de su intención que
pedir semejante favor. Un día bajó al patio para ver cómo el
muchacho desmontaba; mientras se apoyaba en la cancela, brilló en
sus ojos el deseo de que le diera una vuelta.
—Vamos, Polly, ¿quieres montar?
—preguntó Graham con cierta indiferencia.
Demasiada indiferencia, debió de
pensar ella.
—No, gracias —contestó, dándole
la espalda con la mayor frialdad.
—Pues deberías querer —insistió
él—. Te gustará, estoy seguro.
—Me importa un bledo —repuso la
niña.
—No es cierto. Le dijiste a Lucy
Snowe que estabas deseando dar una vuelta.
—Lucy Snowe es una chizmoza —la
oí decir (su imperfecta pronunciación era lo menos precoz en ella),
antes de meterse en la casa.
Graham entró poco después y
comentó a su madre:
—Mamá, ¡qué criatura tan voluble!
Es un bicho raro, pero me aburriría sin ella; es mucho más
divertida que tú o que Lucy Snowe.
—Señorita Snowe —me dijo Paulina
(había adquirido la costumbre de charlar a veces conmigo por las
noches, cuando estábamos solas en el dormitorio)—, ¿sabe qué día de
la semana me gusta más Graham?
—¿Cómo voy a saber algo tan
extraño? ¿Hay algún día de los siete en que sea distinto?
—¡Pues claro! ¿Acaso no se ha
dado cuenta? ¿No lo sabe? Para mí el mejor es el domingo; pasa todo
el día con nosotros, muy tranquilo, y, por la tarde, está muy
amable.
Su observación no carecía de
fundamento: después de ir a la iglesia y demás, Graham se quedaba
pacíficamente en casa, y dedicaba las tardes a algún apacible,
aunque más bien indolente, entretenimiento junto a la chimenea de
la sala. Tomaba posesión del sofá y luego llamaba a Polly.
Graham no era un chico como los
demás; no sólo le gustaba la actividad física: era capaz de dedicar
algunos ratos a la contemplación; también hallaba placer en la
lectura, y su elección de los libros no carecía de criterio:
reflejaba no sólo ciertas preferencias sino también un gusto
instintivo. Es cierto que raras veces hablaba de lo que leía, pero
a veces lo veía sentado, meditando.
Polly se colocaba a su lado,
arrodillada en un pequeño cojín o en la alfombra, y los dos
iniciaban una conversación en voz muy baja, pero no inaudible. De
vez en cuando llegaba a mis oídos algún retazo, y he de decir que
una influencia mejor y más dulce que la de los demás días de la
semana parecía apaciguar a Graham en aquellos momentos y mejorar su
ánimo.
—¿Has aprendido algún himno esta
semana, Polly?
—He aprendido uno muy bonito de
cuatro versos. ¿Te lo digo?
—Habla despacio, no tengas
prisa.
Una vez recitado el himno, o más
bien salmodiado, con su vocecilla cantarina, Graham expresaba sus
reparos y procedía a darle algunos consejos. Ella aprendía deprisa
y tenía habilidad para imitarlo; además, se alegraba de complacer a
Graham: era una alumna aplicada. Al himno le seguía una lectura,
tal vez algún capítulo de la Biblia; pero era raro que él tuviera
que corregirla, pues la niña leía muy bien cualquier narración
sencilla; y cuando el tema era comprensible para ella y captaba su
interés, su expresividad y su énfasis eran realmente notables. José
arrojado al pozo, la llamada de Dios a Samuel, Daniel en el foso de
los leones: ésos eran sus pasajes favoritos. Parecía entender
especialmente bien el patetismo del primero.
—¡Pobre Jacob! —decía a veces con
labios temblorosos—. ¡Cuánto quería a su hijo José! Tanto, tanto,
Graham —añadió en una ocasión—, como yo te quiero a ti. Si te
murieras —y, al decir esto, volvió a abrir el libro, buscó el
versículo y lo leyó—,
«me negaría el consuelo y
descendería llorando al reino de los muertos».
Después de estas palabras, rodeó
a Graham con sus pequeños brazos, acercando a ella la cabeza de
larga cabellera. Recuerdo que este gesto me pareció extrañamente
precipitado; como si hubiera visto a alguien acariciar
temerariamente a un animal de peligrosa naturaleza y domesticado
sólo a medias. No porque temiera que Graham le hiciera daño o la
apartara con rudeza, sino porque pensé que corría el riesgo de ser
rechazada con despreocupación e impaciencia, lo que para ella sería
peor que un golpe. Sin embargo, Graham solía recibir aquellas
atenciones con pasividad: a veces, incluso, brillaba en sus ojos
cierto asombro amable y complacido ante aquellas exageradas
muestras de cariño.
—Me quieres casi tanto como si
fueras mi hermana pequeña, Polly —le dijo en una ocasión.
—¡Claro que te quiero! —respondió
ella—. Te quiero mucho.
No me permitieron disfrutar mucho
tiempo del estudio de su carácter. Apenas llevaba Pauline dos meses
en Bretton cuando llegó una carta del señor Home, en la que
anunciaba que se había instalado con sus parientes maternos en el
Continente y que, como Inglaterra le resultaba ahora insoportable,
no pensaba regresar, quizá en muchos años; y que deseaba que su
hija acudiera inmediatamente a su lado.
—No sé cómo se tomará la noticia
—exclamó la señora Bretton después de leer la carta. Tampoco yo lo
sabía y decidí comunicárselo en persona.
Me dirigí al salón —estancia
tranquila y bellamente decorada donde le gustaba estar a solas, y
donde se podía confiar en ella sin reservas, pues no tocaba nada, o
más bien no ensuciaba nada de lo que tocaba— y la encontré sentada
en un sofá como una pequeña odalisca, medio oculta entre la sombra
de los cortinajes de una ventana cercana. Parecía feliz, rodeada de
todas sus labores: el costurero de madera blanca, dos retales de
muselina y un par de cintas que había recogido para hacer un
sombrero a su muñeca. Ésta yacía en su cuna, debidamente vestida
con un gorro de noche y un camisón; Polly la mecía para que se
durmiera, como si estuviera convencida de la capacidad de sentir y
de dormirse de la muñeca. Al mismo tiempo, contemplaba un libro de
imágenes abierto sobre su regazo.
—Señorita Snowe —dijo en un
susurro—, este libro es maravilloso. Candace — Graham había
bautizado así a la muñeca, pues su tez oscura recordaba a la de una
etíope[6]—, Candace está dormida, así que puedo contarle algunas
cosas de él; pero tenemos que hablar bajito para que no se
despierte. Graham me dio este libro; describe países remotos…
lejos, muy lejos de Inglaterra, a los que ningún viajero puede
llegar sin navegar miles de millas por el océano. En ellos viven
hombres salvajes, señorita Snowe, que llevan ropas muy distintas a
las nuestras; lo cierto es que algunos casi no llevan ropa… para
estar frescos, ¿sabe?, pues tienen un clima muy caluroso. En esta
ilustración se ve a muchos de ellos reunidos en un lugar desértico…
una llanura cubierta de arena, alrededor de un hombre vestido de
negro, un inglés muy bueno, un misionero, que predica la palabra de
Dios bajo una palmera
—me enseñó el pequeño grabado en
color—. Y aquí hay unas ilustraciones — continuó diciendo— más
extrañísimas todavía —a veces olvidaba la gramática—. Está la
fabulosa Gran Muralla China; y aquí hay una señora de ese país con
unos pies más pequeños que los míos. Hay un caballo salvaje de
Tartaria; y aquí está lo más raro de todo, una tierra de hielo y
nieve, sin verdes praderas, ni bosques, ni jardines. En esa tierra,
se encuentran a veces huesos de mamut; ya no quedan mamuts. Usted
no sabe lo que eran, pero yo puedo explicárselo porque Graham me lo
contó. Una especie de duende muy poderoso, tan alto como esta
habitación y tan largo como el vestíbulo; pero Graham no cree que
fueran muy feroces ni que comiesen carne. Piensa que, si me
encontrara con uno en el bosque, no me mataría, a menos que me
cruzara justo en su camino; entonces me pisotearía entre los
arbustos, como yo
pisaría un saltamontes en un
campo de heno, sin darme cuenta.
Y siguió divagando de ese
modo.
—Polly —le interrumpí—, ¿te
gustaría viajar?
—Todavía no —fue su prudente
respuesta—, pero tal vez dentro de veinte años, cuando sea una
mujer tan alta como la señora Bretton, me vaya de viaje con Graham.
Pensamos ir a Suiza y subir al Mount Blanck; y algún día iremos en
barco hasta Sudamérica y caminaremos hasta la cima del Chim… Chim…
borazo.
—Pero ¿qué te parecería viajar
ahora, en compañía de tu papá?
Su respuesta —tras unos instantes
de silencio— puso de manifiesto uno de esos inesperados cambios de
humor tan característicos en ella:
—¿Para qué hablar de esas
tonterías? —exclamó—. ¿Por qué menciona a papá?
¿Qué le importa mi papá? Ahora
que empezaba a ser feliz y a no pensar tanto en él;
¡tendré que empezar de
nuevo!
Le temblaban los labios. Me
apresuré a decirle que había llegado una carta, y que su padre
escribía en ella que Harriet y Polly debían ir inmediatamente con
él.
—Y ahora, ¿no estás contenta?
—añadí.
No contestó. Soltó el libro y
dejó de mecer a su muñeca; me miró con gesto grave y severo.
—¿No te gustaría volver con
papá?
—Por supuesto —dijo al fin, con
ese tono incisivo que solía emplear conmigo, y que era muy distinto
al que utilizaba con la señora Bretton y con Graham.
Quise averiguar cuáles eran sus
pensamientos; pero fue imposible: ella se negó a seguir
conversando. Corrió al lado de la señora Bretton, la interrogó y
recibió de ella la confirmación de la noticia. Bajo el peso y la
importancia de aquella nueva, estuvo terriblemente seria todo el
día. Por la tarde, cuando oímos llegar a Graham, la encontré de
pronto a mi lado. Empezó a arreglarme la cinta del medallón que
llevaba al cuello, y me quitó y me puso varias veces la peineta;
mientras se entretenía de ese modo, entró Graham.
—Dígaselo dentro de un rato —me
susurró ella—; dígale que me voy.
A la hora del té, cumplí su
petición. Dio la casualidad de que Graham estaba aquellos días muy
preocupado por un premio escolar al que aspiraba. Tuve que
comunicarle dos veces la noticia para atraer su atención, e incluso
entonces se limitó a hacer un breve comentario.
—¿Que Polly se va? ¡Qué lástima!
Mi querida ratita, será una pena perderla.
Tiene que volver a visitarnos,
mamá.
Y apurando el té rápidamente,
cogió una vela y una pequeña mesa para él y sus libros, y no tardó
en sumirse en el estudio.
«La ratita» se acercó a él
sigilosamente y se tumbó a sus pies en la alfombra, boca abajo;
silenciosa e inmóvil, siguió en esa postura hasta la hora de
acostarse. En un momento dado vi cómo Graham —en absoluto
consciente de su proximidad— la empujaba con su inquieto pie. Ella
retrocedió un par de pulgadas. Poco después, una
manita salió de debajo del rostro
que antes apretaba, y acarició suavemente el descuidado pie. Cuando
su niñera la llamó, se levantó y se fue muy obediente tras
desearnos buenas noches a todos con voz apagada.
No diré que temía irme a la cama,
una hora más tarde; pero lo cierto es que me encaminé a la
habitación con el inquietante presentimiento de que no iba a
encontrar a la niña pacíficamente dormida. Aquella premonición se
cumplió cuando la encontré, muy triste y desvelada, posada como un
pájaro blanco en el borde la cama. No sabía cómo dirigirme a ella,
pues era muy diferente de cualquier otro niño; pero fue Polly quien
se dirigió a mí. Cuando cerré la puerta y puse la vela encima del
tocador, se volvió hacia mí con estas palabras:
—No puedo… no puedo dormir; y no
puedo… ¡no puedo vivir así! Le pregunté qué le ocurría.
—¡Qué horrible zu… frimiento!
—exclamó con su lastimoso ceceo.
—¿Quieres que llame a la señora
Bretton?
—Qué tontería —respondió con
impaciencia; y yo sabía muy bien que, si hubiera oído los pasos de
la señora Bretton, se habría acurrucado bajo las sábanas y se
habría quedado tan quieta como un ratón. Así como no le preocupaba
mostrar todas sus excentricidades delante de mí —a quien apenas
profesaba algún cariño—, jamás dejaba vislumbrar su ser interior
ante mi madrina; para ella no era más que una muchachita dócil y un
poco extraña. La observé; tenía las mejillas de color carmesí, y
los dilatados ojos, turbados y brillantes a la vez, dolorosamente
inquietos; era obvio que no podía dejar que continuara en ese
estado hasta la mañana siguiente. Adiviné cuál podía ser el
remedio.
—¿Te gustaría volver a dar las
buenas noches a Graham? —pregunté—. Aún no se ha ido a su
habitación.
Ella se apresuró a alargar los
bracitos para que la cogiera. La envolví en un chal y la llevé de
nuevo al salón. Graham salía en aquel preciso instante.
—No puede dormir sin verte y
hablar contigo otra vez —exclamé—. No le gusta la idea de
dejarte.
—La he mimado demasiado —repuso
él de buen humor, tomándola en sus brazos para besarle la carita y
los labios ardientes—. Polly, ahora me quieres más a mí que a
papá…
—Yo te quiero, pero tú a mí no
—susurró ella.
Graham le aseguró lo contrario,
la volvió a besar, me la devolvió y yo me la llevé arriba; pero,
desgraciadamente, no se había calmado.
Cuando creí que me escucharía, le
dije:
—Paulina, no deberías
entristecerte porque Graham no te quiera tanto como tú lo quieres a
él. Ha de ser así.
Ella alzó la vista y sus ojos
inquirieron el porqué.
—Porque él es un muchacho y tú
una niña; tiene dieciséis años y tú sólo seis; es fuerte y alegre y
tú muy diferente.
—Pero le quiero tanto; él debería
quererme un poco.
—Y te quiere. Te tiene un gran
cariño. Eres su favorita.
—¿De veras soy la favorita de
Graham?
—Sí, más que cualquier otra niña
que yo conozca.
Esta afirmación la tranquilizó, y
sonrió en medio de su angustia.
—Pero —proseguí— no te preocupes
ni esperes demasiado de él; de lo contrario pensará que eres un
engorro y se acabará todo.
—¡Se acabará todo! —repitió ella
en voz baja—. Entonces me portaré bien.
Intentaré ser buena, Lucy
Snowe.
La metí en la cama.
—¿Cree que me perdonará por esta
vez? —preguntó, mientras yo me desvestía.
Le aseguré que sí; que él no
había perdido en modo alguno el interés; que sólo debía tener
cuidado en el futuro.
—No hay futuro —dijo ella—. Me
voy. ¿Volveré a verlo algún día cuando… cuando me vaya de
Inglaterra?
Le di una respuesta que la
animara. Después de apagar la vela, transcurrió media hora de
silencio. Pensé que dormía, pero su pequeña figura blanca volvió a
incorporarse en el lecho y su vocecita preguntó:
—¿Le gusta Graham, señorita
Snowe?
—¿Que si me gusta? Sí, un
poco.
—¡Sólo un poco! ¿No le gusta
tanto como a mí?
—Creo que no. No. No como a
ti.
—¿Le gusta mucho?
—Ya te he dicho que me gusta un
poco. ¿Por qué habría de gustarme tanto? Está lleno de
defectos.
—¿De veras?
—Como todos los chicos.
—¿Más que las chicas?
—Es muy probable. Las personas
sensatas dicen que es una locura creer que alguien es perfecto; y
por lo que se refiere a simpatías y antipatías, deberíamos ser
amables con todo el mundo y no idolatrar a nadie.
—¿Usted es una persona
sensata?
—Procuro serlo. Duérmete,
anda.
—No puedo dormir. ¿No le duele
aquí —preguntó, poniéndose su manita de elfo en el pecho—, cuando
piensa que tendrá que separarse de Graham? Porque ésta no es su
casa, ¿verdad?
—Claro que no, Polly —dije yo—;
pero no tendría que dolerte tanto, muy pronto estarás de nuevo con
tu padre. ¿Acaso te has olvidado de él? ¿Ya no deseas ser su
pequeña compañera?
Un silencio sepulcral respondió a
mi pregunta.
—Vamos, pequeña, acuéstate y
duerme —insistí.
—Mi cama está muy fría —replicó—.
No consigo calentarla. Vi que la criatura estaba temblando.
—Ven aquí conmigo —exclamé, con
ganas de que me obedeciera, aunque no lo esperaba, pues era una
criatura de lo más extraña y caprichosa, y se mostraba
especialmente voluble conmigo.
Vino al instante, sin embargo,
como un pequeño fantasma que se deslizara por la alfombra. La metí
en mi cama. Estaba helada; la abracé para darle calor. Temblaba de
nerviosismo; hice cuanto pude por calmarla. Finalmente logré que se
durmiera, tranquila y abrigada.
«Una niña única», pensé,
contemplando su rostro dormido bajo la vacilante luz de la luna; y,
con cautela y dulzura, enjugué sus brillantes párpados y sus
mejillas con mi pañuelo. «¿Cómo va a enfrentarse a la vida y a
vencer las dificultades de este mundo?
¿Cómo va a soportar las
contrariedades, penas y humillaciones que, según los libros y mi
propio juicio, nos esperan a todos los mortales?».
Paulina se marchó al día
siguiente; temblaba como una hoja al despedirse, pero en ningún
momento perdió el dominio de sí misma.
Capítulo IV
La señorita Marchmont
Al abandonar Bretton, unas
semanas después de la partida de Paulina —sin imaginar que nunca
volvería a visitarlo, ni a pasear por sus viejas y tranquilas
calles—, me dirigí a casa tras una ausencia de seis meses.
Cualquiera supondrá que me alegraba de volver al seno familiar.
Bueno… como esta amable conjetura no hace daño a nadie, tal vez no
sea necesario desmentirla. Lo cierto es que, lejos de negarlo,
permitiré que el lector me imagine, durante los ocho años
siguientes, como una barca dormitando en medio de una idílica
bonanza, en un puerto de aguas apacibles y cristalinas, con el
timonel tendido en la pequeña cubierta, el rostro vuelto hacia el
cielo y los ojos cerrados: sumido, por así decirlo, en una larga
plegaria. Se supone que un gran número de mujeres y jovencitas
pasan la vida de esa manera, ¿por qué no incluirme a mí?
Así, pues, imagíname ociosa,
regordeta y feliz, tendida sobre una cómoda cubierta, al calor de
un sol constante, mecida por brisas de suave indolencia. Sin
embargo, no puedo ocultar que, de ser así, en algún momento yo debí
de caer por la borda, o el bote se hundió. Recuerdo demasiado bien
un período, un largo período, de frío, peligro y discordia. Y aún
hoy, cuando tengo pesadillas, siento el azote salobre de las olas
en mi garganta y su helada presión en mis pulmones. Sé incluso que
hubo una tormenta, que no se limitó a durar un día o una hora.
Pasaron días y noches en los que no salieron ni el sol ni las
estrellas; arrojamos con nuestras propias manos los aparejos por la
borda; una violenta tempestad se abatió sobre nosotros; y toda
esperanza de salvación se desvaneció. Finalmente, el barco se
hundió y la tripulación pereció.
Que yo recuerde, no me quejé a
nadie de mis dificultades. Pues, en realidad, ¿a quién podía
quejarme? Hacía mucho tiempo que no sabía nada de la señora
Bretton. Ciertos obstáculos, levantados por terceras personas, se
habían interpuesto en nuestra relación, cortándola. Además, el paso
del tiempo también había traído cambios para ella: según decían,
los cuantiosos bienes de los que era depositaria en nombre de su
hijo, y que se habían invertido principalmente en acciones, se
habían reducido hasta convertirse en una pequeña parte de la
cuantía inicial. Oí casualmente el rumor de que Graham había
elegido una profesión, y había abandonado Bretton con su madre para
residir en Londres. De modo que no tenía a nadie a quien acudir en
busca de ayuda; sólo podía contar conmigo misma. No creo que mi
naturaleza fuera independiente o activa, pero las circunstancias me
empujaron a la independencia y a la acción, como les ocurre a
tantas personas; y cuando la señorita Marchmont, una
dama soltera de la vecindad,
envió a buscarme, atendí su petición con la esperanza de que me
ofreciera una trabajo que yo pudiera desempeñar.