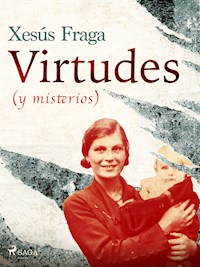
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Corre el año 1955 cuando un hombre decide cruzar el Atlántico en busca de fortuna para él y su familia. Atrás deja una esposa, hijos, y una zapatería. Pero, tras varios años, y ante la ausencia de noticias de su marido, la mujer decide emprender otra emigración, aunque su destino está en dirección opuesta: hacia la Inglaterra de la postguerra. Una historia familiar que nos permite viajar, junto a sus personajes, por los paisajes rurales de Galicia y hasta las grandes metrópolis mundiales, como Londres, Buenos Aires, Caracas o Etiopía. A medio camino entre la autobiografía, la crónica de viajes y la novela, el libro de Xesús Fraga es una historia conmovedora, fresca y cargada de humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Xesús Fraga
Virtudes (y misterios)
Traducción del gallego del autor
Saga
Virtudes (y misterios)
Copyright © 2020, 2022 Xesús Fraga and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728470800
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
«Escribir unas memorias y considerar la importancia de otro ser humano consiste en tratar de reconocer lo que de otra forma quizá podría pasar inadvertido y, en parte, admitir que todos encerramos misterios, misterios en cuyo seno identificamos virtudes».
Richard Ford
Zona 1
1
UNA ABUELA Y SU NIETO
Cuando la abuela se enfadaba se le encendía un brillo de fiereza en los ojos y apretaba los dientes en un gesto de severidad que le tiraba del mentón para arriba y le tensaba las arrugas. Me recordaba a un bulldog al acecho de tus debilidades, de tu error: te miraba desde abajo, desde la altura mínima de sus piernas arqueadas, en un contrapicado que, lejos de restarle autoridad, anunciaba el inminente estallido de su indignación. Cuando la abuela se enfadaba conmigo se debía casi siempre a que le llevaba la contraria en sus opiniones incontestables o a una confusión que —según ella— era por mi culpa, pero que —creía yo— había sido fruto de un malentendido. Ella ignoraba mis razonamientos, que rebatía sin posibilidad de apelación:
–¡Estás wrong!
La vez que más me riñó, la vez que pude sentir más cerca las mandíbulas del bulldog, fue una madrugada ante su domicilio en Londres, cuando nos disponíamos a salir para el aeropuerto donde teníamos que coger el vuelo que nos iba a traer a Galicia. Cargamos con el equipaje hasta el portal y ella salió a la acera, desierta e iluminada aún por el pálido amarillo de las farolas.
–Voy a buscar un taxi a High Street Kensington. Tú quédate aquí con las maletas –me ordenó, y echó a andar hacia el rumor lejano del escaso tráfico que circulaba por la calle principal. En ese instante sentí el impulso irrefrenable de ir detrás de ella. Todavía hoy no sé por qué lo hice; quizá el adolescente que yo era entonces experimentó el miedo infantil a verse solo. Bajé los cinco peldaños que separaban la acera de la puerta principal, que cerré con cuidado y sin explicación aparente: supongo que por el instinto de no dejar el equipaje desatendido.
–Espera, que te acompaño.
La abuela caminaba ya por la acera y no me había oído; tuve que apurar unos metros para ponerme a su altura. Su primera reacción al verme junto a ella fue de incredulidad.
–¿Qué haces aquí? ¿Y si se cierra la puerta? ¿No ves que dejé las llaves en el bolso?
Tuve que admitir que la puerta ya se había cerrado, pero sin reconocer que había sido por mi propia mano. La incredulidad de la abuela se transformó en ira y de su boca salió una ristra de recriminaciones que enseguida traté de olvidar: cualquier intento de reproducirlos aquí sería un ejercicio de memoria, que, como todos, tendría más de invención que de fiabilidad, y además se quedaría corto, muy corto. La situación se las traía: fuera de casa, a las cuatro y media de la madrugada, sin llave y sin equipaje. Lo único bueno era que gracias a la costumbre de la abuela de empeñarse en facturar tres o cuatro horas antes del despegue no íbamos con el tiempo justo.
Como era habitual en ella, la abuela se desahogó hasta quedarse a gusto y luego solucionó el problema. Pulsó repetidamente el timbre del housekeepo, como ella llamaba al portero que vivía en el bajo que daba a la calle, hasta que al cabo de unos minutos su rostro negro y malhumorado asomó entre las cortinas de la ventana. Tenía peor cara cuando nos abrió y nos devolvió a la seguridad del portal y la visión reconfortante de nuestras maletas; solté un silencioso suspiro de alivio mientras la abuela lo calmaba con una interesada aunque precisa descripción de los hechos:
–My grandson! He go outside with no keys. And closed the door! He is stupid! Crazy! Stupid!
¿Dije ya que se trata de un ejercicio de memoria?
Esta clase de rapapolvos era una de las diversas manifestaciones del mal genio por el que la abuela era célebre. Como hicieses el haragán o simplemente no fueses capaz de seguirle el ritmo te caía encima su furia, para la que no cabían excepciones.
–¡Espabílate, María Isabel! –le dijo una vez a mi madre, que se rezagaba de vuelta a casa con la compra, una orden burlona que acabó por consolidarse en el vocabulario familiar. Nos divertía presenciar en la abuela una de sus raras demostraciones maternales, disimuladas en la distancia de la emigración y la coraza de inflexibilidad e impaciencia con la que se blindan algunas personas sacrificadas, y yo disfrutaba al ver a mi madre transformada por unos segundos en la hija dócil que había dejado de ser hacía mucho, obligada por las circunstancias a erigirse por su cuenta en madre de sí misma y sus dos hermanas menores, mucho antes de que yo naciese.
Parte de la comicidad que inspiraban sus arrebatos nacía además de cómo sonaban sus peculiares expresiones a nuestros oídos infantiles, admirados por un gallego antiguo que, al habernos criado en un ambiente en su gran mayoría castellanoparlante, nos producía asombro e hilaridad.
–Estas nueces están balorecidas –decía–, y mis primas y yo, que nunca habíamos oído semejante palabra para indicar que estaban mohosas, nos moríamos de risa.
O su repertorio de palabras añejas, tan vehementes que, como tampoco se las habíamos escuchado a nadie más, nos parecía que eran invenciones suyas:
–Tienes que esmachucarlo –duplicando así el impacto que en solitario tendrían esmagar y machucar.
O sus arcaicos y feroces refranes, que nos entusiasmaban y horripilaban a partes iguales:
–Solo Dios sabe la necesidad que pasó aquella mujer. ¡Andaba coma puta na coresma!
Veinticinco años en Londres, los que ya acumulaba cuando nosotros éramos niños, no evitaban que retoñase en su forma de hablar el sustrato de su anterior vida rural. Tampoco había perdido dichos que nacían de aquella misma época –«¡Esto es Corea!» era un comodín para describir un asombro negativo– y que reforzaban su expresividad natural. La adaptación fonética de los topónimos –Edua (Edgware) Road o Jaimesmí (Hammersmith)– coloreaban su gallego britanizado, pero nada como la sonora y contundente colisión de juramentos para contagiar la risa:
–¡Fuckin’ merda!
Claro que había ocasiones en que era la propia abuela la que corría el riesgo de convertirse en una víctima colateral de tanta carcajada, un peligro que trataba de conjurar con otra frase de sello inconfundible:
–¡Calla, calla que me meo!
Esa convivencia léxica era un signo claro del dualismo que anidaba en su pequeño cuerpo: la colisión entre una mujer que había cumplido los quince el mismo año que había terminado la Guerra Civil y que no había conocido otra vida que la de la labranza en senaras y la servidumbre villana, con la que, ya adulta, había emigrado a una enorme y desconocida metrópolis. En Londres se había obrado una transformación: Virtudes se había convertido en Betty, dos mujeres que habitaban un mismo físico. Una coexistencia indisociable pero que concedía un mayor o menor protagonismo a una faceta o la otra según el contexto. Cuando se anudaba un pañuelo en la cabeza y se doblaba para recoger las patatas o podar racimos en la vendimia, pasaba por cualquier abuela que cumplía con su papel dictado por una solidaridad campesina cada vez más diluida pero que aún seguía vigente en entornos familiares. Nadie habría dicho, viéndola cortar a cuchillo el cuello de un conejo hasta desangrarlo, que esas mismas manos unas horas antes habían borrado las arrugas de la seda que le confiaban los residentes de acomodados distritos postales de Londres. También pasaba inadvertida la jubilada, con su anónimo impermeable y cómodas sandalias, que salía a la caza de gangas en los mercados de los viernes de Edgware Road o el dominical de Earl’s Court. Hasta que le regateaba a los vendedores ambulantes, ingleses o sirios, griegos o italianos, tal como habría hecho en la feria de Betanzos. Vendedores que abrían mucho los ojos y luego soltaban una carcajada cuando tras acordar el precio aquella vieja avispada se metía la mano por el escote de la blusa para sacar las libras bien dobladitas de una faltriquera prendida con un imperdible al sostén de color carne.
Ese era el verdadero sentido de tantos años de trabajo y vida solitaria en Londres: los mercados. En ellos alcanzaba la plenitud su misión emigrante como proveedora de la familia, un papel que siempre se resistió a abandonar, incluso cuando la necesidad había dejado de ahogar y los tiempos ya eran otros. Las libras de la faltriquera dieron para sacar adelante a tres hijas y una madre, que, en su ausencia, velaba por las pequeñas. No solo habían proporcionado un techo propio, toda una conquista para alguien cuya clase no había conocido más que la provisionalidad de una posguerra prorrogada, sino también una vida confortable y, sobre todo, digna. De Londres vinieron camas, sábanas y los primeros edredones, telas para vestidos y paños para abrigos, calzado, complementos y joyas asumibles, vajillas, ollas y teteras, libros y revistas que traían indicios de un mundo más libre y moderno, como aquellos retratos a tamaño natural de los primeros Beatles y de los que solo se conserva el recuerdo en la memoria de mi tía, sus hermanas y primas.
Los bultos de mayor tamaño llegaban a Betanzos con el reparto de alguna de las empresas de transporte especializadas en remesas de emigrantes. De la dirección de destino se redistribuían según las indicaciones manuscritas de la abuela a aquellos cuyos nombres se le habían venido a la cabeza mientras paseaba su ojo experto por los puestos: una falda de lana escocesa para la friolera Isabel, un chaquetón para Leonor y unos zapatos para Elena, toallas o mantas para mamá. Los más reducidos, en cambio, esperaban a sus viajes en Navidad y las vacaciones de verano. En estos últimos pude acompañarla durante mi adolescencia y con mi equipaje ampliar su capacidad de transporte. La víspera de nuestra partida, a veces incluso dos o tres días antes, la abuela consagraba la tarde a encajar, igual que un rompecabezas, aquellas mercancías que había ido acumulando desde enero en su diminuto cuarto o las que aguardaban su turno desde mucho antes en nuestras dos maletas abiertas sobre la cama. Yo hacía el viaje de ida con estrictas instrucciones de volar lo más ligero posible, lo cual para la abuela significaba solo una muda y a veces ni eso. Sabía que venía más cargado, ya que mis vecinos betanceiros aprovechaban para enviar regalos a sus parientes emigrados, habitualmente un queso del país o una ristra de chorizos, y también, con menor frecuencia, alguna botella de aguardiente casero con la que solía ganarme preguntas incómodas en la aduana. Mi llegada inauguraba el ritual de visitas casa por casa para cumplir con las entregas y así saludaba a los conocidos antes de que mi maleta quedase a su disposición como era el deseo de la abuela: vacía.
Después de los acuciantes dilemas entre lo que llevábamos y lo que quedaba para otra ocasión, y después de las repetidas luchas contra las limitadas dimensiones de las maletas y los bolsos de mano, afrontábamos la larga y complicada operación de cerrar las cremalleras. Y aún faltaba la prueba definitiva: la báscula, en cuyo juicio depositábamos el resultado de tanto esfuerzo. La abuela tenía una de las de baño, con aguja, sobre la que colocábamos la maleta, primero en posición horizontal y luego vertical; a mismo volumen, distintas mediciones, aunque con el denominador común de sobrepasar, con mucho, lo permitido por las compañías aéreas. Si entonces se podían facturar dieciocho kilos porque lo habitual era llevar veinte, nosotros rondábamos los veinticinco y no pocas veces marcamos treinta. Entre ambos podíamos presentarnos ante el mostrador con la suma de setenta o setenta y cinco kilos, que intentábamos disimular con más equipaje de cabina. Yo llevaba bajo el brazo cuarenta o cincuenta preciados vinilos, bien envueltos en varias bolsas de las mismas tiendas donde los había encontrado: igual que la abuela conocía bien los mercados, yo sabía dónde buscar rarezas de reggae, directos de los Clash o gangas a cincuenta peniques. Una afición que la sacaba de quicio.
–Mira que abultan esos discos tuyos. Si no los hubieses comprado aún podíamos llevar unos paños de cocina que le cogí a tu madre.
–Ni lo sueñes.
Ella me lo recriminaba con una mirada de censura.
–Además, ¿para qué compras más? ¡Otro más para la colección Marujita! Tu madre hace igual con los libros. Exactamente lo mismo.
–Da gracias de que no los lleve en la maleta.
–¡Con lo que pesan!
Los kilos. Siempre los kilos. Pesábamos su maleta y después la mía, de una forma y de la otra. Sacábamos cosas para cambiarlas por otras más ligeras, pero la aguja, terca, se resistía a bajar. Cuando por fin terminábamos era más por agotamiento y frustración que por aproximarnos a la carga permitida. Mis dudas sobre el éxito de nuestro paso por el mostrador de facturación no eran bien recibidas.
–Diez kilos de más es mucho.
–¡Con lo que me costó meterlo y cerrarla! Va así.
–Si me preguntan, les digo que las dos son tuyas.
–¡Non me marees!
La abuela, además, había desarrollado su propia teoría para aliviar su conciencia. Si éramos los primeros en facturar, el personal de la aerolínea se mostraría más dispuesto a hacer la vista gorda con los kilos, ya que el avión aún estaría vacío. Como si tuviesen un contador, mental o real, que iría disminuyendo su umbral de tolerancia con el sobrepeso a medida que se iba llenando la bodega. De esta forma, al madrugón reglamentario había que sumarle el tiempo necesario para presentarse con las tres o cuatro horas de antelación suplementaria en las que insistía la abuela. Su teoría nunca fallaba: la avalaban casi tres decenios de viajes sin pagar nunca la penalización por exceso de equipaje. Con todo, un verano cambió el avión por el autocar, para ver si era verdad lo que decían otros emigrantes de que se podía llevar más carga. No debió de quedar convencida, porque aquel largo viaje de día y medio con su noche fue el único que hicimos juntos y después volvimos a los chárter, aunque a mí me permitió traer mi primera guitarra eléctrica, una imitación barata de una Stratocaster, lo único que me podía permitir del escaparate repleto de joyas de una de aquellas maravillosas tiendas de Denmark Street.
El sol de agosto con el que nos había recibido el aeropuerto de Lavacolla le había restado dramatismo a nuestro desvalimiento nocturno hasta convertirlo en un episodio humorístico en el que yo asumía de buen grado el papel de víctima del genio de la abuela. A medida que ella sumaba años la aprensión con la que vivíamos su ímpetu había ido perdiendo fuerza en favor de un cierto grado de cómica complicidad.
–¿Y este carallo no va y sale a la calle detrás de mí?
Mientras tomábamos las curvas de camino a casa, con nuestro valioso equipaje a salvo en el maletero, yo observaba a los feligreses que salían de la misa dominical cada vez que atravesábamos una parroquia y compartía las risas que despertaban en la familia los improperios que me dedicaba la abuela, piedra angular de sus broncas. Todos disfrutábamos escuchándola desgranar agravios; todos, espectadores y protagonistas de su vehemencia. Todos, excepto uno: su marido.
–¡No me habléis de ese maricón!
Lo previsible de su reacción cuando alguien lo citaba le daba aun más gracia a la conversación, como ese chiste contado mil y una veces pero que siempre cumple con lo que promete.
–¡Bah! Que le den achicoria.
El abuelo nunca estaba para rebatir el escarnio. Nunca lo había estado. Ni para aceptarlo con humor resignado, como hacíamos los demás. Solo años más tarde comprendí el amargo trecho recorrido hasta aquellas carcajadas catárticas y el dolor del que habían nacido.
Cuando la abuela se enojaba con su marido, con mi abuelo, yo me reía con todos los demás, pero sin saber exactamente quién era el blanco de sus iras. Disfrazada de risa, pero ira al fin y al cabo. Aceptaba sin fisuras el relato establecido por la familia: el abuelo se llamaba Marcelino y vivía en Venezuela. ¿Desde cuándo? Desde hacía muchos años. ¿Y a qué se dedicaba? Ser, era zapatero, pero si era eso de lo que trabajaba allá nadie podría asegurarlo. ¿Y cuándo viene? Eso era aún más difícil de saber. ¿Y no podemos nosotros ir a visitarlo? ¡Vaya! Primero tendríamos que averiguar las señas, que, por lo visto, nadie conocía. En todos los años que llevaba fuera la comunicación trasatlántica se había ido espaciando hasta morir. Eso era, creía intuir yo, lo que tanto incordiaba a la abuela: que su marido hubiese dejado de hablarle. Como esas peleas domésticas en las que uno le retira la palabra al otro y pueden transcurrir los días ignorándose bajo el mismo techo, solo que en su caso eran años y a distancia. Era tal mi confianza en el relato tácitamente consensuado que incluso una vez, durante el año o dos que me duró una afición filatélica, le pregunté a mi madre si no le podríamos escribir al abuelo de Venezuela para pedirle sellos de su país, sin representación en mi álbum. Cosas que uno, en fin, espera de un abuelo.
El hecho de crecer implica, entre otras cosas, cuestionarse esa narración que, a modo de mito fundacional, todas las familias le transmiten a la siguiente generación para situarlos en el mundo. Poco a poco, el desgaste le va limando el brillo y aparecen las primeras grietas que cuartean la pintura y ensanchan los huecos hasta desprenderse para revelar esa otra estampa que ocultaba, como los arrepentimientos que un artista tapó bajo más capas de óleo. La infancia ya había desembocado en la primera adolescencia y el abuelo seguía ausente para dar respuesta a las preguntas clave que yo le formulaba a su hija mayor, a mi madre: ¿Por qué había emigrado a Venezuela? ¿Y por qué la abuela no se había ido con él? Y había más: ella misma también había emigrado, pero a otro país y en otro continente: ¿por qué se había marchado en la dirección contraria? ¿A qué se dedicaba allá? ¿Y por qué nunca había vuelto? ¿O ni tan siquiera escrito? ¿Había formado otra familia, una familia venezolana suya? ¿Después de tantos años, seguía vivo? Las dos últimas cuestiones solían recibir una respuesta, más una intuición que una certeza: una probable afirmación para la primera; para la segunda, un no en el que supongo que la esperanza vencía a la duda.
Las respuestas, por tanto, había que buscarlas en la etapa anterior, pero su falta de sustancia no daba más que para un magro retrato. El abuelo era hijo de madre soltera, de oficio zapatero y poco dado a las palabras. Tampoco gustaba de las de los demás, según la situación: se contaba que si en una conversación se criticaba a alguien no presente él prefería desaparecer discretamente de la estancia; que su prolongada ausencia lo hubiese situado a él en el lugar del criticado quizá fuese una forma exagerada de protesta. El relato desembocaba aquí en una convencional historia de emigración, tan tópica que era imposible no asumir su verosimilitud: remendar zapatos apenas daba para unas perras y la Venezuela de los años cincuenta se aparecía como una tierra prometida de prosperidad, a juzgar por lo que decían las noticias que recibían en casa quienes tenían parientes en aquella orilla del Caribe. Una oportunidad para encarnar el obligado papel de proveedor que venía con la figura de cabeza de familia y que hasta entonces desempeñaba su mujer, que con empleos eventuales conseguía ganar más que él, aunque no lo suficiente: tres hijas eran muchas bocas que alimentar, además de las suyas.
A partir de este punto la progresiva y después definitiva falta de noticias solo permitía conjeturas. Por un lado, se podía leer un episodio de fracaso, la figura bien conocida del emigrante que, lejos de alcanzar sus sueños de gloria, malvive en una pobreza que le impide el regreso y por orgullo tampoco pide ayuda para hacerlo. Por otro, el caso de quien ha formado una nueva familia, anclándose así a la tierra de acogida hasta convertirla en definitiva y borrar toda aspiración a un retorno. Ambos caminos eran factibles, incluso conciliables.
La adolescencia no solo me había llevado a formular aquellas preguntas, sino que mi transformación física había tenido consecuencias inesperadas: un día en que la abuela parecía haber agotado su repertorio de descalificaciones con los que espantaba el fantasma de su marido, consiguió conmocionarme con la afirmación de que no había nadie en la familia que se pareciese tanto al abuelo como yo.
–La frente, así, ancha y despejada. Y la forma de la boca y el mentón, y también por aquí –y se llevaba la mano al cuello para resaltar el parecido.
–¿Hablas en serio, abuela? –En cuestión de semejanzas a mí siempre me adscribían a su rama de la familia.
–Sí, sí. Eres el vivo retrato.
En casa yo confrontaba aquellas similitudes con la única fotografía del abuelo que conocía. Alguien la había colocado en la esquina inferior del marco de un pequeño espejo, en el que me reflejaba por partida doble: la imagen que devolvía el azogue encontraba un eco amortiguado en un rostro de juventud, congelado décadas atrás. Era una foto de tamaño carné, en la que el abuelo aparentaba no haber superado aún la veintena. Quizá habría hecho varias para el pasaporte, pensaba entonces. La frente era amplia, ancha y despejada, una impresión reforzada por el cabello peinado hacia atrás. En lo primero había coincidencia, aunque no en lo segundo, ya que cada vez que lo había probado había terminado por descartar aquel estilo en el que no me reconocía; mi abuelo parecía haberlo dominado mejor, aunque una parte del cabello luchaba por rebelarse contra el fijador y despegarse del cráneo. Lo demás no dejaba muchas dudas: la cara angulosa de la que tiraba hacia abajo el mentón, los pómulos apenas marcados y unos labios que destacan lo justo para arrojar una pequeña sombra bajo la línea del inferior. Las cejas eran más espesas, pero nadie podría quitarle la razón a la abuela en lo del cuello, que asomaba esbelto encima de la camisa blanca, desabotonada y sin corbata. Del bolsillo izquierdo del traje oscuro de raya diplomática asomaba un pañuelo mal doblado, aunque no llega a ser una arruga, pero junto con el pliegue en el que se vence la camisa le confiere al conjunto un aire de desaliño seguramente no buscado. Las solapas de pico parecen más anchas de lo que deberían en proporción con la cabeza y caen más bajo respecto a los hombros, lo que puede apuntar a un préstamo del traje, temporal o definitivo. Aun así, la modestia del vestuario se ve desbordada por la confianza que desprenden los ojos: no hay en ellos ni un asomo de conformidad, sino el tranquilo desafío de quien espera mucho más de lo que ya le ha deparado la vida, y se sabe –se cree– convencido de que la conquista no se le resistirá.
Y de esta forma yo me asomaba al enigma que me devolvía la cara del abuelo y su parecido, concomido por la duda de si aquel retrato del pasado no sería también el vaticinio de un fantasma futuro, y si algún día también yo podría desaparecer dejando una estela de preguntas sin respuesta.
2
La abuela era muy poco dada a las efusiones públicas de cariño. Es cierto que no dejaba a nadie sin abrazo o beso cuando aparecía por la puerta de llegadas en Lavacolla, pero aparte de eso no se prodigaba en el regalo de sus afectos, y mucho menos se los reclamaba a los demás para sí. El papel de viejecita besucona y mimosa no iba a con ella, acostumbrada con los años a esconder las emociones, obligada por unas circunstancias que excluían los entusiasmos sentimentales so pena de que se tomasen por debilidad.
Esta reserva no significaba que la abuela no sintiese verdadero amor por nosotros. Lo probaba su constante alerta ante cualquier objeto que pudiese facilitarnos la vida o simplemente hacernos más felices, como también las veces que nos escribía: en la expresión diferida de la comunicación postal se desnudaba del disfraz de dureza y se podía permitir, gracias a la intimidad del papel, mostrarnos otra cara muy distinta. Nunca olvidaba felicitar los cumpleaños, los santos o la Navidad con una tarjeta dedicada. En cada paquete, en los libros o cómics que yo le encargaba, no olvidaba incluir una notita en la que elogiaba alguna carta mía anterior –«muy bonita»– y una despedida que me aseguraba «todo el cariño de tu abuela»; un mensaje que reforzaban multitud de equis –cada aspa equivalía a un beso– que yo contaba ansioso para después superarlos siempre en mi respuesta.
Porque igual que ella administraba en privado y a distancia su cariño, para nosotros cualquier oportunidad era buena para mostrar el orgullo que sentíamos por la abuela, erigida en pilar matriarcal del clan. El amor lógico entre parientes era en nuestro caso auténtica devoción, una honra que no disimulábamos. Y no era para menos. No en vano casi todo lo que teníamos encontraba su origen último en ella: gracias a su capacidad para el trabajo y el ahorro había resuelto las carencias materiales de la madre y las hijas, proporcionándoles desde la más humilde y pequeña pieza de ropa hasta un hogar en propiedad. Liberándolas de la fragilidad económica que ella había padecido, les permitió aspirar a un porvenir mejor en el que se ganarían la vida por sus propios medios, sin más servilismos ni incertidumbres. Había sido el suyo un sacrificio que primero había procurado restituir la dignidad herida por la ausencia del marido, pero que enseguida se había proyectado en forma de una inversión futura que habría de cobrar pleno sentido cuando nosotros, los nietos, fuimos los primeros en la familia en pisar una facultad: de pagar los foros1 en ferrados de trigo a la licenciatura universitaria en apenas dos generaciones.
La abuela también inspiraba en las personas que la empleaban un respeto que acababa derivando en cariño. Asombraba a sus patronas con su conjugación de eficacia, rapidez y discreción, cualidades todas ellas muy valoradas en los desahogados domicilios del oeste londinense, cuyas propietarias se recomendaban entre ellas sus servicios como el secreto mejor guardado. Con el paso de los años, se habían convertido en una especie de familia extensa que, una vez el retorno de la abuela fue más o menos definitivo, mantuvo la comunicación por vía postal. La correspondencia revela una cercanía cómplice y un cariño acrecentado por la ausencia.
Stephanie (W11) le escribe en papel timbrado –con monograma propio: una S enmarcada por un círculo– para contarle que la echan mucho de menos y que esperan que se haya asentado de vuelta en su país y esté en paz consigo misma: siempre le darán de nuevo la bienvenida. También echa en falta sus conversaciones por la mañana temprano con un café y le comunica su pesar por el vertido de fuel, posiblemente el del Mar Egeo en A Coruña en 1993. Se despide con el anuncio de que se marchan a su farmhouse en Francia.
Mary (SW7) le dice que hizo bien en marchar de Londres: todo está muy sucio y descuidado. La gente le parece vieja, hasta el gato del piso de abajo le parece viejo. Las palomas no hacen más que cagarlo todo. Menos mal que Dolores va todos los viernes por la tarde a ayudarla. Los Crichtons compraron casa en Escocia (a él le encanta la pesca). La carta, escrita en un aerograma azul, se despide con la cabeza pergeñada de un perrillo: parece un West Highland white terrier.
Colin, Peta, Pony y Beau (W8) le hacen saber que han vuelto, después de dos semanas en Formentera, para encontrarse a los decoradores aún trabajando en la fachada de la casa («la cosa no fue de risa, ya te puedes imaginar»). Los obreros no paraban de darle al timbre y dejarlo todo hecho un desastre. Hasta se cayó una maceta y rompió un vidrio del invernadero. Esperan que se encuentre feliz con su familia y, si no la tratan bien, se acercarán ellos para arreglarlo. «Ahora en serio, te echamos mucho de menos y tenemos ganas de verte de nuevo».
Lisa y Richard (W8) anuncian el nacimiento de Claudia Paola, noticia que comunican en una tarjeta acompañada por un retrato de estudio del bebé.
Y así, sigue y sigue. Felicitaciones de Navidad y Pascua, nuevas direcciones británicas o francesas, la graduación de las hijas, el coste de la vida, tema este último, como es sabido, fundamental en cualquier tertulia londinense…
En aquellos veranos de la adolescencia en los que pude acompañarla en su rutina laboral más de una vez fui testigo de su afabilidad y habilidades, pero también de la defensa decidida de lo suyo. Si el ama de la casa se demoraba en los pagos o escatimaba la cantidad convenida, la abuela se limitaba a una limpieza superficial y enseguida se marchaba a otra dirección; si porfiaba y continuaban los retrasos y las mezquindades, suspendía el trato: en el fondo, no hacía más que seguir las leyes inmemoriales de una ciudad fundada en el comercio, donde no se puede perder el tiempo en negocios ruinosos. En teoría, en aquellas expediciones yo participaba como ayudante, echando una mano en las tareas más simples –aunque fue ella quien me enseñó a planchar, en las casas siempre lo hacía ella–, no porque mi contribución fuese tan significativa o le ahorrase tanto trabajo como para ir más rápido y ganar más dinero, sino más bien como una manera de incorporarme, incluso si era de forma temporal, a su vida y los espacios que frecuentaba. Se me abrían las puertas de lugares y personas a los que difícilmente habría llegado de otro modo. En el callejero reticulado al norte de High Street Kensington residían una pareja de octogenarios, Peter y Colin, y una gata negra –la abuela decía que recelaba de los varones extraños, pero yo debía de ser una excepción–, que le profesaban un evidente respeto y cariño que les era correspondido. En cuanto llegábamos preparaban un té y entablaban conmigo agradables charlas sobre mis impresiones de Londres o mis planes de futuro. Recuerdo la ocasión en la que comenté la inconveniencia de tener que cumplir con el servicio militar obligatorio, año y medio malgastado, y uno de aquellos hombres enjutos y siempre atildados me confió que él mismo había estado un año en la Marina, donde había aprendido muchas lecciones útiles para la vida. «Y cuando pases de los ochenta, como yo, ¿qué es un año en la vida? Nada. No es nada».
Una soleada mañana de julio fui con ella hasta un piso en Chelsea. Era una de esas viviendas amplias, de techos altos y generosa iluminación natural, escondida en una tranquila calle perpendicular a la bulliciosa King’s Road, que convierten en innecesaria toda ostentación de riqueza porque el verdadero lujo ya es su emplazamiento. Todo el suelo estaba recubierto de moqueta, así que nada más entrar la abuela me encargó que pasase la hoover. Enseguida apareció la dueña, que nos saludó meliflua, con una exagerada alegría a la que la abuela respondió con una aversión inversamente proporcional: cuanto más fervorosa, más sombría se volvía.
–So, Betty, this is your grandson! How very nice to meet him.
El cuerpo de la abuela vibraba al acecho, pero yo no lo percibía. La señora seguía refiriéndose a mí en tercera persona.
–And wouldn’t your grandson like to earn some extra pounds?
–Well, yes… –Yo sonría en una aceptación tácita del encargo, porque pensaba que lo que le gustaría a la abuela sería que me mostrara dispuesto y servicial.
–So, how about cleaning my windows? Two pounds?
Antes de que me diese tiempo a responder la voz de la abuela rompió el hechizo que me mantenía asintiendo con la cabeza como un estúpido.
–¡Quieto ahí! ¡De eso nada! Tú sigue con la hoover–. Sin llegar a mirarla, le refunfuñó algo en inglés a la mujer, que se retiró y no salió a despedirnos cuando acabamos con la limpieza. –Estás para ayudarme a mí, no para que esta pelandusca se aproveche. Hay que andar espabilado, ¿entiendes?–. De vez en cuando seguía rezongando. –Dos libras. ¡Dos libras! ¡Pero esta qué se cree!
En los veranos siguientes no volvimos al piso de Chelsea. Nunca supe si es que no coincidió o porque la dueña cayó en desgracia: la abuela ya podía darse el lujo de elegir, mimar o descartar patronas. Pero lo que no olvidé fue aquel día en que me dio una de esas lecciones de dignidad que en ella parecían tan naturales y sencillas pero que tan difíciles son de llevar a la práctica cuando uno lo intenta.
3
Las expediciones a los mercados, las visitas a los grandes almacenes en rebajas, los envíos regulares de paquetes y las maletas desbordadas eran la manifestación visible de la razón de ser que mantenía a la abuela en Londres, la ciudad que le permitir asumir a la perfección el papel de proveedora de la familia; un rol que de misión de urgencia en los primeros años había acabado por convertirse en parte indisoluble de su rutina cotidiana y que desempeñaba con riguroso celo. Hasta tal punto lo había interiorizado, que al llegar a los sesenta había prolongado sus años londinenses varios años más allá de la jubilación obligada en el hospital de Saint Mary Abbots. La mayoría de los emigrantes añoraban el retiro que les permitiría regresar a sus aldeas o villas natales, y los que no lo hacían era porque los retenían los nietos. No era el caso: desde que yo había vuelto con mis padres siendo aún niño, todos sus parientes se encontraban del lado de acá.
A pesar de la distancia, o quizá por ella, sus familiares eran los que daban sentido a esa vida solitaria, justificada en tanto en cuanto la abuela les suministraba los útiles más variados. Recuerdo la emoción con la que recibíamos aquellas grandes cajas de cartón en las que la abuela había ocupado cada centímetro cúbico de espacio disponible con los tesoros que llevaban nuestro nombre, dispuestos según su valía: lo más frágil o preciado en el corazón del paquete, protegido por lo más blando. Junto con ingredientes entonces exóticos –té PG, mantequilla de cacahuete, curry powder–, siempre venían algunas libras bien escondidas y no olvidaré la impresión que me causó encontrar, después de desenvolver un montón de jerséis enrollados, uno de los primeros ZX Spectrum.
Las mujeres eran las principales destinatarias de los contenidos de los envíos, algo lógico ya que la abuela tenía una madre, tres hijas, dos hermanas y tres nietas, frente a un nieto y un hermano, además de un hombre extraviado y tres yernos. A estos últimos los compensaba con una parada en el duty free de los aeropuertos, donde les compraba lo que podríamos calificar de regalos masculinos: cartones de tabaco y whisky de marcas entonces poco conocidas aquí –Bell’s, Teacher’s–, envasado a causa de las exigencias aduaneras en imponentes botellas de litro. El verano en el que ya había cumplido los dieciocho le insistí para que al menos me incluyese en el reparto de cigarrillos –con el alcohol no me atreví– y, aunque en un principio se resistió, el argumento de la mayoría de edad resultó irrevocable; elegí los paquetes dorados de Benson & Hedges –con el muy distinguido escudo de armas de la familia real–, que era lo que entonces fumaban mis amigos británicos.
Más exóticas todavía eran las prendas de marcas exclusivas o tejidos nobles que la abuela había recibido en alguna de las casas donde limpiaba: tallas que ya no servían, objetos que habían caído en desuso, víctimas colaterales de un spring cleaning anual. Todavía guardo una camisa de Countess Mara igual a una que viste Steve Marriott en un retrato de los Small Faces en sus comienzos, y cuando empecé la universidad llevaba la documentación y mi primera y exigida tarjeta de débito en una cartera de cuero con el anagrama de dos ges de Gucci.
Pero esas herencias inesperadas constituían una parte pequeña del ajuar que la abuela repartía entre nosotros. Lo principal eran las gangas que rastreaba en la calle, en expediciones específicas o hallazgos casuales mientras iba de un trabajo a otro o de regreso a casa, vestida siempre con su repertorio básico y funcional: zapatos negros en invierno y sandalias en verano, falda de tablas en tonos discretos y blusas bajo una rebeca o un impermeable azul; remataba el conjunto con un pañuelo atado al cuello o para protegerse el pelo de la lluvia inglesa, un accesorio que le daba un aire a Isabel II, como si un día la soberana hubiese decidido prescindir de sus reales proveedores y hubiese salido a buscar oportunidades en la feria, tal era la impresión de majestuosa austeridad que la abuela lograba transmitir con su anónimo atavío.
Con aquellas prendas modestas se fundía en el trasiego de la ciudad hasta convertirse en una sombra silenciosa entre la multitud, en el metro o en la calle, fluyendo con el espíritu transaccional que bombea el corazón de Londres. Aquel vestuario era la expresión atenuada de la norma máxima que la guiaba: todo para los demás, nada para mí. Un desprendimiento que con los años había perfeccionado hasta conseguir olvidarse de sí misma, como si en ella viviese aún la misma pobreza de posguerra que tanto se había esforzado en ahuyentar para los suyos. Las pertenencias materiales solo le interesaban en la medida en que podían mejorar el bienestar de sus familiares, pero se negaba esos mismos bienes adquiridos con su trabajo y su ahorro. El suyo era un desapego que rayaba con un vacío de corte zen, en el que la abuela se había disuelto hasta no necesitar nada. E, igual que un dogma, lo consideraba irrenunciable, indiscutible. Comprobé la ferocidad con que lo defendía cuando mi madre me entregó una módica suma en pesetas con el encargo de comprarle un regalo a la abuela antes de que se marchase de Betanzos al final de unas vacaciones; quizá estaba demasiado ocupada o igual no se le ocurría un obsequio para quien tantas cosas nos había proporcionado. Yo, por el contrario, salí disparado hacia uno de los comercios de la rúa Travesa, iluminado por una idea brillante: la víspera había visto en el escaparate una taza con la leyenda impresa «Esta taza es de la abuela», toda una novedad entonces; con la cantidad de té que bebía a diario era un acierto seguro. El escepticismo con el que la recibió mi madre apenas quebró mi satisfacción por una elección que, pensaba, iba a agradar a la abuela. Fue ese crescendo ilusorio lo que agravó la sorpresa enseguida transformada en la amargura que sentí ante su negativa tajante a recibir un regalo, menos todavía esa taza «de la abuela» que contempló casi como una afrenta.
–¡Quita esa mierda de ahí! ¿Para qué quiero yo esta porquería?
Regresé a casa dolido por el desaire y con la sensación de que no había estado a la altura del encargo de mi madre. Ella, en cambio, se encogió de hombros, como si en el fondo siempre hubiese sabido que daba igual cuál fuese el regalo: la abuela lo iba a rechazar de todas formas. Se llevó la taza para el cuarto donde daba sus clases de inglés y, a partir de entonces, lo empleó como portalápices. Hoy, más de treinta años después de aquel presente frustrado, ella también es abuela, pero, que yo sepa, nadie, ni ella ni su madre, ha bebido nunca de esa taza, que sigue custodiando un lápiz romo y un par de bolígrafos con la tinta seca.
4
Esa consciencia de extrema austeridad de la abuela había desembocado en una existencia monástica en la que su diminuto cuarto de Kensington Square era su celda. La plaza, dispuesta alrededor de un jardín de frondosos árboles, había sido creada en 1685 y, por tanto, era la más antigua de su condición en la ciudad. Pero la fachada burguesa del número 6, con sus ladrillos rojizos y ocres y sus carpinterías en madera blanca, escondía una reforma que había dividido la antaño lujosa vivienda en un minifundio de dormitorios. Se llegaba a ellos por unos corredores de trazado laberíntico reforzado por los recodos y las numerosas puertas cortafuegos, que impedían el tránsito de corrientes y enrarecían el aire.
El cuarto, cuyo alquiler subvencionaba el ayuntamiento local, se situaba en la tercera planta y medía apenas una docena de metros cuadrados, un rectángulo de tres por cuatro, pero ella parecía multiplicar el espacio para estibar todos los bienes que acumulaba entre sus viajes a Betanzos por Navidad y verano, así como los que iba despachando en paquetes ocasionales. Una vez la estancia quedaba liberada, apenas quedaba lo imprescindible: una cama y una mesita con una lámpara, un viejo armario y una mesa redonda, con sitio para una única silla, donde comía lo que se preparaba en el fogón portátil del minúsculo mueble que se completaba con un apañado fregadero. Para lavarse acudía al baño compartido, a la vuelta del pasillo, y también tenía cerca un aseo en el rellano entre el segundo y el tercero.
En las cuatro semanas que pasaba con ella cada verano interrumpía su dieta frugal para cocinarme en el hornillo los platos que sabía de mi gusto y con los que calmaba mi nostalgia londinense: baked beans –feminizadas aun más como beanas en su galenglish– con especiadas salchichas de cerdo, fish fingers, cheesecake. Nos sentábamos alrededor de la mesa, ella en la silla y yo en el borde de la cama, mientras hablábamos de cosas de la familia o veíamos el capítulo diario de Eastenders, el serial vespertino que procuraba no perderse y al que yo me sumaba durante aquellos meses de julio. La abuela me ponía al tanto de unos argumentos tan intricados como los pasadizos del edificio.
–¿No recuerdas que Michelle había tenido un bebé?
–No, no lo sabía.
–Bueno, pues el padre, del que nadie tenía idea aunque había quien sospechaba, era ese hombre, el que atendía el pub. El que la mujer era alcohólica, ¿te das cuenta?
–Ya entiendo.
–Pauline, la madre de Michelle, ¡vaya disgusto se llevó! ¡Estaba como loca! Y luego, por si fuera poco, va el pasmarote de Ricky y la atropella con el coche. ¡La mandó al hospital! Pero gracias a eso supieron que ocultaba en secreto una enfermedad grave…
Mi confusión duraba apenas los dos o tres primeros episodios y enseguida me encontraba esperando con interés las historias de Michelle y Pauline, de Tony y Kelvin, de Dot Cotton. Incluso llegaba a aclararle a la abuela algún diálogo que se le había escapado. No era fácil, por el grano hinchado del blanco y negro del televisor portátil, que solía perder la sintonía y que restituíamos moviendo el frágil círculo de fino alambre que hacía las veces de antena. La abuela lo había encontrado una tarde en la basura y se lo había llevado. Igual que la mullida moqueta gris con la que había cubierto la que ya tenía el piso, descolorida, vieja y gastada: estaba en un rollo ante la puerta de una oficina en reformas y había cargado con él por la acera hasta su casa.
Sobre este suelo doblemente enmoquetado se acostaba la abuela al lado de la cama, que me cedía el tiempo que duraba mi estancia. Desplegaba una sábana fina y se tapaba con otra igual de vaporosa a causa del calor que asfixiaba el cuarto, con una única ventana por toda ventilación. Al principio le había protestado aquel reparto de espacios con un endeble argumento condenado al fracaso, pero ella me rebatía desde su autoridad incontestable que se levantaba mucho más temprano que yo, y que si yo dormía abajo cuando ella se marchase a trabajar no podría abrir la puerta, ya que la hoja chocaría con mi cuerpo yacente. Hoy siento remordimientos por robarle el colchón, pero entonces era tan grande su mando y tan grande mi inconsciencia adolescente, que enseguida me pareció la disposición natural: mientras yo intentaba ver una película entre las rayas del televisor o leía un ejemplar del NME o del Melody Maker, ella roncaba con estrépito a mi lado. Cuando me despertaba bien entrada la mañana, hacía tiempo ya que ella había desaparecido del cuarto.
Se acostaba con el ocaso y se levantaba antes del amanecer. Si el cuarto era su celda, su jornada bien habría podido guiarse por la liturgia de las horas: al igual que este ciclo de la vida de los religiosos también se denomina trabajo de Dios, la abuela llenaba ese amplio abanico temporal con sus múltiples oficios y las compras para la familia, compromiso este que había asumido con la devoción y determinación propias de una misionera.
Tanto le daba que su vivienda fuese mínima. Ella abarcaba la ciudad entera, que transitaba a su antojo con el pase gratuito de metro y autobús gracias a su condición de pensionista. Todo Londres era su territorio; el cuarto de Kensington Square, el fondeadero que le daba abrigo.
A veces hablaba en alto consigo misma: solía hacerse una pregunta retórica que anticipaba un acto casi inmediato, en un tono de duda que era fingido porque la decisión ya la había tomado. Era, además, una manera de escuchar una voz, aunque fuese la suya, una forma de disimular su silenciosa soledad. Sin embargo, no vivía en un sigilo cartujo: la vecina más inmediata, la que ocupaba la pieza de enfrente, era una vieja inglesa que por lo visto solo salía del edificio a comprar su sustento, la ginebra que bebía todas las tardes; sabíamos que ya estaba borracha por los gritos ininteligibles y los golpes en la pared. Por fortuna, la abuela también tenía otra vecina, Lucía, a la que unía una amistad mutua en la que el idioma compartido no desempeñaba un papel menor. Lucía era colombiana, una mujer a la que costaba calcularle la edad, de modales exquisitos y hablar pausado, con ese deje tan literario que caracteriza la expresión de algunos sudamericanos. Como tantas otras emigrantes, transmitía la impresión de que su vida anterior escondía un secreto inconfesable: no teníamos más que la intuición tras su cortesía impenetrable de un origen sin privaciones y una educación privilegiada; yo siempre fantaseaba con la idea de que había sido una monja expulsada del convento y el país por un amor prohibido y luego fracasado. Cuidaba a domicilio del niño de una pareja con su respectiva lengua madre y como nanny su propósito era dotar al hijo de otra más, el español. A diferencia de la abuela, tenía teléfono en su cuarto, y a veces subía con algún recado; otras era la abuela la que solicitaba su ayuda para que le leyese documentos oficiales, ya que su inglés casi artesano le bastaba para manejarse en el campo oral, pero en el escrito eran numerosas sus limitaciones, la prosa burocrática una de ellas.





























