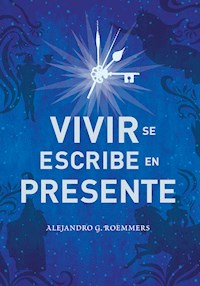
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial El Ateneo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Somos energías conscientes, que se expresan en un espacio-tiempo, cuyas circunstancias cambiantes nunca se repiten y cuyas acciones, por lo tanto, siempre tendrán un efecto diferente según la conjunción del momento y lugar donde se realicen. En Vivir se escribe en presente, Ron, Fernando, Alexia y Michael enfrentan el dilema de estas circunstancias, protagonizando una historia cruda y profunda, en la que el amor, la amistad, las relaciones entre padres e hijos, la vocación y el destino se entrecruzan y generan un entramado de situaciones que nos hacen reflexionar sobre cada una de las pequeñas o grandes decisiones que tomamos a cada instante. Alejandro G. Roemmers nos propone una historia atrapante e inteligente, que desnuda la incomunicación, las rigideces, los tabúes, las represiones y la forma egocéntrica y carente de empatía a la que nos conduce la vida urbana, autómata e inconsciente. Una novela adictiva, un viaje de autoconocimiento y reflexión sobre la forma en que vivimos, ya que, aunque nos pasen inadvertidas, las palabras que decimos o callamos, los enojos y portazos, las decisiones que tomamos o eludimos, una despedida, un abrazo son las semillas que albergan nuestra suerte, porque el futuro lo estamos escribiendo hoy, en presente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.editorialelateneo.com.ar
/editorialelateneo
@editorialelateneo
A Esther de Izaguirre,in memoriam, porque siempre me alentó a escribir una novela.
“La felicidad no está en otro lugar, sino en este lugar; no en otra hora, sino en esta hora”.
WALT WHITMAN
“Con la misma fe con que plantas un árbol, sin saber si serás tú quien disfrute de su sombra, ofrece tu amor, sin que te inquiete si serás tú quien goce de sus frutos”.
ALEJANDRO G. ROEMMERS
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
Hay días en los que el tiempo se detiene. Es como si se pusiese terco y no quisiera avanzar hacia la noche por venir ni retroceder hacia el recuerdo. Está allí nomás, empacado, inmóvil, como el agua de un río congelado.
Aquel martes, Fernando tuvo de pronto esa impresión de tiempo detenido, al ir hacia el supermercado con la lista de compras que le acababa de hacer Alexia. Por suerte, había poca gente. Tomó un canasto y comenzó a llenarlo con las cosas que le había pedido, cuando sintió que su celular vibraba. Miró la pantalla: increíblemente era el número de Tute, esa llamada que Fernando esperaba desde hacía exactamente un año, diciéndose siempre que no iba a ocurrir, que Tute estaba haciendo su vida y que, sin duda, lo había olvidado. Las cuestiones de pareja, pensó Fernando, era mejor no hablarlas en el supermercado. Decidió no atender y esperar hasta que estuviese de vuelta tranquilo en su departamento.
En ese mismo momento sucedieron varias cosas simultáneamente.
–¡Nadie se mueva! –oyó una voz gritar desde la entrada–. ¡Y tiren los teléfonos!
Por encima de las latas de conserva, Fernando vio a tres encapuchados, uno apuntando su arma en dirección al cajero, un coreano aterrado, y los otros, hacia el pequeño grupo de clientes, que habían arrojado sus celulares al piso. Una mujer se puso a llorar.
–¡Te callas o te callo yo!
La mujer se puso una mano sobre la cara, tratando de detener el llanto.
Fernando iba a apagar su teléfono y a tirarlo junto a los otros cuando vio que tenía una segunda llamada. Miró nuevamente la pantalla: era Ron, el padre de Michael.
Uno de los encapuchados, el más bajo, el más agresivo, giró hacia él.
–¡Tira el teléfono ya o estás muerto!
Fernando intentó nuevamente apagar el celular, cuando una tercera llamada apareció en la pantalla: Vicky, de Cabo San Lucas.
Fue lo último que registraron sus ojos. Eso y la marca de la lata de tomates envasados. No era la que Alexia le había encargado. En ese instante, lo alcanzó el disparo.
Apenas unas pocas horas antes, Fernando estaba recorriendo con la mirada las estanterías del entrepiso que ocupaba en el tríplex tipo loft que le había prestado el gordo Rubén. Rubén, viajero infatigable, ¿dónde estaría ahora? ¿Marrakech, Estambul, Capri? Generoso, había insistido en que ocupase el loft en Palermo Soho. “Y no quiero que ni pienses en pagar nada. A mí me conviene, porque así tengo alguien de confianza que lo cuide y me riegue las plantas. Ni te atrevas a decirme que no”. Eso había sido hacía cinco años, como una suerte de regalo de Navidad. Sus compañeros de la facultad de Periodismo se burlaban cuando se enteraban de la dirección. “Uno se acostumbra fácilmente a lo mejor –le solían decir, divertidos–. ¿Y cómo vas a investigar asuntos de La Matanza y sucios enredos sindicales cuando se sepa que tomas tragos con el meñique levantado?”. Fernando se reía, pero igual decidió desde el primer día que no ocuparía más que el entrepiso, y que allí pondría su cama, su mesa y sus libros. El resto del loft, con las esculturas pop que le gustaban a Rubén y los muebles importados de Italia, apenas lo conocía.
Ahora, sentado a su mesa, que era también su escritorio, recorrió con la vista los estantes que albergaban objetos personales. Había allí algunas fotos, un grabadito de un San Francisco y el lobo que había tomado de la habitación de Michael en el campo de su padre en la Patagonia y que ahora le traía recuerdos demasiado dolorosos, la invitación a un concierto de jazz al que había llevado a Tute y que les había gustado mucho. También algunos libros: una docena de best-sellers, algunas crónicas de viajes, abultadas entrevistas con políticos y actores más o menos conocidos, unos pocos volúmenes de poesía de algunos amigos poetas. Sobre el anaquel más alto, la caja de Meccano que le había regalado su padre para un cumpleaños, diez, quince años atrás, con la intención, no muy sutil del ingeniero Carlo Módena, de tentarlo con su profesión. Quizás por eso Fernando se había inclinado por lo que le pareció más distante de las cifras y los cálculos de su padre: el periodismo, ese noble y vago compromiso con la verdad que no hubiese sabido definir aun cuando estaba a punto de ejercerlo. “El periodismo no es nada más que el chisme tomado en serio –había dicho su padre cuando le contó su elección–. Un periodista es un alcahuete o un cotillero que cobra por su práctica perniciosa. Las cosas verdaderas de este mundo se hacen a pulso”. Ante tal fundamentalismo edilicio, de poco hubiera valido señalarle que las palabras escritas han logrado perdurar en el mundo tanto o más que cualquier construcción o prodigio de ingeniería pergeñado por las diversas civilizaciones humanas.
A través del enorme ventanal, Fernando podía ver, encuadrados por los marcos de las ventanas de la casa de enfrente, que espejaban los cambios de luz del incipiente verano, pequeños dramas que se desarrollaban ante sus ojos, como en los cómics ilustrados de su niñez. Quizás era eso, después de todo, lo que un periodista debía hacer: encontrar esas historias y contarlas con rigor, honestidad y simplicidad. Sin duda, eran vidas similares a la suya, con las mismas desazones, eventos absurdos, desilusiones y, muy de vez en cuando, momentos de intensa alegría. “Los caprichos de la diosa Fortuna –pensó–, ¡tan parca con estos últimos!”.
Recordó que la última vez que había tenido uno de esos momentos felices fue cuando recibió una de las únicas dos tarjetas postales que Tute le envió después de la despedida. Desde Londres, esa vez. Allí estaba la postal, junto a la caja del Meccano, con una vista del Palacio de Buckingham. “Saludos del Monstruo”, había escrito Tute con su típica letra grande e infantil. Nada más. Trató de recordar el color exacto de los ojos que tanto lo habían cautivado en el primer encuentro. Con sorpresa, se dio cuenta de que no podía hacerlo. En un año, ese color extraordinario parecía haberse esfumado de su memoria.
Recordó también la promesa que le había hecho Tute al despedirse: “En esta fecha, dentro de un año exactamente, te llamo y volvemos a hablar”. No lo había hecho.
Era la media mañana de uno de esos días de Buenos Aires en que el tiempo no se decide a ser caluroso o frío. ¿Qué planes tenía para hoy? Ninguno. ¿Revisaría la carpeta de notas que había tomado durante su permanencia en México? ¿Pondría un poco de orden en las fotos, los recortes, toda esa documentación ahora inútil, descartada? ¿Llamaría a un amigo o a una amiga para proponerles una película o una cena? Sentía una inusitada modorra. Miró de nuevo la tarjeta de Londres y pensó que era tiempo de sacarla del anaquel y tirarla a la basura. Capítulo terminado.
Su mano se detuvo en la segunda repisa, donde estaban sus pocos libros y tomó un volumen grande de tapas duras, una colección de cuentos de hadas que le había regalado su madre. ¿Qué recuerdos tenía de ella? Pocos, nada, algunas imágenes que ya no sabía si eran verdaderos recuerdos o memorias de fotos vistas en la casa paterna. Una mujer bella, de cabellos oscuros, en vestido de fiesta; la cara sonriente un poco regordeta, con grandes pendientes en forma de mariposa; otra en traje de baño, en la playa, junto a su padre, alto y buen mozo. ¿Pero cómo era su voz, el roce de sus manos? No podía recordarlo. A los cuatro años la memoria es caprichosa: guarda el sabor de un pastel de chocolate, pero no la voz de la madre que seguramente le habría leído cuentos como esos. Fernando recordaba las imágenes del libro, pero las había visto muchas veces desde entonces. Al colocarlo de nuevo sobre la repisa, su memoria recobró de pronto la imagen de su madre sonriendo débilmente en la cama del hospital.
El timbre lo sobresaltó. Fue hasta el intercomunicador y apretó el botón; una voz alegre lo saludó: “¿Estabas durmiendo? Mira que eres vago. Son casi las once. Subo igual”. Le llevó unos segundos reconocer la voz de Alexia. ¿Se habían dado cita? ¿Lo habría olvidado? Al abrir la puerta, su amiga, toda sonriente, le puso en las manos una botella de champán y lo besó en las dos mejillas:
–Felicitaciones, querido. No quería que se te pasara el aniversario sin un brindis.
–¿Qué aniversario? ¿Qué haces en Buenos Aires?
–Querido –dijo Alexia, quitándose la chaqueta y colgándola de un perchero cerca de la puerta–. No te habrás olvidado de que hace justo un año te dieron ese diploma que tienes colgado allí como un certificado de bautismo. ¿O es que cuando uno se recibe de periodista pierde la memoria de todo tiempo pasado? Bueno, para eso estoy yo. Para recordarte tus triunfos ahora que estoy de vuelta en la Reina del Plata. Después te contaré mis aventuras ecuatorianas. ¡Una verdadera odisea! –Alexia hizo el gesto histriónico de pasarse la mano por la frente como una actriz de tragedia–. Pero ahora, a celebrar lo tuyo. Porque tú fuiste el mejor promedio de nuestra promoción, ¿te acuerdas? ¡Mira! El chico es tan modesto que se sonroja. Hoy decido yo. Almorzamos juntos aquí y nos tomamos la botella de champán entera. Ponla a enfriar. Eso lo sabes hacer, ¿no? ¿Y qué tienes que te pueda cocinar?
El refrigerador estaba casi vacío, y la despensa también, salvo por un par de cebollas, unos fideos secos y una cabeza de ajo.
–Fíjate, te hago una lista y te vas al súper. Yo entretanto pongo la mesa.
Y Alexia lo empujó hacia la puerta. No había alcanzado el ascensor cuando lo llamó:
–¿Tienes tu celular? Por si me acuerdo de algo más que necesite.
Fernando se palpó el bolsillo. Lo tenía.
Capítulo 2
Exactamente un año antes, a principios de un noviembre que amenazaba con ser más caluroso y húmedo que el anterior, Fernando se estaba vistiendo ante el espejo del dormitorio. Mientras se abrochaba la camisa, miraba de reojo a Tute, que lo observaba con esos ojos verdosos que sus pestañas espesas no conseguían ocultar, dándole siempre ese aspecto lánguido y seductor que a Fernando le parecía irresistible, quizás porque la cara dulce e infantil se contradecía con el cuerpo inquieto y musculoso. “¿Te fijaste que los animales más fuertes casi siempre tienen miradas dulces?”, le había dicho a Tute una tarde cuando se paseaban frente a la jaula de los bisontes en el zoológico. Tute se había sonrojado.
–¿Qué te parece esta camisa? ¿Suficientemente formal?
–Sí, te queda bien –respondió Tute, poniéndose de pie–. Deja que te arregle el cuello.
Al sentir el roce de sus dedos en la nuca, Fernando tuvo un leve estremecimiento. Estaba por darse vuelta y besarlo, cuando Tute lo apartó y le dijo:
–No, espera. Tengo que decirte algo.
–Te ves muy serio. Mejor me siento.
Fernando se acomodó en el borde de la cama y Tute hizo lo mismo.
–Fernando –Tute empezó con un ligero temblor en la voz–, sabes que yo te quiero mucho.
–Sí.
–Y yo sé que tú me quieres.
–Sí.
–Pero tú tienes veinticuatro años, acabaste tus estudios, vas a tener una carrera de periodista.
–Sí, con suerte. Eso quiero.
–Bueno, pero ¿yo qué? Tenía apenas diecinueve años cuando llegué de Tucumán sin saber qué iba a hacer, con muchas ganas de construirme una vida aquí, en la gran ciudad.
-Sí, y nos conocimos unos días después. Yo te vi en ese bar y me enamoré a primera vista. Mejor dicho, a primera oída, porque fue tu tonadita la que me encantó. Eso fue hace cuatro años y todavía me encanta.
–Lo sé, y te agradezco todo lo que hiciste por mí, cuánto me enseñaste, cómo me cuidaste. Pero, Fernando, ahora...
–¿Ahora qué?
–Yo te sigo queriendo mucho, pero siento que necesito hacer mi vida, ver algo de mundo...
–Tute, cuando consiga un trabajo estable de periodista es probable que tenga que viajar. Podríamos viajar juntos.
–No me entiendes. Esto es difícil decirlo. Pero necesito estar un tiempo solo. Tú ya has viajado, has recorrido Europa, has estado en Nueva York antes de conocernos. Yo quiero hacer lo mismo. ¿Sabes?, la plata que me dabas para Navidad, para mi cumpleaños, cuando me decías que fuera a comprarme algo que me gustara, bueno, la estuve ahorrando. Y ahora tengo para un pasaje a Europa y algo más.
–¿Te quieres ir entonces?
–Tengo un pasaje para el sábado. A Londres.
–¿Me vas a dejar? ¿Así? ¿De repente?
–Te pido que entiendas. Yo quiero que estemos juntos. Pero antes necesito irme por mi cuenta, ver otros lugares...
–Y conocer otra gente...
–Sí.
–Y yo ¿qué hago ahora?
–No te digo que sea para siempre. Mira, hagamos esto. Dame un año. Dentro de un año exactamente, hablamos y vemos en qué estamos. Yo te quiero, Fernando, no aguanto la idea de perderte. Pero necesito hacer esto. Por favor, entiéndeme.
–Te entiendo. Pero no te entiendo.
Tute rodeó a Fernando con su brazo derecho y con la mano izquierda acercó su cara a la suya. Le dio un beso fuerte, al que Fernando no respondió, y se puso de pie. Tomó su camisa –era una que Fernando le había regalado hacía meses y que Tute decía que era su favorita– y se la puso. Se volvió para mirar una vez más a Fernando, que permanecía mudo sentado en la cama, y salió del departamento.
Fernando siguió inmóvil un largo rato. Le costaba respirar. Al final, con esfuerzo, se levantó, eligió una corbata sin verla, la anudó automáticamente, se puso el saco y salió a la calle. “Siento como si me faltase un brazo o una pierna –pensó–. Es como si tuviera una pesadilla. Ojalá pronto me despierte”.
En el café frente a la facultad, se sentó a una mesa del fondo y pidió un whisky. Faltaba apenas una hora para la ceremonia de entrega de diplomas. Sacó el celular y decidió marcar el número de su padre. ¿Hacía cuánto que no escuchaba su voz? Al menos cuatro años, desde que había empezado a estudiar periodismo. Cada vez que lo llamaba había problemas en la línea, su padre estaba ausente o daba ocupado... ¿Sería una señal del destino?
Con todo lo que le había dicho en contra de la carrera, burlándose de los paparazzi, como él los llamaba, era poco probable que el ingeniero Carlo Módena quisiera escuchar de su progreso hacia esa aborrecida profesión. Pero ahora podía al menos decirle que había logrado un triunfo con su propio esfuerzo: cuatro años de sacrificios e intensos estudios, había apurado materias para acortar la carrera en uno. Cuatro años de adiestramiento para investigar las cosas que suceden en el mundo y dar testimonio. Empezó a marcar el número que misteriosamente todavía sabía de memoria. Pero algo lo detuvo. Quizás la sospecha de que su triunfo sería ridiculizado, minimizado, no entendido. Quizás el temor de no recibir de su padre las ansiadas felicitaciones, de no escuchar el esperado orgullo en la voz de aquel hombre que, conscientemente o no, Fernando admiraba y quería.
Guardó el teléfono en el bolsillo y acabó su whisky. Si estuviera viva, seguramente su madre sí habría estado orgullosa de ese hijo, ese niño inseguro que ahora iba a recibir su diploma, el mejor promedio de su promoción. Fernando la recordó alegre, siempre sonriente, aun en la cama del hospital donde yacía pálida y enredada en tubos. Pensar en esa antigua sonrisa le dio coraje para levantarse y cruzar la calle, donde varios de sus compañeros hablaban a los gritos, felices y ansiosos a la vez, sabiendo que no solo sus estudios de periodismo, sino un capítulo esencial de sus vidas estaba terminando.
De pronto, sintió un golpe tremendo en la espalda. Se dio vuelta indignado y vio a Alexia, que se reía a carcajadas, con un vestido abierto casi hasta el ombligo y revoleando el bolso con el que le había pegado.
–Vas distraído como un carpincho –le dijo–, y no ves ni a tus seres más queridos. Venga aquí y deme un besote, señor periodista.
Y lo tomó en sus brazos plantándole un beso en plena boca.
Los otros compañeros se rieron. Alexia lo tomó de la mano para entrar en el recinto de la facultad.
–¿Tute no está? –le preguntó.
–No, no viene, después te cuento.
–Bueno, pero no te olvides, ¿eh? Quiero saber todo. Fíjate, ahí está Gutiérrez. Vamos a saludarlo.
El profesor Emilio Gutiérrez era un destacado periodista que se había hecho conocido por su programa de radio, muy popular tanto entre los jóvenes estudiantes como entre los viejos taxistas, que lo escuchaban en las solitarias horas de la medianoche. A ambos grupos les divertía la inteligente desenvoltura de su palabra en cualquier campo de discusión. Gutiérrez era ecléctico: tanto arremetía contra una obra de teatro pretenciosa como contra un partido de fútbol mal jugado. “No tiene pelos en la lengua” era el comentario más frecuente de los oyentes después de uno de sus habituales ataques contra los embaucadores, fuesen intelectuales, deportistas o políticos. Su popularidad con los jóvenes lo había decidido a aceptar un puesto en la Facultad de Periodismo.
–Profesor Gutiérrez –lo llamó Alexia–, aquí está su alumno favorito –y empujó a Fernando hacia él.
–Alexia, Fernando, bueno, por lo menos los veo acicalados. Alexia, aprenda de Fernando, siempre tan formal y discreto. Como antigua alumna, tendría que saber que arreglarse en exceso, a veces, distrae de las cosas serias.
–Es una técnica, profesor, para lograr que me cuenten lo que pretenden ocultarme en las entrevistas. En lugar de concentrarse en inventar mentiras, se les escapa la verdad mientras admiran mis dotes naturales.
–Con tal de que no se le escape a usted una de esas técnicas...
–Profesor, más seriedad –se rio Alexia.
Fernando, olvidándose por un momento de la angustia por la ausencia que sentía, tomó la mano del profesor Gutiérrez y le dijo:
–Quiero agradecerle todo lo que me ha enseñado. Espero estar a la altura.
El profesor, sonriendo, le contestó:
–Para estar a la altura primero necesitamos encontrarle un buen trabajo. Nos vemos mañana por la mañana, quiero llevarlo a ver a alguien. Y ahora, ustedes dos, apúrense. La ceremonia está por empezar.
Sonrientes, expectantes, ilusionados, Fernando y sus compañeros entraron en el aula magna. Fernando buscó a Alexia con la mirada y la vio a pocos pasos de él, cubriéndole la retaguardia. Ella le guiñó un ojo.
Fernando sintió en ese momento, en ese lugar, que todo iba a salir bien.
Capítulo 3
A la mañana siguiente, Fernando y el profesor Gutiérrez se reunieron en un café del centro, “uno de esos de antes, sin música, ni pantallas de televisión”, decretó el profesor. Y, acto seguido, se lanzó a contarle a Fernando que él, Gutiérrez, había sido, hacía solo unos años, un poco como Fernando era ahora, un periodista sin destino, sabiendo nada más que lo alentaba una pasión por la pesquisa, habiendo aprendido cómo investigar honestamente, buscando la verdad, pero sin saber qué verdad ni con qué propósito.
–Los periodistas somos un poco sabuesos, pero tienen que darnos algo para olisquear, para que podamos poner nuestros talentos en acción. Yo empecé así, por casualidad, como pasan las mejores cosas. Un conocido me contó de varios robos repetidos en el banco donde trabajaba su mujer. Me pareció curioso, me puse a averiguar, y de ahí salió esa nota que fue mi primer éxito. Primera plana en todos los diarios, porque estaba implicada gente muy conocida. Me amenazaron, pero no me dejé intimidar. Al contrario, aproveché para conseguirme un programa de radio bien popular. En esos casos, la fama es la mejor protección. Y aquí estamos, con mi reputación hecha y estas canas para probarlo –dijo–. No le digo esto para presumir, sino para alentarlo.
Fernando se dio cuenta de que el profesor aparentaba mucha más edad de la que en verdad tenía.
–Pero usted tiene que encontrar lo suyo, Fernando. Por eso vamos a ver al jefe. Son unas pocas cuadras nomás.
El edificio de El Nacional era una de esas torres de vidrio que empezaron a levantarse en el Bajo en los años ochenta, infelices imitaciones de los rascacielos norteamericanos que, según el profesor Gutiérrez, le habían quitado a la ciudad su distintiva identidad de techos bajos y muros pálidos. Al llegar ante la gigantesca puerta de entrada, Gutiérrez tomó a Fernando del brazo, le hizo llenar una ficha en la recepción, le abrochó una etiqueta con su nombre en la solapa y lo hizo entrar en uno de los ascensores que los llevó en un santiamén al último piso.
–Más arriba, lo único que hay es el cielo –le dijo–, y ya está ocupado. Si no, seguro que el jefe lo reclamaría.
Y siempre aferrado al brazo de Fernando, lo encaminó hacia la puerta que decía DIRECCIÓN. Golpeó y entró. La asistente, una mujer joven, levantó la vista y les sonrió.
–Buenos días, Josefina. ¿Podría avisarle al jefe que estamos aquí?
Mientras la secretaria pasaba a la oficina interior, el profesor Gutiérrez le indicó a Fernando una larga mesa cubierta de papeles, fotos, mapas y recortes de todo tipo.
–Esto, fíjate, es la sopa primordial, como llaman los biólogos al conjunto de moléculas que crearon las primeras formas de vida en el universo. Cada vez que hay algo curioso en la web, o algo incierto en un diario o una revista, o alguna imagen rara, lo imprimimos o lo recortamos y lo traemos aquí. Una vez por día nos reunimos el jefe y varios de los periodistas y vemos qué se nos ocurre. Dejamos jugar la imaginación, la intuición y una buena medida de confianza en el azar. Y a menudo surge algo, como en esas figuras que no parecen ser nada hasta que las miras desde una cierta perspectiva.
–Profesor Gutiérrez, ¿siempre dando clase?
Fernando oyó un vozarrón a sus espaldas. Se dio vuelta para saludar al recién venido, y en lugar del gigante que había supuesto por el tenor de la voz, vio a un hombre bajito, calvo, con gruesos anteojos montados sobre una importante nariz.
–Jefe, este es el muchacho de quien le hablé. Fernando Módena.
–Bienvenido a este circo. Entonces, supongo que te interesa el periodismo.
Antes de que Fernando pudiera decir algo, Gutiérrez agregó:
–Fernando es mi mejor alumno. Fue, debería decir, porque se recibió ayer nomás. Con el mejor promedio.
–El valor de un promedio depende de la calidad del resto –respondió el hombre calvo–. Ser el mejor de una banda de mediocres no es algo para ufanarse. ¿Qué tal eran los otros?
–Buenísimos. Por eso le traje a Fernando. Tenemos que ponerlo a trabajar.
El hombre que Gutiérrez llamaba “el jefe” observó a Fernando de pies a cabeza un largo rato, durante el que Fernando no supo qué hacer con sus manos ni qué decir. Esperó inquieto. Finalmente, el jefe se acercó a la mesa cubierta de documentos.
–Fernando, veamos si tienes ojos de periodista. Mira estos papeles. Tómate el tiempo. A ver si descubres algo que te atraiga.
A Fernando, la enorme mesa le pareció una suerte de absurda pesadilla cósmica, donde palabras, nombres, notas manuscritas, páginas impresas de la web, caras, paisajes y escenas incoherentes o misteriosas se mezclaban como en un caleidoscopio. Pensó que aquello era como uno de esos juegos en los que se trata de descifrar un texto en un idioma inventado hecho de jeroglíficos, letras y números.
–Acuérdate de lo que les repetía en clase –oyó que le decía la voz de Gutiérrez–. No busques entender todas las historias, ni siquiera toda una historia. Busca algo que te sorprenda, que te intrigue. Algo que encienda un signo de interrogación en tu cerebro.
Titulares, frases describiendo algún hecho, nombres conocidos y desconocidos, retratos severos o sonrientes. De pronto, la mirada de Fernando se detuvo en una foto. Un paisaje gris, devastado, la orilla de un charco o de un lago, y la cara de un niño con los rasgos aindiados, los ojos casi en blanco.
–Sí, está ciego –oyó que el profesor Gutiérrez le decía–. Es una de las víctimas del desastre ecológico en cerro Fortaleza, hace seis años. La empresa responsable, La Universal, cerró después del incidente.
–No cerró –corrigió el jefe–. Se transformó. El diablo se hizo angelito. Eso que era La Universal se convirtió en la Fundación Universo, una de las instituciones ecológicas más fuertes y reconocidas, yo diría, del mundo entero. Pagó la indemnización a las víctimas e invirtió millones en limpiar y reconvertir toda la zona. Ahora la fundación se ocupa de crear espacios ecológicos y protegerlos contra viento y marea. Viento y marea humanos, se entiende.
De pronto, Fernando recordó una noticia que había leído distraídamente hacía unos meses.
–¿Esa fundación no ganó hace poco el premio a la mejor labor ecológica?
–El World Ecology Award. Así es –dijo el jefe, sonriendo.
–¿No se habló de una incógnita en torno a esa empresa? ¿No hubo rumores de que el directorio ocultaba el nombre de una persona poderosa? –preguntó Fernando.
–Poderosa, filantrópica y anónima. Hubo sospechas de quién podía ser, pero no hay nada seguro –dijo el profesor Gutiérrez.
–Sin embargo, hay un nombre que se baraja –dijo el jefe–. Sin certeza, claro.
–Ron Davies –aclaró el profesor–. El millonario argentino de origen galés. Pero no se sabe casi nada de él, ni de su responsabilidad en La Universal, ni, ahora, en la Fundación Universo. Casi no hay fotos de él, y el hombre rechaza todo pedido de entrevista.
–¿Dónde vive? –preguntó Fernando.
–En todo el mundo –contestó el jefe–. Dicen que tiene casas en las Bahamas, Ibiza, Florida... Y hasta en nuestra Patagonia. Cuentan que va de casa en casa en su avión privado. Se sabe que estuvo casado, pero se divorció hace un tiempo. Tuvo un solo hijo. La mujer se casó de nuevo con un empresario de los Emiratos. A él parece que no le gusta la vida de sociedad, que prefiere vivir solo.
–¿Ustedes tienen alguna foto suya? –preguntó Fernando.
–Son escasísimas, pero debe haber algo en alguna parte –respondió Gutiérrez–. El otro día, revisando esta selva de documentos, creo haber visto una –y hundió la mano en los papeles, removiéndolos como un prestidigitador mezclando sus cartas.
Por fin, extrajo una foto en blanco y negro. La cara retratada era la de un hombre de unos cincuenta años, de rasgos sobrios y ojos tristes. La nariz era severa, como la de un legislador romano. Llevaba el pelo lacio, algo largo, quizás grisáceo. Los labios parecían apretados como para no dejar escapar palabra. Fernando se preguntó de qué color serían sus ojos.
–Este es Ron Davies –dijo Gutiérrez.
Hubo un largo silencio, mientras Fernando contemplaba esa cara como si pudiera hacer que mágicamente cobrase vida, que le revelara algo, que se decidiese a hablar.
–¿Dicen que nadie lo ha entrevistado?
–La última entrevista debe remontarse a unos veinte años, al menos. Después, mutis, niente, nada –dijo el jefe.
–¿Y si yo consiguiese entrevistarlo?
El jefe y el profesor Gutiérrez intercambiaron una mirada cómplice. Con una gran sonrisa, el jefe dijo:
–Si consigues una entrevista con Ron Davies, tienes un puesto asegurado en El Nacional.
Fernando sonrió a su vez.
–De acuerdo –dijo–. Acepto el reto. Profesor Gutiérrez, esta foto entonces es la prenda. Este sabueso está listo para la caza.
Capítulo 4
Cuando Fernando volvió a su departamento y abrió su ordenador, vio que la muy eficaz Josefina le había enviado una pesada carpeta de datos sobre el misterioso Ron Davies. A través de las ventanas advirtió que estaba lloviendo y pensó en Tute, al que le gustaba pasearse bajo el agua aun con ráfagas torrenciales, la camisa empapada y el pelo pegado a la frente. “Pareces el Monstruo del lago Ness”, le había dicho Fernando una tarde durante un diluvio, y el apodo le había quedado. Monstruo, Monstruito, Monstruo mío. “¿Te volveré a ver?”, se preguntó Fernando.
Deliberadamente, para ahuyentar los recuerdos, se concentró en la carpeta. Página tras página, nota tras nota, informe tras informe, datos diversos y variados sobre el millonario en los ámbitos financieros, empresariales, sociales, siempre breves, muchas veces nada más que chismes. ¿Cómo había logrado revelar tan poco sobre sí mismo, este señor contradictorio, por un lado presente en el mundo de los jet-setters, por otro, casi un recluso? Su influencia –decían las buenas lenguas– había hecho que ciertos problemas ecológicos se vieran aliviados a través del apoyo a recursos renovables, y también –decían las malas lenguas– que poderosas compañías multinacionales explotasen esos mismos recursos. ¿Cuál sería la verdad? ¿Cuál, su verdadero rostro? ¿Se habría convertido finalmente en un ecologista auténticamente arrepentido? ¿O continuaba siendo un depredador ahora con una fachada amigable con la naturaleza? Fernando se dijo que descubrirlo sería su tarea, ganar la confianza del hombre, lograr que se abriera, que se sincerase, y el resto lo haría su propia intuición periodística, esa que el profesor Gutiérrez le había dicho que poseía casi de forma innata: la capacidad de detectar cuándo el otro hablaba con sinceridad.





























