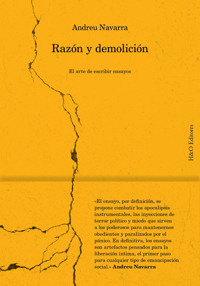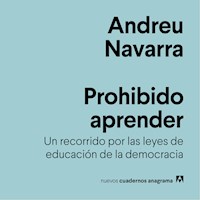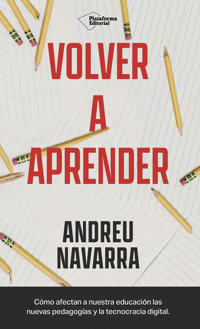
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Volver a aprender hace una revisión del sistema educativo actual y nos plantea qué debemos hacer para que los jóvenes vuelvan a adquirir los conocimientos necesarios para convertirse en ciudadanos autónomos y personas integrales. ¿Por qué el mundo occidental actual teme tanto a la extensión del conocimiento? ¿Quiénes están detrás de las nuevas pedagogías y de la tecnocracia digital? En definitiva: ¿qué está pasando en las escuelas de nuestro país y cómo podemos volver a un equilibrio sano entre educación y enseñanza?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volver a aprender
Andreu Navarra
Primera edición en esta colección: agosto de 2024
© Andreu Navarra, 2024
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2024
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-10243-30-9
Diseño de cubierta: Arantxa Álvarez
Fotocomposición y realización de cubierta: Grafime, S.L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
1. La brújula primero2. Opiáceos pedagogistas3. Tecnología y privatización4. Anarcocapitalismo5. Emocapitalismo6. La gran deserción7. El contexto digital8. Desdigitalización y transmisivismo9. Reenfocando algunas preguntas10. ¿Peligro o conspiranoia?11. La opinión científica12. Reilustración13. Gramsci14. Nueva izquierda y escuelas clásicasBibliografía1.La brújula primero
A menudo me asalta la sensación de que las cuestiones educativas en nuestro país están tremendamente desenfocadas. He llegado a la conclusión de que esa impotencia o falta de realismo procede de un programa deliberado. Por decirlo de otro modo: al poder le interesa que la comunidad educativa sufra dividida las humillaciones que se le están infligiendo, a través de sofisticadas políticas de distracción. Estos dispositivos destinados a desenfocar el debate pedagógico serían tres: en primer lugar, la burocratización acelerada, que es la cara real de las reformas oficiales, una codificación tecnificada que ata de pies y manos cualquier veleidad de acción autónoma; en segundo lugar, la guerra civil entre «tradicionalistas» e «innovadores», que no es más que la escenificación de una ofensiva destinada a distraer nuestra atención de los problemas de fondo que más afectan a alumnado y profesorado, y, por último, una memoria histórica fosilizada que nos conduce al puro partidismo, es decir, al simplismo vinculado a la promesa de mejora que nos prometen los partidos políticos que exigen nuestra sumisión y obediencia en nombre de grandes principios que actúan también como simulacros o señuelos que nos invitan a dejar de pensar.
Este tercer dispositivo es el que me resulta más sorprendente, o más llamativo: la creencia en que el partido del que somos fans va a implantar mejoras efectivas que no pasen de la propaganda declarativa. Seguimos creyendo que existe una dialéctica entre izquierda y derecha, que la izquierda real con capacidad para llegar al poder resolverá la degradación educativa, cuando ha demostrado una y otra vez que en lugar de impulsar políticas redistributivas e igualitarias lo que hace es, pura y simplemente, obedecer a las agencias de valoración económica que le dictan la agenda de la dominación financiera. A mi modo de ver, este es el primer espejismo que tenemos que abatir si queremos avanzar algo en el diagnóstico de nuestros problemas.
Y digo que me sorprende esta esperanza de redención por la sencilla razón de que hace muchos años que los pensadores europeos de izquierda han percibido y localizado el problema de la volatilización de la socialdemocracia y trabajan desde hace tiempo en alternativas reales, o como mínimo se ponen en disposición de imaginar un espacio distinto al que hoy nos condena al simulacro inoperante y la ansiedad. Sin un buen análisis de dónde estamos y por qué, no nos levantaremos del suelo para volver a caminar. Quizá en estos precisos momentos, cuando la última gran operación de lavado de cerebro colectiva ha emanado del Ministerio de Educación, cuando la ridiculez y la falta de aplicabilidad son máximas y han cerrado definitivamente nuestra capacidad de maniobra democrática apretando el cerrojo de la burocracia, es ahora, decía, cuando tenemos la obligación de analizar por qué ha vuelto a pasar lo mismo y hemos vuelto a consentir que se nos imponga una variedad de simulacro educativo especialmente autoritario y deprimente.
Lo que se ha instalado en el fondo de nuestra discusión pública es el ilusionismo, una especie de confusionismo alimentado de prestidigitación. Diego Hidalgo, activista para una digitalización crítica, en su ensayo Anestesiados, lo expresa así:
Siguiendo la cita de la profesora del MIT, Sherry Turkle, una de las principales técnicas del ilusionismo consiste en desviar la atención del público, procurando que la gente sea incapaz de concentrarse en el objeto en el que debería fijar su atención (2021: 9).
En lugar de concentrarnos en las privatizaciones masivas, el intrusismo pedagogista, la falta de recursos y el paternalismo clasista que hunde a nuestro alumnado, nos obligan a discutir sobre metacognición bizantina, obligándonos a creer en el solucionismo digital y la innovación disruptiva, mientras los problemas de la cruda realidad se cronifican y el sistema público colapsa.
Si no obtenemos un mapa realista de la situación política, no podremos pensar y decidir cómo reaccionar ante la ofensiva financiera y la privatización digital. Una descripción útil de qué ha podido ocurrir, por ejemplo, nos la aporta el filósofo Franco Bifo Berardi en La segunda venida. Neorreaccionarios, guerra civil global y el día después del Apocalipsis. Se pregunta Berardi, en los primeros compases de su libro: «¿Es posible una sociedad igualitaria que produzca utilidad, que ofrezca educación y cuidados médicos a todos? ¿Es posible una sociedad igualitaria y frugal que nos permita vivir en paz?» (2021: 9). ¿No son estas, al fin y al cabo, las preguntas que ha de hacerse cualquier pedagogo honrado en su deseo o disposición a trabajar para el sostenimiento de la democracia? Estoy dispuesto a pensar que hasta los promotores y redactores de la LOMLOE se preguntaron honradamente cómo podían responder de manera coherente a estas preguntas; así como tampoco me cabe la menor duda de hasta qué punto se equivocaron de camino, reproduciendo e incluso potenciando los dispositivos del dominio financiero que no supieron ver o localizar con suficiente claridad. Y este va a ser el hilo conductor de este capítulo, en el que trataremos de aclarar por qué nuestras comunidades educativas (españolas, pero también europeas) son incapaces de trazar e implantar un programa de emancipación educativa, una y otra vez, tropezando con la misma piedra.
Lo primero que hay que decir es que ni el progresismo liberal ni nuestra izquierda más social han sabido delimitar con claridad cuál es el enemigo declarado de nuestra escuela: la ideología neoliberal encarnada en un dominio financiero que somete a través de la deshumanización burocrática y, deseando la mejora educativa, nos han entregado atados de pies y manos, justamente, a quienes más les interesaban el desmoche pospedagógico y la instauración de la demagogia transhumanista. El nihilismo y la desmoralización se han apoderado de nosotros porque no queremos ver, o no nos interesa ver, qué había detrás de nuestras propuestas aparentemente libertarias. En otras palabras, hemos caído en las mismas trampas en las que cayeron, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido hace ya algunas décadas, en los tiempos de Reagan, Thatcher y Blair. Nuestra ventaja es que nosotros disponemos, precisamente, de esas experiencias traumáticas, para tratar de reaccionar antes de que sea demasiado tarde.
Berardi puede aportarnos unas coordenadas básicas. Nos explica que:
El caos no existe en la naturaleza, no es una realidad objetiva: es la relación entre la mente humana y la velocidad de los eventos relevantes para nuestra supervivencia física y psicológica. Cuando sentimos que vivimos en condiciones caóticas, esto quiere decir que nuestras mentes son incapaces de procesar emocionalmente y decidir racionalmente sobre eventos cuya velocidad se está intensificando, sobre una proliferante estimulación nerviosa. ¿Qué relación existe entre el caos y la subjetividad consciente? En el ámbito de la Ilustración se suponía que la subjetividad consciente era capaz de reducir el caos a un orden racional. Pero hoy todo intento de gobernar el caos parece condenado al fracaso, ya que la estimulación infonerviosa se ha intensificado más allá de los límites del procesamiento consciente (2021: 11).
Centrándonos más en el tema educativo, la pedagoga y ensayista Catherine L’Ecuyer elaboró una metáfora muy útil sobre lo que podría estar pasando en este preciso momento en millones y millones de mentes:
Si el portero no hace una buena selección de quién puede entrar y quién no, entonces la discoteca (metáfora de «memoria de trabajo») se colapsa. Una memoria de trabajo colapsada no puede trabajar adecuadamente. ¿La consecuencia? Más errores, dificultades en el aprendizaje, deterioro de la calidad y la profundidad del pensamiento, pérdida del sentido de relevancia, etc. (2015: 140).
Consecuencias: «Primero debemos asumir que la discoteca no tiene un espacio infinito. Hemos visto anteriormente que no es cierto que nuestra memoria sea infinita. La capacidad de la memoria de trabajo es limitada, por lo tanto, debemos cuidar mucho lo que dejamos entrar. Y no solo la cantidad, también la calidad».
Puestos a recoger metáforas sobre cómo aprendemos, no está de más traer aquí otra analogía elaborada por Héctor Ruiz, especialista divulgador científico en el ámbito de la psicología cognitiva del aprendizaje:
Nuestra memoria no tendría nada parecido a las estanterías vacías de una biblioteca, que se pueden rellenar con libros nuevos. Las estanterías, de hecho, las formarían los propios libros. Dicho de otra manera: los conocimientos que ya tenemos constituyen el sustrato sobre el que podemos situar nuevos conocimientos (2021: 49).
La malla en la que se encajan los nuevos conocimientos estaría hecha de conocimientos anteriores, en contraste con la propaganda política y oficial, que insiste una y otra vez con el hecho de que los «contenidos» ya no son importantes. ¡Cómo no van a serlo si son el aprendizaje en sí! El constructivismo hegemónico ha abierto el paso a un antiintelectualismo que se apoya en una gran operación de ingeniería social: no hay nada que aprender porque el Autómata lo aporta todo. En este sentido, las leyes están obligando a dejar de aprender, a abandonar el pensamiento autónomo para sustituirlo por las prestaciones tecnológicas. Naturalmente, esto no tiene nada de ético, y hemos de continuar enseñando y promoviendo el aprendizaje, más allá y por encima del transhumanismo privatizador: «Para incorporar conocimientos nuevos, estos deben conectarse a estructuras de conocimientos existentes con los que guarden una relación semántica» (Ruiz, 2021: 49).
El modelo comprensivo actual, por lo tanto, conduce a la extinción del aprendizaje, no a su fomento. Ni es inclusivo (porque es excluyente) ni conduce a una sociedad más preparada para la Sociedad del Conocimiento. Solo conduce al tecnofeudalismo más crudo y políticamente hipócrita, que sustituye la ciencia y las humanidades por el currículo oculto que aportan las opciones de consumo más patrocinadas a través de la Red. El Autómata dicta y las autoridades educativas confirman sus direcciones. Además, ¿qué decir del abuso competencial en que hemos caído de forma quizás ya irrecuperable? Escribe Ruiz:
Con frecuencia se confunde el aprendizaje activo con aquellas prácticas educativas en las que el alumno «hace cosas». Esto es, se identifica con el denominado learning by doing (‘aprender haciendo’). Sin embargo, el aprendizaje activo incluye cualquier experiencia de aprendizaje en la que el estudiante piensa activamente sobre el objeto de aprendizaje, buscándole significado y contrastándolo con sus conocimientos previos (2021: 55).
¡Como si pensar o relacionar significados no fuera hacer algo! Y por todas estas razones es por lo que hemos ido a parar a un destierro de cualquier tipo de pensamiento abstracto y teorético, en nombre de una ideología poshumana y paternalista. Lo que acaba resultando es que las llamadas «pedagogías activas» en realidad son más pasivas que las llamadas «pasivas», por la sencilla razón de que están diseñadas para interferir el curso de los pensamientos, tal y como nos advertía Berardi. El pedagogismo competencial es un ataque de clase, una imposición ideológica contra los derechos del alumnado mayoritario, el que no puede pagarse una formación privada. No está basada en ningún tipo de evidencia racional o científica, es una construcción más bien religiosa en lo aparente y empresarial (quiero decir, «patronal») en el fondo: charlatanería sancionada e impuesta desde centros de poder político para desmantelar la educación pública.
Existen también, en la aceleración que implican las operaciones comerciales del capitalismo infinitesimal, implicaciones éticas. Como ha escrito Diego Hidalgo, «en el ámbito tecnológico todo está concebido para impedir o dificultar que ejerzamos una reflexión ética sobre nuestras decisiones» (2021: 20). En una democracia no debería haber nada que lograra escapar de la reflexión ética, y las multinacionales big tech se han convertido en especialistas del camuflaje público. Aunque, tarde o temprano, se acabe sabiendo la verdad:
Algunos incluso sienten aversión por los productos que contribuyeron a desarrollar. Sean Parker, uno de los cofundadores de Facebook, es consciente de haber perjudicado a millones de personas y reconoció que utilizó esos mecanismos a sabiendas (Hidalgo, 2021: 38).
Y no es precisamente el ejemplo único ni el más importante de cinismo:
En noviembre de 2016, Zuckerberg trataba de «locos» a quienes afirmaban que su empresa había contribuido a la elección de Trump, mientras que en octubre de 2017 reconoció que 10 millones de personas habían recibido anuncios pagados por grupos rusos que pretendían influir en la campaña. La cifra real se elevaría de hecho a 126 millones (Hidalgo, 2021: 207). El capitalismo filantrópico necesita rodearse de un aura salvífica y humanitaria, cuando lo que oculta es una ideología neoliberal y extractiva muy concreta, la evasión de impuestos y el lucro desmedido.
Cuesta aceptar que nuestras administraciones se estén empleando a fondo para perjudicar adrede los intereses de nuestra juventud, pero se trata de la única explicación lógica ante tamaña invasión de neuromitos y pseudociencia sancionada por decreto. Lo que estaría ocurriendo en nuestras escuelas, institutos y universidades no sería más que el traslado a las aulas de un colapso cognitivo social. El neurobiólogo Michel Desmurget demostró que las nuevas tecnologías afectan al desarrollo de la inteligencia, el lenguaje y la atención, y también relacionó el consumo de pantallas con la hiperactividad. Un famoso psiquiatra, Manfred Spitzer, bien conocido en nuestros medios de comunicación, ha llegado a acuñar el concepto de «demencia digital». Siguiendo esta lógica, una buena dirección educativa, es decir, una innovación real, y no el clásico conductismo hegemónico mejorado hoy, consistiría en un entrenamiento profundo de la memoria de trabajo, una educación para la concentración, una educación para el trabajo adecuado. Una construcción en red de estructuras semánticas de conocimiento real llamadas a adquirir nuevos contenidos. Alguien que no puede o no sabe concentrarse para trabajar, tampoco podrá ensimismarse para preparar un programa de autodefensa civil.
L’Ecuyer ha llegado a conclusiones claras: «Es imprescindible que el niño o el adolescente tengan desarrollados unos objetivos vitales antes de adentrarse en un mundo que solicita continuamente su atención» (2015: 141). Y, un poco más adelante: «Hemos acostumbrado a los niños a ritmos que no armonizan con sus ritmos internos, los hemos hecho depender de sobreestímulos externos que cancelan su deseo de aprender» (2015: 142). Y entretanto, ¿qué hacen las autoproclamadas aulas del futuro? Reducir el presunto aprendizaje a la mera minería de datos.
Cuando se nos bombardea con ideas apocalípticas desde todos los frentes posibles, nuestra capacidad de tomar una distancia reflexiva se aminora, o directamente desaparece. Es lo que explica que cada día se nos «informe» de que si no cambiamos revolucionaria e inmediatamente todas nuestras culturas escolares, enviaremos a nuestro alumnado a un matadero, el matadero de «los oficios que aún no se han inventado». Es por esta razón que el agresivo marketing de las nuevas pedagogías nos acuse continuamente de no ser suficiente humanos ni equitativos (naturalmente, no lo seremos nunca: de lo que se trata es de que nos sintamos permanentemente culpables de no ser nunca suficientemente válidos para la revolución cultural que se nos exige desde arriba).
Hemos de estar constante, perennemente, elevando autocríticas, como en la antigua RDA, para poder encajar y suplicar un empleo en la maquinaria de la revolución neoliberal actual. Es por esta razón que se nos indica constantemente que hemos de ser dignos del siglo XXI y extirparnos de una vez y para siempre de la violenta cultura escolar de los siglos XIX y XX, presentándonos en los medios como psicópatas, sádicos, vagos o gentuza privilegiada e indolente. Como si la comunidad educativa hubiera de ponerse sobre alerta de posibles conspiradores neofranquistas agazapados que hacen fracasar adrede todas las reformas progresistas para proteger sus privilegios y sus «zonas de confort». Quien ha estudiado el antisemitismo o la violencia simbólica machista a través de los siglos sabe a qué se deben esta clase de análisis naturalizados que apuntan, precisamente, a uno de los únicos colectivos sociales cuya función, en principio, es el fomento de la racionalidad reflexiva. El otro gran colectivo de análisis social y control sobre la clase política, el de los periodistas, hace tiempo que ha sido devastado por la precariedad.
2.Opiáceos pedagogistas
Hace unos días vi con mi pareja una serie documental estremecedora: Painkiller (Netflix), basada en hechos reales, sobre la crisis derivada de la comercialización del opiáceo conocido como Oxycontin. Lo que se relata allí es totalmente desolador, puesto que se calcula que unas 500 000 personas murieron en Estados Unidos como consecuencia de la adicción, la ingesta incontrolada o la sobredosis de esta sustancia, que se vendía como el remedio definitivo contra el dolor físico humano. Para que nos hagamos una idea, durante la guerra civil española murieron unas 540 000 personas. Los efectos de ese fármaco superan con creces los desastres de algunas guerras. Cuesta de creer.
De todos los capítulos, me llevé las manos a la cabeza en dos momentos concretos: cuando se soborna con un nuevo puesto de trabajo al funcionario que debía vetar la aprobación del fármaco (es decir, la facilidad con la que una estafa a gran escala superaba cualquier tipo de control gubernamental) y, luego, la capacidad de persuasión y las malas prácticas que los comerciales de la marca desarrollaron para colocar un producto que sabían perfectamente que era terriblemente adictivo. En un momento concreto, una de esas comerciales se pone agresiva con un médico que no está dispuesto a recetar el opiáceo y le espeta que está «obsoleto», que se niega a cambiar de mirada y a aceptar el nuevo escenario revolucionario que significa la comercialización del Oxycontin.
En ese preciso momento di un salto en el sofá: ¿Acaso no es eso lo que se le está diciendo al docente español (en realidad al docente europeo) cada día desde hace décadas? Es la falacia futurista de siempre: Usted es un aguafiestas. Usted no se ha reciclado, usted es un trasto viejo, usted ha de irse o dejar paso a la Nueva Cultura escolar. Usted ataca los derechos humanos, usted pone peros a la felicidad. Es evidente que la comercialización de un opiáceo no se puede comparar con el daño que pueda hacer una reforma educativa de signo neoliberal, pero si uno le sigue dando vueltas al asunto, no se ve tan clara esa diferencia. Una educación clasista que cierra el paso a la cultura humana a determinados estamentos (los subalternos, evidentemente), una utilización falsaria y torticera del concepto «inclusión», utilizado para excluir y no para incluir, destruye millones de futuros y centenares de miles de proyectos vitales. La disciplina burocrática y el clasismo cognitivo son caras diversas del dispositivo de dominio financiero, como la publicidad engañosa y la inmoralidad sanitaria lo son también en este contexto general de ofensiva emocapitalista.
La cosa toma tintes aún más sospechosos cuando analizamos cómo se ha llevado a cabo la digitalización de nuestras aulas, tradicionalmente aliada de las neopedagogías, anunciada a bombo y platillo día tras día en los principales medios de comunicación: ¿Quién ha analizado las consecuencias sanitarias de ese proceso de tecnificación? ¿Quién está hablando de adicciones, ansiedad, depresión, riesgos de emulación excesiva? Por no hablar de la abundante literatura científica que dista mucho de considerar realmente útiles a los dispositivos digitales. ¿Quién está analizando y aprobando los lucrativos contratos de las administraciones con los comercializadores de dispositivos digitales educativos? ¿Cómo es posible que miles de millones de euros pasen sin filtro estatal alguno de las arcas públicas a los beneficios de unas contadas empresas, con absoluta opacidad?
Ajustemos un poco más nuestra lente para precisar nuestras preguntas: ¿Quién se está beneficiando realmente de la digitalización? ¿Dónde está el debate público sobre la idoneidad de esta inversión gigantesca?
Desarrollémoslo. En lugar de perder el tiempo debatiendo sobre si el uso limitado o indiscriminado de dispositivos digitales en clase es beneficioso o no. Ha ocurrido algo mucho más relevante desde un punto de vista educativo, pero ya algunos pensadores como Mark Fisher se dieron cuenta de la realidad: los docentes han perdido el control y la soberanía sobre las justificaciones últimas de su trabajo, y el alumnado que no forma parte de la exigua élite económica ha sido condenado a entrenarse para un mundo precario y deshumanizado, sin servicios públicos, en el que la norma serán la infrarremuneración y la tecnovigilancia. Ya es grave que nadie osara plantearse los porqués de la digitalización draconiana, y ahora parece ya tarde para prevenirnos contra la desertización que ella conlleva. Los adultos consentimos en entregar a la cultura neotaylorista nuestros cuerpos, nuestro ocio y nuestros objetivos vitales, pero lo que es especialmente inmoral es que entregáramos también los de nuestro alumnado, desde instituciones públicas, entre otras cosas porque el alumnado menor del tramo obligatorio no puede ni pudo escoger, y tampoco sus familias. No nos hemos enterado de qué iba la película: se nos han colado sofisticadísimos instrumentos de catalogación humana y estamentación social, fruto del darwinismo social y del utilitarismo poshumanista más crudos, pensándonos que el centro del debate era una digitalización entendida como herramienta complementaria para nuestra actividad laboral.
Hemos tardado demasiado tiempo en entender que las herramientas éramos nosotros. Las reformas educativas pretenden convertir al docente en un comercial de Oxycontin pedagogista, en fomentador entusiasta del opio público.
Si solo Berardi hubiera dibujado este panorama ciertamente preocupante, podríamos pensar que era cosa suya ese diagnóstico desalentador. Sin embargo, las malas noticias nos llegan desde muy distintos autores que hace tiempo que están llegando a conclusiones muy parecidas. Por ejemplo, en un ensayo del filósofo Rafael Argullol sobre la Modernidad y la soledad metafísica del ser humano, leemos que:
Hay un factor decididamente más dramático que el debilitamiento de la fe optimista en el progreso. Aquel que ha determinado que la lógica del conocer como dominio se haya prolongado en la lógica del dominar como destrucción. O, más precisamente, como autodestrucción (2013: 64).
La razón violenta y la sociedad sacrificial que denunciaban los textos de María Zambrano se han reinstalado entre nosotros sin que nos demos cuenta. Y por esta razón todos tenemos la sensación de que han vuelto algunos de los peores fantasmas europeos de los años treinta del siglo pasado. Es decir, no ocurre solo ya que se haya agotado el impulso democratizador de los últimos años setenta, sino que lo ha sustituido un impulso de naturaleza opuesta, predatoria y exageradamente individualista. La democracia y el entusiasmo que necesita para sobrevivir han de ser preservados contra los dispositivos utilitaristas y economicistas propios de la dictadura financiera, y esa conservación no la podemos lograr sin un sistema educativo humanista y humanístico.
Argullol también detectó el mismo problema cognitivo que observa Berardi, y además lo hizo hace una década, cuando el problema no era tan agudo:
La «dictadura de la actualidad» a la que estamos sometidos por medios de información mucho más poderosos que nuestras barreras de resistencia crítica nos conduce irremediablemente a la amnesia. El poder, en buena manera totalitario, de la actualidad implica la invitación al olvido; pero la pérdida de las perspectivas múltiples de la memoria no puede sino impulsar a la repetición de los peores errores del pasado (2013: 212).
Volverían, pues, los fantasmas y las violencias de la primera mitad del siglo XX.
Y si olvidamos también la cultura (es decir, la barrera crítica contra la sinrazón invasiva), olvidaremos también nuestros derechos y sentidos colectivos, seremos seres para el deseo inmediato, seres sin ética y sin dimensión personal, resortes para el darwinismo social más descarnado; o caeremos en la anomia más absoluta, entre otras cosas porque habremos salido de la cultura alfabética necesaria para defender las nociones asociadas a la ciudadanía crítica y no podremos leer ni siquiera los textos que nos puedan servir de bases para la autodefensa colectiva.
Malas noticias, me temo. Catherine L’Ecuyer ha escrito en una dirección muy parecida:
Para el buen desarrollo de su personalidad, los niños pequeños necesitan en sus primeros años relaciones personales con su cuidador principal. El tiempo en el mundo virtual es tiempo restado a esas experiencias humanas. La pantalla se convierte, por lo tanto, en un obstáculo para la creación del vínculo de apego (2015: 36).
Las consecuencias de esta negligencia gigantesca son desastrosas:
El principal cuidador del niño es el intermediario entre la realidad y él. Da sentido a los aprendizajes. Una pantalla no puede asumir ese papel, porque no calibra la información para el niño. El niño recibe tal como es, sin filtro, lo que emite la pantalla (2015: 37).
La antipedagogía hegemónica que se presenta básicamente como un haz de innovaciones no es más que un nihilismo reactivo contra la incertidumbre. Una incertidumbre que se ha convertido en una máquina de imprimir billetes de banco. La digitalización (no el uso racional de una tecnología cualquiera) es una maquinaria imparable de generar soledad. Aislados unos de otros, los seres humanos han de consumir sueños digitales y fármacos para sobrevivir un tiempo; desde luego, renunciar al esfuerzo del deber de educar es el camino más corto para reducir al alumnado pobre a ciberproletariado doliente. ¿A qué estamos esperando para restaurar instituciones docentes que preserven e impulsen la cultura alfabética sin distinguir el origen socioeconómico del alumnado? Argullol afirma que «en medio de una edad de oro de la verdad científica nos hallamos en una suerte de edad de bronce de la verdad moral», y eso es exactamente lo que ocurrió en Europa entre 1914 y 1945. La razón tecnológica no es el problema, lo es el déficit preocupante de ética:
Nadie, por así decirlo, se atreve a proponer estrategias éticas de largo alcance o alternativas más o menos totalizadoras a los comportamientos colectivos de nuestra época. En este contexto prevalece el hombre inmediato, el confiado a una razón instrumental, pragmática, utilitaria.
El destino de nuestro alumnado residualizado es convertirse en un «ser para la producción» (Argullol, 2013: 219). Producción de datos, producción de victimismos distractores, producción de trabajo precario y sin dimensión creativa alguna. «El propio modelo capitalista de la economía, asumido sin perspectivas alternativas, aparece tan obvio y natural que ya no es ni siquiera nombrado. Es el Innombrable» (2013: 220), y por eso no existe en nuestra legislación declarativa y redentora, que no emancipadora, repleta de falsas revoluciones individualistas, aislacionistas, reconvertidas en presiones superficiales o estetizantes. Argullol caracteriza esta nueva sociedad como el mundo de la «publicidad total» en el que la realidad ha quedado relegada al olvido.
3.Tecnología y privatización
Sabemos que la digitalización no es, en general, útil para enseñar o aprender. Aporta otras cosas, pero generalmente fuera del espectro pedagógico. La digitalización era la introducción de un nuevo tablero de juego profesional y cognitivo, fuera de nuestro alcance electoral y estatal. La digitalización era una privatización como nunca antes se había producido. Por lo tanto, los enemigos de la digitalización no combatimos unos usos concretos de unas tecnologías en clase; lo que combatimos es la privatización, la evaporación de nuestros intereses comunes encarnados en la escuela pública, que se han escapado de nuestras manos. Hoy la educación depende del comercio, de la adquisición de recambios, softwares y planificaciones realizadas a través de Inteligencia Artificial. Todo aquello que Berardi llama «El Autómata». Todo aquello que no podemos controlar, y que actúa contra las posibilidades vitales de nuestro alumnado, inmerso por decreto en una determinada cultura posdemocrática. El problema era político, no pedagógico.
Hay quien ha empezado a reaccionar. Nos lo explicaba la pedagoga Catherine L’Ecuyer en un artículo publicado en el periódico La Razón (11 de enero de 2023), cuyo titular era: «109 escuelas públicas americanas demandan a tecnológicas alegando que sus redes sociales han creado una crisis mental sin precedente». Nos enteramos así de datos inquietantes:
En 2021, Common Sense Media publicaba un estudio sobre la relación entre la salud mental y el uso de las redes sociales durante la pandemia en la franja de edad entre los 14 y los 22 años. Para contextualizar, Common Sense es el nombre de una entidad americana que realiza encuestas sobre el consumo de las nuevas tecnologías en la infancia y la adolescencia desde el año 2003. Le debemos información valiosísima. Desde sus inicios, se consideraba una entidad seria, logrando ganarse el respeto de muchos investigadores y de la población en general. El estudio compara la presencia de síntomas moderados a severos en función del uso de las redes en esa franja de edad. Uno de los resultados del estudio es impactante. Concluye que hay casi tres veces más de probabilidades de padecer síntomas de depresión (de moderados a severos) en los que usan redes, con respecto a los que no las usan nunca.
Por supuesto, de todo esto, en nuestro país, ni olerlo. Me gustaría saber quién está velando por la salud mental de nuestros menores en España más allá de un puñado de individualidades. Hace años que L’Ecuyer alerta sobre efectos perjudiciales que una exposición prematura a las pantallas puede implicar para la salud de los niños. Son sociedades de pediatría las que alertan del problema, ni siquiera ya pedagogos. El problema es político y también ya, desgraciadamente, sanitario. ¿Reacciones oficiales?
Escribimos «Digitalización Ministerio Educación» en Google y llegamos a la «Newsroom» de Samsung (consulta: 11-01-2023):