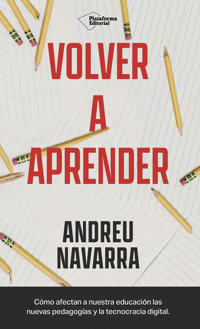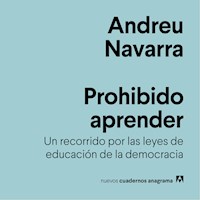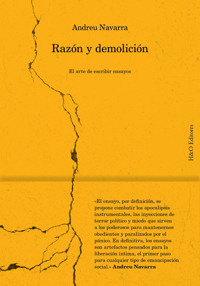
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: H&O Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un ensayo sobre ensayos y ensayistas que ofrece una dobre mirada: una primera hacia el pasado, desde los orígenes del ensayismo, en los inicios mismos de la modernidad europea, hasta hoy; y una segunda desde nuestros días hacia el futuro, a las posibilidades tanto formales como temáticas que el ensayo del siglo XXI podría plantearse. De Montaigne a Fernández Mallo, de Spinoza a Cioran, de Remedios Zafra a Patricia Almarcegui, de Brian Dillon a Andreu Navarra: el arte de escribir ensayos, el arte de desestabilizar certezas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Primera edición: noviembre de 2024
© De los textos: Andreu Navarra, 2024
© De esta edición: H&O Editores, 2024
www.hyo-editores.com
Imágenes de cubierta y faja: Freepick
Diseño: Silvio García-Aguirre López-Gay
Maquetación: Fotocomposición gama, sl
Corrección: Guillermo Pérez Ortiz
Impresión: Arteos S. L.
ISBN: 978-84-128848-8-3
Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, y el alquiler o préstamo público sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, salvo las excepciones previstas por la ley.
La escritura es la revancha de la criaturay su respuesta a una Creación chapucera.
Emil Michel Cioran
Me enamoré de esos momentos de derrumbamiento.
Brian Dillon
Introducción
En su Historia natural de la religión (1757), David Hume se preguntaba cómo era posible que tanta gente sometiera su razón y su voluntad a personajes con tan escaso valor persuasivo como solían ser sacerdotes incultos, magos, mercachifles y toda clase de predicadores fanáticos. Atribuía el fenómeno a las parafernalias exteriores, los gestos extremos, las vestimentas estrafalarias, los aparatos pomposos, todas esas artimañas que explotaban los dogmáticos más irracionales y las jergas más incomprensibles: «El asombro ha de provocarse a toda costa; ha de fabricarse el misterio; ha de buscarse la oscuridad; y ha de concederse un premio a los devotos creyentes que ansían tener una oportunidad para someter su razón rebelde prestando crédito a los sofismas más ininteligibles» (2010: 69).
Esto fue escrito durante una de las edades doradas del ensayo europeo, cuando los ilustrados, con el impulso de los grandes metafísicos del siglo xvii (Descartes, Spinoza, Newton, Leibniz), se conjuraron para cambiar las dinámicas culturales y políticas, rediseñar la relación entre la conciencia y la escritura y disipar errores, fanatismos y milagrerías que mantenían a las mayorías sometidas a sistemas injustos y absurdos. Hoy, como ayer, esos escolásticos o teólogos, esos apologistas del poder, han cambiado de nombre pero no de objetivos. Los telepredicadores, los intelectuales orgánicos, los tecnólogos que acompañan a tecnócratas, propagandistas y magnates mediáticos de todo pelaje edifican las utopías más inverosímiles y tratan de colonizar las mentes de los menos avisados, así que tampoco hemos avanzado tanto desde un punto de vista ético o moral: si estamos experimentando un nuevo auge del ensayismo que busca alternativas (y también en España lo hay, solo hay que visitar textos de José Luis Villacañas, Remedios Zafra, Diego Hidalgo o José María Lassalle, entre muchos otros) puede ser porque los vendedores de artimañas no han cambiado de metodología, y textos que fomenten la claridad expositiva y la honradez civil son tan necesarios ahora como en 1520, 1750 o 1945.
Un ensayo puede ser esto: un texto literario persuasivo que presente alternativas a la gramática de las convenciones básicas de una época. Pero también puede ser un ejercicio de estética personal, más al estilo de Enrique Vila-Matas, Patricia Almarcegui, Agustín Fernández Mallo o Marta Rebón. Incluso disponemos de metaensayos, como el que publicó en 2024 el escritor valenciano Ginés S. Cutillas sobre El ensayo-ficción. Un nueva forma narrativa. Este último me interesa porque, que yo sepa, es el último que, tras Brian Dillon, Theodor Adorno o el mencionado Vila-Matas, recupera las definiciones del creador del género, Michel de Montaigne, para actualizarlas y lanzarse luego a definir qué es un ensayo. Lo sistematiza hacia la mitad del libro: el ensayo aspiraría a ser «una escritura amena y a la vez seria», pretendería «atraer a lectores en principio ajenos al tema que se presenta», huiría «de lo académico» y no cumpliría con las reglas estrictas de la literatura científica, reflexionaría sobre «temas actuales» o que aún tuvieran «efectos en el presente», evitaría la ficción y abordaría lo real, y su autor expresaría casi siempre «opiniones personales» sobre las cuestiones examinadas (2024: 86). De todos estos rasgos, el que menos nos convence es del abordaje de lo real desde fuera de la ficción: no hay más que leer un puñado de artículos de Larra o de Azorín para darnos cuenta rápidamente de que nos están contando una historia inventada, con un yo en el centro.
El punto de partida más destacado es la subjetividad. Montaigne insistió en que su libro de ensayos pretendía mostrar su yo desnudo, sin distorsiones de condición social o excesivamente librescas, desde la cotidianidad. Y el subgénero narrativo que pretende catalogar Cutillas, este ensayo-ficción tan característico o frecuente de nuestra mejor narrativa desde 1990, no es más que una mezcla consciente de ficción y realidad. A partir de aquí, puede haber ensayos más autobiográficos o más ficcionales o narrativos, puede haberlos más abstractos o más concretos, más teóricos o más banales, humorísticos o cargados de energía reivindicativa: la definición no agota ni mucho menos el tema de qué es y cómo es un ensayo: hay que implicar aquí cuestiones filosóficas, quiero decir aspectos de fondo, y este libro se propone recorrer esos caminos derivados de la pregunta inicial sobre la naturaleza del ensayo.
Nuestros objetivos han sido, básicamente, dos: explicar qué importancia tuvo y tiene el género en la formación de nuestra conciencia colectiva y tratar de aconsejar al escritor de ensayos con unas coordenadas poco sistemáticas pero que esperamos que puedan resultar útiles. En todo esto hay un poco de historia, y un poco también de poética. En «En el amanecer de la duda» intentamos contar cómo surgieron los sistemas escépticos que encontramos en los inicios mismos de la modernidad europea, es decir, comprender cómo pudo surgir un Montaigne en un contexto histórico tan peculiar como el que le tocó vivir, y quiénes fueron sus compañeros de viaje o sus seguidores inmediatos (La Boétie o Pierre Charron, o los llamados libertinos, que causaban la mayor alarma y el mayor espanto entre los calvinistas), para darnos cuenta de que la crisis misma o los abismos sociales son el motor de la escritura de ensayos. A continuación, en «La necesidad de la herejía» intentamos desarrollar la idea de que los ensayos, en general, deben tratar de desestabilizar las certezas de cada época para hacer posible el avance general de las ideas, las científicas y las éticas, y de cómo se produjo este proceso en los siglos xvii y xviii. A continuación, en «El factor ingenio» nos fijamos en los aliados ideológicos y estilísticos de la escritura ensayística: la ironía, el humor, la astucia, la distancia, el significado de la reflexión, en definitiva, los ingredientes culturales con que se arma un buen ensayo. En «La razón viajera» examinamos las particularidades (y ventajas cognitivas y literarias) que entrañan las crónicas de viajes, centrándonos en los casos prácticos de Patricia Almarcegui, Marta Rebón, Máximo Gorki y Walter Benjamin. En el capítulo siguiente, «La prosa explorativa», intentamos centrarnos en la dialéctica entre las creencias conservadoras de cada época y el modo en que las ideas críticas o el humor van socavando las autoridades indiscutidas y los sentidos comunes establecidos, abriendo nuevos caminos ideológicos o estéticos. Finalmente, en «Un paseo por la actualidad», nos lanzamos al examen de los problemas más urgentes o inmediatos que afronta la lógica propia del ensayo en el momento presente, y de paso lanzamos ya pequeñas píldoras en cápsulas que enviamos al futuro para quien se proponga la curiosa tarea de escribir ensayos.
Pero todo esto desde la naturalidad. No me he propuesto en ningún momento un acercamiento sistemático ni exhaustivo al tema: en esto he querido ser especialmente ensayístico. Aquí ni se propone un canon ni una cronología objetiva de textos significativos. De hecho, el texto se me iba despeinando a medida que avanzaba, y ese desmelenamiento progresivo he preferido no frenarlo, e incluso potenciarlo en cierto modo. Lo que más me interesaba de esta exploración literaria eran las consecuencias políticas derivadas de la existencia de un ensayismo sólido. Consecuencias que hoy son muy deseables, por decirlo de algún modo, porque la escritura de esos libertinos, herejes, escépticos, críticos, humoristas, viajeros curiosos, pequeños filósofos, sabios disconformes y metafísicos burlones consiguió limar sectarismos, desmantelar argumentos fanáticos, desterrar escrituras marmóreas y dinamizar mil y un espacios culturales en los que la discusión y el libre examen discurrieron sin intoxicaciones partidistas. En resumen, el ensayo es el medio por el que han fluido las libertades civiles desde hace más de quinientos años. Si hemos conseguido añadir un grano de arena a esta causa, la causa de la conversación despreocupada y libre, habrá valido la pena este viaje.
Badalona, 19 de julio de 2024
El amanecer de la duda
Urbanismo del ensayo. Hace veinticinco años, en una clase de literatura alemana, la profesora —se llamaba Heidi Grünewald, lo recuerdo— nos explicó una historia relacionada con el poeta Andreas Gryphius. La desolación causada por las muertes y la devastación de la guerra lo habían impulsado a escribir sonetos, una forma poética extraordinariamente ordenada, un micromundo estructurado que se había convertido en una suerte de refugio mental en el que guarecerse ante el caos exterior. ¿Y si el nacimiento del ensayo se pudiera relacionar con la necesidad de poner algo de orden interior en un mundo que se desmorona? Hipótesis como esta acuden a mi mente estos días, enfrascado como estoy en teorizar sobre el propio acto de escribir ensayos.
Tal vez sí, el ensayismo nace en tiempos de crisis y se alimenta de incertidumbre, de algún modo metaboliza ese malestar para devolvernos alguna clase de propuesta original. No creo que muchos de nosotros nos pusiéramos a escribir ensayos para acabar de hundirnos en la desesperación; incluso un escéptico tan nihilista como Cioran nos propone un humanismo del exceso y la renuncia que puede hacer más llevadera esta vida nuestra tan extraña.
Según la lógica expuesta, podría conjeturarse que lo que hacía Montaigne era redactar sonetos ampliados, encadenar conceptos de un modo a la vez meditado y espontáneo, como un jardín japonés. Pío Baroja titulaba «Bagatelas» algunos de sus ensayos, pero era una etiqueta engañosa. Detrás de la ligereza o el caos aparente de la prosa de Baroja se oculta toda una filosofía espontaneísta y emancipadora. Las divagaciones barojianas son como los ensayos liminares de Eugenio Trías, perspectivas periféricas cargadas de crítica. En este caso, los autores obran al revés que el poeta Gryphius para conseguir lo mismo: en épocas demasiado rígidas, se agradecen la naturalidad y la espontaneidad. La pomposidad, la megalomanía oficial son malos síntomas, señales de que una sociedad se está quedando vacía de valores y echa mano de un estuche de oro y nácar para disimular su nada, recuperando coronas votivas, oropeles viejos y cacharros olvidados más o menos venerables. La España de la Restauración, la España franquista eran así: apariencias de orden. La forma de combatir ese mármol asfixiante era a través de la arbitrariedad, el instinto, la alegría y el color impresionista. Se daba trabajo a maceros y jinetes emplumados, pero se vigilaba que nadie pensara en voz alta más allá de lo permitido, no fuera a ser que se revolviera el establo. También durante la conquista americana, también en el siglo de Montaigne, un puñado de soldados cronistas y sacerdotes cultos se pusieron a escribir con curiosidad sobre las realidades que los propios castellanos estaban destruyendo.
Brian Dillon es el último escritor que se ha propuesto explícitamente lanzar una definición de un género que no admite definiciones: «El hecho de que el ensayo sea una tentativa o un enfoque provisional está más que demostrado y, como el definitivamente nada ensayístico G. W. F. Hegel dijo una vez, lo que se sabe de manera informal no se sabe como es debido para nada» (2023: 17). ¿Es precisamente el ensayo una rebelión contra la formalidad? ¿Una ampliación de campo para lo no normativo? Adorno pensaba que los ensayos eternizan lo pasajero, no buscan lo eterno en lo pasajero; justo por eso tenemos que situarlos en el origen mismo de la modernidad. Dillon lo expresa con exactitud: «Me gusta el rigor, pero me gusta que sea un poco chapucero» (2023: 47).
Los ensayos han de ser simpáticos o agresivos, o las dos cosas juntas. Capítulo aparte para humanistas y estudiosos respetables (Zambrano, Steiner, Lledó), que son como fuentes de agua clara y que son profilácticos contra la necedad generalizada que caracteriza nuestra sociedad ya póstuma. No hay nada peor que esa prosa fofa, timorata y correcta de los propagandistas actuales. El optimismo ha sido colonizado por la razón económica en su forma más integrista. Escribir un ensayo es un ejercicio de duda y reconstrucción, no se puede llevar a cabo si el continente es desagradable, sórdido, plomizo, feo, interesado, despótico o tiene sobrepeso conceptual.
La razón andariega. Gregorio Marañón dejó apuntada una idea interesante al relacionar la duda naciente del Renacimiento con cierta inclinación hacia el nomadismo: «Como su amigo Erasmo, recorría Vives toda Europa, voluntariamente expatriado, huésped fugaz de todos los puertos, sin anclar en ninguno jamás. Este ir y venir nunca terminado, esta aspiración sin blanco fijo, símbolo material de la inquietud febril de sus almas, es rasgo típicamente renacentista y de hombre de humores alterados» (1947: 95). La idea es hermosa pero es algo ingenua: en realidad, Vives y Erasmo, como luego Descartes y Spinoza, emigraron para buscarse el sustento, para encontrar protectores, cátedras, puestos de instructor para los hijos de los poderosos o ambientes tolerantes.
Ensayismo y subjetivismo. Rachel Bespaloff, ensayista búlgara de origen judío que dedicó un maravilloso ensayo a Montaigne, observó algo importante: «Los tres poetas de la subjetividad y del instante, [san] Agustín, Montaigne y Rousseau, parten del individuo que son ellos mismos, de su propia aventura, en un momento crucial de la historia. Los tres están comprometidos en el drama de una ruptura —con el mundo pagano, con la cristiandad medieval, con la civilización clásica— y en una conversión —al cristianismo, al humanismo y al socialismo». Los tres se han dado cuenta de que en el mundo exterior se han evaporado los asideros en los que fueron formados, de manera que «no hay ahí nada de sólido a lo que el corazón pueda ligarse» (2022: 46).
¿A qué aferrarse pues? Al autoanálisis, al método, a la duda y a la escritura. A la búsqueda del otro, la alternativa. Este es el movimiento básico de la filosofía de María Zambrano, por ejemplo. Bespaloff consigue dar con la clave de lo que es un observador ensayístico: una subjetividad que se ha visto obligada a nadar entre dos aguas y dejar constancia de un contexto fugaz que se está marchitando a gran velocidad. En el caso de Agustín de Hipona, el mundo cultural romano; en el de Montaigne, la unidad cristiana, y en el de Rousseau, el desplome del absolutismo y el nacimiento del nuevo orden liberal. En nuestro caso parece que se desploma el llamado estado del bienestar, el conjunto de pactos derivados del final de la Segunda Guerra Mundial, y todo ello provocado por una reconversión económica gigantesca, la cuarta revolución industrial.
En nuestro siglo hemos descubierto que la ideología neoliberal era la cara auténtica de la gran festividad posmoderna. Es decir, un programa que pretendía vaciar los Estados-nación de alternativas políticas para imponerles, desde fundaciones, corporaciones y agencias de calificación, un pensamiento total economicista. No nos ahoga desde afuera un concepto militante e impuesto de la fe, sino un dispositivo interno que responde a un absolutismo economicista. Nuestra sociedad ha de obedecer al sector financiero y, lo más importante, nadie debe darse cuenta. Por eso florece entre nosotros el ensayo político (el de Lassalle, Villacañas, Peirano, Garcés, Žižek, Fisher, Illouz, Stiglitz y tantos otros), porque desmantelada la instrucción pública solo nos queda el recurso a la educación no reglada (es decir, no controlada, burocratizada ni minorizada) y al libro de pensamiento político.
Total, no totalitario. Digo total y no totalitario para ganar exactitud: totalitarios fueron Hitler y Stalin, gobernantes milenaristas que elevaron a un límite nunca antes visto el nivel de violencia sacrificial, hasta el punto de ordenar la desaparición de pueblos, etnias o culturas políticas. Una violencia sistemática y juridificada.
La ideología neoliberal no es tan drástica, y no lo es por la sencilla razón de que se basa en la propia aceptación pulsional y prerreflexiva de sus víctimas. Por eso se parece al estalinismo (cuyas víctimas eran ejecutadas mientras gritaban vivas al Padrecito Stalin), pero no desatan masacres ni genocidios ni imperialismos de Estado. Entre otras razones, porque el neoliberalismo es una forma imperial que prescinde de la titularidad física del emperador: el orden mundial es una organización colegiada más o menos amorfa que centra su interés en que todo se vea reducido religiosamente a economía y no a expansiones de tipo territorial.
Marina Garcés ha meditado largo y tendido sobre esta realidad que nos vapulea pero que no sabemos ver ni catalogar aún con exactitud. Hay gente que continúa pensando que a través de su voto en unas legislativas puede llegar a cambiar algo sustancial. Nuestras legislaciones y transformaciones vienen dictadas desde fuera del Estado-nación. He aquí un sendero casi virgen de investigación sociológica para un ensayo actual sobre geopolítica.
Los ensayos que tratan de definir y catalogar el tipo de poder político que nos moldea (Ortega llamaría a eso nuestro sistema de creencias) aciertan en su empeño por generar ideas nuevas que intenten resquebrajar el poder incontestado de las corporaciones y agencias situadas más allá de nuestro control democrático. Han seguido esta senda recientemente José María Lassalle, Marina Garcés, Marta Peirano, Jordi Pigem, Joan-Carles Mèlich y también en cierto modo Edgar Cabanas.
Los escritores que hacen como si nada hubiera pasado, como si no nos encontráramos en una sociedad póstuma, es decir, como si supiéramos cómo mantener el estado del bienestar y aún peleáramos por la igualdad, no son buenos ensayistas porque nos resultan anacrónicos, suenan huecos o directamente hipócritas, y porque son más bien propagandistas. Su función se parece mucho más a la de un catequista evangelizador, un telepredicador, que a la de un intelectual.Recomiendan la resignación, anatemizan al realista y se encargan de mantener viva la predicación civil.
Asombrosamente, el viejo Spinoza ya tenía muy claras cuáles eran las prioridades en esta vida: «Hay que consagrarse además a la filosofía moral, así como a la doctrina de la educación de los niños. Como, por otra parte, la salud es un medio no poco importante para alcanzar ese fin, habrá que elaborar una medicina completa» (2019: 103).
Los intelectuales orgánicos del mundo actual necesitan autoinvestirse de luz sacerdotal, porque defienden una política naturalizada irracionalista que ha de buscar adeptos a través de la fe. Son teólogos tecnólogos, no generadores de ideas. Porque, sin esa fe en los poderes incontrolados, uno puede aspirar a convertirse en ciudadano. Y los ciudadanos son declarados sobrantes en la sociedad póstuma, que solo permite la floración de militantes y afectos.
Amarillismo de Estado. El gran problema del periodismo español actual es que, en lugar de potenciar la influencia de nuestros ensayistas bien documentados, cede toda la cancha posible a intelectuales orgánicos que rebajan el prestigio de los grandes periódicos al nivel de la basura prepolítica. Siembran confusión adrede en demasiados casos para captar la atención de más lectores. O, dicho de otro modo, como necesitan la financiación de los agentes más interesados en el mantenimiento del simulacro democrático, ofrecen propaganda en lugar de ensayo en sus páginas más destacadas, disparando los niveles de banalidad, descrédito, cinismo y escepticismo entre los lectores. Franco Berardi diría de ellos que son agentes encargados de desatar shit storms.
Por eso, algunos de los mejores medios del país declaran orgullosamente estar dispuestos a llegar tarde en sus informaciones y análisis, porque intentan funcionar como una alternativa, con la velocidad propia de los procesos reflexivos. Hay un efecto buscado en todo ello: que los súbditos consuman más, guarden menos su dinero. La sociedad póstuma exige gastar todas las reservas de inmediato, porque todas las amenazas imaginables (meteoritos, colapsos, pandemias, caídas tecnológicas, ansiedades, explosiones, desastres militares, crisis) están a punto de sucederse simultáneamente.
La sociedad póstuma fabrica apocalipsis cotidianos para cancelar el futuro de las personas. La razón democrática (es decir, el ensayo entendido como la literatura racional imprescindible para la salud democrática) es antiapocalíptica per se. Podríamos concluir que los ensayos pueden ser, actualmente, antídotos contra milenarismos, milagrerías, solucionismos, distopías presentadas bajo estatutos de verdad científica. La Razón se mofa de los dogmas y los sistemas de interpretación cerrados.
Para que nadie pueda pensar se ha descubierto que resulta mucho más eficaz saturar que censurar. En la sociedad actual, gana el que es más capaz de crear fatiga crónica. Decía Aranguren, en 1974, que la única democracia real era la lucha por la democracia. Las ciencias son paradigmas en marcha, los artistas son explorativos o se marchitan, los ensayistas siguen investigando: todos lo hacen para devolvernos nuestros futuros, los futuros que queramos imaginar. Si nos roban (o cancelan) el ensayo, tal y como nos han extirpado también las disciplinas críticas de la universidad, nos quedamos sin alternativa analítica, nuestras mentes se marchitan sin remedio, sin agua ni tierra ni abono.
Por lo tanto, querido lector, si usted desea escribir un ensayo, evite los tonos apocalípticos. De lo contrario servirá al actual estado del poder político en crudo, que se alimenta de miedo y de inacción. El ensayo, por definición, se propone combatir los apocalipsis instrumentales, las inyecciones de terror político y miedo que les sirven a los poderosos para mantenernos obedientes y paralizados por el pánico. En definitiva, los ensayos son artefactos pensados para la liberación íntima, el primer paso para cualquier tipo de emancipación social.
Medievo y Renacimiento. En Maldita perfección, Rafael Argullol escribe que
la gran revolución del Renacimiento es la profundidad. El medieval había sido un mundo centrípeto, obsesionado por el centroy por el sistema. La Tierra tenía su centro en Jerusalén, el Universo tenía su centro en la Tierra. La Biblia y, en menor medida, Aristóteles y Ptolomeo daban autoridad a un espacio cerrado sobre sí mismo, capaz de suscitar sistemas asimismo cerrados: la Suma teológica de santo Tomás, la geometría escatológica de Dante (2013: 36).
¿Qué pasó, pues, en el siglo de las guerras de religión francesas y del repliegue de Montaigne?
El Renacimiento es centrífugo y estalla en grandes líneas de fuga que exigirán siempre una apuesta por la profundidad, por la exploración y, en la medida de lo posible, por la colonización. Pienso en cinco, cuando menos, cargas de profundidad: la que abre la tierra conocida, con los viajes de descubrimiento; la que abre el Universo, con el fin del geocentrismo; la que abre el cuerpo, con la unificación de las figuras del médico y el cirujano; la que abre el espacio plano de la representación con el cuadro-ventana y la perspectiva, y, finalmente, la que abre el Yo, con el asentamiento del individuo y el nacimiento de la psicología. Cada una de estas líneas implica a las demás de un modo tan estrecho que podría afirmarse una ley de vasos comunicantes. El hombre penetra en el universo porque penetra en el cuerpo. Y viceversa (2013: 37).
¡Cuánto bien nos haría preguntarnos de forma mínimamente honrada y sistemática, como hace Eva Illouz, sobre nuestras ansiedades y religiones de sustitución!
La España de 1500 participó de estas construcciones que abrían la caja cerrada de los sistemas medievales. Quien escriba que era ajena a la modernidad de la prosa de ideas no se ha informado bien. Fernán Pérez de Oliva, Juan y Alfonso de Valdés, Francisco de Osuna, santa Teresa de Jesús, fray Luis de León y Juan Luis Vives son la prueba de que en el interior de la monarquía hispánica los cerebros estaban muy bien engrasados en aquel momento. Estos pensadores no llegaron a crear la máquina perfecta del essai, pero protagonizaron una auténtica explosión de interrogaciones cósmicas y espirituales. De hecho se tuvo que implantar a gran escala un sistema cruel de persecución conceptual para poner coto a toda esa efervescencia mental.
En cambio, ¿qué nos ocurre a nosotros? ¿Por qué seguimos pensando que es posible nuestro bienestar cuando hay tantos signos de malestar? ¿Por qué no sabemos escucharnos unos a otros? Porque no admitimos que nuestro mundo se está cerrando, que la dictadura financiera y la cibervigilancia no solo nos restringen como personas, sino que hasta programan y canalizan nuestro futuro, tratando de adivinar qué compraremos en el futuro, inyectándonos enfermedades y trastornos la mar de lucrativos. Quienes especulan con nuestro malestar son los mismos que tratan de impedir que nos pongamos a pensar, que entendamos textos críticos (textos de profundidad) e imaginemos alternativas.
Por estas razones, hasta un ensayo conservador (Cicerón, Maeztu, D’Ors, Jünger, Sloterdijk, Chesterton) es, en cierto modo, progresista. La inteligencia es una capacidad relacionada con la demolición de las creencias que nos ahogan. La obligación del ciudadano es ser inteligente y mantenerse informado; la del esclavo, renunciar a pensar y aceptar su condición de ser para la servidumbre. Una comunidad de pensadores sólidos es lo más peligroso para cualquier tipo de oligarca, también y especialmente hoy, en un mundo que debía haber sido una Sociedad del Conocimiento y que ha tomado la forma de una mera desinfodemia analfabetizadora.
En España el ensayo goza de muy buena salud. Lo que le sigue faltando son suficientes receptores que se atrevan a abrir, como en 1520, la caja del sistema medieval neoliberal para preguntarse qué hay más allá del utilitarismo y el absolutismo económico, una operación imprescindible para recuperar sus vidas en forma de experiencia del propio tiempo.
Los pioneros. ¿Quiénes eran los pirronistas franceses?
Un caso ejemplar de este destino de la historiografía filosófica lo constituye el modo como primero han pasado desapercibidas, y luego han sido abordadas, las posiciones que durante la segunda mitad del siglo xvi y la primera del xvii reciben la peyorativa calificación de libertinas. Ha sido preciso forzar sobremanera la mirada para percibir con cierta nitidez lo que en esa época se entiende por deísmo, impiedad o sencillamente por ateísmo. Y para comprender las estrategias y las tácticas de combate, muy minuciosas y concertadas, en cuya virtud se subsumió en un solo concepto, el de libertinismo, a escépticos, nuevos epicúreos, materialistas, deístas y ateístas en general, aun a sabiendas de que tales categorías no remitían a doctrinas necesariamente similares (Lomba, 2014: 12).
Un libertino, al fin y al cabo, era alguien que se había colocado de manera consciente fuera de la tutela de la fe católica y la moral que se le suponía adscrita y consustancial. En un primer momento, los libertinos fueron cristianos que negaron el libre albedrío y desactivaron las verdades morales que eran obvias en su tiempo. Calvino combatió con furor en dos obras esa escisión religiosa que deseaba distinguir de su propia propuesta, pero lo consiguió solo a medias, puesto que la publicística católica romana de principios del siglo xvii no hizo sino identificar al protestantismo como la base y la causante del libertinismo francés de la segunda fase, que dio importantes ensayistas seguidores de Montaigne.
Esos primeros libertinos franceses (en especial el misterioso predicador Pocque) contra los que tronaba Calvino se parecían mucho a los alumbrados castellanos: «La renovación de la mente propugnada por Pocque conlleva el final de todo escrúpulo de conciencia. Si todo es en Dios y, por tanto, no cabe ya discernir entre bien y mal, carece de sentido escuchar a la propia conciencia, prestar atención a los escrúpulos morales que la dotan de contenido» (Lomba, 2014: 32).