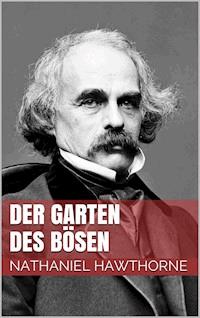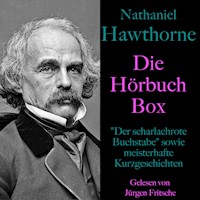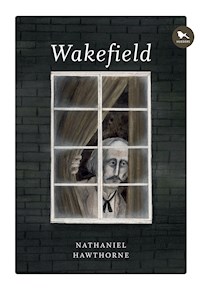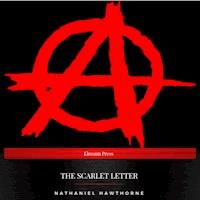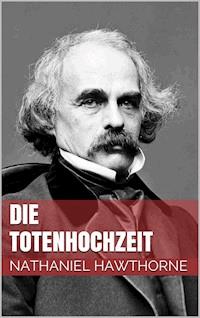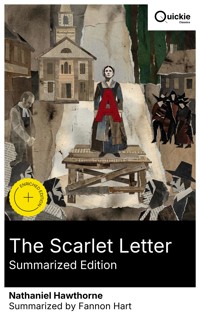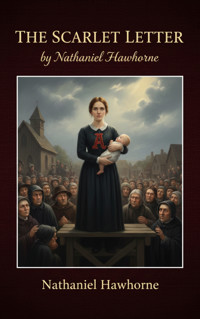Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
Con abrumadora frecuencia Edgar Allan Poe es considerado como el gran maestro (práctico y teórico) del cuento llamado "clásico". Sin embargo, Poe no arribó a sus conclusiones por generación espontánea. En efecto, contaba con un extraordinario talento, pero la gran mayoría de sus ideas acerca de la composición cuentística no existirían de no ser por la lectura obsesiva y concienzuda que hizo de la obra de un coetáneo suyo, Nathaniel Hawthorne. Esta antología persigue un objetivo modesto, pero fundamental: poner de nuevo en circulación al gran cuentista que es Nathaniel Hawthorne, desde una óptica más contemporánea y menos prejuiciada, no como el gran escritor puritano del siglo XIX, sino como el gran prefigurador de los cánones del cuento clásico, que se encargó de promulgar Poe y que perduran hasta nuestros días. Wakefield y otros cuentos incluye, entre otros, el tan elogiado cuento por Poe "El cañón de las tres colinas" así como "La tragedia del Sr. Higginbotham", el cual, según Borges, prefigura el género policial que inventaría Poe más tarde. Se ha incluido un par proveniente de los cuadernos de apuntes de Hawthorne y que han sido considerados como versiones finales: "El holocausto mundial" y "'El Gran Rostro de Piedra".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wakefield y otros cuentos
Wakefield y otros cuentos (1837)Nathaniel Hawthorne
Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]ón: Mayo 2022
Imagen de portada: RawpixelTraducción: Benito RomeroProhibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Wakefield y otros cuentos
El gran rostro de piedra
El huésped ambicioso
El experimento del Dr. Heidegger
El gran rubí · Un misterio de White Mountains
El cañón de las tres colinas
El Holocausto mundial
El viejo negro del ministro
El repique fúnebre nupcial
La tragedia del señor Higginbotham
Wakefield
El gran rostro de piedra
Una tarde, al caer el sol, una madre y su pequeño hijo se sentaron a la puerta de su cabaña, conversaban sobre el Gran Rostro de Piedra. Con sólo levantar la mirada, podían ver muchas cosas a millas de distancia, con la luz del sol haciendo brillar los contornos. ¿Y qué era el Gran Rostro de Piedra? Rodeado de una familia de abigarradas montañas, existía un valle tan espacioso que contenía miles de habitantes. Algunas de estas buenas personas vivían en cabañas construidas en las escarpadas laderas de las montañas, con el oscuro bosque alrededor. Otras vivían en confortables granjas y cultivaban la tierra en las suaves ondulaciones del valle. Otras más estaban congregadas en villas populosas, en donde algún truhán de las tierras altas, que llegó de su lugar de origen, fue atrapado y obligado por la ambición a fundar las fábricas de algodón. Los habitantes de este valle, en resumen, eran numerosos y tenían muy diversos estilos de vida. Pero todos ellos, viejos y jóvenes, tenían cierta familiaridad con el Gran Rostro de Piedra, aunque algunos tenían el don de distinguir este gran fenómeno natural con más detalle que muchos de sus vecinos.
El Gran Rostro de Piedra, entonces, era una juguetona obra de la naturaleza en su manifestación más majestuosa, formada por rocas enormes en el lado perpendicular de una montaña. Las rocas estaban colocadas de tal manera que, cuando se miraban a la distancia apropiada, se podían distinguir los rasgos humanos. Parecería que un gigante, o un titán, hubiera esculpido sus propias facciones en el precipicio. Tenía un gran arco formando la frente, de cientos de pies de altura; la nariz, con su largo puente, y los generosos labios que, si hubieran podido hablar, habrían hecho rodar su acento de fuego de un lado a otro del valle.
Es verdad que, si el espectador se acercase, dejaría de percibir la figura humana de gigantes proporciones y tendría ante sí un cúmulo de rocas enormes, apiladas en caótica ruina, unas sobre otras. Pero si retrocediese, podría ver de nuevo las facciones y, entre más lejos las observase, mejor vería el rostro humano, con toda su divinidad intacta, hasta que, con ayuda de la distancia, las nubes y el glorificante vapor de las montañas, el Gran Rostro de Piedra pareciera estar vivo.
Era una gran experiencia para los niños crecer con el Gran Rostro de Piedra frente a sus ojos, pues sus rasgos eran nobles y su expresión era a la vez grandiosa y dulce, como si en ella brillara la evidencia de un corazón grande y tierno que abrazara a la humanidad con su afecto y tuviera espacio para más. Era educativo mirarlo, simplemente. De acuerdo con las creencias de mucha gente, el valle debía su fertilidad a la benignidad que parecía emanar de él, iluminando las nubes y esparciendo su ternura en las puestas de sol.
Como dijimos al principio, una madre y su pequeño hijo se sentaron a la puerta de su cabaña, mirando el Gran Rostro de Piedra y conversando sobre él. El nombre del pequeño era Ernest.
—Madre —dijo, mientras sentía el impacto del titánico monumento—, me gustaría que pudiera hablar, pues parece tan amable que su voz debe de ser armoniosa. Si yo viera un hombre con una cara como esa, le amaría con ternura.
—Si una antigua profecía se cumple —respondió la madre—, conoceremos un hombre, en algún momento, con un rostro exactamente como ese.
—¿A qué profecía te refieres, querida madre? —preguntó Ernest—. ¡Por favor, háblame de ella!
Así que la madre le contó una historia que su propia madre le había relatado, cuando ella era aún más pequeña que Ernest; no una historia de eventos pasados, sino de lo que estaba por ocurrir; una historia, sin embargo, tan antigua, que incluso los indios, que habitaron ese valle en el pasado, la habían escuchado de sus mayores, quienes, como afirmaban, la habían recibido de los susurros de las montañas y de las copas de los árboles. La idea principal consistía en que, en el futuro, nacería un niño que estaba destinado a ser el más noble y distinguido personaje de su tiempo y cuya expresión, en la edad adulta, sería la réplica exacta del Gran Rostro de Piedra. No eran pocos los jóvenes y ancianos que, en el ardor de sus esperanzas, continuaban creyendo en la vieja profecía. Pero había otros que habían visto más del mundo, que habían buscado y esperado, y no habían encontrado un hombre con un rostro como aquél ni un hombre que hubiera probado ser mejor o más noble que sus vecinos, por lo que habían concluido que no se trataba sino de un cuento. Tal como estaban las cosas, el gran hombre de la profecía no había aparecido.
—¡Oh, madre, querida madre! —gritó Ernest, aplaudiendo por encima de su cabeza. Espero vivir lo suficiente para verlo!
La madre era una mujer afectuosa e inteligente, y pensó que no era apropiado desalentar las tiernas esperanzas de su pequeño hijo. De manera que sólo respondió:
—Tal vez lo conozcas.
Y Ernest nunca olvidó la historia que su madre le había relatado. Siempre la recordaba, cada vez que miraba el Gran Rostro de Piedra. Pasó su infancia en la cabaña donde nació, siendo siempre atento con su madre y ayudándole de muchas maneras con sus pequeñas manos y mucho más con su corazón. De esta manera, de una feliz infancia, creció hasta convertirse en un adolescente tranquilo, centrado y accesible, bronceado por trabajar la tierra, pero con más inteligencia brillando en su aspecto de la que podía apreciarse en muchachos que habían sido educados en colegios famosos. Aunque Ernest no había tenido maestros, el Gran Rostro de Piedra se había convertido en un maestro para él. Cuando finalizaba el día, lo miraba con fijeza durante horas, hasta que imaginaba que esa enorme figura le reconocía y le regalaba una sonrisa de amabilidad y motivación, respondiendo a su propia mirada de veneración. No debemos afirmar que se trata de un error, aunque el Rostro no hubiera mirado a Ernest con más amabilidad que la que otorgaba al resto del mundo. Pero el secreto radica en que la ternura y la confiada simplicidad del chico podían discernir lo que otra gente no podía ver y, por consiguiente, el amor, que se suponía de todos, se convertía en su porción particular.
Por aquella época, un rumor recorrió todo el valle, de que el gran hombre del que se había hablado durante tanto tiempo, que habría de ser la réplica del Gran Rostro de Piedra, por fin había aparecido. Parece que, muchos años antes, un joven había migrado del valle a una costa lejana, en donde, después de ahorrar algún dinero, había adquirido una tienda. Su nombre, y no he podido saber si es el verdadero o algún sobrenombre surgido de sus hábitos o su éxito en la vida, era Gathergold.(1)
Siendo inquieto y activo como era, y bendecido por la Providencia con esa facultad indescriptible que se desarrolla por sí misma y que el mundo conoce como suerte, se convirtió en un rico mercader y dueño de una extensa flota de navíos. Todas las naciones del mundo parecieron unirse para aumentar, lingote tras lingote, la riqueza creciente de este hombre. Las heladas regiones del norte, casi entre la niebla y la sombra del círculo ártico, le enviaron su tributo en pieles; la caliente África cribó las doradas arenas de sus ríos y envió los colmillos de marfil de sus elefantes; del Este recibió ricas telas, especias, tés y la refulgencia de los diamantes, y la nacarada pureza de las perlas. Los océanos, para no ser menos que la tierra, entregaron sus ballenas, de las que el señor Gathergold vendió el aceite y obtuvo gran provecho.
Se podría decir de él, así como del Rey Midas, que al tocarlo con su dedo todo brillaba de inmediato, se volvía dorado y se convertía en el valioso metal o, más adecuado para él, en montones de monedas. Y cuando el señor Gathergold era tan rico que le hubiera tomado cientos de años contar todas sus riquezas, sintió nostalgia de su valle de origen y decidió regresar para terminar sus días en el mismo lugar en que había nacido. Con este propósito en mente, envió a un diestro arquitecto para que le construyera un palacio que fuera de acuerdo con el nivel de su prosperidad.
Como dije antes, ya se rumoraba en el valle que el señor Gathergold era el profético personaje buscado tanto tiempo en vano y que su apariencia sería de perfecta e innegable similitud con el Gran Rostro de Piedra. La gente estaba lista para creer que necesariamente así serían los hechos, cuando repararon en el espléndido edificio que se elevaba, como por encantamiento, en el lugar en el que antes había estado la granja de su padre, destruida tiempo antes por las inclemencias del clima. Los exteriores eran de mármol, de un blanco tan intenso, que parecía que toda la estructura se derretiría con la luz del sol, como aquellas figuras que el señor Gatuergold, en sus años mozos, construía con nieve, antes de que sus dedos adquirieran el don de la transmutación. Tenía un pórtico con ricos ornamentos que descansaba en grandes pilares. Debajo, tenía una lujosa puerta con detalles en plata y construida con diferentes tipos de maderas que habían sido transportadas desde el otro lado del mar. Las ventanas, de piso a techo de cada habitación, se componían de piezas enormes de cristal, de transparencia tan pura que se decía que eran divisorios más finos que la misma atmósfera. Casi nadie había recibido permiso de asomarse al interior del palacio, pero se decía con certeza que era más impresionante que el exterior, de manera que todo lo que en otras casas era de cobre o bronce, era de oro y plata en el palacio, y sobre todo las habitaciones del señor Gathergold, de apariencia tan resplandeciente que ningún hombre ordinario podría cerrar sus ojos en ella. Pero por el otro lado, el señor Gathergold estaba tan ufano de su prosperidad, que tal vez no podría cerrar sus ojos hasta tener entre los párpados el resplandor de su riqueza.
Al cabo del tiempo, la mansión fue terminada y llegaron los decoradores con muebles magníficos, y después, un ejército de sirvientes blancos y negros, la corte del señor Gathergold quien, en toda su majestuosa persona, era esperado a la puesta de sol. Nuestro amigo Ernest, mientras tanto, estaba terriblemente excitado por la idea de que el gran hombre, el noble hombre, el hombre de la profecía, después de años y años de espera, al fin llegaría al valle donde había nacido. El sabía, joven como era, que existían cientos de maneras en que el señor Gathergold, con su enorme riqueza, podía transformarse en un ángel de bondad y asumir el control sobre las vidas humanas de una manera tan amplia y benigna como la sonrisa del Gran Rostro de Piedra. Pleno de fe y esperanza, Ernest estaba seguro de que la gente decía la verdad y que ahora él vería la versión viviente de aquella figura de la montaña. Mientras el chico miraba el valle, imaginando como siempre que el Gran Rostro de Piedra le devolvía la mirada con enorme bondad, se escuchó el sonido de ruedas que se aproximaban poco a poco por el ondulante camino.
—¡Ya viene! —gritó un grupo de gente que se había reunido para verlo llegar—. Ya viene el gran señor Gathergold!
Un carruaje, tirado por cuatro caballos, apareció en el recodo del camino. En su interior, apenas asomada a la ventana, se apreciaba la fisonomía del anciano, con la piel tan amarilla como si su propia mano de Rey Midas lo hubiera transmutado. Tenía la frente baja, pequeña, ojos esquivos rodeados de innumerables arrugas, y labios muy delgados, que él adelgazaba más apretándolos con fuerza.
—¡La viva imagen del Gran Rostro de Piedra! —gritó la multitud—. ¡Estamos seguros de que la profecía era verdad, y aquí tenemos al gran hombre, que está llegando, por fin!
Y, ante los perplejos ojos de Ernest, parecía que en verdad creían que había llegado la réplica humana de quien tanto habían hablado. Cerca del camino, había una vieja limosnera y dos niños, caminantes de tierras lejanas, quienes, al pasar el carruaje, se tomaron de las manos y alzaron las voces suplicando caridad. Una garra amarilla, la misma que tanta riqueza había acumulado, salió de la ventana y dejó caer algunas monedas de cobre al suelo. El gran hombre se llamaba Gathergold, pero por este gesto, lo mismo podría llamarse Scattercooper.(2) Sin embargo, a grandes voces, y con más fe que nunca, la gente proclamaba;
—¡Es la viva imagen del Gran Rostro de Piedra!
Pero Ernest dio la espalda a la sórdida escena y miró de nuevo al valle en donde, en medio de una ligera niebla e iluminados con los últimos rayos del sol, podía distinguir los gloriosos rasgos que se habían grabado en su alma. Su aspecto lo animó un poco. ¿Qué era lo que parecían decir aquellos benévolos labios? "Él vendrá, no temas Ernest, el hombre vendrá."
Pasaron los años y Ernest dejó de ser niño. Se había convertido en un hombre. Casi no llamaba la atención de los demás habitantes del valle pues no había nada sobresaliente en su estilo de vida, con excepción de que, al terminar las labores del día, seguía manteniendo su afición por retirarse a un lugar apartado y meditar sobre el Gran Rostro de Piedra. De acuerdo con la opinión general, era una tontería inofensiva, pues Ernest era industrioso, amable y buen vecino, y no dejaba de cumplir con sus tareas por ese hábito. Ellos no sabían que el Gran Rostro de Piedra se había convertido en su maestro, y que el sentimiento que expresaban las rocas engrandecía el corazón del joven y lo llenaban de mayores y más profundas simpatías que otros corazones. No sabían que él adquiría más sabiduría en ese lugar que en los libros y una vida mejor que la que podría tomarse por ejemplo de otras personas.
Ni siquiera Ernest sabía que los pensamientos y sentimientos que llegaban a él de manera tan natural, en los campos y junto al fuego, y en cualquier momento en que hablaba consigo mismo, eran de un tono mayor que aquellos que los demás hombres compartían. Era un alma simple, tan simple como cuando su madre le habló por primera vez sobre la profecía. Admiraba las maravillosas facciones a través del valle y seguía pensando que su representación humana todavía tardaría en aparecer.
Por aquellos días, el pobre señor Gathergold murió y fue enterrado, y la peor parte del asunto fue que su riqueza, que fue el cuerpo y alma de su existencia, había desaparecido antes de su muerte, dejando sólo un esqueleto raquítico, cubierto apenas por una piel amarilla y arrugada. A partir de que todo el oro se hubo esfumado, se aceptó por consenso que no había tal semejanza, después de todo, entre las poco nobles facciones del arruinado mercader, y la majestuosa cara que coronaba las montañas. De manera que la gente dejó de honrarle en vida y, en silencio, lo confinaron al olvido después de su muerte. De vez en cuando, es verdad, su recuerdo regresaba asociado con el magnífico palacio que había construido y que hacía tiempo se había transformado en hotel para forasteros, multitudes que llegaban, cada verano, a visitar la famosa curiosidad natural, el Gran Rostro de Piedra. El señor Gathergold había sido desacreditado y olvidado en las sombras, por lo que el hombre de la profecía todavía estaba por llegar.
Sucedió que un hijo del valle, muchos años antes, se había enlistado como soldado y, después de muchas batallas, era ahora un comandante ilustre. Sin importar su nombre, era conocido en los campos de batalla con el apodo de Sangre y Trueno. Este veterano de guerra, tan lleno de heridas y de años, endurecido por la vida militar, con el sonido de las trompetas y los tambores grabado en los oídos, había estado forjando el propósito de volver a su valle de nacimiento, con la esperanza de hallar reposo en donde recordaba haberlo dejado.
Los habitantes, sus viejos vecinos y sus hijos, decidieron dar la bienvenida al renombrado guerrero con las salvas del cañón y una fiesta pública, afirmando con entusiasmo que ahora, al fin, había aparecido la réplica humana del Gran Rostro de Piedra. Un compañero de batalla de Sangre y Trueno, viajando por el valle, había dicho que se había impresionado con el parecido. Incluso los compañeros de escuela y amigos del general testificaron, bajo juramento, que recordaban perfectamente que aquél guardaba gran parecido con la majestuosa imagen desde que era niño, sólo que la idea no se les había ocurrido en aquellos ayeres.
Era grande, por lo tanto, la excitación que recorría el valle, y mucha gente, que no se había tomado la molestia de mirar el Gran Rostro de Piedra durante años, ahora lo miraba con intensidad, para conocer el aspecto exacto del general Sangre y Trueno.
Al llegar el día del gran festival, Ernest, como todos los habitantes del valle, interrumpió sus labores y se dirigió al sitio en que se preparaba el banquete. A medida que se acercaba, la voz del reverendo Battleblast se hacía más evidente, bendiciendo las delicias servidas en las mesas y al distinguido amigo de la paz en cuyo honor se ofrecían. Las mesas habían sido dispuestas en un claro del bosque, rodeados por los árboles y frente a una abertura del verde follaje, que permitía tener una vista directa hacia el Este, hacia donde podía apreciarse, a lo lejos, el Gran Rostro de Piedra. Sobre la silla del general, que era una reliquia de la residencia de Washington, había un arco de verdes ramas entremezcladas con hojas de laurel y con la bandera del país ondeando en la parte más alta, por cuyo honor había obtenido el hombre tantas victorias. Nuestro amigo Ernest se paró de puntillas, esperando echar un vistazo al homenajeado huésped, pero había una apretada multitud alrededor de las mesas, esperando escuchar los brindis y los discursos e intentando atrapar cualquier palabra que el general respondiese; un escuadrón de escolta, haciendo guardia, amenazaba groseramente con las bayonetas a cualquier persona entre el gentío. De manera que Ernest, siendo discreto y poco agresivo, se mantuvo a la zaga, en donde podía ver tanto de la fisonomía del general como si éste permaneciera combatiendo en algún campo de batalla. Para consolarse, se volvió hacia el Gran Rostro de Piedra que, como amigo fiel e inolvidable, lo miraba y sonreía sobre él, a través del espacio entre los árboles del bosque. Mientras tanto, sin embargo, pudo escuchar los comentarios de varios vecinos, que comparaban las facciones del héroe con el rostro de la ladera distante.
—¡Es la misma cara, por completo! —gritó un hombre, haciendo una cabriola de júbilo.
—¡Es un suceso maravilloso! —respondió otro.
—¡Es como mirar a Sangre y Trueno en un espejo gigantesco! —opinó un tercero.
—¿Y por qué no? Es el hombre más grande de ésta y todas las épocas, sin duda alguna.
Y después, los tres aldeanos lanzaron sonoras vivas, contagiando electricidad a la multitud, que unió sus gritos y se formó un rugido de miles de voces que reverberaron a varias millas a la redonda, entre las montañas, hasta que hubiera parecido que el Gran Rostro de Piedra hubiera esparcido su aliento de fuego sobre la muchedumbre.
Todos los comentarios y el gran entusiasmo, sirvieron para motivar el interés de nuestro amigo. Nunca pensó en cuestionar que ahora, al fin, había llegado la contraparte humana del rostro de la montaña. En realidad, Ernest había imaginado que su tan ansiado personaje sería un hombre de paz, profunda sabiduría, bondad y disposición para hacer felices a los demás. Pero, ampliando un poco más su perspectiva, como le era habitual dada su simplicidad, comprendió que la Providencia escogería su propio método para bendecir a la humanidad, y pudo concebir que tan nobles fines podían ser llevados al cabo incluso por un guerrero con su sangrienta espada, pues contaría con la suficiente sabiduría para cumplirlos.
—¡El general! ¡El general! —decían ahora los gritos—. ¡Shh, silencio! ¡Sangre y Trueno va a dar un discurso!
Ahora, habiéndose quitado la capa del uniforme y habiendo bebido un poco más de la cuenta, el general estaba e pie y agradecía a la concurrencia que le inundaba de aplausos. Ernest lo vio. Allí estaba, por encima de la multitud, con las charreteras cruzadas sobre el pecho junto a las brillantes medallas de honor, debajo del arco de ramas verdes con laureles entretejidos y la bandera ondeando como para darle un poco de sombra a su frente. Y allí, visible en el mismo espacio, a través del hueco entre los árboles, aparecía el Gran Rostro de Piedra! ¿Era aquello la confirmación de los testimonios de la multitud? Si lo era, Ernest no podía reconocerlo. El contempló el semblante de un hombre que había ganado batallas, un rostro curtido por la intemperie, lleno de energía y la expresión de una voluntad de hierro; pero la gentil sabiduría, el profundo afecto y el tierno aprecio hacían falta en la cara de Sangre y Trueno; en definitiva, el Gran Rostro de Piedra inspiraba autoridad, pero era templada por la suavidad de sus facciones.
—Este no es el hombre de la profecía —se dijo Ernest en silencio, a medida que caminaba alejándose de la muchedumbre—. ¿Deberá la humanidad seguir esperando?
La niebla comenzó a rodear la ladera de la montaña, y se podían ver las grandiosas formas del Gran Rostro de Piedra, terrible pero benigno, como si un ángel se hubiera sentado entre las colinas y estuviera envuelto en vaporosas vestimentas de oro y púrpura. Ernest vio, casi sin creerlo, que una sonrisa dominaba el paisaje, con brillo radiante pero sin que los labios se hubieran movido. Lo más probable es que fuera el reflejo del sol al Oeste, que se mezclaba con los vapores emanados por la tierra, entre Ernest y el objeto de su mirada. Pero, como siempre sucedía, el aspecto de su maravilloso amigo devolvió a Ernest la confianza, como si nunca hubiera esperado en vano.
"No temas, Ernest", dijo su corazón, como si el Gran Rostro de Piedra lo hubiera murmurado.
"No temas, Ernest. El vendrá."
Pasaron muchos años de tranquilidad. Ernest continuaba viviendo en su aldea y era ahora un hombre de mediana edad. De alguna manera, empezó a ser reconocido por el resto de la gente. Continuaba trabajando de sol a sol y siguió siendo el mismo hombre de corazón simple que siempre había sido. Pero había meditado y sentido muchas cosas, había dedicado los mejores momentos de su vida a indescriptibles esperanzas de algún bien para la humanidad, que parecía que hubiera estado hablando con los ángeles y hubiera adquirido su sabiduría. Esto era evidente en la calma y benevolencia de su vida diaria y en la pacífica corriente que siguen aquellos que se han trazado un buen sendero. No pasaba un solo día en que el mundo no fuera mejor porque este hombre vivía, humilde como era. Nunca se apartaba de su camino y siempre tenía en los labios una bendición para su vecino. De una manera casi involuntaria se había convertido en predicador. La pureza y simplicidad de sus pensamientos que, como una de sus manifestaciones, tomó lugar en las cosas que hacía con las manos, se manifestó en sus discursos. Habló de verdades que transformaron las vidas de quienes le escuchaban. Su auditorio, si puede llamarse así, nunca sospechó que Ernest, su propio vecino y amigo íntimo, era otra cosa que un hombre ordinario. Ernest tampoco lo pensó nunca, mucho menos que nadie, pero de un modo tan inevitable como el rumor de un arrullo, salían verdades de su boca que ningún ser humano había pronunciado jamás.
Cuando las mentes humanas tuvieron suficiente tiempo para enfriarse, estuvieron listas para reconocer su error al imaginar la similitud entre la truculenta fisonomía del general Sangre y Trueno y las imponentes facciones de la ladera de la montaña. Pero ahora, de nuevo, aparecieron reportes en los periódicos que afirmaban que la réplica humana del Gran Rostro de Piedra era un eminente estadista, que al igual que el señor Gathergold y el general Sangre y Trueno, era un nativo del valle que se había marchado en su juventud y se había dedicado a las leyes y la política. En lugar de la riqueza y la espada del guerrero, este hombre tenía la lengua, y era más poderoso que los dos anteriores juntos. Era tan maravillosamente elocuente que, cualquier cosa que decidiera decir, su auditorio no tenía más remedio que creérsela; lo bueno parecía malo y lo malo parecía bueno, de manera que, si lo deseaba, podía hacer una especie de humo iluminado con su simple aliento y oscurecer la luz natural con él. Su lengua, sin lugar a dudas, era un instrumento mágico, algunas veces rugía como el trueno y otras arrullaba como la música más dulce. Era el himno de guerra y el canto de paz, y aparentaba infundir pasión en donde no la había. En honor a la verdad, era un hombre magnífico y, cuando su lengua le había hecho obtener todo el éxito imaginable, cuando había sido escuchado en auditorios de estado y en las cortes principales, cuando le había llevado a ser conocido en todo el mundo, incluso como una voz implorante de costa a costa, al fin persuadió a sus compatriotas de que lo eligieran para la presidencia. Antes de que esto sucediera, justo cuando comenzó a ser célebre, sus admiradores le encontraron parecido con el Gran Rostro de Piedra, y fue el hecho tan difundido que, por todo el país, se le conocía a este distinguido caballero con el apodo de Pedernal. Se consideraba que el mote era un aspecto favorable de sus perspectivas políticas pues, como en el caso de los pontífices, nadie es elegido presidente sin tener un apodo o sobrenombre además del propio.
Mientras sus amigos se esforzaban por convertirlo en presidente, Pedernal, como se le conocía, organizó una visita a su valle de origen. Desde luego, no tenía otra intención que saludar a sus coterráneos y no pensó ni le importaba ningún efecto que su progreso hubiera tenido a través del país, antes de las elecciones. Se hicieron magníficos preparativos para recibir al ilustre estadista; una cabalgata de jinetes se formó en la frontera del estado para recibirle y toda la gente abandonó sus obligaciones para reunirse a la orilla del camino y poder verlo pasar. Entre ellos, estaba Ernest. A pesar de haber sido decepcionado más de una vez, como hemos visto, contaba con una naturaleza confiada y llena de fe, de manera que creía en todo aquello que pareciera bello y bueno.
Mantenía su corazón abierto en todo momento, por lo que estaba seguro de recibir bendiciones desde lo alto todo el tiempo. Así que allí estaba, tan animado como siempre, esperando ver la cara humana del Gran Rostro de Piedra.
La cabalgata llegó precediendo por el camino, con el sonido de los cascos de los caballos y una nube de polvo tan densa que impedía la vista de la ladera de la montaña. Todos los grandes hombres de la villa estaban allí, a lomo de caballo; oficiales militares en uniforme, los miembros del Congreso, el alguacil del condado, los editores de los periódicos y muchos granjeros esperaban con toda paciencia, portando sus capas de domingo. En realidad era un espectáculo brillante, sobre todo porque la cabalgata portaba numerosas banderas, algunas con un retrato del político y el Gran Rostro de Piedra, sonriéndose uno al otro con familiaridad, como hermanos. Si se confiara en los retratos, el parecido entre ellos, debe decirse, era asombroso. No debemos olvidar decir que había una banda de música, que hacía reverberar los ecos de las montañas con el sonido de sus cuerdas, de manera que esas melodías estremecían las almas e irrumpían en las cimas y los precipicios, como si cada rinconcito de ese valle hubiera por fin encontrado su voz y la alzara para dar la bienvenida al distinguido personaje. Pero el efecto más impresionante fue cuando el lejano precipicio devolvió los ecos de la música y el Gran Rostro de Piedra parecía participar del triunfante coro, dando la confirmación de que el hombre de la profecía había llegado.
Mientras tanto, la gente lanzaba los sombreros al aire y gritaba con entusiasmo tan contagioso, que el corazón de Ernest se estremeció, así que él también lanzó su sombrero y gritó tan fuerte como los demás;
—¡Hurra por el gran hombre! !Hurra por Pedernal! —pero todavía no le veía.
—¡Aquí está, aquí está! —gritaron los que estaban cerca de Ernest—. iAllí, allí! Mira a Pedernal y después al Gran Rostro de Piedra, y verás que son tan parecidos como dos hermanos gemelos.
En medio de la algarabía llegó un carruaje abierto, tirado por cuatro caballos y, en el carruaje, con la augusta cabeza descubierta, estaba el ilustre estadista. Pedernal en persona.
—Confiésalo —dijo a Ernest uno de sus vecinos—. El Gran Rostro de Piedra ha encontrado a su doble, al fin.