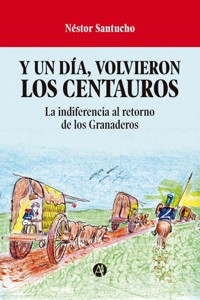
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En su momento, de más de seiscientos hombres del cuerpo de Granaderos a Caballo ahora solo volvían en 1826 setenta y ocho a Buenos Aires, a los cuarteles del Retiro donde habían sido creados por el genio de San Martín. Eran los restos del Ejército de los Andes que retornaban. Los demás habían ofrendado su vida en aras de la independencia sudamericana en Chacabuco, Maipú, en las Campañas de las Sierras en Perú y Ecuador, o fallecido por enfermedades y desnutrición. Muchos habían muerto de sed quedando abandonados, a merced de los animales carroñeros en los desiertos de Pisco, al no poder darles apropiada sepultura. Otros y en gran número, habían sido víctimas de las incontrolables epidemias de tercianas, que repartiendo mortandad no reconocían amigos de enemigos. Volviendo a Buenos Aires atravesando la inmensa Pampa argentina se van enterando y viviendo de aciagas noticias contrapuestas por los vaivenes políticos en la patria. Y un día, volvieron los centauros es una historia que se transforma en una experiencia viva sobre la dignidad de los olvidados, la resiliencia femenina y el peso de una patria que olvida a sus héroes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
NÉSTOR SANTUCHO
Y un día, volvieron los centauros
La indiferencia al retorno de los Granaderos
Santucho, Néstor Y un día, volvieron los centauros : la indiferencia al retorno de los Granaderos / Néstor Santucho. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6926-4
1. Novelas. I. Título. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice
Prólogo
El desierto del Cuyo
Posta del Desaguadero
Posta de San Luis
Posta del Morro
Posta de Los Nogales en Achiras
Posta del Río Cuarto
Posta de Barranquitas
Posta de Cabral
Posta de La Esquina de Medrano
Posta de Tres Cruces
Posta de Fraile Muerto
Posta del Zanjón
Posta del Saladillo de Ruiz Díaz
Posta de la Esquina del Lobatón
Posta de Cabeza del Tigre
Posta de Cruz Alta
Posta de la Esquina de la Guardia
Posta de Arequito
Posta de Gallegos o de Desmochados
Posta de Vergara o del Arroyo del Medio
Posta de Arrecifes
Posta del Luján
Después de las postas de Morón y de Flores
Buenos Aires, 12 de febrero de 1826
Buenos Aires, 13 de febrero de 1826
Buenos Aires, 13 de febrero de 1826
Epílogo
Orden del General del Ejército del 18 de febrero de 1826:
Referencias y fuentes consultadas
Referencias
Prólogo
No alcanzo a explicarme el motivo por el cual encaré esta historia novelada sobre el retorno de Regimiento de los Granaderos a Caballo de San Martín en 1826. Tal vez porque a mis años, tal vez demasiados, de a poco empecé a reafirmar la noción a donde pertenezco, al lugar donde la mezcla de mis abuelos criollos e italianos, dieron como resultado que la patria amada fuera mi Argentina. Es muy probable que en el relato del retorno de los granaderos a la patria lo haya encarado como un pequeño gesto de agradecimiento hacia esos olvidados hombres y mujeres quienes en la vorágine de la época fueron envueltos por el designio de ser partícipes creadores de la Argentina. Comienzo la historia pidiendo disculpas por mi atrevimiento, porque solo soy un aficionado a la historia como materia y por ello es muy probable que cometa involuntarios errores. El viaje del retorno del Regimiento de Granaderos a Caballo es más largo pero lo relato como un cuento a partir de la Posta de Corocorto, (actual Ciudad de La Paz) en la Provincia de Mendoza de Argentina.
A través de esos aproximadamente 30 días entre enero y febrero de 1826, culminaba el retorno del Regimiento de Granaderos a Caballo, sobrevivientes de una de las gestas más intrépidas diseñadas y llevadas a cabo por el General José de San Martín, para realizar y consolidar la emancipación de la América del Sur. La guerra por la independencia de las colonias españolas no fue una guerra de conquistas arrasando y sojuzgando pueblos sino una gesta de liberación de la opresión política, económica y cultural. Traté con más instinto que seguridad, de colocarme en la piel y angustias de esos hombres y mujeres como seres comunes, metidos en su momento en sus problemas, en sus necesidades y preocupaciones. No sé la forma en que hablaban, tampoco conozco los giros idiomáticos o disímiles interpretaciones de las palabras en uso. Ignoro con precisión las costumbres y formas de vida de la época. Es muy difícil sin cometer errores, introducirse en la forma de pensar y en las costumbres de las personas, en ese lapso transcurrido de casi 200 años atrás, o las necesidades y exigencias a las que estaban sometidas. Es probable por eso que esta historia novelada esté plagada de errores, entonces pido disculpas por colocar a esos héroes como hombres y mujeres ocupados o desvelados por instancias comunes a nuestro tiempo, lo cual puede llevarme a cometer inevitables anacronismos.
A pesar de ello me tomo el atrevimiento de ponerlos en contacto con los vaivenes políticos en esos momentos de nuestra historia, de los cuales se van enterando reafirmando o desechando informaciones, al ir atravesando nuestro inmenso territorio. Pongo a vivir a esos hombres y mujeres la historia de nuestra patria como nos las han contado, comprendiendo al mismo tiempo, que muchos datos históricos pueden ser erróneos o, malinterpretados o falsos. Los hago vivir la historia participando en ella. Igualmente decidí imaginar situaciones a las que podrían haber sido sometidos en todo ese trayecto de retorno desde Mendoza a Buenos Aires, porque el ser humano siempre ha tenido que cargar con todas las alegrías y desventuras inherentes a la vida misma. Por ejemplo, agrego la participación de la mujer, las que con frecuencia son olvidadas de la historia, porque sabemos que en aquellos momentos los movimientos de nuestras tropas casi siempre eran seguidos por las mujeres de los soldados.
No encontré mucha documentación al respecto salvo citas aisladas o anecdóticas, pero tal vez no busqué demasiado. Tampoco describo el ingreso de los Granaderos a Buenos Aires como algo oscuro e indiferente, como he podido leer en algunas referencias, también más imaginativas que históricas. Esta entrada tal vez pudo ser negada o ignorada por las autoridades al no brindarles ninguna acogida honorífica, pero es muy probable que eso no haya sido así con el pueblo de Buenos Aires que vio nacer su creación, acordándose de su corrección, respeto, disciplina y el orgullo con sensación de ser invencibles inculcada por el Gran Don José. Tampoco yo supongo, que el pueblo de Buenos Aires podría haber olvidado San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, hechos de armas que fueron festejados en la ciudad con fiestas y alabanzas al tener la sensación de consolidarse la independencia. Salvando las distancias históricas, en nuestro tiempo después de la guerra de Malvinas, nuestros héroes que dejaron su piel y sus vidas para reconquistar un territorio usurpado que siempre conocimos como suelo patrio, también fueron ocultados, ignorados y denostados. Entiéndase bien: No defiendo el error político que nos llevó a esa guerra una de las peores dictaduras militares de la historia. Ese fue un grave error diseñado para distraer a la gente ensalzando el patriotismo genuino para permanecer en el poder, por los asesinos militares de ese tiempo contra su pueblo. Habían olvidado por completo las palabras del Gran Don José:
“El General San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas, y solo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sud América. José de San Martín, Valparaíso, 22/07/1820”.
O sino: “Suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos “(Documentos del Archivo del General San Martín, Buenos Aires, 1910, Proclama a los Habitantes de las Provincias del Río de la Plata, Valparaíso, 22 de julio de 1820, t. X, p. 390).
O, y para más: “Los soldados de la patria no conocen el lujo, sino la gloria” (Documentos del Archivo del General San Martín, Buenos Aires, 1910, Proclama a los Habitantes de Lima, t. XI, p. 385)
O tal vez: “Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón” (Documentos del Archivo del General San Martín, Buenos Aires, 1910, Mendoza, 13 de marzo de 1819, t. VI, p. 151).
Parece que a San Martín siempre lo citamos pero muy poco de nosotros cumplimos sus máximas.
Pero esos hombres y mujeres que lucharon por nuestras Malvinas en su momento no fueron homenajeados, reconocidos y compensados como se debía. También por miserables motivos políticos fueron denostados y olvidados, pero fueron nuestros héroes. Tuvo que pasar largo tiempo para que esa situación se revirtiera, aunque sea en parte, al igual que sucedió con los sobrevivientes del gran Ejército de los Andes.
Después de todo lo novelado en mi imaginación ¿quién me puede decir que no fue así y asegurar lo contrario? Espero que al sufrido lector este dislate imaginativo le sea interesante, en la pretensión que me movió al humanizar a estos héroes, porque lo único verídico y confirmado es el real retorno de los sobrevivientes del Regimiento de Granaderos creados por el genio del General San Martín a los cuarteles del Retiro en 1826, después de 13 años de una asombrosa campaña emancipadora.
El desierto del Cuyo
El silencio profundo con la caída de la tarde en la aplastante calma del desierto, hacía más intensos y multiplicados hasta el aturdimiento, los sonidos más nimios. Aparecían ruidos intrigantes, quejumbrosos e inasibles que se esfumaban apagándose en esas horas de descanso de hombres y animales. Ya no acompañaban al detener la marcha las carretas, los ruidos producidos por el traqueteo chirriante de las ruedas, arrastrando o aplastando el infinito pedregal del camino. Era la penumbra del ocaso y ese silencio producido al detenerse la caravana hacía aparecer ruidos de pastizales que se rompían, o chillidos extraños, que anunciaban los movimientos de animales nocturnos de cacería. Sin embargo la caballada, habiendo comido y bebido, estaba tranquila y sujeta a las carretas agrupadas en círculo para que no se dispersaran. Cada tanto, moviéndose y acomodándose lentamente, sacudían sus músculos que, junto al bailoteo de sus colas, espantaban el bicherío de moscas que sin pausa los acosaban día y noche. La boyada estaba más lejos más allá de las carretas y en el anochecer apenas se las veía ya abrevadas, adivinándose su presencia por solo los resoplidos y el pisoteo contra el pasto reseco. Solo una de las fogatas permanecía encendida en el medio de las carretas que la circundaban y continuaba ardiendo con los últimos restos de las osamentas y yuyos resecos que la alimentaban. El patrón de la caravana de carretas don Toribio y sus baqueanos dejando atrás el río Tunuyán y la posta de Corocorto, habían decidido un camino más recto hasta el puente del río Desaguadero. Habiendo salido de Mendoza por el camino real hacia su destino final Buenos Aires, ya llevaban varios días de marcha y ya tenían superadas las postas de Arroyo del Medio, la del Retamo y la Dormida. Este tramo en que se encontraban desde Corocorto hasta San Luis era llamado el Camino de la Travesía o Camino del Medio, inmensa distancia con escasez de pastos y ausencia de agua, pero que a pesar de eso era el más recto y transitado. Mucho hueserío jalonaba los lados del sendero de caballos o bueyes muertos por agotamiento o sed, en esas treinta y dos leguas de trajinada travesía del antiguo camino real que iba desde Corocorto hasta San Luis. Si bien la posta del Desaguadero era un gran descanso en la marcha, en este tórrido verano el río Desaguadero solía estar en bajante y con escaso caudal. Sin embargo, aun encarando la marcha al atardecer, el trayecto se hizo tan dificultoso que solo habían podido cumplir la mitad del camino, cuando los sorprendió el amanecer amenazando con un tremendo calor obligando a detenerse en la mitad, para descansar los animales.
Alrededor de ese fuego y por su intermitente luz, se podían ver varios hombres descansando acostados, cubiertos por sus ponchos, apoyando su cabeza en un apero, algunos dormitando, otros pitando un cigarro o el que más, empinando un chifle con caña. También los perros aquerenciados que siempre acompañaban las caravanas, estaban echados y serenos. Opíparos, ya habían tenido su cuota de carne, huesos y agua. El resto de los viajeros dormían o descansaban dentro de las carretas, porque siempre era el lugar más cómodo y más a cubierto de las alimañas. Se esperaban las órdenes para retomar la marcha luego de la comida del atardecer. Las huellas con siglos de tránsito, muy especialmente en ese desierto, solían borrarse y perderse barridas por los vientos, el cual batiendo arenas y piedras arrasaba con las marcas del camino. Por eso los baqueanos y el patrón que conducía la caravana a manera de un timonel de un barco del desierto, se adelantaban a caballo y con sus perros, controlando el sendero antes de reanudar la marcha. De esa forma y antes de noche cerrada, decidían por dónde encontrar el mejor lugar por donde podían pasar carretas y animales del arreo, pero eso no evitaba que cada tanto, debieran bajar de sus caballos para apartar piedras o hueserío de animales muertos. Osamentas de caballos o bueyes muertos en caravanas anteriores solían quedar en plena huella, pelados y resecos luego que la bandada de animales carroñeros los hubiera limpiado por completo. Ese “combustible a sangre” era el que consumían las carretas atravesando la inmensidad del territorio desde el Río de la Plata por el camino real hacia el oeste hasta los Andes y viceversa. Por ese motivo solían acompañar de ocho a diez bueyes por cada carreta y que servirían de reemplazo de los que morían, en esos agotadores e interminables trayectos. Los transportes de mercaderías y personas en esas travesías por todo el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata se hacían en carretas. Más rápido era el traslado de personas solamente, donde allí era el caballo o las galeras y luego las diligencias a caballo aventajaban en velocidad a las carretas. Se armaban así, verdaderos trenes de veinte o treinta carretas, quienes a manera de un osado navío, se atrevían a hollar la pampa y sus peligros en todas direcciones. Claro estaba que eso era siempre bordeando la frontera con el indio y sus ataques. Y ese territorio del camino real entre Corocorto, en Mendoza y la posta de Achiras en Córdoba, era dominado por los belicosos ranqueles.
Ahora esas carretas, verdaderas “naves de la pampa”, habían detenido su viaje alrededor de las diez de la mañana, en un paraje arenoso mezclado con yuyos resecos, pero es que allí los baqueanos tenían localizada una aguada, y eso permitiría superar las horas de mayor calor y de sol abrasador en esos tórridos momentos de enero. Lo que más fatigaba hasta el agotamiento a caballos y bueyes era el calor extremo, lo cual obligaba a los baqueanos a calcular muy bien el trayecto y los lugares donde encontrar agua y forraje para los animales. Ese era el motivo de detenerse antes de mediodía, desuncir boyada y caballada para darles de beber y comer alrededor de esa hora en el verano y luego reanudar la marcha al atardecer, cuando se aligeraba la canícula. Viajando de Mendoza a Buenos Aires, el sol iba cayendo a espaldas del convoy que viajaba hacia el este. Por eso al transcurrir las horas, mientras el sol se ocultaba lentamente tras la masa de los Andes, su luz destacaba con más intensidad las sombras y figuras de las carretas, alargándolas cada vez más sobre las huellas y el pedregal. Las carretas agrupadas ahora detenidas y en forma de círculo formaban un inmenso corral, sirviendo de protección y conteniendo la novillada. En cada detención del viaje el enjambre de peones y boyeros a toda velocidad, desuncían del yugo y cinchas a bueyes o caballos, llevándolos a abrevar y pastorear. Luego trataban de engrasar los ejes de las carretas mientras otros encendían los fuegos para armar los asadores. Los más matarifes mataban allí mismo uno o dos novillos si había poco charqui, para carnearlos salvando sus cueros. Ese era el motivo por el cual los arreos de esos novillos solían resguardarse dentro del círculo de carretas. La velocidad y organización de todo el grupo daba como resultado que ya para las doce o una del mediodía había agua caliente, varios asadores con carne listos o sino, en singular y sincronizada comparsa, cada grupo de viajeros armaba sus asadores, o mataban y desplumaban varias gallinas instalando ollas de caldos con mandiocas, papas y zapallos. Las mujeres acostumbraban a agruparse dirigiéndose a los arbustos más lejanos y, ocultándose a la vista de los hombres, para hacer sus necesidades mientras los hombres hacían algo parecido. En particular en ese trayecto y hasta no llegar a la posta del Río Desaguadero, el agua potable era un bien escaso y se reservaba solo para beber, cocinar o matear. Por esa circunstancia el traperío o las prendas íntimas sucias se acumulaban en un canasto que venía colgando debajo de las carretas, cuyas enormes ruedas de más de dos varas y media o tres varas de diámetro, permitían colgar bajo su piso gran cantidad de objetos. Así venían también colgadas, ollas, pavas, cacerolas, sartenes e incluso jaulas de madera con pollos y hasta de palomas mensajeras. Estas últimas eran el gran medio de comunicación y auxilio, en caso de necesidad extrema.
Toda la gente de la caravana una vez almorzado protegiéndose del sol abrasador de ese desierto, trataban de hacer una siesta hasta bien anochecido, porque el propósito era recomponer fuerzas y retomar el viaje por la noche, única forma que los animales aguantaran el esfuerzo. Solo quedaban soldados designados a caballo rondando el campamento en prevención de algún ataque, pero sobre todo en alerta de posibles desertores. De esa forma la caravana repostaba y recuperaba fuerzas para volver a arrancar en plena noche.
Comenzó a oírse desde la profundidad de la noche y traída por la brisa, sonidos por un momento como un rumor intermitente y luego haciéndose notar en forma progresiva, el inconfundible rítmico galope de caballos. Este galopar aproximándose, hizo que algunos hombres que rodeaban la hoguera, se pusieran de pie. Todos ellos, soldados y gauchaje, discernían y conocían con absoluta precisión los distintos sonidos nocturnos del campo y sus animales. Dos de ellos se pusieron a escudriñar la lóbrega y polvorienta oscuridad de la travesía, donde solo el vaivén de la luz intermitente de algunos cocuyos se podía ver en contraste con la oscuridad. También los perros abandonaron su modorra y se pusieron de pie, atentos y rígidos de cola a hocico. Pero Don Cirilo, baqueano viejo, muy conocedor de esas sendas y sus variantes, sin decir palabra volvió a sentarse sobre su apero y solo con ese gesto, los otros hombres volvieron también a recostarse. Pronto, como paridos por la noche y al resplandor de la fogata, se aparecieron siluetas de dos hombres a caballo. Desmontaron y se acercaron lentamente, hasta que la luz del fuego los iluminó por completo.
—Ah… Vamos nomás. En marcha. –Ordenó lacónico uno de ellos. Era un hombre de aspecto fornido, de tronco y brazos gruesos. Como la temperatura de la noche en ese desierto bajaba en forma apreciable, traía puesto un poncho, amarillento por la polvareda que cargaba, cuyo largo cubría hasta los muslos dejando ver unos pantalones ajustados y metidos en unas botas negras de caña alta, que le llegaban hasta las rodillas. Al echar hacia atrás su chambergo se pudo ver con la irregular luz del fuego, unos ojos negros y relumbrantes y su barba, que tupida y agrisada cubría su rostro. El extremo de un sable que pendía sobre el muslo del lado izquierdo, deformaba el poncho que llevaba y su aspecto en general en nada se parecía al del gauchaje de poncho, chiripá y botas de potro. Podía aparentar unos cuarenta años pero por su porte y movimientos demostraba ser el de un hombre más joven con actitudes decididas, como acostumbrado a mandar y disponer. Solo se le notó una ligera renguera al descender del caballo, asistido por otro hombre más joven.
—Bueno… –Ordenó– Arremánguense que salimos. El patrón Don Toribio dice que la huella es clara y buena. Así que vayan cargando todo que arrancamos.
Todos los hombres y sin comentarios empezaron a moverse. El otro hombre que también había desmontado lo miró asintiendo con su cabeza como estando de acuerdo a lo ordenado. Su ropaje era distinto incluso su sombrero de ala más amplia, pareciéndose a su acompañante que daba las órdenes, solo por su barba entrecana. El poncho ocultaba su chiripá, pero al igual que el hombre del sable, tenía puestas unas botas de cuero negro y caña más corta, que lucían con mejor aspecto.
El grupo de viajeros en plena noche, iluminándose como podían con lámparas de sebo, continuaban moviéndose acarreando bultos, botijas y botas con agua, atados de ropa, ollas, cacerolas y todo tipo de enseres. Todos colaboraban para ir acomodando sus innumerables pertenencias en las altas carretas. Una de las mujeres de la caravana que apareció de entre las sombras llevando un candil en una mano y un hato de ropa en la otra, acercándose decidida hacia el hombre que daba las órdenes dijo:
—Buenas noches, Coronel. Ya estábamos trabajando en eso porque barrunté que íbamos a seguir en la noche.
El hombre de poncho, botas altas y sable se echó hacia la espalda el poncho que lo cubría dejando ver una chaqueta azul recta, con vivo encarnado en sus bordes, cerrada con botones dorados y ajustada con un cinturón blanco bastante ajado, típico de la vestimenta militar. Al estar más cerca del fuego se pudo observar mejor su tez cetrina sobre una nariz recta y en parte de su cara no cubierta por la barba se destacaba una cicatriz que le cubría el pómulo izquierdo.
—Sí. Tiene razón Doña Eulalia. Como usted sabe muy bien, si no salimos de noche la boyada se revienta por el calor del día y se nos mueren más de la cuenta.
—Sí. –Terció con voz firme el tal Don Toribio agregando–: Anduvimos con uno de mis baqueanos. Hay muy poco viento, tenemos algo de luna. La tapan algunos nubarrones pero hay buena claridad como para ver la huella.
La voz de los dos hombres al contestarle a la mujer sonó clara y precisa, denotando en su tono un prudente respeto. Doña Eulalia Ramírez era la mujer del Cabo Barcena. Como negra esclava liberada que era, tuvo que revestirse de un carácter fuerte y con espíritu de líder, condición que adquirió aguantando en Mendoza y con sus dos hijos durante ocho años, a que el Cabo Granadero Barcena volviera de guerrear en Chile y Perú. En esos ocho años nunca pudo saber si el padre de sus hijos volvería a su rancho. Entonces crio gallinas y conejos, arañó la tierra para sembrar verduras y maizales, trabajó lavando ropa o vendiendo empanadas o tortas fritas, todo para dar de comer a sus hijos. Hacía su tiempo en la Iglesia rogando por Barcena, siempre con la ilusión que volviese. El esfuerzo y la esperanza habían templado y endurecido su alma, convencida de ser libre y dejar de ser una esclava. Porque por eso el moreno Barcena se había ido a la Campaña del Ejército de los Andes, convencido de liquidar la opresión y esclavitud establecida en el Virreinato del Río de la Plata. De esa forma no escamoteaba ningún esfuerzo para mantenerse viva ella y sus hijos. Por eso cuando Barcena volvió y debía volver a Buenos Aires con el resto de los granaderos, no se quiso separar nunca más de él y sin pedir permiso, se acomodó en una carreta para acompañarlo con sus hijos y todos los pobres trastos que pudo acarrear.
Pero la historia de Doña Eulalia y sus vicisitudes era la misma o parecida a las sufridas por las otras tantas mujeres, que no habían tenido la suerte de volver a ver a su hombre sano y salvo, retornando de la Campaña Libertadora de Chile y Perú. Mujeres que quedaron con hijos, abandonadas y sufridas en Chile o en el Cuyo, tratando de sobrevivir al igual que Doña Eulalia.
Los hombres que rodeaban la hoguera, también de casaca militar azul al igual que el recién llegado, empezaron a levantar del suelo pedregoso los bártulos y bolsas con sus escasas pertenencias. Se calzaron las botas altas como las de su Coronel pero sin espuelas, sin discutir ni opinar. Sabían que si el baqueano aseguraba esa salida, así debía ser porque las rutas tomadas por la caravana no eran siempre las mismas y esta vez se habían apartado bastante de la huella principal del camino real antes del calor del mediodía, precisamente para encontrar una aguada y algunos pastizales salvadores.
La imagen del movimiento de los candiles con que pobremente pretendían alumbrarse, alzando y acomodando los bártulos, no impedían que los viajeros se tropezaran tratando de esquivar la infinidad de piedras, desparramadas en la mezcla de arena y pasto seco, que volvían huidizas las huellas entre Corocorto ubicada sobre el río Tunuyán, en Mendoza y la Posta del río Desaguadero. Ese desvío del Camino Real apartándose del río Tunuyán y hasta San Luis, se lo conocía como Camino de la Travesía o Camino del Medio, terrible y solitario desierto de 32 leguas que, en verano al secarse el río Desaguadero, era tumba de gran cantidad de animales.
El desfile de linternas en plena oscuridad en su ir y venir, por momentos parecía querer competir con el bailoteo de los cocuyos, que siempre abundaban cerca de alguna laguna. Precisamente, los baqueanos habían decidido orientarse al hallazgo de una laguna y hacer un alto en el viaje antes del mediodía, para abrevar los animales y detenerse en pleno desierto, porque el calor se había tornado insoportable. La mezcla de conversaciones y órdenes con la movilización de las gentes acomodándose, generaba un movimiento rumoroso que se mezclaba con los gritos de los boyeros, quienes con notable rapidez uncían los bueyes al pértigo. Como siempre, colocaban dos bueyes al yugo y otros dos delanteros pero esto no era la regla, ya que de acuerdo al terreno a transitar o el peso de la carga, había ocasiones en que debían agregar una o dos yuntas más. Así entre gritos, ladridos de la perrada y crujir de las ruedas, las carretas se iban alineando en la marcha una tras otra, dispuestas a empezar el viaje en plena noche.
Los dos hombres, el de chaqueta militar y sable y el que llamaron Don Toribio, a caballo observaron tranquilos los movimientos cuando se acercó otro a caballo, también vestido con chaqueta militar, botas altas y sable, quien luego de un ademán de saludo militar, preguntó:
—Señor Coronel, ¿hago ensillar cuatro caballos para los oficiales?
—Sí… Como siempre. Tenemos que vigilar al resto de los soldados. No creo que ninguno de los granaderos pretenda desertar, pero no diría lo mismo de algunos infantes de la vieja División de los Andes que quisieron venir con nosotros… No confío mucho en esos que no conozco bien y menos de esos tres presos que nos obligaron a llevar a Buenos Aires. Mande al Trompa Chepoyá que haga un toque de atención así puede juntar a algunos oficiales...
—Tenga en cuenta Coronel. –Apuntó al lado Don Toribio. –Que esta noche nos metemos más en territorio de los Ranqueles. No creo que alguno se quiera hacer perdiz. A propósito Coronel. Ahora que volvemos a caminar quería comentarle algo que tengo embuchado desde que salimos de Mendoza.
En la oscuridad solo se veía la silueta del perfil del hombre, pero el Coronel Bogado se dio cuenta que al hablar miraba hacia otro lado, como si esquivara el enfrentarlo. Luego, eligiendo las palabras don Toribio se animó a preguntar:
—¿Sabe bien usted cómo fue el arreglo para armar esta caravana? Tengo algunas preguntas… Y no sé si conoce usted algo más. –No continuó hablando al notar que el Coronel giraba su caballo respondiendo:
—No hay problema don Toribio… Pregunte nomás, pero le reitero que yo, en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, le estamos muy agradecidos por creer en la palabra dada por el General Enrique Martínez y en el crédito que nos otorga. –
—Sí… Claro está. –Interrumpió Don Toribio. –El General Martínez me aseguró que cobraré los tres mil pesos que cuesta este viaje, cuando lleguemos a Buenos Aires, pero esto es lo menos que podíamos hacer por ustedes, varados como estaban en Mendoza.
—Sí, Don Toribio. El General Martínez tiene la confirmación por un pliego enviado por el General De la Cruz, Ministro de Guerra del Gobierno de Buenos Aires… Yo vi ese pliego… Por eso el General Martínez empeñó su palabra. –Vaciló unos momentos cuando su respuesta fue opacada por el chirrido de las ruedas hollando una huella imaginaria y luego continuó diciendo. –Como usted bien sabe, el responsable de organizar este retorno de los Granaderos a mi mando es el General Martínez… Bueno digo… Los pocos que quedamos. –Sus últimas palabras sonaron con una tristeza profunda. El Coronel se repuso para agregar: –Tenga en cuenta don Toribio además que la orden al General Martínez estaba firmada por Balcarce con fecha de agosto de 1825, en la que se refería al dinero para financiar este viaje.
—Ah, siendo así… No habrá problema. –Dijo don Toribio y a continuación preguntó: ¿Pero Coronel, quién es ese Balcarce del gobierno que firmó ese despacho? Porque conozco muchos de apellido Balcarce.
Los dos hombres ahora solo eran una silueta a caballo en la noche, pero entonces la luna, escapando de la sombra de una nube, los destacó unos momentos con una fugaz iluminación plateada.
—En realidad no lo sé don Toribio… La firma solo decía: Balcarce. –Contestó en forma dubitativa Bogado agregando: –Por eso... mismo, lo que usted ha hecho en ayudarnos trayéndonos a Buenos Aires con solo la promesa del cobro del viaje a los pocos que quedamos del regimiento, le tenemos que estar muy agradecidos.
—Sí… Sí, Coronel, ya me lo dijo antes. Pero es un honor para mí, poder ayudar a los hombres como los Granaderos a Caballo del gran Don José. Nos intrigó y no solo a mí, el mal trato y el abandono que sufrieron en Chile cuando llegaron a Valparaíso… Y peor aún, la indiferencia del gobierno de Buenos Aires.
—Así fue… No nos esperaban… Fue una sorpresa para Chile y para Buenos Aires… Tal vez pensaron que habíamos desaparecido como tantos otros.
—Usted me contó Coronel que el mismo presidente de Chile, el General Ramón Freyre, que había sido granadero, puso plata para alimentarlos y vestirlos. –
—Eso también. Volvíamos desnutridos, muertos de hambre, sin recursos, con los uniformes raídos y rotos y así desembarcamos en Valparaíso. Sí. –Aceptó Bogado. –Recuerdo las discusiones y desplantes de las autoridades chilenas que no querían ni darnos de comer. Para colmo de males teníamos a algunos convalecientes por sus heridas, a otros con ataques de fiebres tercianas y varios enfermos del pulmón que se tuvieron que quedar en Chile.
—Ah… No sabía que fue así tan cruel la cosa, después de lo que hicieron por Chile. Pero Coronel, ¿cómo es que no se hizo previsión de todo eso antes?
—La verdad. –Contestó Bogado. Es que ya estando acantonados en Perú, en Arequipa esperando las decisiones de Bolívar, yo pude establecer comunicaciones con el que era ministro plenipotenciario de las Provincias Unidas ante el gobierno del Perú, el General Álvarez Thomas, para que hiciera las previsiones del caso. Pero lo único que parece pudo hacer fue influir en Bolívar para que nos embarcaran fletando un barco desde el Perú rumbo a Valparaíso, en Chile.
Allí detuvo Bogado el relato. Hizo una mueca dolorosa que no pasó desapercibida por el patrón a pesar de la penumbra, mientras seguían la marcha esta vez al frente de la caravana y acompañando a los baqueanos. Enseguida don Toribio quiso saber algo más:
—Y entonces, Coronel. ¿Cómo es que no se planificó eso?
—Bueno… Esto es lo que pude saber: El General Cirilo Correa en 1825 como Jefe de la llamada División de los Andes, envió una comunicación al Ministro de Guerra de las Provincias Unidas del Río de La Plata, informando que el Regimiento de Granaderos a Caballo… O sea nosotros… Habíamos quedado reducidos a solo un Escuadrón y que por nuestros servicios merecíamos la aprobación y el reconocimiento del Gobierno Argentino.
—O sea Coronel, que al fin y al cabo sabían que ustedes estaban volviendo.
—Y… Sí… Pero nos ignoraron. No contaban con que éramos más de cien hombres los Granaderos de San Martín que quedaban, retornando al Retiro. Recuerdo sí que, algunos oficiales como el Sargento Mayor Paulino Rojas o el Capitán José Rodríguez y alguno más… No me acuerdo bien cuáles, volvieron antes y con sus propios recursos a los cuarteles del Retiro.
Bogado seguía con la mirada altiva pero perdida entre la polvareda. No quiso continuar comentando esa afrenta sufrida por él y sus hombres, el de ser ignorados además por el gobierno de las Provincias Unidas, porque cada vez que rememoraba esta situación se le desataba una sensación de rebeldía y rabia, que solo su capacidad de obediencia y sacrificio militar podían sofrenar.
—No… No. –Agregó Bogado, como queriendo conformarse así mismo. –Se demoró la solución, pero al fin el General Martínez consiguió los recursos para acomodarnos.
De acuerdo Coronel… Pero después para este viaje, fueron todas promesas.
Cabalgando al paso los dos, ahora al lado de la fila de las carretas, don Toribio interpretó que el silencio de Bogado podría deberse a la opinión demasiado dura por parte de él, con respecto a los superiores del Coronel, entonces agregó:
—Disculpe mis palabras Coronel. Esa no es mi opinión con usted. Nosotros todos, lo felicitamos y admiramos a usted y a todos sus hombres por su abnegación y empeño. Para todos en Mendoza, los tenemos como gente extraordinaria a los que debemos el mayor respeto.
—Gracias por sus palabras de aliento don Toribio… Pero mis hombres y yo solo debemos cumplir con nuestro deber. –Y en ese momento Bogado se enderezó recobrando la mirada altiva y la postura indómita, como les había inculcado Don José, conscientes que a ellos les debían por lo menos el honor y la gloria, ya que los recursos seguirían faltando.
—Bueno está Coronel… Cuando lleguemos a la posta del Desaguadero seguimos conversando. Ahora voy a ocuparme de la tropa con mis baqueanos.
Dicho eso el patrón don Toribio taloneó a su bayo perdiéndose en la noche hacia donde se movía la primera carreta del convoy. Las veinte carretas que componían la caravana dispuestas en línea, una detrás de la otra, a los gritos y picaneo de los boyeros, continuaban desplazándose al paso lento y esforzado de los bueyes. Se agregó otro ruido como de chasquidos al aplastar y sobrepasar el pedregal arenoso de huellas irregulares, transitadas por siglos en ese interminable trayecto. Esos ruidos más los crujidos de las carretas, los bufidos de los bueyes y novillada, conformaban una sinfonía única y permanente que hendía el silencio primigenio de la noche. La oscuridad silenciosa y sigilosa durante las horas del campamento, ahora era reemplazada por esa mezcla indefinida de sonidos cada tanto matizada por relinchos de la caballada. Un arreo de novillos acompañaban por detrás de la larga fila del convoy, azuzados por la jauría de perros aquerenciados y los peones, evitando que el arreo se dispersara. Acompañaban siempre una perrada bien acostumbrada a cuerpear y arrear la manada de bueyes y novillos, a las órdenes de la peonada. Sin embargo casi todos los boyeros tenían sus propios perros y curiosa era la situación, porque los perros cumplían con su trabajo, el de ganarse el sustento vigilando el arreo de novillos, al igual que los peones y boyeros.
La claridad que iluminaba ese imaginario camino, cada tanto se oscurecía, cuando alguna nube invisible obstruía esa luminosidad de luna y estrellas. Pero además esa claridad también comenzó a opacarse debido a la polvareda que se empezó a levantar, por el pisoteo de animales y carretas sobre la arenosa tierra reseca. Pronto y en forma intermitente cada boyero perdía de vista ocultada por la polvareda, a la carreta que lo precedía y eso duraba hasta que alguna bienvenida brisa la disipara.
En medio de la lenta travesía nocturna, la bamboleante columna se animaba a horadar esa planicie irregular, con lomas y hondonadas de arenisca rodeadas de yuyos y espinillos, que escamoteaban la presencia de las huellas. Adelante y conduciendo el serpenteante convoy iba don Toribio con sus dos mejores baqueanos al paso de sus caballos, quienes para orientarse observaban con atención e instinto, reemplazando la vista con los sonidos e incluso con los olores. De ese modo elegían el mejor orden de la marcha, previniendo de pozos, piedras o animales muertos, que al igual que pequeños grupos de espinillos, se aparecían de golpe como bultos fantasmales. Esto con frecuencia obligaba a variar el rumbo, haciéndolo sinuoso para luego retomar la serpenteante huella, que para el viajero no habituado le daba la sensación de ir penetrando un espacio eterno, sin destino definido, sin principio ni fin, donde el arenoso pedregal parecía fundirse dentro de la oscuridad.
Los oficiales designados por Bogado se fueron acomodando a caballo a ambos lados de la fila, vigilando en lo posible que permitía la visión para no caer en una vizcachera, de las que abundaban en algunas zonas.
El Coronel Bogado, jefe del regimiento y comisionado para traerlo a Buenos Aires y el cabo Ruiz, que oficiaba de asistente y mensajero del Coronel, se acomodaron a caballo por detrás y siguiendo la tercera carreta. Bogado había tomado ese plan de vigilar esa carreta porque era la que entre otras cosas, transportaba a tres presos detenidos para ser juzgados por la justicia militar en Buenos Aires, por el delito de traición. Siempre que se podía ellos dos se ocupaban de esa vigilancia permanente, o sino encargaba esa triste tarea a otro oficial. Esos tres hombres iban libres dentro del vehículo y cuando se detenían a comer o hacer sus necesidades se los engrillaba, lo cual era un trabajo extra que Bogado se veía obligado a hacer cumplir. Según lo indicado por el General Martínez, eran órdenes del Ministerio de Guerra y se entendía que muy a su pesar, era su responsabilidad el llevarlos a juicio militar a Buenos Aires.
Iban en silencio, dejando el paso a voluntad de sus caballos, ya habituados a esa marcha. La lentitud y la semioscuridad obligaban a una inevitable introspección de la memoria, y al Coronel esa meditación le agolpaba los recuerdos en forma persistente, haciéndole repasar involuntariamente, lo vivido en esa campaña. Por momentos pasaba una de sus manos por sus ojos entrecerrados, tratando de quitarse el polvo que flotaba, disminuyendo la visión de la carreta que precedía a él y al Cabo Ruiz. Pero una y otra vez como persiguiéndolo, volvían a su memoria sus luchas con sus increíbles esfuerzos y peligros. Había ingresado en 1813 ya con 30 años de edad, al Regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín, en los cuarteles del Retiro. –Recapacitaba. –Ahora en enero de 1826, estaba retornando a Buenos Aires, con lo que quedaba del regimiento y él estaba al mando. Atrás habían quedado regando con sus huesos y su sangre más de seiscientos granaderos, compañeros suyos, en aras de la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de Chile y del Perú. Después de Ayacucho, la última batalla que había dado por terminado el poder español en las colonias de América, el Libertador Bolívar había decidido que los que quedaban del absorbido Ejército de los Andes y lo que quedaba de los Granaderos, que eran originarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, volvieran a su territorio. Así que después de la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, en la que participaron ochenta granaderos al mando de Bogado y que eran los restos de los Granaderos de San Martín, el alto mando Bolivariano dispuso ya para 1825 pagar a estos granaderos los sueldos atrasados y embarcarlos de vuelta a Chile. Bolívar había decidido financiar el retorno solo hasta Chile y solo a los nacidos en lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata, o sea a los que algunos ya llamaban con el nombre de “Argentinos”, y que de allí en adelante se ocuparán de ellos las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Cada tanto Bogado oía la voz del Cabo Ruiz brotando desde la tiniebla polvorienta, comentando algo sobre el camino o los caballos, pero sumergido que estaba en el laberinto de sus recuerdos, apenas le respondía. El rememorado desfile continuaba por la cabeza del Coronel. Del gran Ejército de los Andes creado por Don José, solo quedaban ellos. Solo setenta y ocho. Algunos pocos, seis de ellos no eran Granaderos, eran soldados que habían pertenecido a lo que quedaba del Batallón de Infantería N° 7 y que pidieron volver en este retorno porque eran argentinos. Bogado sabía que todos ellos, como los Granaderos a su mando, estaban orgullosos de pertenecer como Granaderos a Caballo de las Provincias Unidas, a pesar de la mísera situación que estaban atravesando. Los había puntanos, cordobeses, mendocinos, catamarqueños, salteños, sanjuaninos y paraguayos, como él. Sin embargo recordó con tristeza que habían llegado ciento diez hombres de regreso a Valparaíso, y él no pudo impedir que diez de sus granaderos desertaran o pidieran la baja al llegar a Chile y otros once al llegar a Mendoza. Se sentía culpable de no haber transmitido en todo su valor y orgullo, el pertenecer a los Granaderos de Don José. No entendía dentro de su militarizado esquema mental, como era que se le habían desertado esos hombres. Se censuraba por no haberles podido inculcar el sentido del deber y además, ser los artífices de la libertad, de su propia libertad. En esto había una excepción. –Recapacitó: –En el grupo de viajeros venían esos pocos pertenecientes al Batallón de Infantería N° 7, que con mayoría de negros y pardos esclavizados por sus amos españoles, se habían incorporado espontáneamente al Ejército de los Andes. Tenían la promesa por escrito de Don José en que, si luchaban por su libertad del yugo español, automáticamente eran hombres libres. Y así ahora se sentían, “Argentinos” y hombres libres.
Bogado en esa monotonía de la lenta marcha, seguía especulando y atareando su memoria. Barruntando se dijo para sí mismo: –Claro… Las mujeres y sus hijos. –Algunos hombres. –Recordó para sus adentros. –Habían hecho familia en Mendoza, durante las largas y extenuantes instrucciones a que los sometían San Martín y sus lugartenientes, en el Campamento del Plumerillo. Otros habían formado familia en Chile y solicitaron la baja. En Mendoza, ocho de ellos al volver recuperaron sus mujeres y sus hijos. Esos tenientes, cabos y soldados sobrevivientes, no quisieron apartarse más de la familia con que el destino les había fijado como premio a tanto dolor y miserias. Otras tantas mujeres habían quedado con sus hijos en el Cuyo o en algún lugar de Chile, a la interminable espera de su hombre, que jamás retornaría. De esos en su momento más de seiscientos granaderos, ahora solo volvían setenta y ocho. El resto había ofrendado su vida en la lucha en Chacabuco, Maipú, y en las Campañas de las Sierras, o muerto por enfermedades y desnutrición en el Perú. Muchos habían muerto de sed quedando abandonados, a merced de los animales carroñeros en los desiertos de Pisco, al no poder darles apropiada sepultura. En esa ocasión el mismo Lavalle al llegar al límite de sus fuerzas, había decidido suicidarse, cosa que no ocurrió a los que pudieron sobrevivir, por ser rescatados a tiempo. Otros y en gran número, habían sido víctimas de las incontrolables epidemias de tercianas, que repartiendo mortandad no reconocía amigos de enemigos.
Así fue que atrás de Doña Eulalia, se le aparecieron en Mendoza varios Granaderos que habían recuperado sus familias e hijos en Chile o en el mismo Cuyo y que no querían separarse nunca más de ellos. No pudo negarles el volver con la caravana, porque si no pedían la baja y no quería seguir perdiendo hombres. Bogado no se pudo negar a traerlos, habían sufrido y sacrificado demasiado como para abandonarlos. Sabía él, que estaba prohibido llevar mujeres en una campaña militar, pero se disculpaba a sí mismo convencido que eso no era una campaña militar, era un retorno al lugar de donde habían partido.
Al paso lento de los caballos, Bogado miró sonriendo al Cabo Ruiz quien, a pesar de la oscuridad y sin entender el motivo, intuyó esa sonrisa y preguntó:
—¿Qué le causa gracia Coronel?
—Pensaba en las mujeres y changuitos que vienen con nosotros… No me pude negar el traerlos, pensando que ellas habían criado como podían a sus hijos, esperando que el destino les devolviera a su hombre. –Y agregó en voz alta–: Ya había autorizado al Cabo Barcena y atrás de Doña Eulalia se colaron las demás.
—Sí… Coronel tiene razón. –Son en total alrededor de diez, con sus mujeres y changos. –De repente Bogado giró sobre su montura para decir muy animado:
—Bueno… Después de todo fue muy bueno que vinieran esas mujeres.
Pero Ruiz le contestó con un aire pícaro: –Sí… Coronel pero me parece que un par de chinitas se acomodaron con algún teniente y vinieron lo mismo, colándose en el viaje, a pesar de haberlos conocido por primera vez en Mendoza.
—Sí. Es cierto. Pero nunca o casi nunca se pudo impedir a las mujeres seguir los pasos de sus hombres en campaña, y menos si tienen hijos. Eso no lo vi en ninguna campaña. Incluso siguiendo por detrás de la marcha de la tropa. Así pasó en toda la campaña del Ejército del Norte. ¿Se acuerda Cabo de la Chasqui Chapani o de la negra abanderada? ¿Cómo se llamaba esa morena?
—Tenorio. –Respondió el Cabo, y completó con una sonrisa melancólica: –La negra Josefa Tenorio. Pero me acuerdo más de la Granadera Meneses. –Y largó una carcajada al decir: ¡A esa… Ni Don José la pudo ignorar! –Se había conseguido todo el uniforme, sable y pistola y quería luchar al enterarse que, si ganaban los godos volvería ser esclava.
—Ah… Pero más me acuerdo de la Pancha Hernández. –Dijo Bogado: –Era casada con el Sargento Hernández, que también con uniforme, sable y pistola se metía en todos los entreveros. ¿Qué se hizo de ellas… Usted sabe algo Ruiz?
—No lo sé Coronel… Voy a tratar de preguntar.
Ambos festejaron divertidos aunque esas sonrisas solo se podían adivinar en la oscuridad, conformes en que algunas palabras por lo menos, animaran a pasar el tedioso camino. Bogado comenzó a rememorar y continuó al decir:
—Pero no nos olvidemos de la cantidad de mujeres que contribuyeron en la campaña haciendo de todo, desde hacer la guerra de zapa, engatusando a los godos principales para sacarles informaciones, hasta muchas desconocidas, como estas que vienen con nosotros.
—Sí… Coronel. ¿Se acuerda de “La Protectora”? La Rosa Campusano. Que lo acompañaba a Don José. O la otra, la Manuela Sánchez, la amante de Bolívar.
Bogado no respondió, pero tampoco quiso apañar las aparentes indiscreciones de su Cabo. Recordó que eran multitudes de mujeres las que habían sido torturadas y perseguidas en el Perú por ayudar a los patriotas. Tal era así que San Martín en el Perú, luego de declarar su independencia, había entregado el reconocimiento como “Caballeresas de la Orden del Sol” a ciento cuarenta damas, seglares y monjas, que habían colaborado en la independencia del Perú. El Cabo Ruiz que parecía muy entusiasmado con el tema, se animó a preguntar:
—¿Y usted Coronel…? Disculpe mi atrevimiento pero… cómo le diría. ¿No andaba de novio con una chilena? Recuerdo que era una muy bonita.
—Sí. –Comentó Bogado. –Eso fue en Chile. Me acompañó en toda la campaña en el tiempo que estuve destinado en Chile. –En la oscuridad Ruiz solo pudo intuir una expresión melancólica de su Coronel cuando este dijo: –Sí… Pero nos tuvimos que ir a la campaña del Perú y cuando volvimos, no quiso volverse conmigo y seguirme a Buenos Aires. Tenía viva a su madre y no quería abandonar Chile. –Al terminar estas palabras Bogado se interrumpió involuntariamente porque lo atacó un golpe de tos y un catarro amargo que vino a su boca, lo obligó a expectorar varias veces. Se repuso y respirando profundo retomó la conversación: –Bueno Cabo… No tiene remedio, después de todo, esto no es una campaña. Además estas mujeres son imprescindibles, cuidan a los enfermos, lavan y remiendan la ropa, preparan comidas… Si fuera por nosotros lo único que sabemos hacer es un asado mal cocido… Ah… A propósito Cabo. ¿Cómo andan los que traemos enfermos?
—Bien Jefe. Son seis. Los acomodamos en la primera carreta porque reciben menos polvareda. Solo uno está muy mal. El Granadero Magaña, de la segunda compañía del segundo escuadrón. La fiebre no le baja y solo tolera el agua. Está piel y huesos. Los otros. –Quiso seguir informando Ruiz, pero una ráfaga de polvo hizo alejar el sonido de su boca. Prosiguió levantado la voz:
—Doña Eulalia y otra de las mujeres, más o menos entendida, a cada rato van con los enfermos. Los ayudan limpiando y dándoles agua y lo que se puede de comida. Hay un herido, el Cabo Primero Vicente Muñoz, de la primera compañía del segundo escuadrón, que lo maneja Doña Eulalia y el Sargento Leguiza. Como usted sabe tiene un chuzaso en el costado que apenas lo deja respirar que lo arrastra desde Moquehua y otro tajo profundo en el muslo de un sablazo. Herido como estaba no se quiso quedar en Mendoza, porque tiene familia en el Luján y espera juntarse con ellos.
—Ah… Espero se recupere. Si no lo arreglan entre esos dos no lo arregla nadie. Ni el Capellán que viene con nosotros. –Bogado frunció el ceño cuando preguntó: –Dígame Ruiz, ¿cómo se llama ese Capellán? Lo agregaron a último momento y no lo recuerdo.
—Fernández, Coronel. Manuel Fernández.
—Pero recuerde Coronel que hubo otros cuatro de los nuestros que quedaron en Chile. El Granadero Enríquez no aguantó la fiebre y se murió a llegar a Valparaíso y los otros tres estaban tan mal de los pulmones que no iban a aguantar el cruzar la cordillera.
Los dos hombres a caballo y al paso, como resignados a su suerte, continuaron detrás de la carreta con los presos. La modorra y el abatimiento se fueron apoderando de Bogado y Ruiz de tal forma que ya ni voluntad de seguir conversando tuvieron. Como la mayoría de los viajeros habían dormido después de almorzar y hasta la caída del sol dentro de las carretas, para protegerse del implacable sol de febrero que en esas horas castigaba calcinando ese desierto. Habían comido solo algunas empanadas a manera de cena, empujadas por unos cuantos mates, pero igualmente se sentían somnolientos. Sin embargo se mantenían firmes en sus monturas. No era la primera vez que solían adormilarse sin caerse del caballo, sumergidos en un letargo automático. Un entre sueño, ni dormidos ni despiertos y prontos a espabilarse al menor estímulo.
Eran ya conocidos los sonidos que acompañaban la lenta caravana. Siempre los mismos. El crujido de las ruedas, el sordo pisoteo cansino de la tropa y sus bufidos, algún relincho de la reducida caballada o el ladrido de los perros.
Así continuaba en la noche el tren de carretas, que en osada fila penetraba la oscuridad de ese solitario sendero del Camino Real, mezcla de tinieblas y arenales pedregosos. Al trepar una lomada apareció fugazmente una línea que denunciaba un horizonte, marcado por una tenue luminosidad. El alba intentaba asomar por el Este y la columna de carretas se dirigía hacia ella, pero esa luz se opacaba hasta desaparecer cuando la fila descendía en un bajío para reaparecer cuando en su esfuerzo coronaban una lomada.
La luz del alba se volvía cada vez más intensa, pegando de frente a la atrevida caravana, que entre piedras y polvareda se animaban a enfrentarla. Al fin, en una de las tantas lomadas, apareció la corona radiante del sol asomando e iluminando carretas y animales, que parecían seguir en su búsqueda avanzando hacia él. Cuando el sol con su luz, rojiza al principio y luego virando al dorado deslumbrante iluminó por completo a la caravana, sus sombras se alargaron de tal forma que su longitud parecía ser el doble de tamaño al agigantarse sus siluetas. En ese momento, aún cegados por el deslumbramiento, se empezaron a oír exclamaciones de voces, acompañadas por el redoble de bufidos y relinchos, como de alegría de encarar un nuevo día. Al igual que el resto de los viajeros Bogado y Ruiz se espabilaron del todo; se acomodaron mejor en sus monturas y uno por cada lado se apartaron de la caravana para controlar su movimiento desde su cabecera. Los oficiales designados como custodios a ambos lados del convoy la noche anterior se juntaron con su Coronel para informarle las novedades, cumpliendo una rutina habitual en el trayecto.
El clima tibio de la noche empezaba a cambiar y ya el calor de enero en esa planicie semidesértica hacía sentir su amenaza. Los oficiales a caballo alrededor de Bogado comenzaron a sacarse los ponchos dejando al descubierto sus uniformes de granaderos.
Se adivinaba cómo y de qué manera habían podido mejorar esos uniformes las mujeres quienes, solícitas y abnegadas colocaban remiendos y parches pero qué a pesar de sus esfuerzos, no habían podido recuperar del todo sus colores. En toda la campaña libertadora a través de Chile y Perú sus ropas quedaban hechas trizas y no siempre podían recuperar la vestimenta reglamentaria que con tanto orden y pulcritud había diseñado Don José. Apremiados, muchísimas veces cambiaban sus uniformes por los de sus compañeros caídos. Obligados por las inclemencias y el retraso de provisiones en campaña se recuperaba todo lo que se podía: Monturas, animales, correajes, mantas, ponchos. Las botas y espuelas no eran una excepción al igual que botones, cordones y por supuesto todo tipo de armamento. Momentos hubo en que se quitaron o se consiguieron algunas ropas de amigos o enemigos caídos, prisioneros o desertores, tratando de disimular su origen. En especial chaquetas de enemigos rojas o blancas eran modificadas en su confección, tiñéndolas luego con tintura de añil para volverlas al azul clásico de los uniformes de las Provincias Unidas, cosa no fácil porque inevitablemente no podían emparejarse en sus colores.
La caravana ahora seguía lentamente su camino, pero el grupo de oficiales a caballo y rodeando a Bogado, se mantuvo quieto a uno de sus lados observando el desplazamiento.
—Buenos días a todos. –Dijo Bogado en voz alta. –Solo falta un par de leguas para llegar a la Posta del Desaguadero… Allí veremos cómo seguimos.
En ese momento se acercó don Toribio, siempre a caballo y acompañado por uno de sus baqueanos, quien luego de saludar se dirigió a Bogado informando: –Escuche Coronel… Algo pasa… Hemos sospechado, por el viento una ligera polvareda algo lejana al sur y unos ñandúes a la carrera junto a otros bichos. Guanacos y liebres también corriendo. Nos parece que el campo está alborotado. Los ñandúes son los primeros en correr ante cualquier alarma. Pensamos que debemos tomar algunas precauciones por si nos quieren madrugar algunos infieles.
El decir “el campo está alborotado” era una expresión que transmitía el sentido indicando animales corriendo asustados ante alguna estampida de caballada cimarrona o el tropel de algún malón.
El indio de las pampas tenía un modo muy particular de acechar caravanas o viajeros. Primero en soledad, se paraba arriba de su caballo y a manera de atalaya observaba detenidamente cada dato visual del inmenso horizonte. Solía echar a su caballo y con movimientos muy lentos y ocultos a la vista de los desprevenidos, se arrastraba entre matorrales y lomadas, aprovechando ocultarse detrás de las cuchillas o elevaciones. Una vez seguro de no ser visto, subía a caballo y se adelantaba. Luego empezaba otra vez a repetir varias veces el mismo movimiento. A este aborigen solitario se lo llamaba “indio bombero” y era muy difícil de detectar. Luego con todos sus datos volvía a sus tolderías para planificar o desechar un posible malón.
Ante las advertencias del patrón hubo unos momentos de silencio entre los hombres mirando todos muy serios al patrón Don Toribio. Finalmente Bogado exclamó:
—Usted Frías. Ordene al Trompa Chepoyá el toque para juntar veinte hombres entre oficiales y soldados. Saquen las lanzas guardadas. Quítense los chambergos y colóquense los morriones del uniforme. Coloque diez hombres a cada lado de las carretas, mostrando las lanzas. Todos con sable, lanza y uniforme completo.
—¿Qué piensa Coronel? –preguntó intrigado Don Toribio, agregando: –Porque a veces solo es una falsa alarma. Aunque Yanketruz, el cacique de los Ranqueles está quieto en el sur, en Leuvuco, es de temer. Le cuento algo Coronel… Atacaron San Luis y poblaciones sobre el Río Quinto, sin contar columnas de carretas o arreos. Allá por el 20 ese Yanketruz atacó junto al cacique Levnopan de Guaminí, a Salto, Rojas, Lobos y hasta llegaron a Chascomús. Se llevaban todo, animales y mujeres cautivas. Mataron unos cuantos.
—Y… Pienso que si los indios bomberos ven que somos una tropa militar armada, lo van a pensar dos veces antes de atacarnos.
—Me parece buena idea Coronel. Este Camino desértico de la Travesía y hasta pasando San Luis es la frontera norte de los Ranqueles. Pero no están quietos. A veces migran al norte armando los toldos alrededor de las lagunas.
El Patrón sonrió complacido ante la decisión de Bogado y junto al baqueano se alejó para colocarse otra vez al frente del convoy. Don Toribio Barrionuevo era el dueño de todas las carretas y de los animales que agregaba a esa travesía. Era lo que se conocía como “el patrón”, que determinaba todo el mando y las órdenes de una caravana. A él se le reportaban todo el gauchaje contratados como peones, boyeros, domadores, baqueanos o incluso carpinteros y herreros que acompañaban durante el trayecto. Siempre de acuerdo con sus baqueanos ordenaba cuando arrancar, cambiar el rumbo o detenerse. Cuando y donde armar los fuegos y disponer el estacionamiento de las carretas, o cuando carnear o cambiar animales. Hasta incluso se lo consultaba para armar un baile o una guitarreada. Reunía el carácter de un “capitán de barco” y no vacilaba en intervenir en alguna gresca surgida entre el gauchaje o poner en regla o castigo a los pasados de copas. Su palabra era ley y sabía imponerse por su carácter y decisiones. Pero con el Coronel Bogado se manejaba en forma distinta al igual que con casi todos los Granaderos. Admiraba su valor y el haber entregado su sacrificio y esfuerzo en la misión del Ejército de los Andes. Sin embargo Bogado al “patrón” lo trataba con el prefijo de “don” y así tenía ordenado al resto de la tropa en que se lo tratara de esa forma. Tratar en forma cotidiana anteponiendo el prefijo “don” significaba que esa persona era digna de consideración y respeto especial. Lo mismo se aplicaba al hablar con alguna mujer de esas características, como ocurría regularmente con doña Eulalia, que tenía una personalidad de líder e imponía solo por su presencia un respeto inusual.
Esa zona que habían atravesado conocida ya desde los tiempos de la conquista española, que ocupaba un amplio espacio semidesértico entre Corocorto en Mendoza sobre el río Tunuyán, y las últimas estribaciones de la sierra de los Comechingones al sur de Córdoba, era el difuso límite norte del territorio dominado por los indios Ranqueles. Estos solían también migrar desde su centro al sur del Cuyo en Leuvuco, armando sus toldos alrededor de las lagunas. Con esas precauciones la caravana siguió avanzando hacia el este, hacia el sol, que ahora intentaba coronar de luz y calor a los viajeros. Calor que iba en aumento cuando se comenzó a oír un susurro, que de a poco se iba haciendo cada vez más intenso, acariciando el oído con el inconfundible sonido de agua corriendo en el lecho de un río. El rumor de agua deslizándose hizo sonreír a la mayoría de las gentes, porque imaginar la presencia de agua luego de atravesar ese abrasador y solitario desierto, producía un empuje de esperanza y vida. Los mismos animales parecían redoblar sus esfuerzos, como estimulados por el olor refrescante y el sonido del río, con ansias de llegar cuanto antes a esas aguas. Al mismo tiempo el aspecto del camino iba cambiando, apareciendo más verdes los mismos espinillos y el pastizal más tupido, más abundante, mudando el suelo a una pradera verdosa, tapizada por manchones de flores amarillas, a manera de generosas alfombras amarillentas.





























